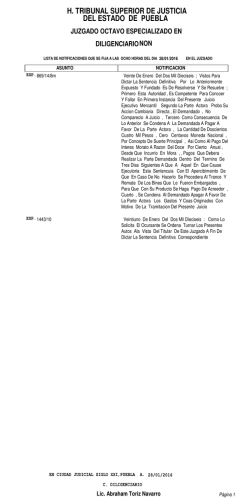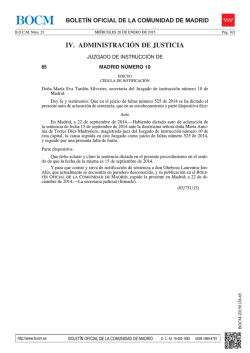Nuevamente sobre la aplicación del Código Civil y Comercial a las
CON ESTA EDICIÓN
Suplemento Actualidad
DIRECTOR: JORGE HORACIO ALTERINI
AÑO LXXIX Nº 100
TOMO LA LEY 2015-C
BUENOS AIRES, ARGENTINA - MARTES 2 DE JUNIO DE 2015
ISSN 0024-1636
Nuevamente sobre la aplicación del Código
Civil y Comercial a las situaciones jurídicas
existentes al 1 de agosto de 2015
Aída Kemelmajer de Carlucci
SUMARIO: I. Las coincidencias iniciales. — II. Un punto relevante que no puede ser silenciado. — III. Puntos de discrepancia de naturaleza teórica o general. — IV. Una aclaración sobre mi
discrepancia con el “plenario”. — V. Puntos prácticos de manifiesta discrepancia en la aplicación de la norma. — VI. Palabras de cierre.
El Código Civil y Comercial no debe
aplicarse a todos los juicios en trámite
en los que haya sentencia apelada, sino
que cualquiera sea la instancia en la
que se encuentre el expediente —primera o ulteriores, ordinarias o incluso
extraordinarias— hay que aplicar el
mismo sistema de derecho transitorio
que teníamos y, por tanto, verificar si
las situaciones y sus consecuencias
están agotadas, si está en juego una
norma supletoria o imperativa; y ahora
sí, como novedad, si se trata de una
norma más favorable para el consumidor.
Preliminares
La primera parte de la revista italiana
“Contratto e impresa”, creada en 1985 por el
profesor Francisco Galgano, con el apoyo de
grandes juristas italianos de nuestro tiempo,
se denomina “Debates”. Está destinada al estudio de temas conflictivos, cuya comprensión exige contraposición de argumentos. En
la República Argentina no estamos acostumbrados a esta clase de ejercitación jurídica,
pero quizás, en algún momento, he contribuido a incentivarla (1). Recientemente, gracias
a diversos medios informáticos, un plenario
de la Cámara de Apelaciones de Trelew del
15 de abril de 2015 tuvo inusual difusión en
todo el país. En esa decisión, un grupo de jueces anunció que no aplicaría el nuevo Código
a ningún asunto que llegara a ese tribunal y
que hubiese sido resuelto en la primera instancia sobre la base de las disposiciones del
Código Civil o del Código de Comercio. El 22
de abril, esta revista, en la sección “Columna
CORREO
ARGENTINO
CENTRAL B
de opinión”, publicó una nota de mi autoría
en la que, sintéticamente, rebatí los escuetos
argumentos del tribunal.
La respuesta a mi crítica no se hizo esperar,
pero no tuvo origen en ninguno de los firmantes de aquel documento; fue un tercero, Julio
C. Rivera, quien redactó un artículo que esta
misma revista publicó el 4/5/2015, en la portada de su cotidiano. Lo que comenzó siendo
un escueto documento de origen judicial y
una breve nota, está dando lugar, pues, a una
interesante discusión que merece someterse
a “Debate”.
Metodológicamente, estas reflexiones intentan seguir el consejo que escuché en una
conferencia del gran jurista colombiano,
Carlos Gaviria, lamentablemente fallecido el
31 de marzo de este año. Este notable constitucionalista decía que el diálogo que sirve
para hacer progresar el pensamiento y llegar
a soluciones útiles es el que comienza con la
búsqueda de los puntos de coincidencia, para
luego analizar las discrepancias. Ejemplificaba de la siguiente manera con el sensible
caso de la interrupción del embarazo: si una
persona dice que la mujer tiene un derecho
absoluto sobre su propio cuerpo y la otra
afirma que el feto tiene un derecho absoluto
a vivir, el debate entre ellas será inútil; será
una “conversación” entre personas que no
se escuchan. En cambio, si el punto de partida es una noción compartida, cual es que el
derecho a la vida no es absoluto, porque aún
frente a una persona nacida, el derecho y la
ética presentan eximentes para quien ataca
la vida de otro, como por ej., la legítima defensa, entonces, puede ser que quienes discuten sobre el aborto puedan encontrar otros
puntos de coincidencia para avanzar en soluciones a este tremendo dilema que afecta, especialmente, a muchas mujeres vulnerables
de nuestra doliente América Latina.
Intentaré, pues, encontrar las coincidencias con Rivera, para posteriormente avanzar sobre las discrepancias.
I. Las coincidencias iniciales
Coincidimos, con toda la doctrina nacional,
en los siguientes puntos:
a) El tema de la aplicación de la ley en el
tiempo no es fácil; normalmente, la sustitución de una ley anterior por otra posterior
plantea problemas difíciles y delicados” (2).
b) El artículo 7 del Código Civil y Comercial, esencialmente, es copia del art. 3 del Código Civil conforme redacción impresa por la
ley 17.711 (3).
c) Ese art. 3 sigue las enseñanzas de Roubier.
En lo teórico, no discrepamos sobre qué
dice y cómo se aplica la doctrina desarrollada por Roubier.
II. Un punto relevante que no puede ser silenciado
El maestro español Federico de Castro sostuvo con razón que la cuestión de la aplicación de la ley en el tiempo “tiene un evidente
matiz político: unos proclaman la necesidad
de no detener el progreso y otros protestan y
se defienden contra el trastorno de las innovaciones” (4). La evidencia indiscutida de este
aserto es el gran debate que tuvieron dos
maestros de nuestro derecho civil: Guillermo
Borda y Joaquín Llambías. El primero quería
abrir los casos de aplicación inmediata de la
ley 17.711; el segundo, declarado contradictor
de la reforma de 1968, hizo todo lo posible por
diferir su aplicación.
III. Puntos de discrepancia de naturaleza teórica
o general
a) Rivera no es amigo de la doctrina de
Roubier; en realidad, leyendo su último artículo, podría decir que es contrario a ella y
a la regla de la aplicación inmediata de la ley
cuando afirma: “hay algo que esta doctrina
no puede solucionar y es que la conducta pretérita de las partes NO tuvo en consideración
la nueva norma. Justamente uno de los problemas que genera la aplicación de normas
nuevas a hechos ya ocurridos es que, retrospectivamente, encierra cierta injusticia, en
tanto las partes NO pudieron haber ajustado
su conducta a la norma que, por hipótesis, no
existía. El derecho pierde, en tales supuestos, su rol de guía de la conducta y altera las
expectativas formadas alrededor de cierta
conducta que se realizó con conciencia de su
ajuste a derecho. Esto último supone generar
ganadores y perdedores, alterando las posiciones relativas de las partes en relación con
el derecho al que ajustaron su conducta. Por
eso es sumamente común que los ordenamientos jurídicos adopten estrategias para
mitigar los daños que las transiciones legales
imponen. La doctrina de Roubier, y por ende
de Borda, como del art. 3 del Código vigente
y del art. 7 del futuro, se despreocupa de este
aspecto central de la cuestión”. Agrega que el
concepto de “agotamiento” de las situaciones
“genera una serie de conflictos interpretativos; que el art. 7 no dice nada de esto, limitándose a establecer el efecto inmediato; todo lo
demás es pura elaboración doctrinal y, como
tal, sirve sólo como argumento de autoridad
para interpretar la ley; y, finalmente, son
tantas las situaciones que pueden presentarse en la práctica, que esta fórmula de la
constitución, la extinción y las consecuencias
consumidas se revela insuficiente y muchas
veces puede incluso llevar a soluciones inapropiadas”.
La Comisión redactora del Anteproyecto
de Código Civil y Comercial no ignora las
críticas formuladas a la doctrina de Roubier,
incluso en la propia Francia (5). Aclaro que no
siempre coinciden con las de Rivera, pues, en
el fondo, éstas manifiestan su claro deseo de
conservación de la ley anterior, aunque bajo
CONTINÚA EN PÁGINA 2
CUENTA Nº 10269F1
FRANQUEO A PAGAR
DOCTRINA. Nuevamente sobre la aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones
jurídicas existentes al 1 de agosto de 2015
Aída Kemelmajer de Carlucci ...................................................................................................... 1
JURISPRUDENCIA
ACTO ADMINISTRATIVO. Dictamen consultivo. Imposibilidad de impugnarlo
(CNCom.) ..................................................................................................................3
NOTA A FALLO. El alcance de la vía recursiva directa contra una resolución de la I.G.J.
RESPONSABILIDAD MÉDICA. Muerte de dos niños en parto gemelar. Tratamiento de casos de alta complejidad. Concausalidad (CNCiv.) ...............................................................5
José María Curá .......................................................................................................................... 4
2 | MARTES 2 DE JUNIO DE 2015
Nuevamente
sobre la aplicación
del Código Civil
y Comercial a
las situaciones
jurídicas
existentes al 1 de
agosto de 2015
La buena tradición “judicialista” de nuestro país en este tema no es merecedora de
las duras palabras transcriptas. Con escasas
normas de derecho transitorio, los jueces
argentinos nunca produjeron el caos que el
autor se imagina ahora, ni cuando el Código
Civil se puso en vigencia en el siglo XIX, ni
cuando posteriormente se dictaron centenares de leyes que modificaron la legislación
civil y comercial. Estoy bien acompañada en
esta creencia. López Olaciregui respondió a
una crítica al art. 3 de la ley 17.711 con las siguientes palabras: “Sinceramente no abrigo
ese temor: nuestros jueces han demostrado
una capacidad que merece nuestro reconocimiento y una loable preocupación por asegurar las soluciones justas de los conflictos
singulares” (7).
VIENE DE TAPA
el velo de las conductas estimadas éticamente correctas (6).
Aun conociendo las voces contrarias a
Roubier, al igual que en 1998, la Comisión decidió mantener la “fórmula de Borda” (excepto en lo relativo a la aplicación inmediata de
las leyes supletorias más favorables al consumidor). No se trató sólo de un argumento de
autoridad, sino en una toma de conciencia en
torno a que:
(i) ciertamente, no existe doctrina que satisfaga a todos;
(ii) sustituir el artículo por otra fórmula
“no probada” generaría mayor inseguridad
jurídica, desde que la jurisprudencia nacional forjada a lo largo de casi medio siglo ha
logrado dar soluciones equitativas a los numerosos cambios de leyes producidos desde
su incorporación por ley 17.711.
Al parecer, la opción satisfizo a los autores nacionales. Efectivamente, desde que se
presentó el anteproyecto, en marzo de 2012,
ningún trabajo, de los miles que se han publicado en revistas y libros que comentan el
nuevo Código, reclamó otra redacción para el
artículo 7. Tampoco nadie lo hizo cuando se
difundió el proyecto de 1998 que reproducía
el art. 3 de la ley 17.711.
b) Rivera cree que la solución de los problemas de derecho transitorio pasa por una
ley que, además de la regla general (que
ahora parece discutir), contenga un largo listado que resuelva cada situación en
particular, como hicieron los alemanes en
1900, los italianos en 1942 o los canadienses
en 1994. Así lo viene sosteniendo en otros
trabajos anteriores. En éste ha llegado más
lejos y afirma categóricamente que la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial el 1 de agosto de 2015, sin una ley de ese
tipo, es una “espantosa irresponsabilidad”
del legislador al dejar en mano de los jueces
semejante problema.
Por lo demás reitero lo expuesto en una
obra reciente: de los casi trescientos artículos de la ley italiana no pocos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional de ese país, por lo que el problema
no se resolvió con esa ley (8). En cuanto a la
ley canadiense, resumida por el propio Rivera, recuerdo que originariamente tenía 719
artículos, muchos de ellos hoy abrogados,
y otros modificados e integrados en otras
leyes (por ej., todos los referidos al derecho
procesal, arts. 171/422 de la ley), o se refieren
a leyes especiales; destaco, además, que no
todas las materias fueron objeto de disposiciones específicas; así, por ej., para el derecho de familia (que en realidad, es el tema
que a Rivera le preocupa en el Cód. Civ. y
Com. y al que viene dedicando gran parte
de sus esfuerzos críticos en trabajos publicados y conferencias pronunciadas en todo
el país) tiene sólo 6 artículos referidos a la
nulidad del matrimonio, régimen de bienes,
usufructo del cónyuge, consentimiento en la
reproducción humana asistida e informes del
Consejo de tutela. Todo esto demuestra que
estas leyes tampoco resuelven los problemas,
especialmente, frente al imparable fenómeno
de la descodificación, no obstante la recodificación operada.
IV. Una aclaración sobre mi discrepancia con el
“plenario”
Antes de seguir adelante, creo necesario
aclarar cuál fue mi discrepancia con el acto
judicial emanado de la Cámara de Trelew.
Rivera la resume de la siguiente manera:
“mientras la acordada propone que no se
aplique la ley nueva a los juicios con sentencia no firme, Kemelmajer de Carlucci sostiene que la ley nueva debe aplicarse aun a los
juicios con sentencia, pues en ello no está en
juego la garantía de la defensa en juicio”.
Yo no sostengo que el Código Civil y Comercial debe aplicarse a todos los juicios en
trámite en los que haya sentencia apelada.
Afirmo algo bien diferente: que cualquiera
sea la instancia en la que se encuentre el ex-
pediente (primera o ulteriores, ordinarias o
incluso extraordinarias), hay que aplicar el
mismo sistema de derecho transitorio que
teníamos y, en consecuencia, verificar si las
situaciones y sus consecuencias están o no
agotadas, si está en juego una norma supletoria o imperativa, y ahora sí, como novedad,
si se trata o no de una norma más favorable
para el consumidor. Así, por ej., si el hecho
ilícito que causó el daño aconteció antes de
agosto de 2015, a esa relación jurídica se aplica el Código Civil, se haya o no iniciado el juicio y cualquiera sea la instancia en la que se
encuentre.
V. Puntos prácticos de manifiesta discrepancia
en la aplicación de la norma
a) Al criticar la tesis de Roubier y para
mostrar las discrepancias a las que puede
dar lugar, Rivera ejemplifica, en primer lugar, con una nueva ley que modifica las tasas de interés de obligaciones contractuales
preexistentes.
El ejemplo no es feliz desde que esa complejidad no es tal. En la nota que dediqué al plenario de la Cámara de Apelaciones de Trelew
me referí a una ley que modifica la tasa de interés de obligaciones de origen legal. Si la ley
regula tasas de interés de obligaciones de origen contractual, la cuestión pasa por saber si
la ley es imperativa o supletoria desde que:
(i) como regla, “las normas legales relativas
a los contratos son supletorias de la voluntad
de las partes” (art. 962) y, consecuentemente,
no se aplican a las situaciones anteriores a su
vigencia; (ii) si fuesen imperativas, se aplican
en forma inmediata, no retroactiva, y no afectan las cuotas ya devengadas; (iii) pueden
aplicarse en forma retroactiva si la ley así lo
declara, siempre que no se violen garantías
constitucionales (y no meros derechos adquiridos que no tengan ese rango); (iv) son
siempre de aplicación inmediata, si son más
favorables para el consumidor.
b) Tampoco sirve para ejemplificar el indudable problema que presentan las obligaciones en moneda extranjera; ésta es una cuestión que depende de la interpretación, tanto
en el nuevo Código, como en la normativa vigente hasta el 1/8/2015, tal como surge de las
numerosas sentencias dictadas por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación relativas a
la pesificación.
c) En opinión de Rivera, el derecho de alimentos del cónyuge inocente fijado por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada
antes del 1/8/2015 no puede ser afectado de
ningún modo por la nueva ley que elimina
el divorcio contencioso; si así fuese, dice, se
confiscaría un derecho que integra su patrimonio. No coincido con esta posición por las
siguientes razones:
riores a la reforma de 1968 y, consecuentemente, se fundan en la teoría de los derechos
adquiridos, abandonada por la ley 17.711.
(ii) Roubier afirma, coherentemente con
el sistema que propicia, que estos alimentos son una consecuencia de la extinción de
la relación; por lo tanto, están afectados por
la nueva ley hacia el futuro y quedan firmes
en las consecuencias ya agotadas en el pasado (9).
(iii) La cosa juzgada no es razón suficiente
para mantener hacia el futuro una prestación
alimentaria que obliga al deudor a mantener
al otro cónyuge en el nivel económico del que
gozaron durante la convivencia, porque la
cosa juzgada relativa a prestaciones alimentarias no siempre genera inmutabilidad de la
situación declarada. Así lo ha reconocido un
precedente de la Corte Federal del 28-4-1992,
pese a que se habían otorgado alimentos provisorios sobre la base de la ley anterior que
los concedía (10).
(iv) Lo expuesto no deja en la total desprotección al alimentado, quien podrá solicitar
los alimentos previstos en el art. 434 inc. b)
del Cód. Civ. y Com.
d) Para defender el plenario patagónico, y
apuntando especialmente al tema del divorcio contencioso, Rivera sostiene, con cita de
procesalistas, que una vez que la litis se ha
trabado, la situación se ha agotado y, consecuentemente, no puede aplicársele la nueva
ley sustancial (11). Por eso, entiende que si el
divorcio se inició como contencioso, la sentencia debe resolver la cuestión tal como se
trabó la litis. Transcribe al respetado constitucionalista Germán Bidart Campos.
No coincido con esta posición. Explicaré
por qué:
(i) El error de afirmar que, en todos los supuestos, la traba de la litis agota la situación
es manifiesto si se piensa, por ej., en las leyes
de salud mental. Por el hecho de que la litis
se trabó antes de la ley 26.657 ¿declararía un
juez a una persona insana, aunque según la
nueva ley corresponde simplemente limitarle su capacidad y señalar qué actos no puede
realizar? (12)
(ii) Las argumentaciones del recordado
maestro Bidart Campos, siempre vivo entre
quienes fuimos sus más fieles seguidores,
están construidas sobre la base de tres sentencias de la Corte Nacional anteriores a la
vigencia de la ley 17.711, cuando el Código Civil seguía la teoría de los derechos adquiridos
y la posibilidad de aplicar retroactivamente
las leyes de orden público, dos cuestiones
centrales del sistema, abandonadas en 1968.
(i) Las sentencias de la Corte Suprema que
mi contradictor cita en su apoyo son ante-
(iii) Más adelante, Rivera cita el art. 9 de la
ley canadiense antes aludida que dice: “Las
instancias en curso permanecen regidas
(9) ROUBIER, Paul, “Le droit transitoire (Conflits
des lois dans le temps)”, 2e ed., Ed. Dalloz et Sirey, Paris,
1960, nº 49, p. 216, nº 67 e), p. 329.
(10) Fallos 315-850; comentado por MOLINA, Mariel,
“La jurisprudencia de la Corte Federal frente al derecho
alimentario en las relaciones familiares”, en HERRERA,
M.; KEMELMAJER de CARLUCCI, A y LLOVERAS,
N. (Directoras), “Máximos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Derecho de Familia, Ed.
La Ley, Bs. As., 2014, t. I, p. 1376. El art. 331 del Cód. Civil,
en redacción impresa por Vélez Sarsfield, establecía que
“la obligación de los padres de dar a sus hijos naturales
los alimentos necesarios hasta la edad de dieciocho años,
siempre que los hijos se hallen en circunstancias de no
poder proveer a sus necesidades incumbe también a los
herederos de los padres”. Esta obligación de los herederos del alimentante, fundada en la situación de desigualdad hereditaria de los hijos extramatrimoniales, fue suprimida por la ley 23.264, que igualó a todos los hijos y
estableció el deber de pasar alimentos entre colaterales
de uno o de doble vínculo. El caso que llegó al Máximo
Tribunal del país era el de un padre extramatrimonial
muerto antes de la entrada en vigencia de la ley 23.264.
La mayoría de la Corte convalidó la sentencia que, dictada cuando la ley 23.264 estaba en vigencia, rechazó el derecho a los alimentos contra los herederos, sosteniendo
la aplicación inmediata del nuevo ordenamiento.
(11) Se ha sumado a esta posición, CHIAPPINI, Julio, “El juicio de divorcio comenzado antes de la vigencia del nuevo Código Civil (y Comercial)”, ED, diario del
01/04/2015, nº 13.699.
(12) Ver un caso similar (el juez se negaba a revisar
la sentencia conforme la nueva ley). SCBA, 7/5/2014,
cita on line AR/JUR/19440/2014, publicado en LA LEY,
2014-D, 229, con nota de OLMO, Juan, “Aplicación del
art. 152 ter del CC con relación al tiempo”; y en RDFyP,
año VII, nº 1, enero/febrero 2015, p. 185, con nota de GIOVANNETI, Patricia y ROVEDA, Eduardo, “La revisión
periódica del art. 152 ter. El derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable”.
{ NOTAS }
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) No resisto la tentación de recordar que tuve un diá-
logo de este tipo con uno de los grandes juristas de nuestro tiempo. Me refiero al querido Dr. Augusto Mario Morello. En el año 2001, en contra de la opinión del maestro,
escribí un artículo oponiéndome a la posibilidad de crear
un tribunal de casación civil, que publiqué bajo el título
“Un Tribunal Nacional de Casación para la República
Argentina”, en LA LEY, 2001-D, 1230. La generosidad sin
par de este gran hombre hizo que incorporara esa nota
en su libro “El nuevo horizonte del Derecho Procesal”,
Ed. Rubinzal, 2005, cap. 38.
(2) DIEZ PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, “Sistema de Derecho civil”, 10a ed., Tecnos, Madrid, 2001, p. 111.
Para otros autores, ver, de mi autoría: “La aplicación del
Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones
jurídicas en curso de ejecución”, Ed. Rubinzal, Bs. As.,
2015, nº 7.
(3) Conf. entre muchos, JUNYENT BAS, Francisco A., “El derecho transitorio. A propósito del ar-
tículo 7 del Código Civil y Comercial”, LA LEY, del
27/04/2015, p. 1.
(4) DE CASTRO y BRAVO, Federico, “Derecho civil
de España”, Ed. Civitas, Madrid, 1984, p. 632.
(5) A vía de ej., ver HÉRON, Jacques, “Principes du
droit transitoire”, Dalloz, Paris, 1996, p. 13 y ss.
(6) La contrapartida de este pensamiento conservador se encuentra en Umberto Eco: “No saldremos nunca
de este círculo mientras no decidamos que, ante acontecimientos excepcionales, la humanidad no puede permitirse aplicar leyes vigentes, sino que debe asumir la responsabilidad de sancionar nuevas leyes” (Cinco escritos
morales, Ed. Lumen, España, 1997).
(7) LÓPEZ OLACIREGUI, José María, “Efectos de
la ley con relación al tiempo, abuso del derecho y lesión
subjetiva”, en la Revista del Colegio de abogados de La Plata, año X, nº 21, julio/dic. 1968, p. 73.
(8) Ver, de mi autoría, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas
en curso de ejecución”, Ed. Rubinzal, Bs. As., 2015, nº 20.
MARTES 2 DE JUNIO DE 2015 | 3
por la ley anterior. Excepciona esta regla la
sentencia constitutiva de derechos o si la ley
nueva declara su efecto retroactivo. También
excepciona a esta regla todo lo que concierne
a la prueba y el procedimiento en la instancia” (13).
A poco de andar, se verifica que la norma
transcripta no se aleja de la solución que propicio en materia de divorcio para el derecho
argentino:
— La norma transitoria canadiense autoriza que la ley declare que se aplica retroactivamente; o sea, al parecer, ab initio, no hay
problemas referidos a derechos fundamentales para la aplicación retroactiva; por lo
tanto, mucho menos para la aplicación inmediata.
— Si la sentencia es constitutiva, como
ocurre con la sentencia de divorcio
(art. arts. 213.3 del Cód. Civil y 435 inc. c del
Cód. Civ. y Com.), se rige por la nueva ley.
La extinción de la situación jurídica (divorcio) sólo puede ser declarada conforme la ley
vigente al momento de la extinción (en la Argentina y en Canadá). El hecho que esa sentencia tenga efectos retroactivos (14) a la época de la interposición de la demanda o incluso
a la época de la separación de hecho a los fines
de la disolución de la comunidad de bienes, no
afecta esta regla; las consecuencias patrimoniales consumidas se rigen por el Código Civil
(por ej., deudas domésticas contraídas en ese
período con carácter de concurrentes, y no
solidarias); las no consumidas por el Código
Civil y comercial (por ej., recompensas a ser
evaluadas en la liquidación).
— En Canadá, como en la Argentina, las
leyes procesales se aplican en forma inmediata, sin perjuicio de la validez de los actos
que ya se cumplieron con la ley anterior, pero
la eficacia real de tales actos solo puede ser
evaluada en la sentencia.
e) Mi contradictor defiende el argumento
del plenario de Trelew relativo a la violación
del derecho de defensa y afirma: “En todos los juicios por divorcio contencioso, de
aplicarse el CCyC, es claro que lo probado
y pedido por las partes no sirve para nada.
Y el juez debería dictar una sentencia sin
relación con lo alegado y probado y pedido.
Desde nuestro punto de vista la violación
de la garantía de defensa en juicio sería ostensible, pues el juez está dictando una decisión sobre la base de normas sobre cuya
incidencia en su relación jurídica particular
las partes no han tenido ocasión de alegar y
ser oídos. Decir que esto es una mera aplicación del iura curia novit encierra una falacia: el iura curia novit implica que el juez
puede proveer el derecho, aunque no haya
sido invocado, pero supone que pudo serlo
porque estaba vigente al tiempo de trabarse la
litis. Finalmente, lo que resulta obvio es que
una decisión judicial en un caso conforme
a una nueva ley es claramente susceptible
de violar el principio de congruencia. En el
ejemplo que hemos dado del juicio de divorcio, si el actor pidió el divorcio por culpa y
el demandado no reconvino, sino que se limitó a pretender el rechazo de la demanda,
¿cómo haría el juez para dictar sentencia de
divorcio sin atribución de culpas, una consecuencia que nadie pretendió?”
Los argumentos son rebatibles:
(ii) Es verdad que el principio de congruencia está íntimamente ligado al derecho de defensa en juicio. Pero también es
cierto que, en el derecho de familia, el principio de congruencia exige una gran dosis
de flexibilidad. El argumento de Rivera recuerda el lamentable resultado al que llegó
el plenario de la Cámara Nacional Civil del
28/10/2010, que respondió que los jueces
“no pueden decretar la separación personal o el divorcio vincular por la causal de
separación de hecho sin voluntad de unirse,
acreditada en el juicio, cuando ésta no fue
invocada expresamente en la demanda ni
en la reconvención como causal de divorcio
y no se encuentran probadas las causales
subjetivas en las que los cónyuges sustentaron sus pretensiones”. O sea, después de
litigar por años, desangrándose, las partes
vuelven a sus casas con una sentencia que
los deja como estaban, obligándolos a iniciar un nuevo juicio. El voto de la mayoría,
en mi opinión y en la de muchos otros juristas que se dedican al derecho de familia,
acentúa el conflicto e impide la paz familiar,
contrariando, de este modo un postulado
básico de la materia (15). De allí que esa jurisprudencia no sea seguida por los tribunales del interior del país, quizás más sensibles a la realidad social (16).
(iii) ¡Cuánto más fácil resulta, en estos casos, llamar a las partes, hacer una audiencia
y acordar!, método que Rivera reconoce se
usa en los procedimientos arbitrales, pero rechaza para los judiciales. Precisamente, este
instrumento impide caer en el binomio ganador/perdedor, tan nefasto, especialmente en
el ámbito del derecho de familia.
nes a los cambios, tanto sociales como jurídicos; la tarea del jurista y del legislador es
advertir la necesidad de la modificación, y
valorar en su justa medida los argumentos
de los que, con espíritu conservador, se opongan” (18).
El Anteproyecto que sirvió de base al nuevo Código Civil y Comercial fue ampliamente conocido, incluso, mientras se redactaba.
Muchas son las voces que se escucharon a favor y en contra durante todo el proceso hasta
su sanción.
Por eso, no cabe avizorar el caos descripto por mi ocasional contradictor. No hay que
tener miedo a la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial. Como todo lo nuevo,
generará dudas, pero bien ha dicho Mordecai Kaplán que, por regla general, “los seres
humanos no se intimidan por la complejidad
creciente de la vida cuando esa complejidad
abre nuevos horizontes”. Estoy segura que
el Código Civil y Comercial, más allá de los
errores propios de toda obra humana, abre
nuevos horizontes a la solución pacífica de
los conflictos nacidos en la nueva complejidad social y jurídica. No hay, pues, razón alguna para demorar su entrada en vigencia. !
Cita on line: AR/DOC/1801/2015
MAS INFORMACIÓN
(i) La afirmación que la facultad judicial
del iura novit curia sólo alcanza al derecho
vigente al momento de la traba de la litis
quizás no configure una falacia, pero ciertamente, no tiene respaldo; ya indiqué que esa
situación procesal (traba de la litis) no siempre agota una relación sustancial; más aún,
normalmente, no produce ese agotamiento,
pues las figuras procesales, sin que esto disminuya su importancia, son, por lo regular,
un instrumento para el ejercicio del derecho
sustancial y, por lo tanto, no lo transforma
ni modifica.
Moisset de Espanés, el jurista argentino
que mejor ha enseñado el sistema de derecho
transitorio, citado incluso en el plenario que
ha motivado este debate (17), dice: “En todas
las épocas han existido y existirán oposicio-
lo cual el divorcio se regiría por una ley y la disolución
de la sociedad conyugal se retrotraería a un momento en
el que regía otra ley. ¿Acaso la disolución de la sociedad
conyugal se sometería a la ley nueva o a la anterior?”.
(15) Dada la naturaleza de este comentario, me limito
a recordar el voto de la Dra. Mabel de los Santos en el
referido plenario. Ver LA LEY, 2010-F, 243; JA 2010-IV426; ED 240-185; RDF 2011-III-63; DJ Nº 46, 31/10/2010.
(16) Ver, entre otros, SCMendoza, sala I, 7/5/2014,
RDF 2014-VI-141, cita on line, MJ-JU-M-85804-AR |
MJJ85804; SCCorrientes, 23/11/2010; CCiv. y Com. Azul,
16/10/2012, cita on line: MJ-JU-M-75243-AR | MJJ75243.
(17) El plenario transcribió un párrafo de un artículo
escrito en coautoría con Joaquín LÓPEZ, titulado “Derecho de aguas. Régimen transitorio y normas de conflicto”, publicado en Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, años XLII-XLIII, 1978-1979, ps.
335 y ss. El maestro cordobés reprodujo ese artículo, en
uno más breve, en el que incluía sólo lo redactado por él
en el anterior, más extenso: “El cambio legislativo. Normas de transición y normas de conflicto”, en Codificación
civil y derecho comparado, Ed. Zavalía, Bs. As., 1994, p. 45
y ss.
(18) MOISSET DE ESPANÉS, Luis, “Cambio social y
cambio legislativo”, en Codificación civil y derecho comparado, Ed. Zavalía, Bs. As., 1994, p. 35.
extranjera ante el Registro Público de Comercio en los términos del art. 118 de la Ley
19.550, v. fs. 1 trámite nº 7167332; reproducida en fs. 5/6 del trámite nº 7083027). Subsidiariamente planteó recurso de apelación,
argumentando que el silencio de la Administración frente al pedido de pronto despacho,
configuraba una denegatoria a aquella solicitud.
de búsqueda, pronto despacho, silencio de
la Administración, etc.) para resolver el entuerto traído a esta sede no debe perderse
de vista que aquélla consistió en una simple
opinión consultiva (v. fs. 1 y 13 del trámite
nº 7083027).
VI. Palabras de cierre
Rivera, Julio César, “Aplicación del Código Civil y
Comercial a los procesos judiciales en trámite. Y otras
cuestiones que debería abordar el Congreso”, LA LEY,
04/05/2015, 1.
Junyent Bas, Francisco A., “El derecho transitorio. A propósito del artículo 7 del Código Civil y Comercial”, LA LEY, 27/04/2015, 1.
Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El artículo 7 del
Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme”, LA LEY,
22/04/2015, 1.
{ NOTAS }
(13) “Les instances en cours demeurent régies par la
loi ancienne. Cette règle reçoit exception lorsque le jugement à venir est constitutif de droits ou que la loi nouvelle, en application des dispositions de la présente loi, a
un effet rétroactif. Elle reçoit aussi exception pour tout
ce qui concerne la preuve et la procédure en l’instance”.
(14) Dice Rivera: “La sentencia de divorcio tiene ciertos efectos retroactivos; concretamente la sociedad conyugal se considera disuelta a la fecha de la demanda. Con
JURISPRUDENCIA
Acto administrativo
Dictamen consultivo. Imposibilidad de impugnarlo.
Véase en página 4, Nota a Fallo
Hechos: El apoderado de una sociedad interpuso recurso de queja por la denegatoria
de la apelación en un trámite por el que había requerido el dictado de una resolución
definitiva a la Inspección General de Justicia. La Cámara desestimó la queja.
La solicitud de consulta debe considerarse “agotada” o “consumada” con la expedición del dictamen, sin que quepa la posibilidad de impugnarlo y, consecuentemente, ser revisado en sede judicial, ello
sin perjuicio de que se hubieran elevado
las actuaciones ante el silencio de la Administración, puesto que la naturaleza de
la solicitud de consulta es extraña e im-
propia a la competencia de la magistratura.
118.537 — CNCom., sala F, 07/04/2015. -
Inspección General de Justicia c. Komatsu
Holding South America LTDA s/ recurso de
queja (OEX).
Cita on line: AR/JUR/3018/2015
Vistos: 1. El apoderado de “Komatsu Holding South America Limitada” viene en queja por la denegatoria de la apelación deducida en el trámite que lleva el nº 7183787 (v.
fs. 60 del presente cuadernillo).
Sobre tales bases fácticas, entendió que
resultaron intempestivos e impropios los dictados de los dictámenes del 19 y 29 de mayo
del 2014 (aquí en fs. 40/2 y fs. 44/5) y la providencia D.S.C. Nº 1085/2014 del 02/06/2014
(fs. 46) puesto que, ante el silencio del organismo, hubiera correspondido la elevación
directa a la Cámara para el tratamiento de
la cuestión.
Allí, se había requerido el dictado de una
resolución definitiva respecto de cierto requerimiento formulado al órgano (vgr. sobre
la necesidad de inscripción como sociedad
2. Pese a la intrincada tramitación que mereció la solicitud original (sólo para ejemplificar: Haberse iniciado en un formulario como
“pedido de informes”, subsiguiente solicitud
2ª Instancia.- Buenos Aires, abril 7 de
2015.
Desde tal conceptualización, no puede más
que coincidirse con lo planteado en su hora
por el ahora quejoso en torno a que los dictámenes jurídicos no son actos administrativos, sino actos internos de la Administración
en la medida que no producen efectos jurídicos directos a los particulares (cfr. Cassagne,
Juan Carlos, “Curso de Derecho Administrativo”, T. I, 10ª edic., La Ley, Pcia. de Bs. As.,
2011, p. 251) siendo opiniones no vinculantes
que colaboran para que el funcionario pertinente decida conforme a derecho. Tal actividad consultiva, que se materializa por medio
de la producción de dictámenes, importa
CONTINÚA EN PÁGINA 4
4 | MARTES 2 DE JUNIO DE 2015
VIENE DE PÁGINA 3
una actividad preparatoria interna de la Administración, en cuya labor no entra en relación con terceros (cfr. Marienhoff, Miguel
S., “Tratado de Derecho Administrativo”, t. I,
Lexis Nexis, Bs. As., 2003, p. 103).
En rigor, el dictamen consultivo es, en su
funcionalidad procesal, un acto preparatorio,
en la medida que sirve para la elaboración de
actos decisorios y, en su otra faz, un elemento causal, en tanto “el elemento cognoscitivo
contenido en el dictamen debe ser incorporado a la determinación y configuración de
los hechos o a la identificación e interpretación del derecho aplicable”. De esta forma,
el dictamen jurídico integra la causa del acto
administrativo decisorio en tanto que el dato
cognoscitivo que contiene es un antecedente
fáctico de aquél (cfr. “Administración y Actividad Consultiva”, en AA.VV., “Cuestiones
de Procedimiento Administrativo”, RAP, Bs.
As., 2006, ps. 533 y 542).
Por este motivo, los dictámenes no son objeto de impugnación, ni aun aquellos que fueren notificados al particular salvo en el caso
de que conformen el acto decisorio, y a tal fin
sean adjuntados. Pero en tal caso, se estaría
impugnando el acto administrativo que hace
suyo el dictamen y decide la cuestión remitiéndose a sus fundamentos (cfr. Cassagne,
Ezequiel, “El dictamen de los servicios jurídicos de la Administración”, LA LEY, 2012-D,
1340, cita on line: AR/DOc. 2907/2012).
Con este particular abordaje, la primigenia
solicitud de consulta debe considerarse “ago-
tada” o “consumada” con la expedición del
dictamen aquí glosado en fs. 40/41, sin que
quepa la posibilidad de impugnarlo y, consecuentemente, ser revisado en esta sede.
Repárese que esta conclusión tampoco variaría si se hubieran elevado directamente
las actuaciones ante el silencio de la Administración, puesto que la naturaleza de la solicitud de “consulta” es extraña e impropia a
la competencia de la magistratura, llamada a
resolver casos concretos (arg. art. 2º, ley 27),
no pudiendo desnaturalizársela por la elíptica vía que se pretende.
La misión más delicada de la Justicia es la
de saberse mantener dentro del ámbito de su
jurisdicción, sin menoscabar las funciones
que incumben a los otros poderes u órganos,
ni suplir las decisiones que deben adoptar-
se para solucionar el problema (arg. Fallos:
329:3089). Todo ello sin perjuicio del ejercicio
a posteriori del control destinado a asegurar
la razonabilidad de esos actos y a impedir que
se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable de todo tribunal (cfr. mutatis
mutandi, esta Sala, 13/02/2014, “Rozemblum,
Martín c. Bugatti S.A. y otro s/ord. s/queja”).
3. Corolario de lo expuesto, se resuelve:
desestimar la queja impetrada. Hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(cfr. Ley nº 26.856, art. 4 Ac. nº 15/13 y Ac.
nº 24/13).
Remítase el cuadernillo al organismo de
origen junto a sus agregados. — Alejandra N.
Tévez. — Juan M. Ojea Quintana. — Rafael F.
Barreiro.
NOTA A FALLO
El alcance de la vía recursiva directa contra
una resolución de la I.G.J.
SUMARIO: I. El caso. — II. El alcance de la actuación administrativa bajo la forma de dictamen. — III. El marco ordenatorio del sistema registral y de
turas de sociedad mercantil, cualquiera sea
su objeto, exceptuándose las sociedades en
participación.
José María Curá
El art. 5º de la ahora llamada Ley General de Sociedades, de su lado, establece que
el acto constitutivo, su modificación y el reglamento, si lo hubiese, se inscribirán en el
registro público del domicilio social y en el
registro que corresponda al asiento de cada
sucursal, incluyendo la dirección donde se
instalan a los fines del art. 11, inc. 2. Registración que, a tenor de lo dispuesto por el art. 7º,
atribuye a la sociedad el carácter de regularmente constituida.
control. — IV. El trámite recursivo frente a las actuaciones administrativas de la I.G.J. — V. La decisión.
I. El caso
El reciente pronunciamiento dado por la
Sala F de la Cámara Comercial, en trámite
de queja por denegatoria de apelación, caratulado “Inspección General de Justicia
c. Komatsu Hoding South America Ltda.”,
trae consigo el tratamiento de la cuestión
que alcanza a las actuaciones del organismo
de control societario y su posible revisión
por vía recursiva directa ante el tribunal
mercantil.
Intrincada tramitación iniciada con un formulario como “pedido de informes”, subsiguiente solicitud de búsqueda, pronto despacho, silencio de la administración, para resolver lo que el Tribunal calificó como entuerto
llevado a sede jurisdiccional, consistente en
una simple opinión consultiva.
II. El alcance de la actuación administrativa bajo
la forma de dictamen
A partir de la determinación de los hechos
bajo examen, tiene en claro el Tribunal que
los dictámenes jurídicos no son actos administrativos, sino meros actos internos de la
Administración en la medida que no producen efectos jurídicos directos a los particulares (1). Esto es, opiniones no vinculantes que
colaboran para que el funcionario pertinente
decida conforme a derecho. Actividad consultiva que se materializa por medio de la
producción de dictámenes, la que importa
actividad preparatoria interna de la Administración, en cuya labor no entra en relación
con terceros (2).
En rigor, el dictamen consultivo es, en su
funcionalidad procesal, un acto preparatorio,
En ejercicio de sus funciones registrales, la
Inspección General de Justicia:
en la medida que sirve para la elaboración de
actos decisorios y, en su otra faz, un elemento causal, en tanto “el elemento cognoscitivo
contenido en el dictamen debe ser incorporado a la determinación y configuración de
los hechos o a la identificación e interpretación del derecho aplicable”. De esta forma,
el dictamen jurídico integra la causa del acto
administrativo decisorio en tanto que el dato
cognoscitivo que contiene es un antecedente
fáctico de aquél (3).
A partir de allí deja en claro que los dictámenes no son objeto de impugnación, ni
aun aquellos que fueren notificados al peticionario, salvo, claro está, en el caso de que
conformen el acto decisorio y, a tal fin, sean
adjuntados. Pero, advierte, que en tal caso
el objeto de la impugnación habría de ser el
acto administrativo que hace suyo el dictamen y decide la cuestión remitiéndose a sus
fundamentos (4).
III. El marco ordenatorio del sistema registral
y de control
La Ley Orgánica 22.315 de la Inspección
General de Justicia coloca a su cargo las
funciones atribuidas por la legislación pertinente al Registro Público de Comercio y la
fiscalización de las sociedades por acciones,
excepto la de las sometidas a la Comisión
Nacional de Valores, de las constituidas en
el extranjero que hagan ejercicio habitual
en el país de actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento
o cualquier otra especie de representación
permanente, de las sociedades que realizan
operaciones de capitalización y ahorro, de las
asociaciones civiles y de las fundaciones (de
su art. 3º).
{ NOTAS }
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) Recurre a la opinión de CASSAGNE, Juan Carlos,
en “Curso de Derecho Administrativo”, t. I, 10ª edic.,
La Ley, Pcia. de Bs. As., 2011, p. 251.
(2) Ratifica lo anterior con lo dicho por MARIENHOFF, Miguel S., en “Tratado de Derecho Administrativo”, t. I, Lexis Nexis, Bs. As., 2003, p. 103.
(3) Cita “Administración y Actividad Consultiva”, en
AA.VV., “Cuestiones de Procedimiento Administrativo”, RAP, Bs. As., 2006, ps. 533 y 542.
(4) Lo dicho encuentra respaldo en la opinión de CASSAGNE, Ezequiel, en “El dictamen de los servicios jurídicos de la Administración”, LA LEY, 2012-D, 1340, cita
on line: AR/DOC/2907/2012).
a) Organiza y lleva el Registro Público de
Comercio;
b) Inscribe en la matrícula a los comerciantes y auxiliares de comercio y toma razón de
los actos y documentos que corresponda según la legislación comercial;
c) Inscribe los contratos de sociedad comercial y sus modificaciones, y la disolución
y liquidación de ésta. Se inscriben en forma
automática las modificaciones de los estatutos, disolución y liquidación de sociedades
sometidas a la fiscalización de la Comisión
Nacional de Valores;
d) Lleva el Registro Nacional de Sociedades por Acciones;
e) Lleva el Registro Nacional de Sociedades Extranjeras;
f) Lleva los registros nacionales de asociaciones y de fundaciones
No pasan por alto estas notas la modificación que a la materia registral mercantil
alcanza la promulgación del Código Civil
y Comercial de la Nación y Ley General de
Sociedades (ley 26.994). Del nuevo texto resulta la desaparición del Registro Público de
Comercio, como instituto consagrado por el
Código de Comercio, a tenor de su art. 34, en
cuanto dispone que en cada tribunal de comercio ordinario habrá un registro público
de comercio, a cargo del respectivo secretario, que será responsable de la exactitud y
legalidad de sus asientos.
Se inscribirá en un registro especial, dispone el art. 35 Cód. de Comercio, la matrícula
de los negociantes que se habilitaren en el tribunal, y se tomará razón, por orden de números y de fechas, de todos los documentos que
se presentasen al registro, formando tantos
volúmenes distintos, cuantos fueren los objetos especiales del registro.
Por el art. 36 del Cód. de Comercio pertenece al Registro Público de Comercio la
inscripción de los documentos que la norma
enuncia, entre los que se advierte las escri-
Del ordenamiento societario, en su art. 167
ordena que el contrato constitutivo sea presentado a la autoridad de contralor para
verificar el cumplimiento de los requisitos
legales y fiscales. Conformada, el expediente
pasará al juez de registro, quien dispondrá la
inscripción si la juzgara procedente. De tal
modo se integra el doble control en materia
societaria, para el tipo sociedad por acciones,
dando lugar a las atribuciones del organismo
correspondiente, el que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es la Inspección General
de Justicia.
IV. El trámite recursivo frente a las actuaciones
administrativas de la I.G.J.
En ese marco de competencia, la Ley Orgánica ordena los mecanismos recursivos respecto de sus resoluciones administrativas.
Al punto, de su art. 16 claramente se sigue
que las resoluciones de la Inspección General de
Justicia son apelables ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, cuando se refieran a comerciantes o sociedades comerciales. A la par, cuando dichas
resoluciones o las del Ministerio de Justicia de
la Nación se refieran a asociaciones civiles y
fundaciones, serán apelables ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
A los fines de estas notas se subraya que
la materia recursiva está dada por el acto
administrativo emanado de la autoridad de
control societario, expresado bajo la forma
de resolución.
Se ha dicho que la validez e impugnación
de la actividad administrativa gira en torno
a un principio: Que aquel acto de la Administración, apto para producir efectos jurídicos
Actualidad
AÑO LXXIX N° 100
BUENOS AIRES - MARTES 2 DE JUNIO DE 2015
OPINIÓN
ISSN 0024-1636
Carlos A. Rodríguez
Derecho ambiental y Código Civil y Comercial
I. Introducción
El 1 de agosto de 2015 empezará a tener vigencia el Código Civil y Comercial
de la Nación (ley 26.994 y su modificatoria
ley 27.077).
En el mismo se han incluido contenidos
propios del Derecho Ambiental y que a mi
entender introduce de manera positiva en la
legislación ordinaria (art. 75º, inc. 12) distintos temas que conviene analizarlos, aunque
de manera genérica, dado el carácter del presente artículo en su extensión.
II. Las fuentes, aplicación e interpretación de la
ley ambiental
Los arts. 1º y 2º del CC y C establece claramente el sistema de fuentes, aplicación e
interpretación de nuestro Derecho, lo que
por su efecto expansivo tiene incidencia en el
Derecho Ambiental.
OPINIÓN
Como venimos diciendo desde hace muchos años y conforme a la doctrina nacional
e internacional de los Derechos Humanos y
del Derecho Humanitario, los Derechos Ambientales son derechos humanos (DD.HH.) y
como tales participan de todas las características de esa categoría de derechos.
Por lo tanto se consagra legislativamente
el doble sistema de fuentes consagrado en la
Constitución Nacional en la Reforma de 1994.
Por un lado la Constitución Nacional y su
sistema de interpretación y por el otro el conjunto de tratados de Derechos Humanos con
jerarquía superior a las leyes (art. 75, inc. 22,
CN) y su ampliación legislativa᩿(1), cuya aplicación se realiza de acuerdo al Tratado de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de
1969 (ley 19.865).
Ahora, por este sistema de doble legalidad
constitucional, están los Tratados Interna-
cionales que fueron ratificados por la República Argentina.
Muchos de ellos considerados por la doctrina como “soft law” y otros como “hard law”,
de allí que el cúmulo de tratados internacionales que refieren a la cuestión ambiental deben obligatoriamente ser tenidos en cuenta
como regla de interpretación de las normas
ambientales.
Como muchos de dichos tratados internacionales establecen principios y valores
jurídicos en la norma de interpretación, va
de suyo que todas las normas internacionales
del Derecho Ambiental Internacional deben
tenerse en cuenta para interpretar las normas ambientales locales. De hecho y de derecho, la cuestión ambiental es un conjunto de
normas, pero fundamentalmente de principios y de nuevos e innovadores valores jurídicos que hacen al nuevo paradigma de nuestra
sociedad, el paradigma ambiental᩿(2).
Por si ello fuera poco, el art. 240 del Código establece que, dentro de los límites de
los derechos individuales, está: “...no afectar
el funcionamiento ni la sustentabilidad de los
ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros...”.
Pues bien todos los Tratados Internacionales sobre las cuestiones ambientales tratan
precisamente de esos temas, por ende todos
ellos deberán aplicarse para fijarse los límites del actuar de las personas en nuestra sociedad, tanto en su normativa expresa como
en la exposición de los motivos que llevaron a
los países a la firma de dichos tratados.
Cito solamente algunos, en repetición del
Documento Río + 20, de 2002, por ser el más
reciente y por su importancia:
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2
Ramiro Seijas
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
en el Anteproyecto de Código Penal
I. Introducción al tema
El presente trabajo tiene por objeto llevar
a cabo un análisis del sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas
que ha sido recientemente incorporado por
la Comisión Redactora en el Anteproyecto
de Código Penal de la Nación Argentina᩿(1)
a través de cuatro normas que regulan, en
forma expresa, las condiciones de aplicabilidad del sistema, la tipología de sanciones
disponibles y el ámbito de facultades conferidas a la judicatura en la indicada materia
(arts. 59, 60, 61 y 62 Capítulo “Sanciones a
las Personas Jurídicas” ubicado en el Título
IX del Libro Primero del citado cuerpo normativo).
La atribución de responsabilidad penal
a los entes jurídicos, si bien no se encuentra prevista en el texto de nuestro Código
Penal vigente, ha sido objeto de disquisiciones doctrinales᩿(2) y jurisprudenciales᩿(3)
acogiéndose en forma aislada e inorgánica
a través de distintos regímenes normativos᩿(4).
Su expresa incorporación a través del
mentado Anteproyecto de ley, en caso de
recibir favorable acogida legislativa, implicará incluir un sistema que, a nuestro
entender, atenta contra principios básicos
de nuestro régimen penal (culpabilidad e
inadmisibilidad de la persecución penal
múltiple “ne bis in idem”), vulnera el esquema de atribución de responsabilidad previsto por la normativa societaria (art. 58 de
la ley 19.550 “doctrina del ultra vires”᩿(5) y
se superpone con las vías que este último
subsistema arbitra para aquellos entes que,
a pesar de contar con objeto lícito, despliegan, en los hechos, actividad ilícita (art. 19
de la ley 19.550).
II. Régimen de sanciones a las personas jurídicas en el Anteproyecto de Código Penal de la Nación Argentina
El régimen de responsabilidad de las
personas jurídicas proyectado en el plexo
normativo objeto de análisis presenta las siguientes características troncales:
-i- Involucra a todas las “personas jurídicas
privadas”᩿(6);
-ii- Les atribuye responsabilidad en todos
los casos en que la ley así “expresamente lo
prevea”᩿(7); respecto de todos aquellos delitos cometidos “por sus órganos o representantes” que actuaren en beneficio de la misma᩿(8);
-iii- Las exime de responsabilidad “sólo”
si el órgano o representante actúa en “exclusivo beneficio y no generare provecho
alguno para ella” y aun si no implicare
provecho, las responsabiliza si el acto delictivo “hubiere sido posibilitado por el incumplimiento de sus deberes de dirección y
supervisión”᩿(9);
-iv- La ratificación —aunque sea tácita—
de la gestión del órgano o representante es
elemento de juicio suficiente para atribuir
responsabilidad a la persona jurídica᩿(10);
-v- Faculta al magistrado actuante a imponer sanciones “aun cuando el interviniente
no resultare condenado, siempre que el hecho se hubiere comprobado”᩿(11);
-vi- No se extingue la responsabilidad por
reorganización societaria (transformación,
fusión, absorción, etc.) y/o extinción aparente del ente (referencia la extinción simulada
indicando elementos de juicio para identificar dicho supuesto)᩿(12);
-vii- Enumera las distintas sanciones (multa, cancelación de personería jurídica, suspensión de actividades, clausura total o parcial del establecimiento, etc.᩿(13).
Finalmente establece una serie reglas
vinculadas a la metodología a seguir por el
magistrado actuante (aplicación alternada
o conjunta de penas, importes pecuniarios
mínimos y máximos, etc.᩿(14) y los criterios
y/o elementos de juicio para la aplicación de
las sanciones según la especie (análisis de la
entidad del incumplimiento, etc.)᩿(15). Ése es
básicamente el régimen sancionatorio para
las personas jurídicas que se pretende implementar en nuestra regulación penal de
fondo.
III. Afectación de principios (culpabilidad e inadmisibilidad de la persecución penal múltiple
ne bis in idem)
Si bien es cierto que las modalidades delictuales han ido sofisticándose con el transcurso del tiempo᩿(16), lo que claramente implica que el sistema punitivo debe ser adap-
tado al nuevo escenario fáctico, la primera
de las cuestiones que, a nuestro entender,
debe tenerse presente es que a través de la
atribución de responsabilidad a los entes jurídicos se afecta el principio de culpabilidad
generando supuestos de responsabilidad
objetiva.
Se ha sostenido en referencia a este principio que: “(...) la responsabilidad penal es
de estricto carácter individual, dado que el
principio de culpabilidad por el hecho impide
cargar las consecuencias de acciones u omisiones ajenas como si fueran propias (...) las
personas sólo son responsables por sus acciones u omisiones (...)”; bajo este postulado
fundamental, que se concreta en la fórmula
no hay delito sin culpabilidad (nullum crimen,
nulla poena, sine culpa) (...)”᩿(17).
En ese marco, entendemos, resulta improcedente extender al ente jurídico la atribución y/o efectos a derivarse de la comisión
de un ilícito criminal por un tercero (persona
física), atento a que la personalidad jurídica
es un recurso técnico-instrumental diseñado
por el legislador y limitado en sus efectos᩿(18),
lo que claramente implica una ausencia del
sustrato psíquico o elemento subjetivo requerido por el sistema punitivo para tipificar
un delito, siendo el “principio de atribución”,
fundado en razones de política criminal, el
único elemento que podríamos evaluar como
acertado para justificar la prescindencia del
CONTINÚA EN LA PÁGINA 3
Actualidad
2 | MARTES 2 DE JUNIO DE 2015
VIENE DE TAPA
“A. Reafirmación de los Principios de Río y los
planes de acción anteriores
14. Recordamos la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio
de 1972.
15. Reafirmamos todos los principios de la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, en particular, entre otros, el de las
responsabilidades comunes pero diferenciadas,
enunciado en su principio 7.
16. Reafirmamos nuestro compromiso de
aplicar íntegramente la Declaración de Río, el
Programa 214, el Plan para la ulterior ejecución
del Programa 215, el Plan de Aplicación de las
Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Plan de Aplicación de las
Decisiones de Johannesburgo) y la Declaración
de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, el Programa de Acción para el Desarrollo
Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo (Programa de Acción de Barbados) y
la Estrategia de Mauricio para la ejecución ulterior del Programa de Acción para el Desarrollo
Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo. Reafirmamos también nuestro compromiso de aplicar íntegramente el Programa de
Acción en favor de los países menos adelantados
para el decenio 2011-2020 (Programa de Acción
de Estambul), el Programa de Acción de Almaty:
Atención de las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral dentro de un nuevo
marco mundial para la cooperación en materia
de transporte de tránsito para los países en desarrollo sin litoral y de tránsito, la declaración política sobre las necesidades de África en materia
de desarrollo y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África. Recordamos asimismo nuestros
compromisos respecto de los resultados de todas
las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica, social y
ambiental, incluida la Declaración del Milenio, el
Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, el
Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, la Declaración de Doha sobre la Financiación
para el Desarrollo: Documento final de la Conferencia Internacional de Seguimiento sobre la
Financiación para el Desarrollo encargada de
examinar la aplicación del Consenso de Monterrey, el documento final de la Reunión Plenaria
de Alto Nivel de la Asamblea General sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo, las medidas clave
para seguir ejecutando el Programa de Acción de
la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, y la Declaración y la Plataforma
de Acción de Beijing.”
A ello deberemos a agregar los tratados internacionales referidos a la protección del patrimonio cultural material e inmaterial y las
normas del MERCOSUR sobre ambiente y
las conclusiones del Subgrupo de Trabajo Nº 6
“Medio Ambiente” (MERCOSUR), entre otros.
Por si ello fuera poco, cualquiera fuera la
jurisdicción en que se ejerzan los derechos,
debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos sobre protección ambiental
(art. 241, CC y C)᩿(3).
El juez debe aplicar los tratados internacionales, sus principios y valores jurídicos,
que por sentencia de la CIJDH de Costa Rica,
son jueces “Interamericanos”᩿(4).
Hay entonces en las normas comentadas
toda una enumeración expresa que evidentemente repercutirá en la interpretación y
aplicación del Derecho Ambiental Argentino.
III. Los derechos protegidos
El art. 14º del CC y C, establece una calificación de derechos:
“Art. 14.- Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se reconocen:
a) Derechos individuales;
b) Derechos de incidencia colectiva.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los
derechos individuales cuando pueda afectar al
ambiente y a los derechos de incidencia colectiva
en general.”
La redacción original del proyecto establecía el siguiente texto:
“Art. 14: Derechos individuales y de incidencia
colectiva. En este Código se reconocen:
a) Derechos individuales;
b) Derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una acción colectiva, si existe
una pluralidad de afectados individuales, con
daños comunes pero divisibles o diferenciados,
generados por una causa común, según lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo I.
c) Derechos de incidencia colectiva, que son indivisibles y de uso común. El afectado, el Defensor
del Pueblo, las asociaciones registradas y otros
sujetos que dispongan leyes especiales, tienen
legitimación para el ejercicio de derechos de incidencia colectiva que protegen al ambiente, a la
competencia, al usuario y al consumidor, así como
a los derechos de incidencia colectiva en general.”
En cierta forma lo que el proyecto pretendía era consagrar en la norma lo establecido
por el art. 43 de la Constitución Nacional y la
interpretación pretoriana que de ella hizo la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en
el caso Halabi (“Halabi, Ernesto c/PEN —
Ley 25873 Dec. 1563— s/Amparo Ley 16.986”;
S.C. H.270, L.XLII).
Pareciera que el temor para que este tipo
de acciones se articule en cuestiones sensibles, económicamente hablando, como el
reclamo de los jubilados por la actualización
de sus haberes, conforme la manda constitucional del art. 14 bis de la Constitución Nacional persiste, de allí su supresión por el Poder
Ejecutivo.
Al suprimirse los derechos individuales
homogéneos, la tarea quedó inconclusa, pero,
parcialmente, ya que siempre se podrá amparar dichos derechos de conformidad con
establecido en la propia norma constitucional (art. 43 de la Constitución Nacional, la General del Ambiente —Ley 25.675—, la Ley de
Defensa del Consumidor 24.240 modificada
por ley 26.361, art. 52 y la rica jurisprudencia
de nuestros tribunales, incluido el fallo Halabi, porque no se han reglamentado en definitiva los derechos sobre intereses individuales
homogéneos, va de suyo que todo lo dicho en
el caso Halabi por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre tales derechos se encuentra plenamente vigente.
IV. Los derechos de las comunidades indígenas
En cierta forma el art. 18 del CC y C ha quedado librado a las normas de la Constitución
Nacional, art. 75, inc. 17.
“CN, art. 75, inc. 17: Garantizar el respeto
a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión
y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega
de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos. Asegurar su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a
los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones.”
Por ende lo único que el Código Civil y Comercial regula, en el texto, es “la propiedad
comunitaria” indígena, de acuerdo al propio
texto constitucional, es decir —según el texto
constitucional—: “...la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente
ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de
ellas será enajenable, transmisible ni susceptible
de gravámenes o embargos”.
Además en el texto antes indicado su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten tanto el orden nacional, como provincial, también están asegurados por la Constitución Nacional.
En relación con su personería jurídica,
pueden y deben ser reconocidas tanto por
el Estado Nacional, como por las provincias.
Ya que de ninguna manera la Nación podía
arrogarse la exclusividad de estos institutos,
cuando expresamente por la manda constitucional son facultades “concurrentes” de la
Nación y las Provincias.
Por si ello fuera poco, la ley 24.071, de jerarquía superior al Código Civil y Comercial,
que aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en la
76ª Reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, se encuentra plenamente vigente.
“Artículo 15.1. Los derechos de los pueblos
interesados a los recursos naturales existentes
en sus tierras deberán protegerse especialmente.
Estos derechos comprenden el derecho de esos
pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.”
En síntesis nada nuevo hay agregado a lo
ya existente, salvo la enumeración expresa
de algunos de sus derechos humanos reconocidos.
V. La compatibilización del Código y el daño ambiental colectivo
El daño ambiental está constitucionalizado
en el art. 41 de la CN.: “El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
Existirían algunas dudas en relación con
los arts. 27 al 29 de la Ley General del Ambiente y de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, referidos al
“daño ambiental colectivo” en su remisión
al art. 1113 del actual Código Civil (ley 24.051,
art. 45; ley 25.621, art. 40; ley 25.670, art. 19;
ley 26.331, art. 20).
En el Código Civil y Comercial se destacan
las siguientes disposiciones:
- Art. 1737: “Hay daño cuando se lesiona
un derecho o un interés no reprobado por el
ordenamiento, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia
colectiva”.
- Art. 1749: Es responsable directo quien
incumple una obligación u ocasiona un daño
injustificado por acción u omisión.
- Art. 1751: Si varias personas participan en
la producción del daño que tiene una causa
única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias.
- Art. 1753: la responsabilidad del principal
por el hecho del dependiente es objetiva.
- Art. 1757: Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el
daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o
peligrosas por su naturaleza, por los medios
empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No
son eximentes la autorización administrativa
para el uso de la cosa o la realización de la
actividad, ni el cumplimiento de las técnicas
de prevención.
- Si la actividad peligrosa es realizada por
un grupo de personas, todos sus integrantes
responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros (art. 1762).
Por lo tanto el abanico de daños va mucho
más allá del art. 1113 del actual Código Civil,
va de suyo que éstas serán las nuevas responsabilidades que por daño ambiental colectivo
deben cargar los responsables del daño ambiental colectivo, en virtud del principio de
“congruencia” (art. 4º, de la ley 25.675, Ley
General del Ambiente).
VI. La protección de los derechos individuales
ambientales
Como sabemos tenemos daños al ambiente (por ej. Contaminación de las aguas) y el
daño a las personas (salud, vida, patrimonio,
etc.,) en razón del ambiente contaminado
(daños de rebote).
El Código Civil actual regula en el art. 2618:
“Las molestias que ocasionen el humo, calor,
olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en
inmuebles vecinos, no deben exceder la normal
tolerancia teniendo en cuenta las condiciones
del lugar y aunque mediare autorización administrativa para aquéllas...”.
El Código Civil y Comercial regula el
tema con algunas importantes modificaciones. En el derecho comparado la normal tolerancia entre vecinos, se da al hablar de “nuisances” en el derecho anglosajón (common
law) y “trouble de voisinage” en el derecho
francés᩿(5).
{ NOTAS }
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) Ley 24.556 - Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas; Ley 25.778 - Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de
guerra y de los crímenes de lesa humanidad; Ley 27.044 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
(2) LORENZETTI, Ricardo Luis, “Teoría de la Deci-
sión Judicial”, Fundamento de Derecho, Ed. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2006, ps. 425/447.
(3) Ley 25.675(Q-2643) - Ley General del Ambiente;
ley 25.831(Q-2741) - Régimen de Libre Acceso a la Información Ambiental; Ley 25.688(Q-2647) - Régimen
de Gestión de Aguas; Ley 26.331(Q-3030) - Protección
de Los Bosques Nativos; Ley 26.562(Q-3157) - Ley de
Quema; Ley 26.815(Q-3331) - Ley de Manejo del Fuego;
Ley 26.639(Q-3208) - Protección de los Glaciares y del
Ambiente Periglacial; Ley 24.051(Q-1784) - Residuos Peligrosos — [En lo referente a los residuos patológicos y
mientras no se dicte una legislación específica en virtud
del art. 60º]; Ley 25.612(Q-2591) - Gestión de Residuos
Industriales y de Servicios; Ley 25.670(Q-2638) — Gestión de PCB’S; Ley 25.916(Q-2786) — Gestión de Residuos Domiciliario.
(4) CIJDH; “Cabrera García y Montiel Flores vs. México”; voto razonado del Juez “Ad Hoc” Eduardo Ferrer
Mac-Gregor Poisot; fallo del 26 de noviembre de 2010.
(5) PEREIRO de GRIGARAVICIUS, María Delia,
“Daño ambiental en el medio ambiente urbano: Un Nuevo Fenómeno Económico del Siglo XXI”, Ed. La Ley,
Bs. As., 2001, p. 140.
Actualidad
El Código Civil y Comercial establece:
“Art. 1973.- Inmisiones. Las molestias que
ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad,
ruidos, vibraciones o inmisiones similares por
el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos,
no deben exceder la normal tolerancia teniendo
en cuenta las condiciones del lugar y aunque
medie autorización administrativa para aquéllas.
Según las circunstancias del caso, los jueces
pueden disponer la remoción de la causa de la
molestia o su cesación y la indemnización de los
daños. Para disponer el cese de la inmisión, el
juez debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad, la prioridad
en el uso, el interés general y las exigencias de la
producción.”
El art. 1973 lleva por título: “Inmisiones”,
que de acuerdo a la vigésima tercera edición del Diccionario de la Lengua de la RAE
tiene por significado “Agresión Ambiental o
concentración de la contaminación en un lugar
y en un momento concretos”. Va de suyo que
VIENE DE TAPA
elemento subjetivo en el juzgamiento de las
personas jurídicas.
Con referencia al principio de inadmisibilidad de la persecución penal múltiple (“ne bis
in idem”) se ha sostenido que: “Nadie puede
ser procesado ni castigado sino una sola vez
por la misma infracción (...)”᩿(19). Si bien el
reproche penal está dirigido a la persona jurídica, lo cierto es que podría darse el caso de
una sanción aplicada a aquélla y al accionista-administrador, lo que implicaría que este
último padecería, aunque sea indirectamente
(en su calidad de accionista), la aplicación
de dos penas por el mismo hecho. Con mayor claridad, observamos la afectación a este
principio en el caso de las sociedades unipersonales (admitidas pacíficamente en el derecho comparado y reguladas en el Código Civil
MARTES 2 DE JUNIO DE 2015 | 3
sin lugar a dudas se trata de una norma ambiental.
f) El inmueble no tiene que ser próximo,
sino que puede estar más alejado.
En su primera parte es casi copia del
art. 2618, reemplazando la frase “daños similares” por “inmisiones similares”.
g) A la que agregaría que pueden afectar
derechos individuales o derechos de incidencia colectiva (art. 14º del CC y C).
Las molestias que superan la normal tolerancia se pueden sintetizar de la siguiente
manera:
Ya hemos visto que la autorización administrativa no es obstáculo para la aplicación
de la norma (art. 1757 CC y C).
a) Se trata de inmisiones inmateriales, en
principio, ya que el humo o la luz intensa es
una inmisión material que contamina el aire
que respiramos.
VII. Conclusiones
b) Provienen de la actividad del hombre;
c) Se producen en inmuebles vecinos, pero
se propagan a los linderos;
d) Excluye las llamadas “inmisiones ideales” como exposiciones que causen horror o
sean de mal gusto;
e) Son mediatas o indirectas;
y Comercial de la Nación᩿(20) en las que, a excepción de la limitación de responsabilidad,
existe una absoluta identidad entre la persona del único accionista y el ente societario.
IV. Vulneración del régimen de atribución de
responsabilidad de la ley de sociedades
Los arts. 11, inc. 3 y 58 de la ley 19.550 regulan la vía a través de la cual deben imputarse
a las sociedades los actos ejercidos por sus
administradores en ejercicio de su función
orgánica. Mientras que el primero de ellos establece que el contrato social debe expresar
un objeto que sea “(...) preciso y determinado”;᩿(21) el otro, más específicamente, regula
que los administradores obligan a la sociedad
por “(...) todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social (...)”᩿(22).
El Código Civil y Comercial de la Nación ha
logrado introducir, como era debido, la normativa constitucional de los Derechos Humanos Ambientales.
Solamente hemos tocado algunos de los temas que consideramos los más importantes
en la relación Derecho Ambiental y Derecho
Civil y Comercial.
La reforma más importante de nuestro ordenamiento jurídico al inicio del siglo XXI, ha
receptado, como debía, el Derecho Ambiental.
ces de la capacidad del ente societario
y supeditarle las facultades de los integrantes del órgano de administración que
son, en definitiva, quienes despliegan la
dirección cotidiana en cumplimiento de
las prerrogativas emanadas del órgano
de gobierno social (art. 233 in fine de la
ley 19.550). En definitiva, si el acto del órgano de administración es notoriamente
ajeno a la capacidad denunciada —independientemente de la controversia doctrinal vinculada a los efectos a derivarse
de esa actuación—, la sociedad no responde frente al tercero.
Estamos en presencia de un sistema
que tiene por objeto identificar los alcan-
Es decir que ya existe en vigencia un
sistema para la atribución de actos a los
entes jurídicos (sociedades). Dicha estructura salvaguarda plenamente intereses diversos (accionistas, terceros, ente
social). El Anteproyecto en análisis es, a
nuestro juicio, incompatible con el sub-
seguido la postura de aplicar el principio “societas delinquere non potest”.
(4) El Código Aduanero consagra la responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 876, inc. g) y la solidaridad
—respecto de los hechos cometidos por sus dependientes
en ejercicio o en ocasión de sus funciones (art. 877)— disponiendo sanciones que las alcanzan por su calidad de tales (art. 876, inc. 1). Análogas previsiones contienen la Ley
de Defensa de la Competencia (Ley 25.156) con una definida connotación penal y la Ley de Encubrimiento y Lavado
de Activos de Origen Delictivo (Ley 25.246, art. 8° y cc.),
entre otras. También la ley 11.683 (arts. 39, 40, 45, 46 y 47)
contempla la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas por infracciones al régimen establecido.
(5) “El art. 58, es uno de los ejes de la dinámica societaria externa. Determina los alcances de las facultades
de los representantes y su relación con el objeto social
(...). En esencia, esta norma consagra... la doctrina del ultra vires... limita la responsabilidad por las obligaciones
celebradas por los representantes a los actos comprendidos en el objeto social... El representante a que alude
el art. 58 de la LSC, obliga a la sociedad por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.
A contrario sensu, dicho órgano no puede obligar al ente
social por aquellos que excedan dicho estándar de valoración” (los subrayados son nuestros) (MOLINA SANDOVAL, C., “Régimen Societario. Parte General”, t. I, Edit.
LexisNexis, 2004, ps. 148 y 158).
(6) Art. 59, inc. 1, Anteproyecto de Código Penal de la
Nación Argentina.
(7) Idem.
(8) Idem.
(9) Art. 59, incs. 1 y 3, Anteproyecto de Código Penal
de la Nación Argentina.
(10) Art. 59, inc. 2, Anteproyecto de Código Penal de la
Nación Argentina.
(11) Art. 59, inc. 4, Anteproyecto de Código Penal de la
Nación Argentina.
(12) Art. 59, incs. 6 y 7, Anteproyecto de Código Penal
de la Nación Argentina.
(13) Art. 60, Anteproyecto de Código Penal de la Nación Argentina.
(14) Art. 61, Anteproyecto de Código Penal de la Nación Argentina.
(15) Art. 62, Anteproyecto de Código Penal de la Nación Argentina.
(16) “(...) es claro que existen formas comisivas
de delitos tributarios y aduaneros, en las que las
personas jurídicas resultan un elemento importante —sino esencial— para lograr la realización de la
conducta típica, de manera que dificulte la persecución y condena de los responsables. Hace ya muchos
años Sutherland —en su clásico “Delito de Cuello
Blanco”— anunciaba el progreso de estas formas
comisivas (...)” (JARQUE, G., “Responsabilidad penal de las empresas”, Publicado en Sup. Penal 2012
(febrero), 6, LA LEY, 2012-A, 838, cita on line: AR/
DOC/2188/2011).
(17) EDWARDS, C., “La reivindicación del principio de culpabilidad”, LA LEY, 2011-C, 128, fallo comentado Cámara Nacional de Casación Penal, sala III,
2011.04.20, “Chabán Omar Emir y otros”, cita on line
AR/DOC/1276/2011.
(18) El art. 2° de la ley 19.550 expresamente limita los
efectos de la personalidad jurídica al consagrar que: “La
sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en
esta ley”.
(19) MAIER Julio B., “Derecho Procesal Penal. I Fundamentos”, Editores del Puerto SRL, p.. 598.
(20) Se ha modificado el art. 1°, de la ley 19.550 que en
su parte pertinente dice: “(...) Habrá sociedad si una o
más personas (...)”, Proyecto de Código Civil y Comercial
Desde que estudiamos “Introducción al
Derecho” en la Facultad, siempre nos remarcaron y hoy decimos que el Derecho
nos marca el límite de lo permitido en todas
nuestras acciones u omisiones de nuestra
vida diaria.
Por ende todo lo que haga el ser humano
conforme nuestro derecho, en sus variadas
actividades y dentro de su margen de libertad, siempre tuvo y, ahora con consagración
legislativa a partir del 01/08/2015, tiene como
límite infranqueable e ineludible, NO AFECTAR EL AMBIENTE, en su concepción amplia,
como lo plantea el art. 41 de la Constitución Nacional, natural, social, cultural material e inmaterial y esencialmente la “calidad de vida” de
todos los argentinos.
Es un mandamiento legal al que estamos
obligados “todos” los habitantes. Esperemos
que se haga realidad. !
Cita on line: AR/DOC/1429/2015
sistema societario. En sustento de dicha
afirmación podemos sostener que la sociedad estará exenta de responder por un
ilícito criminal cometido por un funcionario del órgano de administración, atento a
que dicha actuación importará haber desplegado un acto que se encuadra bajo la
calificación de “notoriamente extraño al
objeto social” sin implicancia y/o atribución de responsabilidad respecto del ente
social.
V. Superposición de regímenes punitivos
El art. 19 de la ley 19.550 regula los efectos
a derivarse en caso de sociedades que, amén
de registrar un objeto lícito, despliegan una
actividad ilícita᩿(23). Para tales supuestos la
norma reenvía a la sanción dispuesta por el
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
{ NOTAS }
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) El Anteproyecto de Código Penal de la Nación Ar-
gentina ha sido redactado por una Comisión integrada
por los Dres. Eugenio Raúl Zaffaroni, León Carlos Arslanian, María Eugenia Barbagelata, Ricardo Gil Lavedra, Federico Pinedo, Julián Álvarez y Roberto Manuel
Carlés para la elaboración del proyecto de reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación
(Decreto PEN 678/12).
(2) El clásico argumento de quienes postulan el “non
potest”, es sustentado en el principio que enuncia que
no hay pena sin culpa. (En ese sentido se han expresado SOLER, “Derecho Penal Argentino”, TEA, 1978,
p. 266, CEREZO MIR, José, “Curso de Derecho Penal
Español-Parte General”, Edit. Tecnos, Madrid, 1998,
p. 68), por su parte quienes sostienen la viabilidad del
reproche penal aducen que del mismo modo que una
sociedad tiene capacidad para contratar, es posible que
consume una maniobra fraudulenta; y que la responsabilidad penal de las mismas no sólo es posible “sino
conveniente” (en ese sentido EDWARDS, C., “Régimen
Penal”, Astrea, Bs. As., 1995, p. 85, VIDAL ALBARRACÍN, C., “Código Aduanero”, Abeledo Perrot, Bs. As.,
1992, t. VII-A, p. 324 y MEZNER, E., “Tratado de Derecho Penal”, Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, t.
I, 1955, ps. 169-170).
(3) Existen una serie de pronunciamientos a través de
los cuales se registran precedentes en los que se admite que los entes de existencia ideal puedan ser procesados y criminalmente responsabilizados (CNPenal Econ.,
sala II, en autos “Leiro”, sentencia del 31/10/62, LA LEY,
109-682), en los cuales se ha aplicado principios ya desarrollados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CS, “Diebel y Saporiti”, sentencia del 20/12/44, LA LEY,
37-280 y “Bunge y Born” sentencia del 30/6/64), sin perjuicio de señalar que el más alto tribunal igualmente ha
de la Nación, 2012, Ed. Abeledo Perrot, Capítulo Legislación Complementaria”.
(21) “El objeto social es, en opinión de Colombres
—citado por DUPRAT, D., “Tratado de los Conflictos
Societarios”, t. III, ps. 2363 y 2368—, el dato de la normativa sociedad que estatuye la actividad, o el complejo
de actividades, que los socios se proponen cumplir bajo
el nombre social, por actuación de los órganos sociales
y en las condiciones de responsabilidad que determine
cada tipo social (...) el objeto es la medida de la capacidad del ente (...)”.
(22) “De esta regla se extrae que, a contrario sensu,
el ente no quedará obligado cuando el acto sea notoriamente extraño al objeto social, independientemente de
la buena o mala fe del tercero (...). En otras palabras: En
casos de exorbitancia notoria de su objeto, la actuación
del representante orgánico es insuficiente y el mecanismo de imputación de los actos de los representantes a la
sociedad que la prevé la ley no se produce” (DUPRAT,
D., “Tratado de los Conflictos Societarios”, t. III, p. 2370,
en igual sentido se ha expedido la CS, 18/11/08 “Grupo
República S.A. vs. Terminales Portuarias Argentinas
S.A. s/ ejecutivo”).
(23) “A diferencia de lo que ocurre con las sociedades
de objeto ilícito, las que difícilmente podrán encontrarse, el supuesto de sociedades de objeto lícito y actividad
ilícita es más común en el mercado empresario... la actividad no tiene que adecuarse necesariamente en forma
aparente con el objeto social, bastando con que la misma
sea ilícita; de donde son calificables como sociedades de
objeto lícito y actividad ilícita aun aquéllas en que la actividad ilícita puede no tener nada que ver con la desnaturalización de las categorías de actos comprendidas en el
objeto social” (VÍTOLO, Roque, D., “Sociedades Comerciales”, Doctrina. Jurisprudencia, Bibliografía, Rubinzal
Culzoni, Editores, p. 330).
Actualidad
4 | MARTES 2 DE JUNIO DE 2015
incompatibles entre sí, generadores de un inadmisible escándalo jurídico por sentencias
contradictorias.
VIENE DE PÁGINA 3
art. 18 de dicho cuerpo legal (disolución y liquidación del ente y destino del remanente al
patrimonio estatal).
Es decir que, a nuestro criterio, se configura en este caso un supuesto de superposición entre la rigurosa sanción del subsistema societario y la gama de penalidades
del art. 60 del citado Anteproyecto. Ante la
verificación de una conducta típica (actividad ilícita de administradores, socios y/o
accionistas), podrán formularse interpretaciones disímiles entre el magistrado del
fuero comercial y aquel con competencia en
el fuero penal.
Una misma actuación ilícita podría así
motivar un pronunciamiento que condene a
la disolución y liquidación del ente (arts. 18 y
19 de la ley 19.550) y, simultáneamente, otro
que disponga la suspensión total o parcial
de actividades o la clausura total o parcial
del establecimiento (art. 60, incs. c) y d) del
Anteproyecto), supuestos éstos claramente
AGENDA
VI. Consideraciones adicionales
En referencia a los presupuestos previstos
en el art. 59 del Anteproyecto para la aplicación de las sanciones, somos de la opinión que:
(a) Se exime a la persona jurídica si no hay
“provecho alguno para ella”. Implica juzgar
a la luz del resultado del acto delictivo (prescindiendo del carácter disvalioso per se de la
conducta del agente), otorgándole a su vez
un “bill” de indemnidad a la persona jurídica que no será penada en caso de tentativa,
no identificando por otra parte el alcance del
término “provecho”, terminología ésta ajena
a la regulación societaria.
(b) Se sanciona ante la “ratificación tácita” de los actos efectuados por personas
que carecen de atribuciones para obrar,
lo que motiva un marco grave de inseguridad jurídica. No se explicita cuál es
el órgano que debe ratificar, ni los plazos
en que opera esa convalidación. A modo
de hipótesis podríamos mencionar el grave perjuicio a derivarse de la ratificación
tácita de la asamblea (órgano de carácter
no permanente) por desconocimiento de
un delito cometido por un funcionario integrante de otro órgano social (directorio
o sindicatura).
VII. Corolario
(c) Se atribuye responsabilidad prescindiendo del beneficio económico en caso de
“incumplimiento de sus deberes de dirección
y supervisión”, previéndose un supuesto de
responsabilidad residual en el que la persona jurídica siempre será responsable, sin explicitarse el alcance de la supervisión y cuál
debe ser el órgano que debe llevar a cabo dicha labor.
- La personalidad jurídica tiene los alcances y efectos concedidos por la ley de
sociedades, careciendo las sociedades
comerciales y/o cualquier otro ente dotado de personalidad del elemento subjetivo (conducta) que el agente requiere a
los fines de la comisión de un ilícito criminal.
(d) La sanción podrá imponerse aun en el
supuesto en que el interviniente no hubiese
sido condenado, situación anómala si tenemos en cuenta que los entes societarios tienen un funcionamiento orgánico que requiere
de la actuación de personas físicas. No existe
causa jurídica para atribuir responsabilidad
al ente social sin una condena que involucre a
quien ejecutó material o intelectualmente el
acto delictivo.
- La inconsistencia del régimen sancionatorio para las personas jurídicas que se pretende implementar se engendra en una forzada e improcedente aplicación del régimen
penal al societario.
- Cualquier delito cometido en ejercicio de
la representación de personas jurídicas puede ser actualmente abordado por el régimen
societario vigente y por el Código Penal de la
Nación, no siendo necesario, a nuestro criterio, la implementación de un régimen específico. !
Cita on line: AR/DOC/6/2015
LO QUE PASÓ, LO QUE VENDRÁ
FACULTAD DE DERECHO - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Programa de Actualización en Derecho Internacional Público y Arbitraje - Modalidad intensiva
13 de julio al 1 de agosto de 2015
Directores: Silvina González Napolitano (Prof. Titular regular) y Raúl E. Vinuesa (Prof. Consulto)
Más información
Departamento de Posgrado, Facultad de Derecho, Av. Figueroa Alcorta 2263, Segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Lunes a viernes 9 a 20 horas - (5411) 4809-5606/07
Actividad arancelada
FACULTAD DE DERECHO - UBA
Seminario de Investigación “Cuestiones actuales de capacidad y salud mental. Derecho comparado”
Jueves 4 de junio de 2015 de 14 a 17 hs.
Sala Avellaneda del Instituto Gioja, Facultad de Derecho (UBA)
Expositores:
Jean Marie Plazy (Universidad Montesquieu Bordeaux 4, Francia)
Alfonso López de la Osa Escribano (Universidad Complutense de Madrid, España)
Cristina Guilarte (Universidad de Valladolid, España)
Jorge Nicolás Lafferriere (Director DECYT 1418, UBA)
Carlos Muñiz (Investigador DECYT 1418, UBA).
Organiza:
Proyecto DECYT 1418 (Facultad de Derecho UBA)
Inscripción sin costo: [email protected]
MARTES 2 DE JUNIO DE 2015 | 5
inmediatos respecto del impugnante, pueda
ser atacado mediante un recurso administrativo o acción judicial. Así, todo acto de la
Administración que de suyo no sea apto para
producir efectos jurídicos, no es todavía directamente impugnable en cuanto a su validez. La noción de acto administrativo acoge
ese principio y restringe la cuestión que aquí
ocupa a aquellos actos aptos para producir
efectos jurídicos directos, en forma inmediata. Como arriba se señalara, alcanza a los
casos en que el efecto jurídico surge indirectamente del acto. Bajo tal orden, el dictamen
vinculante que la Administración esté obligada a seguir es un acto productor de efectos
jurídicos, en cuanto el orden jurídico establece un nexo entre su emisión y determinados
efectos jurídicos, si bien no es un acto administrativo en el sentido propio del término,
porque los efectos jurídicos no surgen directamente del acto, sino indirectamente.
{ NOTAS }
Las actuaciones se elevarán a la Cámara
respectiva dentro de los cinco días de interpuesto el recurso, y ésta dará traslado por
(5) Arg. CS, Fallos 329:3089.
Responsabilidad
médica
Muerte de dos niños en parto gemelar.
Tratamiento de casos de alta complejidad.
Concausalidad
Hechos: Una mujer diabética que cursaba
un embarazo gemelar de 32 semanas fue internada en un hospital público dependiente
de la Policía Federal Argentina por riesgo
de parto pretérmino y sinusitis aguda. Pasados tres días en los que se intentó estabilizar sus descompensaciones y elevados valores de glucemia, se la dejó sin control de vitalidad fetal por ocho horas y, posteriormente,
se le realizó una cesárea, naciendo ambos
niños sin vida. Iniciada acción de daños, la
sentencia la admitió parcialmente. Apelado
el decisorio, la Cámara eximió de responsabilidad a uno de los codemandados y ordenó
la aplicación del procedimiento de pago establecido en el art. 22 de la ley 23.982.
La Policía Federal Argentina, bajo cuya dirección se encuentra el Hospital en el que
fue internada la actora con un embarazo gemelar, es responsable por los daños derivados del nacimiento sin vida de ambos niños,
si se acreditó que carecía de una organización destinada al tratamiento de casos de
alta complejidad y tampoco, pese al cúmulo
de médicos intervinientes, de una dirección
única destinada a coordinar la actuación de
todos ellos, pues tales omisiones importan
una falta de diligencia que, concausalmente con el riesgo que ofrecía la paciente, por
ser diabética, tener antecedentes de hábitos tóxicos y edad materna avanzada, contribuyó al resultado dañoso, máxime cuando tampoco tenía organizado un sistema de
derivación, como era necesario en el caso.
CUANTIFICACION DEL DAÑO
El hecho dañoso:
Muerte de dos niños en parto gemelar
Referencias de la víctima:
Observaciones:
Reclamantes son los progenitores. 1. Madre 2. Padre
Componentes del daño:
Daño moral genérico:
1. $250.000.2. $150.000.Daño psíquico:
1. $45.000.Daño patrimonial
Daños varios:
1. Tratamiento
psicológico $5.000.118.538 — CNCiv., sala E, 02/03/2015. - A.
de A. G. F. y otro c. Hospital Médico P.C.V. y
otros s/ daños y perjuicios.
Se excluye así, tal el caso que se anota, todo
acto o simple medida preparatoria de mero
trámite. Sucede en el caso de las llamadas
“vistas”, como productor de efecto jurídico
directo, aunque no en cuanto al fondo de la
cuestión debatida, sino en cuanto al trámite.
En cuanto al procedimiento a seguir, del
art. 17 resulta que el recurso debe interponerse fundado, ante la Inspección General
de Justicia, o el Ministerio de Justicia de la
Nación en su caso, dentro de los quince días
de notificada la resolución.
Cita on line: AR/JUR/1776/2015
COSTAS
Se imponen a la demandada vencida.
INTERESES
Tasa del 6% hasta la sentencia y desde allí y hasta el
pago la tasa activa del plenario “Vázquez”.
CORRELACIÓN CON EL CÓD. CIV. Y COM.
Art. 1768.
2ª Instancia.— Buenos Aires, marzo 2 de
2015.
La sentencia apelada ¿es arreglada a derecho?
El doctor Dupuis dijo:
I. Los cónyuges G.F.A. de Á. y R. E. Á. demandaron al Hospital Médico Policial Churruca Visca, al Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, Policía Federal Argentina y a los Dres. G.V.C., M.L.D.P, C.J.P., I.C.P.,
J.D.N y M.N.L., por la responsabilidad que les
endilgan a raíz de la atención negligente que
les atribuyen, consistente en la interrupción del
embarazo gemelar producido por la muerte de
ambos fetos, hijos de los presentantes, el día 7
de noviembre de 2008. La sentencia de primera
instancia, luego de valorar la prueba, rechazó la
demanda contra los demandados médicos, salvo con relación a la Dra. D.P y al Hospital Churruca y Policía Federal Argentina, a quienes
encontró responsables de los daños y perjuicios
y los condenó a hacerle íntegro pago a la Sra. A.
de la suma de $300.000 y al Sr. A. de la suma
de $150.000, con más sus intereses y las costas
del pleito, dentro de los diez días.
Tanto los actores como los codemandados
D.P y la Policía Federal apelaron la sentencia.
Los primeros expresaron agravios a fs. 761/66,
la segunda a fs. 775/84 y la última a fs. 768/74.
II. El 4 de noviembre de 2008 la aquí actora, quien cursaba un embarazo gemelar de 32
semanas, monocorial monoamniótico, a lo que
se sumó su diabetes Tipo I, fue internada en
el Hospital Churruca por presentar un cuadro
respiratorio y amenaza de parto pre-término.
Por su cuadro respiratorio fue medicada con
Benadryl (antihistamínico) y antibióticos y para
el tratamiento de su diabetes era portadora de
una bomba de infusión continua de insulina.
A las 19 hs. se le indicó la primera dosis de
corticoide para la maduración pulmonar fetal,
previendo un adelantamiento del parto.
otros cinco días a la Inspección General de
Justicia o al Ministerio de Justicia de la Nación.
V. La decisión
De ello resulta que la solicitud de consulta
debe considerarse “agotada” o “consumada”
con la expedición del dictamen, sin que quepa
la posibilidad de impugnarlo y, consecuentemente, ser revisado en sede judicial. Concordante con tal línea de razonamiento resulta
la “consulta” extraña e impropia a la competencia de la magistratura, llamada a resolver
casos concretos a requerimiento de parte, tal
como dispone el art. 2º de la Ley de Organización de la Justicia Nacional, no pudiendo
desnaturalizársela por la elíptica vía que se
pretende.
La misión más delicada de la justicia es la
de saber mantenerse dentro del ámbito de su
En el transcurso de la noche se le administra sulfato de Mg. como uteroinhibidor y luego,
goteo con clondina. En la mañana del 5 de noviembre se le aplica una segunda dosis de corticoides. A partir de allí, como era esperable,
se produce la descompensación metabólica de
la paciente, alternando hiperglucemias importantes con cuadros de hipoglucemia. Todas las
consultas solicitadas a clínicos y terapistas se
evacuaban por teléfono.
Recién el 7 a las 8 hs. es atendida por una
especialista en nutrición. Y a las 11 hs. se decide la interrupción del embarazo por el cuadro
de descompensación que venía presentando la
paciente y se esperan las horas de ayuno para
suministrarle anestesia. A las 16 hs. se realiza
cesárea abdominal, naciendo ambos gemelos
sin vida. La pericia de fs. 424/45, efectuada
por la Dra. R. W., luego de analizar la historia
clínica de la actora, señaló que el diagnóstico
que motivó la internación de la Sra. de A. fue
“Amenaza de Parto Pretérmino y Sinusitis
aguda”.
Dejó en claro que su internación no fue motivada por su diabetes. Y si bien se le aplicó
corticoide, que per se son hiperglucemiantes, o
sea, aumentan los niveles de glucosa en la sangre, tal proceder en el caso no estaba contraindicado, por el contrario era el indicado.
Lo riesgoso -según expresa la perito- era la
patología de la actora, su diabetes Tipo I, no su
embarazo de 32 semanas (ap. IV, 4). Pero en estos casos, la maduración pulmonar fetal, “debe
ser con la paciente internada y seguida por un
equipo multidisciplinario experto en la materia
(obstetras, clínicos, diabetólogos)” (fs. 427).
En tal caso, la conducta a seguir era monitorear los niveles de glucemia para evitar descompensaciones como la sufrida por la actora.
Recalcó la experto que los fetos se controlan
con monitoreos fetales y ecodoppler. Si la glucemia de la paciente está controlada, la salud fetal
corre menos riegos. Y en el caso, la conducta seguida careció del apoyo de clínicos y diabetólogos, para afirmar que es un cuadro que el obstetra solo no puede manejar, puesto que no es un
problema meramente obstétrico, sino clínico.
Dejó constancia que tales monitoreos fetales
y el ecodoppler fueron solicitados
Luego de relatar la descompensación de la
actora a partir de las 14.30 del 5 de noviembre
y los elevados valores de glucemia, que llegaron a subir a las 18.30 hs. a 425 mg/dl., señala
que se llamó a clínica médica por ese cuadro
y acidosis metabólica más alcalosis respiratoria y se ordenó plan amplio de hidratación.
Remarca la experto que la cetacidosis producida por las hiperglucemias puede producir
sufrimiento fetal agudo y muerte fetal.
Y pese a que debió ser derivada a terapia intensiva, ello no aconteció y las consultas fueron
jurisdicción, sin menoscabar las funciones
que incumben a los otros poderes u órganos,
ni suplir las decisiones que deben adoptarse
para solucionar el problema (5). Todo ello sin
perjuicio del ejercicio a posteriori del control
destinado a asegurar la razonabilidad de esos
actos y a impedir que se frustren derechos
cuya salvaguarda es deber indeclinable de
todo tribunal.
Con fundamento en lo reseñado, el Tribunal concluye determinando la impertinencia de la solicitud recursiva respecto
del acto administrativo emanado de la
Inspección General de Justicia, al no revestir la calidad de resolución, por lo que
finalmente resuelve desestimar la queja
articulada. !
Cita on line: AR/DOC/1591/2015
evacuadas telefónicamente. La paciente nunca
se estabilizó completamente, sólo durante
unas horas del 6 de noviembre, aunque el 7
de noviembre a las 8 horas se encontraba con
buena evolución, lúcida, normotensa, afebril
sin hermorragia genital, mucosas húmedas,
conjuntivas coloreadas, estabilizada metabólicamente y los fetos estaban vivos.
La indicación terapéutica a seguir era estabilizar a la paciente metabólicamente y de lograrse, finalizar el embarazo.
No consta control de vitalidad fetal entre las
8 hs. del día 7 y la cesárea ocurrida a las 16.45
hs., con lo que el fallecimiento de los fetos, aunque es imposible determinar el momento, debió acontecer entre las 8 hs y las l6.45hs., aunque -según se verá- a las 11 hs. fue examinada
por el Dr. P., quien decidió la cesárea. Al tiempo del examen por la Dra. M., quien confirma
la descompensación metabólica, no se estaba
ante una urgencia.
Es una cuestión de criterio médico, había
que esperar el ayuno para la anestesia y reunir
al equipo quirúrgico. El punto -según señala la
pericia- es no haber controlado la vitalidad fetal en ese lapso.
Y más allá del correcto actuar de los distintos galenos -que puntualiza la perito- no existió
unidad de seguimiento y dirección por parte
de algún profesional médico. La clave del seguimiento de estas pacientes tan complicadas
por su patología es la creación de un equipo
multidisciplinario para su manejo. Es parte
de todos los consensos sobre diabetes existentes (a la 22 de fs. 431). Y en el caso, los gemelos
probablemente fallecieron por la descompensación metabólica materna sostenida, que no
fue adecuadamente manejada por los médicos
tratantes, que requirieron ayuda en múltiples
ocasiones y no la recibieron (a la 23 de fs. 431).
La Sra. juez “a quo” analizó la conducta de
cada uno de los galenos en particular, y siguiendo las conclusiones periciales llegó a la
conclusión de que -salvo D.P.- el resto de ellos
había actuado correctamente, con lo que habré
de centrar la atención en ella. Sólo habré de remarcar que el día 7/11/08 la actora fue revisada
y su evolución no arroja signos de alarma.
Ello figura suscripto por la Dra. D.P y C.,
esta última residente de tercer año de tocoginecología. A las 11 hs., según consta en la historia clínica, la revisó el Dr. P.
En esta ocasión se decidió finalización del
embarazo (a la 11 de fs. 436). Este proceder, según la experto, fue el correcto, sin que pueda
inferirse la existencia de complicaciones fetales que hubieran ameritado decidir la realización urgente de la operación cesárea. Ello, porCONTINÚA EN PÁGINA 6
6 | MARTES 2 DE JUNIO DE 2015
VIENE DE PÁGINA 5
que no figura monitoreo de actividad cardíaca
fetal desde las 8 hs.
También fue correcta la decisión de P. de
solicitar un CCG con riesgo quirúrgico previo
a la cesárea, momento en el cual dicho galeno
volvió a tomar contacto con la paciente.
En cuanto a la Dra. D.P., desde que se internó la actora, recién tomó contacto el 7/11/08 a
las 8 hs. En esa ocasión, la evolución fue normal, sin signos de alarma, a salvo la hiperglucemia en ayunas, 190 mg/Ldl: “Afebril, mucosas
húmedas, conjuntivas coloreadas LF+, MF+
de ambos fetos, dinámica uterina negativa sin
hermorragia genital”.
A ese momento no se detectó en la Sra. A. un
cuadro obstétrico que hubiera ameritado su
resolución urgente (a la 10 de fs. 438). La Dra.
D.P solicitó la interconsulta con la Dra. M. de
Nutrición, según consta en la historia clínica,
quien confirmó la descompensación metabólica que venía padeciendo la paciente e indicó
los ajustes en la administración de insulina.
Tanto esta interconsulta como la evaluación
por parte del médico a cargo de la guardia
de obstetricia, fueron acertadas y correctas,
conforme afirma la perito, aunque luego de la
decisión del Dr. P. no consta que la Dra. D.P.
hubiera continuado a cargo del control de A.
Ello es así, sin perjuicio del deber del médico
de aportar los elementos necesarios que hagan
a su descargo, como fluye del art. 377 del Cód.
Procesal y lo ha señalado con acierto Morello,
al analizar la que se dio en llamar “la carga probatoria dinámica” o el deber de “cooperación”
que han de asumir los profesionales cuando
son enjuiciados, que hace que quien se encuentre con aptitud y comodidad para prestar su
ayuda a esclarecer la verdad, lo haga (“La responsabilidad civil de los profesionales, la defensa de la sociedad y la tutela procesal efectiva”
en “Las responsabilidades profesionales”, p. 15,
Ed. Platense. La Plata 1992; Compagnucci de
Caso, R., “La responsabilidad de los médicos”
en la obra citada, p. 398; ídem, revista LA LEY
del 22 de septiembre de 1995, p. 10).
Al respecto, bueno es recordar que es criterio de la Sala aquel que ha establecido que
solamente le puede acarrear responsabilidad
al facultativo si comete una falta grave en el
diagnóstico, de evidente y grosera infracción,
pues se trataría, en definitiva, de una falla en
un campo en el cual el error excusable no genera la consiguiente culpa profesional (conf. voto
del Dr. Calatayud en causa 179.618 del 31/5/96
y sus citas: Vázquez Ferreyra, “Responsabilidad civil por error de diagnóstico médico”, en
J.A. 1992-II-740, en especial, p. 745 y doctrina
de los fallos de la CNCiv., Sala “C” en E.D. 73493, votos de los Dres. Cifuentes y Belluscio; en
E.D. 98-576, voto del Dr. Durañona y Vedia y
sus citas; en causa 137.349 del 8/11/94, voto del
Dr. Galmarini).
La experto concluye que la atención de
esta codemandada fue correcta (17 de fs. 439)
y que cumplió con todas las tareas profesionales al momento del examen y evolucionó
correctamente a la paciente, volcó los datos
en la historia clínica y solicitó las interconsultas pertinentes. En general y en particular
su conducta se adecuó a la “Lex Artis”, para
concluir en forma categórica que “no hubo
incumplimientos por parte de la Dra. D.P.”.
Frente a tan categórica conclusión, mal puede atribuírsele a dicha profesional la responsabilidad de la atención personalizada a que
alude la pericia, máxime cuando esta profesional efectuó las interconsultas del caso y el
Dr. P. tomó la decisión de efectuar la cesárea,
previo el pertinente ayuno.
Se trata, en suma, de no imponerle al profesional el deber de acertar, pues estamos en un
terreno en el cual muchas veces la decisión que
debe adoptar no pasa de un juicio conjetural.
El hecho de que se desempeñara como
médica de planta del servicio de obstetricia
por sí solo no la responsabiliza, si, como en el
caso, tres horas más tarde la paciente fue revisada por el Dr. P., quien tampoco consideró
necesario derivar a la paciente a terapia intensiva o a otro centro de mayor complejidad,
sino efectuar allí mismo la cesárea, que programó para las 16 horas, previo ayuno de la
paciente, el que era necesario, tratándose de
una paciente con embarazo gemelar, puesto
que de no hacerlo se podía generar broncoaspiración, neumonitis y riesgo de vida (a la10
de fs. 444). La actora, a esta altura no presentaba emergencia obstétrica, aunque hay una
falta de control de vitalidad fetal desde las 8
horas en adelante.
Y en el caso, la Dra. D.P., según ambas pericias actuó correctamente al efectuar las consultas pertinentes, con la posterior decisión
de efectuarle a la actora una cesárea. Lo que
falló fue el sistema, que carecía de una organización dirigida a coordinar la actividad de los
distintos galenos. Distinto es el caso de la otra
codemandada, la Policía Federal, bajo cuya dirección y responsabilidad se encuentra el Hospital Churruca, puesto que -como dije-carecía
de una organización destinada al tratamiento
de casos de alta complejidad y tampoco, pese
al cúmulo de médicos que intervinieron en el
caso de la actora, una dirección única destinada a coordinar la actuación de todos ellos.
III. En materia de responsabilidad médica,
el principio es que la prueba corre por cuenta
de quien imputa culpa al galeno, demostrando
la existencia de negligencia manifiesta o errores graves de diagnóstico (Salvat, “Hechos ilícitos”, núm. 2988; Bustamante Alsina, “Teoría
General de la Responsabilidad Civil”, nº 1380;
Halperín I., “La responsabilidad civil de los
médicos por faltas cometidas en el desempeño
de su profesión”, LA LEY, I-217; Galli, “Obligaciones de resultado y obligaciones de medios”,
“Revista jurídica de Buenos Aires” t. 1958-1;
Alsina Atienza, “La carga de la prueba en la
responsabilidad del médico”, J.A. l958-III587,nº 19; Belluscio, “Obligaciones de Medio y
de Resultados. Responsabilidad de los Sanatorios”, LA LEY, 1979-C,19; sala C, junio 12- 1964,
LA LEY, 115-1224; ídem, abril 16-1976, LA LEY,
1976-C, 67; sala A, abril 15-1971, LA LEY, 144-91;
esta sala, diciembre 19-1979, LA LEY, 1979-C20; mi voto en E.D. 126-448; etc.).
Si el equívoco es de apreciación subjetiva
por el carácter opinable del tema o bien si
los síntomas pueden orientar el diagnóstico
en otro rumbo que el correcto, el juzgador no
tendrá suficientes elementos para inferir una
culpa en los términos que informa el art. 512
del Cód. Civil (conf. voto del citado colega en
la causa nº235.994 del 15-3-2000, con cita de
Vázquez Ferreyra, “Daños y perjuicios en el
ejercicio de la medicina”, p. 92 nº 9; Bueres,
“Responsabilidad civil de los médicos”, 2a. ed.,
t. 2 p. 151 nº 54).
La paciente presentaba antecedentes de
DBT 1 de más de 15 años, cercano a los 20 años
de evolución, con mal control metabólico a
pesar del tratamiento con bomba de infusión
subcutánea y mala adherencia al tratamiento
dietético.
En el primer trimestre presentó cetoacidosis por transgresión alimentaria, antecedentes
de prematurez e hipertensión en embarazos
previos y antecedentes de tabaquismo, por lo
que no podía ignorar el altísimo riesgo al que
se encontraba sometida.
Las conclusiones de la pericia son categóricas: El manejo de la paciente por el Servicio
de Tocoginecología del Hospital Churruca fue
ineficiente por falta de un seguimiento multidisciplinario (obstetras, diabetólogos, nutricionistas, cardiólogos, etc.).
No hubo un responsable directo e idóneo
que dé las directivas adecuadas para una pa-
ciente tan compleja y con un embarazo de altísimo riesgo, debiendo haber sido derivada a
terapia intensiva para control de su descompensación metabólica, que era esperable luego
de la administración de corticoides para la maduración pulmonar fetal.
Y concluye la experto que al no poseer la institución gente capacitada para el seguimiento
de esta paciente se podría haber solicitado
derivación a un centro de mayor complejidad
obstétrica y neonatal. Los sucesivos pedidos de
colaboración a otros servicios para el control
fueron en varias oportunidades evacuados por
teléfono.
Y como se dijo, entre las 8 de la mañana del
día 7 de noviembre y hasta el nacimiento de los
fetos muertos no constan controles de latidos
fetales. Conclusión de la experto: La principal
deficiencia fue la falta de una línea directriz
a cargo de un médico más experimentado o
especializado en pacientes de altísimo riesgo
como la actora, que coordinara su accionar
con el de especialistas de otras áreas de la medicina (diabetólogos y terapistas) que tuvieran
continuidad en el seguimiento de la paciente
durante su internación (fs. 445).
La Dra. M., experta que se pronunció a
fs. 587/9 coincidió con la anterior en cuanto a la
procedencia del tratamiento corticoideo para
la maduración pulmonar de los fetos, pese a
no ser lo ideal en un paciente diabético. También en que la conducta médica posterior a las
aplicaciones de los días 4 y 5 fue la correcta,
aunque dejó a salvo que esta terapéutica debe
realizarse en un medio de alta complejidad y
a cargo de un grupo multidisciplinario de especialistas: obstetra, diabetólogo, laboratorio
confiables, especialista en imágenes para monitoreo fetal y eco-doppler, cardiólogo, terapista, etc. (a la 5ª. de fs. 588).
Sostuvo que esta paciente de altísimo riesgo,
debió casi del inicio estar en terapia intensiva.
El plan de insulino-terapia no fue el adecuado,
como así tampoco la evaluación por un especialista en diabetología. Ambas pericias fueron
impugnadas.
La primera a fs. 477/78, con apoyo de consultor técnico, la que fuera aclarada a fs. 487
y contestada a fs. 503/504. Y también a fs. 530
por el consultor médico de la actora.
A fs. 622 y fs. 625 la Dra. M. también ratificó
su pericia frente a las impugnaciones habidas.
Ninguna de ellas demostró el error o desacierto del perito.
Acerca del punto, preciso se hace puntualizar que esta Sala ha decidido que, si bien el
perito es un auxiliar de la justicia y su misión
consiste en contribuir a formar la convicción
del juzgador, razón por la cual el dictamen no
tiene, en principio, efecto vinculante para él
(art. 477 del Cód. Procesal; CNCiv. esta Sala,
en E.D. 89-495 y sus citas), la circunstancia
de que el dictamen no obligue al juez -salvo en
los casos en que así lo exige la ley-, no importa
que éste pueda apartarse arbitrariamente de
la opinión fundada del perito idóneo, en tanto
la desestimación de sus conclusiones ha de ser
razonable y fundada (conf. fallo citado y votos del Dr. Mirás en causas 34.389 del 9/2/88
y 188.579 del 26/3/96 y, en el mismo sentido,
CNCiv. Sala “D” en E.D. 6-300; Colombo, “Cód.
Procesal Civil y Comercial Comentado y Anotado”, 4a. ed., t. I p. 717 y nota 551).
Es por ello que ha adherido a la doctrina según la cual aun cuando las normas procesales
no acuerdan al dictamen pericial el carácter
de prueba legal, cuando el informe comporta
-como en el caso- la apreciación específica en el
campo del saber del perito -conocimiento éste
ajeno al hombre de derecho-, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de
juicio que permitan concluir fehacientemente
en el error o el inadecuado uso que el experto
hubiese hecho de sus conocimientos técnicos
o científicos, de los que por su profesión o títu-
lo habilitante ha de suponérselo dotado (conf.,
entre muchas otras, causas 21.064 del 15/8/86,
11.800 del 14/10/85).
En este orden de ideas, y como señalara el
Dr. Calatayud en la causa nº 69.151 del 4 de julio
de 1990, en la que votara en primer término, la
función del consultor técnico, más que pericial,
se asemeja a la del abogado, en cuanto presta
asesoramiento a la parte en cuestiones de su
especialidad (conf. Palacio, “Estudio de la Reforma Procesal Civil y Comercial-Ley 22.434”,
p. 159).
Y en el caso no existen elementos de convicción suficientes que permitan tener por cierta
esta última versión, razón por la cual habré
de propiciar que se desestime la presente
queja, más aún si se repara que la apelante en
ningún momento precisa los posibles errores
que le atribuye a las pericias. Tales omisiones importan una falta de diligencia atribuible a la Policía Federal a cargo del hospital,
máxime cuando tampoco tenía organizado un
sistema de derivación a centros de alta complejidad como era necesario en el caso. De la
declaración testimonial de la Dra. M., al ser
preguntada sobre si ella recordaba cuántas
veces durante esa internación era consultada
y cuantas veces respondió: “varias”. Preguntada sobre quiénes la consultaban, respondió
que “los residentes de la maternidad” y si recordaba alguno en particular respondió que
no recordaba.
No recordaba tampoco cuántas veces la fue
a ver. Y preguntada si sabía acerca de la existencia de un profesional que estuviera a cargo
de esta paciente durante la internación, respondió que desconocía si había alguien a cargo,
que no sabía. Es decir que la misma especialista que trataba a la actora por su diabetes tipo 1,
desconocía la existencia de un profesional que
coordinara las acciones a llevar a cabo y las
decisiones a tomar en el difícil cuadro que ella
presentaba (conf. video reservado).
Ello demuestra la falta de coordinación
habida entre los distintos profesionales que
intervinieron. Esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse, con carácter de principio general, que en cuanto al sanatorio o
clínica donde se ha llevado a cabo el acto que
después se lo cataloga como de mala praxis
y que ha ocasionado un perjuicio al paciente
allí internado, cualquiera sea el fundamento
de su responsabilidad -obligación de garantía,
deber de vigilancia, obligación tácita de seguridad, etc.-, lo cierto es que tanto la doctrina
como la jurisprudencia la han aceptado (conf.
mis votos en causas 20.463 del 29/4/86, 19.004
del 23/6/86 y 148.297 del 2/8/94; voto del Dr.
Calatayud en causas 25.913 del 23/12/86 y
151.257 del 30/11/94 y sus citas: Acuña Anzorena, “Responsabilidad contractual por el hecho de otro” en J.A. t. 53 -Sec. Doctrina- p. 64;
Bustamante Alsina, “Responsabilidad civil de
los médicos en el ejercicio de su profesión”,
en LA LEY, 1976-E, 63; Belluscio, “Obligaciones de medios y de resultado. Responsabilidad de los sanatorios”, en LA LEY, 1979-C,
20; CNCiv. Sala “A” en LA LEY, 1977-D, 92;
Sala “C” en LA LEY, 1976-C, 63; Sala “F”, causa 8.790 del 24/9/85; Sala “G”, causa 268.437
del 19/3/81; esta Sala, en LA LEY, 1979-C, 20).
Ello es suficiente para desestimar la presente
queja.
IV. Desde otro ángulo, y en lo que hace a la
concausalidad que la a quo estableció entre la
responsabilidad de la Policía Federal y el riesgo que ofrecía la paciente, habré de compartir
la solución de la sentencia. Está debidamente probado que la actora tenía diabetes tipo
1, supuesto en el cual el embarazo debe ser
considerado de muy alto riesgo, el que se incrementa en relación al tiempo de evolución
de la diabetes, el grado de control metabólico
que presente la paciente, no sólo durante el
embarazo sino también antes de la gestación y
el tipo y grado de complicaciones que presente al momento de embarazarse en relación a
su patología de base. Si a ello se suman otras
MARTES 2 DE JUNIO DE 2015 | 7
condiciones como gemelaridad, hábitos tóxicos, edad materna avanzada, el pronóstico del
embarazo es aún más reservado (fs. 425/6).
Estos embarazos, según opinión médica,
deben considerarse de alto riesgo. Como señaló la experto, la aplicación de corticoides no
está contraindicado, por el contrario estaba
indicado. Lo riesgoso era la patología de la actora, su diabetes tipo I, no su embarazo de 32
semanas (fs. 427). El antecedente de DBT 1 era
de alrededor de 20 años de evolución con mal
control metabólico a pesar del tratamiento con
bomba de infusión subcutánea, y mala adherencia al tratamiento dietético, habiendo presentado cetacidosis en el primer trimestre por
transgresión alimentaria y antecedentes de
prematurez a hipertensión en embarazos previos, además de antecedentes de tabaquismo.
Todos estos factores se asocian a un aumento
muy significativo en la morbimortalidad materna y perinatal (fs. 439).
Por lo demás la actora no realizó asesoramiento preconcepcional con la importancia
que esto reviste en un cuadro como el que portaba, lo que no podía ignorar atento a los antecedentes reseñados, incluso con motivo del
último embarazo, por cuanto según refiere la
diabetóloga, quien la atendiera desde el primer
embarazo, fue precisamente a raíz de éste en
que se le debió efectuar un tratamiento con
bomba de insulina portátil.
Y pese a que la médica hizo referencia a los
cuidados de la actora, al parecer el episodio
que tuvo pocos meses antes se debió a una ingesta de comida.
La perito M. coincidió con que su cuadro es
un factor de altísimo riesgo en una gesta en
general, siendo muy probables múltiples interrecurrencias.
E igual que la anterior considera que los cuadros de descompensación metabólica severa
postcorticoide que necesitó bomba de insulina
para revertir la hiperglucemia severa, daña
en gran medida la vitalidad fetal. Tales cuadros de hiperglucemias e hipoglucemias que
presentó la paciente conllevan a una muy alta
posibilidad de complicaciones neonatales, no
descartándose la muerte fetal.
Si es así, la actora era una paciente de altísimo riesgo, con lo que más allá de los cuidados
de que pudo ser objeto, bien puede sostenerse
que medió una convergencia de responsabilidad del centro médico con el riesgo que la paciente portaba. La actora introduce extemporáneamente el argumento vinculado a la falta
de consentimiento informado acerca de los
riesgos de su embarazo o, eventualmente, su
contraindicación.
Ello sería suficiente para omitir su análisis.
Pero es del caso señalar que al no haberlo alegado temporáneamente, y haberse centrado
el análisis de la conducta de la demandada a
partir de la internación del 4 de noviembre,
ello impidió -en su caso- introducir argumentación que apuntara a ese hecho, por lo que su
tratamiento en esta etapa la privaría del derecho de defensa, que protege la Constitución
Nacional. De todos modos, como se vio, las dificultades habidas anteriormente -incluso con
el último embarazo- llevan a presumir, fundadamente, que la actora no desconocía los riesgos de un embarazo, sobre cuya conveniencia
tampoco consultó antes de tomar la decisión,
circunstancia ésta que imposibilitó cualquier
pronunciamiento médico que le permitiera tomar una decisión meditada. De allí que al existir un factor importante de riesgo que coexistió con la responsabilidad del hospital, parece
claro que medió una concausalidad, que la “a
quo” valoró. Las razones expuestas me llevan a
propiciar que se confirme la sentencia apelada
en lo que hace a la responsabilidad de la Policía
Federal Argentina y a la concausalidad con el
riesgo que ofrecía la actora y se la revoque en
lo atinente a la codemandada D. P., con relación a la cual se habrá de rechazar la demanda.
V. En cuanto al daño psíquico, la demandada Policía Federal plantea que no corresponde su resarcimiento como daño autónomo,
por lo que solicita se rechace el rubro. Y la
actora, tanto a éste como al costo del tratamiento, los considera exiguos. Esta Sala
tiene dicho que nada obsta al otorgamiento
de indemnización por incapacidad psicológica, concepto éste que se distingue claramente del daño moral.
En efecto, es criterio recibido de destacar
como principio que el concepto de “incapacidad sobreviniente” comprende toda disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad productiva del individuo como aquella
que se traduce en un menoscabo en cualquier
tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (conf. votos del Dr.
Calatayud en cc. 24.116 del 20/10/86, 43.169 del
18/4/89, 74.429 del 4/10/90, 82.214 del 18/2/91 y
citas que formula de Kemelmajer de Carlucci
en Belluscio, “Cód. Civil...”, t. 5, p. 219, núm. 13;
Llambías, “Tratado...”, “Obligaciones”, t. IV-A,
p. 120 y jurispr. cit. en nota 217; Cazeaux-Trigo
Represas, “Derecho de las obligaciones”, 2a.
ed., t. 4, p. 272 y jurispr. cit. en nota 93; votos
del Dr. Mirás en las cc. 105.898 del 9/6/92 y
111.446 del 26/6/92).
Es que la integridad corporal de la persona
tiene, por lo común, un valor económico instrumental, como capital destinado a ser fuente
de beneficios, tanto económicos como de otra
índole.
Por ello, su afectación se proyecta necesariamente al futuro, cercenando o menoscabando probabilidades de desenvolvimiento, éxito e
inserción en el mundo de relación (conf. Zavala
de González, “Daños a las personas - Integridad sicofísica”, t. 2 a, p. 41; esta Sala, causa
124.883 del 22/3/93).
El daño moral, en cambio, está constituido por las lesiones a los sentimientos o
afecciones legítimas de una persona, o los
padecimientos físicos en que se traducen
los perjuicios ocasionados por el evento; en
fin, la perturbación, de una manera u otra,
de la tranquilidad y el ritmo normal de vida
del damnificado (conf. esta Sala, cc. 124.140
del 16/11/94 y 161.002 del 8/2/95; Sala D en
E.D. 61-779 y 69-377; Sala F en E.D. 42-311 y
53-350; Sala G en E.D. 100-300). Es decir -en
presencia de una enfermedad física o psíquica-, se trata del dolor producido por ella y no
de la incapacidad para el trabajo o la vida de
relación que la misma conlleva para la víctima que la padece.
Finalmente, cabe destacar que es doctrina
de la Sala que el daño moral sucede prevalecientemente en la esfera del sentimiento, en
tanto que el psicológico afecta preponderantemente la del razonamiento (conf. Cipriano,
“El daño psíquico (Sus diferencias con el daño
moral)” en LA LEY, 1990-D, 678).
Es por ello que se ha aceptado mayoritariamente la indemnización de las secuelas psíquicas que pueden derivarse de un hecho con
independencia de que se conceda también una
reparación en concepto de daño moral (conf.
cc. 69.658 del 2/10/90, 81.134 del 24/12/90,
174.074 del 8/8/95 y 190.132 del 15/4/96, votos
del Dr. Calatayud, con cita de Zavala de González, “Daños a las personas - Integridad sicofísica”, t. 2 a, p. 195, Nº 57 y jurisprudencia allí
mencionada).
En lo que hace al quantum indemnizatorio,
que la “a quo” fijó en $45.000 por daño psíquico a favor de la Sra. A. y $5.000 en concepto
de tratamiento, la actora se limita a sostener
que las sumas conferidas no constituyen ni mínimamente una indemnización acorde con el
daño padecido y el tratamiento necesario para
hacer frente al mismo. Se trata de una simple
disconformidad con los montos concedidos, sin
que se intente siquiera rebatir o demostrar el
error en que pudo haber incurrido la sentenciante.
En tales condiciones, el escrito no contiene
la crítica concreta y razonada que exige el artículo 265 del Cód. Procesal, por lo que propicio que este aspecto del recurso se tenga por
desierto y firme lo allí decidido.
VI. La sentencia apelada otorgó en concepto de daño moral por la pérdida de los gemelos para la madre $250.000 y para el padre
$150.000, monto éste que la demandada considera elevado y su contraparte exiguo.
En lo que hace al daño moral, punto sobre el
que también centran sus críticas los apelantes,
como lo señalara esta Sala en numerosos precedentes, a los fines de su fijación deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen señalarse la gravedad de la culpa, las condiciones personales del autor del hecho y de
la víctima, etc., quedando también todos ellos
librados al prudente arbitrio judicial (conf. mi
voto en c. 49.115 del 10/8/89; voto del Dr. Calatayud en c. 61.197 del 5/2/90; votos del Dr.
Mirás en las cc. 59.284 del 21/2/90, 61.903 del
12/3/90, 56.566 del 28/2/90, 67.464 del 22/6/90,
entre muchos otros).
viese el crédito presupuestario respectivo. Por
ello cabe concluir que es procedente la modificación del plazo establecido en la anterior instancia para el pago de la indemnización, disponiéndose que se haga en los términos del art. 22
de la ley 23.982, por entender la complejidad
de fijar al Estado un plazo muy corto de pago
(fallo completo publicado en: Microjuris.com
cita: MJJ13612; CNCivil, Sala “L” en c. 067243
del 11/07/07 “H. E. J c. F.M. SA s/ daños y perjuicios” y también un caso que guarda analogía
con el presente voto del Dr. Zannoni en Sala
“F” c. 458826 del 19/03/07 “F.L. F c. Estado
Nacional -Ministerio del Interior, Policía Federal Argentina- y otros s/ daños y perjuicios”.
VIII. Con fecha 20 de abril de 2009 el Tribunal en pleno dejó sin efecto la doctrina fijada en
los fallos “Vázquez, Claudia Angélica c. Bilbao,
Walter y otros s/ daños y perjuicios” del 2/8/93
y “Alaniz, Ramona Evelia y otro c. Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios”
del 23/3/04, que lo ratificó, estableciendo como
doctrina legal obligatoria la tasa activa cartera
general (préstamos) nominal anual vencida a
treinta días del Banco de la Nación Argentina,
la que debe computarse desde el inicio de la
mora hasta el cumplimiento de la sentencia,
salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico
del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (“Samudio de Martínez
Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta
S.A. s/ daños y perjuicios”).
Por lo demás, no mucho cabe argumentar
para imaginar los sufrimientos y desasosiego
de los padres ante tan terrible pérdida. Ello
establecido, a los fines de la reparación de
este perjuicio, es claro que no puede exigirse
la prueba del dolor sufrido por los padres por
la muerte de un hijo, ni puede considerarse
que él se ve mitigado por la existencia de otros
vástagos (conf. CNCiv. Sala “F” en LA LEY,
1991-E, 339; Sala “M” en LA LEY, 1998-E, 171),
en tanto que difícilmente pueda concebirse un
dolor espiritual más intenso que la pérdida de
un hijo, pues en el orden natural de las cosas,
es razonable suponer que antes desaparecerán
sus padres, quienes -a no dudarlo- no se encuentran preparados para atravesar por una
situación extrema como la indicada, máxime
en circunstancias como las que se desarrollaron en la hipótesis de autos (conf. mi voto en
c. 49.115 del 10/8/ 89; voto del Dr. Calatayud
en c. 61.197 del 5/2/90; votos del Dr. Mirás en
las cc. 59.284 del 21/2/90, 61.903 del 12/3/90,
56.566 del 28/2/90, 67.464 del 22/6/90, entre
muchos otros), en que se trataba de gemelos
cuya muerte se produjo mientras se encontraban en el seno materno y poco antes de nacer.
Por otra parte, la Sala considera que se
configura esa salvedad si la tasa activa mencionada se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el
del efectivo pago, en la medida que coexista
con indemnizaciones fijadas a valores actuales, puesto que tal proceder representaría lisa
y llanamente un enriquecimiento indebido en
favor del acreedor y en detrimento del deudor,
que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin
lugar a dudas, en tal caso se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de
la moneda operado entre el hecho y la sentencia, cuando en esta se contemplan valores a la
época de su dictado; en tanto la referida tasa
capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda.
Por ello, valorando las circunstancias de
autos que fueron reseñadas, impacto en la estructura de la personalidad de ambos, en particular de la madre, que los llevó a un trastorno
por estrés postraumático de Tipo Crónico Moderado, que le provocó incluso un daño psíquico evaluado en un 30% de incapacidad, que se
analiza por separado (ver pericia psiquiátrica
que obra a fs. 554/71), circunstancias personales de ambos cónyuges, en particular situación
socio-económica que surge del beneficio de litigar sin gastos, estimo que la indemnización
fijada a cada uno de los progenitores resulta
una adecuada y razonable valoración de las
circunstancias de autos (art. 165 ya citado), por
lo que habré de propiciar que se desestimen las
quejas vertidas y se confirme este aspecto del
anterior pronunciamiento.
Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala, vigente la anterior doctrina
plenaria, que había receptado la tasa pasiva.
Dicho enriquecimiento, en mayor medida se
configura con la activa, cuya aplicación ahora se recepta (ver fallos de esta Sala en causas 146.971 del 16/6/94, 144.844 del 27/6/94 y
148.184 del 2/8/ 94, 463.934 del 1/11/06 y 492.251
del 19/11/07, entre muchas otras; Borda, “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones”, 8a. ed.,
t. I p.338 nº 493; Casiello, “Los intereses y la
deuda de valor [Doctrinas encontradas y una
saludable evolución de la jurisprudencia]”, en
LA LEY, 151-864, en especial, p. 873 cap. V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, “La depreciación de la moneda y los intereses”, en J.A.
1970-7-332, en especial, cap. V) esta Sala voto
del Dr. Calatayud en c. 522.330 del 21/4/09).
VII. Se queja la codemandada Policía Federal Argentina por estimar que el plazo de diez
días fijado en la sentencia resulta improcedente a su respecto. Y a mi juicio, le asiste razón.
Habida cuenta de tales circunstancias esta
Sala estimó apropiado en situaciones similares
establecer la tasa del 6 % para evitar el enriquecimiento indebido del actor, por lo que habré de propiciar se liquide dicha tasa hasta la
sentencia y de allí en más la activa señalada.
El artículo 22 de la ley nº 23.982 establece
que el Poder Ejecutivo Nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los
reconocimientos administrativos o judiciales
firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en
la ley de presupuesto del año siguiente al del
reconocimiento.
El acreedor estará legitimado para solicitar
la ejecución judicial de su crédito a partir de la
clausura del período de sesiones ordinario del
Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contu-
Por último, sólo debo señalar que aun cuando la obligatoriedad de los plenarios quedó
derogada, lo cierto es que la Sala comparte el
señalado criterio, que en forma reiterada aplica por considerarlo equitativo.
IX. En los pleitos en que se persigue la reparación de daños y perjuicios provenientes de
un hecho ilícito y cuya procedencia, determinación de rubros y montos dependen en defiCONTINÚA EN PÁGINA 8
8 | MARTES 2 DE JUNIO DE 2015
VIENE DE PÁGINA 7
nitiva del arbitrio judicial, no se da el supuesto
de pluspetición inexcusable, máxime cuando el
legitimado pidió que se haga lugar al reclamo
sujeto a “lo que en más o en menos resulte de
la prueba” y se trata de establecer diferentes
indemnizaciones que han de ser ponderadas
por el prudente arbitrio del magistrado (conf.
CNCivil, Sala “L”, en c. 44.099 del 15/11/91).
Síganos en
bién se impongan a la demandada, sustancialmente vencida (art. 68 ya citado). Incluso las
vinculadas a la actuación de la Dra. D.P., por
las mismas razones expresadas en el considerando V de la sentencia de primera instancia,
que no fueron cuestionadas en esta Instancia.
En suma, si mi criterio fuera compartido,
deberá modificarse parcialmente la sentencia
apelada, desestimándose la demanda intentada contra la Dra. M.L. D.P y confirmándola en
lo demás que decide, debiéndose liquidar los
intereses en la forma dispuesta en el considerando VIII, y abonar la indemnización conforme al procedimiento que establece el artículo
22 de la ley 23.982. Las costas de ambas instancias se imponen a la Policía Federal Argentina.
Los honorarios se regularán una vez que se
fijen los de la anterior instancia.
Por lo demás, si se repara que la accionada
resultó sustancialmente vencida en la cuestión
principal, que el “quantum” indemnizatorio
en el caso se trata de una cuestión diferida al
prudente arbitrio judicial, y lo relativo al plazo y modo de cobro se trata de una cuestión
accesoria, difícilmente pueda sustentarse la
queja. Por lo demás, al tratarse de una indemnización de daños, que tiene carácter resarcitorio, de otro modo, podría verse desvirtuada
la condena.
Los doctores Racimo y Calatayud por análogas razones a las expuestas por el Dr. Dupuis,
votaron en el mismo sentido.
Habré de propiciar que se confirme este aspecto del anterior pronunciamiento y que, por
análogas razones, las costas de Alzada tam-
En virtud de lo que resulta de la votación de
que ilustra el acuerdo que antecede, se modifica parcialmente la sentencia apelada, des-
estimándose la demanda intentada contra la
Dra. M. L. D.P. y confirmándola en lo demás
que decide, debiéndose liquidar los intereses
en la forma dispuesta en el considerando VIII,
y abonar la indemnización conforme al procedimiento que establece el artículo 22 de la
/thomsonreuterslaley
@TRLaLey
ley 23.982. Las costas de ambas instancias se
imponen a la Policía Federal Argentina. Los
honorarios se regularán una vez que se fijen
los de la anterior instancia. Notifíquese y devuélvase.— Mario P. Calatayud.— Juan C. G.
Dupuis.— Fernando M. Racimo.
EDICTOS
17347/2015 DI NIZO, FILOMENA s/
SUCESIÓN AB-INTESTATO El Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 1,
Secretaría Única de esta Capital Federal,
cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de FILOMENA DI NIZO.
Publíquese por tres días en LA LEY.
Buenos Aires, 29 de abril de 2015
Paula M. Imbrogno, sec. int.
LA LEY: I. 02/06/15 V. 04/06/15
66189/2014 BENITEZ, MIRTA BEATRIZ
s/SUCESIÓN AB-INTESTATO Juzgado
Nacional en lo Civil Nº 31, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de
MIRTA BEATRIZ BENITEZ. Publíquese por
tres días en “LA LEY”.
Buenos Aires, 21 de abril de 2015
Laura B. Frontera, sec.
LA LEY: I. 02/06/15 V. 04/06/15
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 49, Secretaría Única, de Capital
Federal, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FERREIRO
DELIA AURORA. El presente edicto deberá
publicarse por tres días en el diario “LA LEY”
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Capital Federal, 4 de mayo de 2015
Viviana Silvia Torello, sec.
LA LEY: I. 02/06/15 V. 04/06/15
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 54, sito en Av. de los Inmigrantes
1950, 5º piso de esta Ciudad, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores de
STELLA MARIS VIDAL. Publíquese por tres
días en el diario La Ley.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2015
Fabiana Salgado, sec.
LA LEY: I. 02/06/15 V. 04/06/15
El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 90, Secretaría Única, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de
EDUARDO ANTONIO ISIDRO COLOMBO,
a efectos de que hagan valer sus derechos. El
presente deberá publicarse por tres días en el
diario “La Ley”.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2014
Gustavo Alberto Alegre, sec.
LA LEY: I. 02/06/15 V. 04/06/15
El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 93, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de CRUZ MONICA
ADARO. Publíquese por 3 días en La Ley.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2015
M. Alejandra Tello, sec.
LA LEY: I. 02/06/15 V. 04/06/15
El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 101, Secretaría Única, sito en la
Avda. de los Inmigrantes Nº 1950, 6º piso,
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en los autos caratulados “TOMA, SUSANA
ADELINA s/SUCESIÓN AB-INTESTATO”
(Expediente Nº 87284/2014), cita y emplaza
por el término de 30 días a los herederos y
acreedores de la Sra. SUSANA ADELINA
TOMA. El presente edicto debe publicarse
por el plazo de tres (3) días en el Diario
LA LEY.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18
de mayo de 2015
Alejandro Cappa, sec.
LA LEY: I. 02/06/15 V. 04/06/15
Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 17, Secretaría Única, sito en Avda.
de los Inmigrantes 1950, piso 5º, cita y emplaza a ALBERTO HORA a estar a derecho
en autos “HORA ALBERTO s/AUSENCIA
CON PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO”
Exp. Nº 86.160/2014 según resolución que
dice “Buenos Aires, abril 17 de 2015… cítese
a ALBERTO HORA a fin de que comparezca
a estar a derecho. A tal efecto publíquense
edictos una vez al mes durante seis meses en
el Boletín Oficial y en “La Ley”… Marcelo L.
Gallo Tagle. Juez”. El presente edicto deberá
publicarse una vez al mes durante seis meses
en “La Ley”.
Buenos Aires, 28 de abril de 2015
Mariel Roxana Gil, sec.
LA LEY: I. 01/06/15 V. 01/06/15
El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 13, Secretaría Única, cita y emplaza por el término
de 30 días a herederos y acreedores de BARREIRO RUBÉN. Publíquese por 3 días en el
diario LA LEY.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2015
Diego Hernán Tachella, sec.
LA LEY: I. 01/06/15 V. 03/06/15
El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 cita y
emplaza por el plazo de treinta días a herederos y acreedores de ISSAC RAISEMBON
a presentarse en autos a fin de hacer valer
sus derechos. Publíquese por tres días en
LA LEY.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2015
Manuel J. Pereira, sec.
LA LEY: I. 01/06/15 V. 03/06/15
El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 98, Secretaría Única, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de GIOFRE, KARINA
ALEJANDRA, a fin de hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días en LA LEY.
Buenos Aires, 10 de abril de 2015
German Augusto Degano, sec.
LA LEY: I. 01/06/15 V. 03/06/15
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial Federal Nº 5, Secretaría
Nº 9, sito en la calle Libertad 731, piso 10º de
la Capital Federal, hace saber que ROMAN,
MARÍA LUISA, DNI: 95.117.218, de nacionalidad Dominicana, de ocupación acompañante terapéutica, ha iniciado los trámites
tendientes a la obtención de la Ciudadanía
Argentina. Cualquier persona que tuviere
conocimiento de algún acontecimiento que
pudiere obstar a dicha concesión, deberá
hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces, en el lapso de
quince días.
Buenos Aires, 22 de abril de 2015
Ximena Rocha, sec.
LA LEY: I. 01/06/15 V. 01/06/15
El Juzg. Nac. de 1ra. Inst. en lo Civ. y Com.
Fed. Nro. 4, Sec. Nro. 7, informa que MARCO ANTONIO ESPINOZA POMA, de
nacionalidad peruana, taxista, D.N.I. Nro.
94.436.607, ha iniciado los trámites para
obtener la ciudadanía argentina. Cualquier
persona que conozca algún impedimento al
respecto deberá hacer saber su oposición
fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces en un lapso de 15 días.
Buenos Aires, 13 de abril de 2015
Liliana Viña, sec.
LA LEY: I. 01/06/15 V. 01/06/15
El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 3, Secretaría Única, cita y emplaza por el plazo de treinta días a herederos
y acreedores de GUILLERMO GUZZO a los
efectos de que comparezcan a hacer valer sus
derechos. El presente deberá publicarse por
el término de tres días en el diario “La Ley”.
Buenos Aires, 29 de abril de 2015
Ignacio Olazábal, sec. int.
LA LEY: I. 29/05/15 V. 02/06/15
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 5 cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de HÉCTOR MARIO
RUSSO. Publíquese por tres días en LA LEY.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2015
Gonzalo E.R. Martínez Álvarez, sec.
LA LEY: I. 29/05/15 V. 02/06/15
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 30 a cargo del Dr. Juan Pablo Ro-
dríguez, Secretaría Única, sito en Av. de los
Inmigrantes Nº 1950, entre piso, en los autos
caratulados “VELARDE, MARÍA ISABEL
VICTORIA s/SUCESIÓN AB-INTESTATO”
(Exp. 14991/2015), cita y emplaza por el término de treinta días a los herederos y acreedores de Doña MARÍA ISABEL VICTORIA
VELARDE. El presente deberá publicarse por
el plazo de tres días en LA LEY.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2015
Alejandro Luis Pastorino, sec.
LA LEY: I. 29/05/15 V. 02/06/15
El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 36 cita y emplaza a los herederos y acreedores del Sr. JUAN MANUEL
AISEMBERG a los efectos de hacer valer sus
derechos por el término de treinta días. Publíquese por tres días en LA LEY.
Buenos Aires, 11 de mayo de 2015
María del Carmen Boullón, sec.
LA LEY: I. 29/05/15 V. 02/06/15
El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 49, Secretaría Única, sito en la
calle Uruguay 714, Piso 7mo., de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de
AROLDO MARTÍN NUÑEZ. Publíquese por
tres días en el Diario LA LEY.
Buenos Aires, 11 de mayo de 2015
Viviana Silvia Torello, sec.
LA LEY: I. 29/05/15 V. 02/06/15
23173/2015 ADAMOWICZ, IRENE SOFÍA
s/SUCESIÓN AB-INTESTATO. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 51,
Secretaría Única, sito en Uruguay 714, Piso
2º, Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de IRENE
SOFÍA ADAMOWICZ, a efectos de estar a
derecho. El presente edicto deberá publicarse
por tres días en “La Ley.
Buenos Aires, 7 de mayo de 2015
María Lucrecia Serrat, sec.
LA LEY: I. 29/05/15 V. 02/06/15
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 57, sito en Av. de los Inmigrantes
1950, 4º piso de esta Ciudad, Secretaría única a cargo interinamente de la Dra. Agostina
S. Barletta, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores de AMPARO CANCIO. Publíquese por tres días en
LA LEY.
Buenos Aires, 27 de marzo de 2015
Agostina S. Barletta, sec.
LA LEY: I. 29/05/15 V. 02/06/15
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
Nº 58, Secretaría Nº 88, sito en Av. De los
Inmigrantes 1950, Piso 5to., de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de
PASCUAL MAMONE. Publíquese por tres
días en el Diario LA LEY.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2015
María Alejandra Morales, sec.
LA LEY: I. 29/05/15 V. 02/06/15
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 91, Secretaría Única, cita a herederos y acreedores de GERARDO ANTONIO
PICERNI, DNI 4.387.869, por el plazo de 30
días a los efectos de hacer valer sus derechos.
Publíquese por 3 días en el diario LA LEY.
Buenos Aires, 15 de mayo de 2015
María Eugenia Nelli, sec.
LA LEY: I. 29/05/15 V. 02/06/15
El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil
Nº 96, Secretaría única de Cap. Fed. (Civil),
cita y emplaza por treinta días a hacer valer
sus derechos a herederos y/o acreedores de
JORGE LUIS LOZANO. El presente deberá
publicarse por tres días en el diario “LA LEY”.
Buenos Aires, 11 de mayo de 2015
Mariano Martín Cortesi, sec.
LA LEY: I. 29/05/15 V. 02/06/15
PROPIEDAD DE LA LEY S.A.E. e I - Administración, Comercialización y Redacción: Tucumán 1471 (C. P. 1050 AAC) Teléfono: 54-11-4378-4765 - Bs. As. Rep. Arg. - Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 5074180
Impreso en La Ley, Rivadavia 130, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
© Copyright 2026