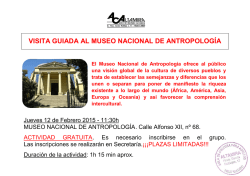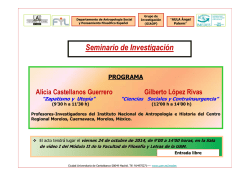DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN URBANA: ¿QUÉ PODEMOS
DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN URBANA: ¿QUÉ PODEMOS HACER LOS Y LAS ANTROPÓLOGAS EN UN CONTEXTO DE CIUDAD NEOLIBERAL? Pilar Monreal Requena Universidad Autónoma de Madrid Introducción: Mi trayectoria intelectual ha transcurrido desde los estudios de pobreza urbana a cómo combatir esa pobreza –lo que me llevó a las teorías y debates sobre el desarrollo- y volví a trabajar sobre pobreza para, en la actualidad, estar acercándome a la contribución que desde la antropología se puede hacer a las políticas urbanas y al urbanismo. Por eso, en este artículo me gustaría reflexionar en torno a dos ideas: 1) ¿Qué se entiende, y qué podemos entender, por desarrollo urbano? 2) ¿Qué podemos hacer los y las antropólogas en un contexto de desarrollo urbano que muchos investigadores han denominado ciudad neoliberal? Quiero aclarar que mi postura teóricas, mis temas de investigación está marcada por una Antropología comprometida con el mundo que nos ha tocado vivir, con la necesidad de su transformación y con la reflexión sobre qué puede aportar la Antropología a estas cuestiones. ¿Qué es el desarrollo urbano? Cristina Larrea (2010, pg. 53) señala cómo la Antropología del desarrollo en España ha centrado sus trabajos de campo en los procesos de desarrollo relacionadas con América Latina y Africa, especialmente a zonas donde se asienta un mayor número de poblaciones indígenas y/o campesinas; países como Ecuador, Perú y Bolivia o Brasil, Panamá, México, Venezuela, Guatemala o Colombia o Mozambique, Tanzania y Marruecos Es decir, nuestra percepción de los destinatarios del desarrollo es eminentemente rural o indígena: pueblos o comunidades rurales. Sería otro artículo discutir por qué la Antropología del desarrollo se ha centrado en estos aspectos pero, tal vez, la imagen de las ciudades relacionadas con la modernidad y el progreso tenga mucho que ver: cuando a finales de los años 40 entramos en lo que se ha llamado “la era del desarrollo” (Escobar, 1996, Esteva, 2000, Viola, 2000, ), las ciudades se representaban como espacios innovadores, de integración social y cultural, de hibridación y productores de nuevas identidades, de nuevos sujetos, de nuevas ideas, eran centros de innovación tecnológica y científica, cultural e institucional; las ciudades representaban el progreso, la modernidad. En el caso español, donde la Antropología del desarrollo se empezó a implantar a mediados de los años 90, muy probablemente su vinculación a temas de campesinos e indígenas tenga mucho que ver con los lugares de destino de la financiación de la cooperación española. Una excepción a esta orientación de la antropología del desarrollo en España lo representa el trabajo de la propia Cristina Larrea que ha estudiado la implantación de un programa de saneamiento ambiental en la Ciudad de Salvador de Bahía, Brasil. Pero la bibliografía sobre temas de desarrollo urbano en la antropología española es más bien escasa. Sin embargo, más del 80% de los recursos del desarrollo se destinan a proyectos en contextos urbanos (alcantarillado, electrificación, vivienda, jóvenes, asentamientos informales….). En otros contextos académicos, la participación de la Antropología en temas de desarrollo urbano sí ha cuajado, como lo en los casos del trabajo de Redfied (View from the barrio, 1970), en Venezuela o el de The Myth of Marginality de Perlman en Río de Janeiro, en 1980. Incluso me atrevería a incluir mucho del trabajo que, en torno a la supervivencia de los sectores populares urbanos y a la economía informal, se hizo a comienzos de los años 80 en las ciudades del llamado Tercer Mundo (para ver una revisión de este tema desde la Antropología, Martinez Veiga 1989), todo ellos muy ligados a la pobreza urbana y a sus estrategias de supervivencia. Pero el tratamiento clásico de la antropología de la pobreza, dada su “culturalización” y debates entre aquellos partidarios de una cultura de la pobreza y aquellos que la rechazaban (Monreal, 2014), no ha estado ligado al desarrollo urbano y a las políticas urbanísticas, aunque ha tenido sus implicaciones para las políticas educativas y sanitarias en las ciudades. Pero ¿qué podemos entender por desarrollo urbano?. Es lo que usualmente denominamos políticas urbanistas que, a su vez, están muy relacionadas con la planificación urbana. ¿Qué es planificar?. Significa, según la Real Academia Española, “Elaborar o establecer el plan conforme al que se ha de desarrollar algo, especialmente una actividad”. Para el recién fallecido urbanista italiano Bernardo Secchi (2015), la planificación urbana hace referencia a la ordenación y organización del espacio urbano y a la actividad de regular la ciudad, según un plan a largo plazo para conseguir unos objetivos que, dependiendo de los contextos históricos, políticos y sociales, pueden variar entre lograr el máximo bienestar para el mayor número de personas, embellecer la ciudad o atraer capital internacional. La planificación urbana es una rama dentro del urbanismo; y por urbanismo podemos entender dos grandes acepciones (aparte, claro está, de la vieja noción de Louis Wirth de “Urbanismo como modo de vida” (1938): 1) Un área de conocimiento vinculada a la arquitectura, que se apoya en otros conocimientos como la geografía, la economía o la sociología; el urbanismo es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los asentamientos humanos para su diagnóstico, comprensión e intervención, e intenta comprender los procesos urbanos a fin de planificar las intervenciones para la cualificación del espacio. Puede considerarse que la planificación urbana se liga al urbanismo como ciencia de la ordenación y la regulación urbana, de la misma manera que en los años 50 y 60 del siglo XX, las teorías y los proyectos de desarrollo se vincularon a la economía definida como la ciencia de la escasez. Si una se vincula con el orden y la regulación, la segunda se relacionó con la escasez. Por ello creo que sería muy interesante llevar a cabo una tarea que, hasta donde yo sé, está sin realizar: como hizo Arturo Escobar con el concepto de desarrollo en La invención del Tercer Mundo. (1996)1, desconstruir los conceptos de urbanismo y planificación, para examinar y responder a, entre otras cuestiones, qué noción de orden esconden, qué se quiere ordenar, para qué, por quién y qué es lo que está desordenado y necesita ser ordenar; examinar todos los valores implícitos en este concepto; extraer las imágenes de ciudad, de bienestar …..Examinar qué significa la “funcionalidad”, la “racionalidad” y el orden sería muy interesante para explicitar las asunciones implícitas a su pretendida neutralidad.. 2) El protagonismo de la arquitectura en el urbanismo es totalmente reconocido, pero ordenar y planificar una ciudad no es sólo construir viviendas y, como señalan Secchi (2015) y Jordi Borja (2000), el urbanismo hace también referencia a un conjunto de políticas sociales de aplicación urbana: viviendas, servicios y transportes. Con algunas conocidas excepciones como las de Felipe II y sus normas urbanísticas en las leyes de Indias a aplicar en las ciudades del Nuevo Mundo o la enorme destrucción y ordenación que supuso el trabajo del Barón Haussmann en el París del siglo XIX, la aparición del urbanismo como área de conocimiento y como políticas públicas coincide con la noción de desarrollo a finales de los años 40 del siglo XX. Es la época del triunfo de la idea de modernización, identificada con los procesos de concentración de las grandes industrias en las ciudades y, por lo tanto, de crecimiento urbano. Como señala, Secchi (2015), el urbanismo se desarrolla para planificar y ordenar las ciudades del Primer Mundo, que podemos caracterizar en ese momento y con toda su heterogeneidad, ciudades fordistas o ciudades “modernas”; mientras, las ciudades del Tercer Mundo quedaban relegadas a ser, siguiendo la obra de Bryan Roberts (1980) para América Latina, “ciudades de campesinos”. Desde mediados del siglo pasado, la noción que condensa el nuevo sentido de lo urbano será la “planificación” que supone la orientación del esfuerzo técnico y científico hacia el logro de una distribución óptima de las personas, los bienes y los servicios sobre un territorio dado. La planificación se presenta como herramienta central del keynesianismo para asegurar la expansión a un marco urbano de un orden social específico, y este objetivo requiere que las disciplinas de lo urbano adquieran un verdadero status científico. De la postura teórica y pesimista con la que los 1 La tesis de Escobar es que, después de la segunda Guerra Mundial, con el debilitamiento de Europa, Estados Unidos quedo como el país con mayor poder sobre el mundo; desde este país se tomó la noción de progreso y se le anexó la palabra desarrollo y, ligada a esta la noción, de pobreza. Lo que hizo el desarrollo fue tomar el relevo de la estructura colonial. Arturo Escobar en el texto La invención del Tercer Mundo, nos hace un recorrido por la noción de desarrollo para hablarnos de pobreza y cómo está ligada y creada para seducir y transformar al Tercer Mundo en un sociedad consumista, controlada y segada por el mismo desarrollo. El desarrollo se basa en el sistema de conocimiento occidental, los demás países no son importantes; el concepto de pobreza no existía con anterioridad, pero con la era del desarrollo apareció como un concepto que abarca todos los problemas económicos y sociales; aparece con la economía de mercado. Fue en relación con la pobreza como surgieron las modernas formas de pensamiento sobre el significado de la vida, la economía, los derechos y la administración social (Escobar, 1996, pg.53). El Banco Mundial definió como pobres en 1948, aquellos países con ingresos per cápita inferior a 100 dólares y, así, dos tercios de la población mundial fueron transformados en sujetos pobres (pag 55). Al conceptualizar el progreso en dichos términos, la estrategia de desarrollo se convirtió en el instrumento poderoso para normalizar el mundo. etnógrafos de Chicago formularon su modelo para comprender la integración de diferentes grupos a la ciudad, en la década de los 50 y 60 el siglo XX se pasa a una visión optimista sobre la eficacia de los mecanismos de integración inducidos públicamente y sobre el funcionamiento mismo de la ciudad, en términos culturales, sociales y productivos. La Carta de Atenas de1933 supone la aparición del urbanismo moderno y en ella se consagran los principios que han de gobernarlo. Para Le Corbusier y Sert (1933) la ciudad se define como unidad o subsistema de un sistema más amplio definido por tres escalas -municipal, regional, nacional- que debe ser planificada de modo que respete y privilegie el bienestar psicológico y material de sus habitantes, en lo que concierne a los cuatro aspectos fundamentales para el urbanismo de entonces: habitación, esparcimiento, trabajo y circulación2. En esta época, la imagen de la ciudad se liga a la innovación del conocimiento, la tecnología, la creatividad, la imaginación, núcleo de culturas híbridas y de tolerancia, y también al ámbito del progreso, la democracia y la libertad. Es una visión optimista e idealizada de la ciudad. Aparece también la ciencia del urbanismo y planificación urbana cuyo objetivo es lograr el bienestar para el mayor número de residentes en esas ciudades a través del ordenamiento del espacio (viviendas, transportes, equipamientos y servicios) y, a la vez, un Estado que va a desarrollar políticas urbanísticas y a hacerse cargo de satisfacer todas aquellas necesidades colectivas de los ciudadanos, que no son rentables para la iniciativa privada: viviendas, educación, sanidad, transportes, equipamientos……Y, como señala Castells (1986), toda una serie de movimientos sociales urbanos que van a expresar sus reivindicaciones frente al Estado. Sin querer entrar en las grandes críticas que se hicieron a este modelo de ciudad en los años 70 del siglo XX (D. Harvey con Urbanismo y desigualdad social, H. Lefebvre con El derecho a la ciudad o Manuel Castells La cuestión urbana), las políticas urbanas derivadas de La Carta de Atenas son consideradas como resultado de una neutralidad, de la aplicación de unos conocimientos y de unas técnicas al espacio urbano para ordenarlo con el objetivo de alcanzar el mayor bienestar para el mayor número de personas; y, sin embargo, están cargadas de valores, de consideraciones previas, sobre qué es el bienestar y la sociedad, que es la pobreza, qué es la ciudad y quién merece disfrutarla o quien tienen el derecho a la ciudad, guardando cierta relación con lo que se ha denominado “urbanismo autoritario” (Secchi, 2015; Oszlak, 1983), es decir, la planificación de la ciudad diseñada desde arriba por técnicos cualificados sin consultar a los ciudadanos que iban a habitarla. Pero el ignorar la voz d elos rsidentes, implicaría obviar las dinámicas sociales de poder, conflicto, exclusión, cohesión que se desarrollan entre ellos. Así, por ejemplo los espacios públicos urbanos presentados por los planificadores y administradores 2 En la Carta de Atenas, por lo tanto, se estipula un proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la planificación, del medio urbano en sus aspectos físicos, económicos y sociales; además implica la expansión física y demográfica, el incremento de las actividades productivas, la elevación de las condiciones socioeconómicas de la población, la conservación y mejoramiento del medio ambiente y el mantenimiento de las ciudades en buenas condiciones de funcionamiento. Para este urbanismo moderno, el desarrollo urbano persigue el equilibrio entre los aspectos físicos, económicos y sociales, diferenciándose del crecimiento parcial de algunos de estos aspectos que en ocasiones es interpretado como desarrollo. Así, el desarrollo urbano debe ser concebido en forma integral con el desarrollo regional o territorial, ya que difícilmente se da en forma independiente. como proyectados para el ‘bien común’, son frecuentemente diseñados para promover actividades que excluyen a ciertas personas y benefician a otras”. La maravillosa etnografía de S. Low (2000), On the Plaza: The Politics of Public Space and Culture, ha puesto de relieve que, con frecuencia, en las transformaciones promovidas en nombre de la recuperación de una ciudad abierta a “todos” subyacen objetivos políticoeconómicos concretos y altamente restrictivos tales como, la atracción de inversiones extranjeras y la valorización inmueble, la difusión de los ideales de urbanidad/civilidad de la clase media y la expulsión de los sectores populares. La abundante literatura actual sobre los procesos de gentrificación señalaría la planificación de los barrios históricos de las ciudades como espacios públicos altamente selectivos. Por otro lado, frente a la ciudad producida materialmente por las fuerzas económicas y diseñada por los planificadores y expertos de la política, tiene lugar simultáneamente la construcción social de la ciudad como experiencia simbólica y fenomenológica del espacio, mediada por procesos sociales, tales como las memorias, las imágenes y los usos del sitio; estos procesos convierten en significativos y cargados de sentido los escenarios donde vive la gente y a las actividades que realizan los habitantes. Así, en las ciudades se establecen simultáneamente regulaciones provenientes de las costumbres y regulaciones formales procedentes del poder que permiten o restringen determinadas presencias, actividades y significados diversos en los espacios públicos. En la ciudad se ejecutan los ritos de una sociedad: encuentros y desencuentros, conflictos y cohesión, intercambios y negociaciones, proclamaciones y celebraciones. Porque, junto a los intentos de apropiarse por parte de las élites urbanas de determinados espacios públicos y de la definición de ciudad, los residentes, ciudadanos y vecinos luchan por el derecho a disfrutar de la ciudad o a “merecer la ciudad”. Esta imagen de la ciudad “fordista” diseñada por el urbanismo moderno, integradora, idealizada e innovadora, colapsa con la crisis de acumulación de mediados de los años setenta y se va agudizando con las sucesivas crisis hasta la financiera del 2007. Las políticas neoliberales que se desarrollan para gestionar estas crisis habían sido experimentadas en otros países durante los años 70 y 80. David Harvey, Noemi Klein y M. Davis, entre otros, señalan los antecedentes urbanos de estos reajustes económicos en la Argentina con la dictadura de Videla, en el Chile de Pinochet o en diferentes ciudades del llamado Tercer Mundo. Precisamente, la expresión “merecer la ciudad” surgió de boca de un alto funcionario del gobierno municipal porteño durante la última dictadura argentina, quien declaró en 1980 que vivir en Buenos Aires no era “para cualquiera sino para el que lo merezca”. Sintetizaba con esta expresión un urbanismo autoritario que “sustentado por la convergencia de consideraciones ideológicas, estratégicas y ecológicas, observaría a la ciudad como el lugar de residencia propio de la ‘gente decente’, como el escaparate de un país liberado de la pobreza, la marginalidad y el deterioro y de sus epifenómenos (delincuencia, subversión, protesta popular)” (Oszlak, 1991: 29). Aparece así un elitismo urbano explícito: la ciudad debe ser el espejo de sus habitantes, el reflejo de la gente decente, culta y merecedora de los dones que la ciudad ofrece. Desde los años 80 el siglo XX, junto con las crisis económicas y el establecimiento hegemónico de un modelo de crecimiento urbano neoliberal, estamos asistiendo a un cambio en el significado y función de las ciudades, que se acompaña con una transformación del imaginario urbano: de aquellas ciudades ligadas al modelo de desarrollo de la modernización, donde lo moderno, lo progresista, lo desarrollado, el prestigio lo daba el vivir en la ciudad, a un modelo que fomenta la iniciativa privada y la invisibilidad social y espacial de la pobreza, que esconde lo feo, la miseria en aras de un pretendido valor estético. El geógrafo Ricardo Méndez, en su artículo “Madrid, ¿una ciudad dividida?” del 2015, destaca cómo la crisis del 2007, es una crisis que se produce y va a afecta especialmente a las ciudades, incrementándose los procesos de desigualdad y segregación urbanas. Esto tiene una fuerte incidencia sobre el espacio público urbano y sobre quién tiene derecho al mismo, implementándose unos valores y prácticas urbanísticas que demandan “poner en su lugar a la chusma”, a los antisistemas y perros flautas, a los sin techo; que disfrutar de la ciudad no es un derecho de ciudadanía, sino que hay que contemplar a la ciudad como el lugar de residencia de la “gente decente”, el ámbito que devuelve y reafirma valores de orden, bienestar, pulcritud, ausencia –al menos visible- de pobreza o marginalidad, de deterioro y sus consecuencias como la delincuencia, la subversión, el caos popular. En fin, una visión ordenada y estética de la ciudad, En el año 2000, los 189 países miembros de las Naciones Unidas habían acordado un total de ocho propósitos de desarrollo humano enmarcados dentro de los Objetivos del Milenio, que abarcaban la lucha contra el analfabetismo, la hambruna, la violencia de género, la insalubridad, el daño ambiental y la mortalidad infantil, que afectaban especialmente a las ciudades. Sin embargo, en el año 2015, nuestras ciudades son más desiguales (El Informe sobre el estado social de la nación del 2015 elaborado por Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presenta unos datos escalofriantes para España). Esta desigualdad no es sólo consecuencia del paro y la precariedad laboral, sino también de la desaparición de políticas públicas en materia de vivienda, educación, sanidad…Y esto es lo que define a las ciudades neoliberales: un modelo de gestión de los centros urbanos que beneficia a la iniciativa privada, a las grandes compañías transnacionales y prescinde de lo público, de las políticas públicas encaminadas al resto de la población y, especialmente, a las capas más desfavorecidas. Este modelo de crecimiento urbano neoliberal no sólo ignora los Objetivos del Milenio al implicar mayor desigualdad social y mayor pobreza urbanas, sino también un tipo de urbanización cada vez menos sostenible. Por ejemplo, en Madrid tenemos un ejemplo de esta suburbanización extensiva que son los PAUS (Planes de Acción Urbanísticas). Los PAUs madrileños, todavía no lo suficientemente estudiados y como señala García (2012, 2013) son hiperbarrios ubicados en los suburbios de la ciudad, destinados a residencia de las clases medias que han de abandonar el centro de las ciudades debido al elevado precio de la vivienda. Dado su crecimiento extensivo (Días Orueta, 2013) consumen gran cantidad de espacio público, y la ausencia de pequeños comercios y otros servicios de proximidad hacen a su residentes totalmente dependientes del automóvil (Harvey, 2013) los cuales, para la adquisición de comida, ropa u ocio han de desplazarse a enormes centros comerciales (por ejemplo, para el PAU de El Cañaveral, el mayor centro comercial de la Comunidad de Madrid, La Gavia). Los PAUs tienen un diseño de manzanas de vecinos como un espacio intermedio entre la vida pública y la privada y algunas de sus características serían: el dominio del diseño que a veces ronda lo absurdo, su sobre limpieza, la homogeneización social de sus propietarios, el predomino de la vivienda privada, su construcción de espacios públicos controlables, su planificación desde un lugar de poder, su individualización y su rechazo de la sociabilidad fuera de los ámbitos familiares, su cercamiento y la imposición de cámaras de vigilancia y de guardias de seguridad y su ausencia de espontaneidad (García, 2013), al estar todos los espacios planificados y ser perfectamente definidas sus funciones. La negación del conflicto social va acompañado con el olvido de la memoria histórica, del pasado (Garcia, 2013, Ortíz, 2013, ambos especialmente para el caso del PAU de Carabanchel) Los PAUS son similares, que no idénticos, a lo que en urbanismo se han denominado “gated communities”. Secchi (2015) señala cómo los grupos residentes en las mismas “…adaptan su propio estilo de vida, su propia renta y su propio estatus al de sus homólogos, ya vivan estos en los beaux quatiers de Nueva York, o en Los Angeles o en París” (pg.49) “Las gated community es la negación de la ciudad, pero se convierten junto con las favelas y los barrios pobres que inevitablemente las acompañan, en representación espacial de las características de la nueva sociedad y de su política de distinción o, en otros términos, de inclusión/exclusión (…) es un estado de suspensión del orden jurídico-institucional del Estado al que pertenece; es lugar de nuevas y específicas formas de gobernanza construido ad hoc y aceptado en un pacto de mutuo acuerdo por sus habitantes; es Estado dentro del Estado” (Secchi, 2015: 50) Por eso, la seguridad en estos barrios no la ofrece el Estado, si no los guardias de seguridad privada. Las consecuencias espaciales, sociales y culturales de este modelo de desarrollo tan segregado y tan desigual han sido bien tratadas en el trabajo de Teresa de Caldeira, Ciudad de muros (2007) para las ciudades brasileñas. Este crecimiento urbano neoliberal afecta especialmente a la cuarta meta de los objetivos del Milenio (“Haber mejorado considerablemente, en el 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales”) mientras que el primer objetivo habla de la sostenibilidad medioambiental como meta del Desarrollo. Como señala Secchi (2015), la “nueva cuestión urbana” hace referencia a los problemas de desigualdad, del cambio climático y del derecho a la accesibilidad, a los beneficios de vivir en la ciudad. Hay ya una abundante literatura sobre cómo la “crisis” o, mejor dicho, la gestión política de la crisis económica, está implementando un desarrollo urbano caracterizado por un proceso de privatización de los servicios públicos en beneficio de la iniciativa privada que origina mayor desigualdad, más segregación en las ciudades y una suburbanización insostenible desde el punto de vista medioambiental. Concretado en España, este modelo de crecimiento urbano, como señala Cucó “… profundiza la segregación urbana, extiende la exclusión, generaliza los procesos de gentrificación y guetarización, despliega un modelo de gestión de la seguridad que combina la diferenciación y el miedo al extraño con el desarrollo de políticas de vigilancia cada vez más sofisticadas y estandarizadas…” (Cucó, 2013: 8). Así, los modelos de planificación urbana neoliberales encubren aquello que tanto criticamos en la década de los 80 y los 90: una concepción del desarrollo como un proceso exclusivamente económico basada en el crecimiento económico como único motor de la sociedad y como único mecanismo para superar las desigualdades sociales, implementado y protagonizado por unos técnicos y personal cualificado que tienen las claves para resolver todos los problemas sociales; un desarrollo social reducido meramente al crecimiento económico capitalista. ¿Qué podemos hacer los y las antropólogas, como investigadores y profesionales, ante este modelo neoliberal de desarrollo urbano? De la misma manera que en Antropología han aparecido dos perspectivas desde las cuales enfocar los temas del desarrollo, aquella que trabajan dentro de, y para, las instituciones para mejorar, evaluar, contribuir a los proyectos de desarrollo (“antropología en el desarrollo”) y aquellos que critican el discurso y la práctica del mismo (antropología del desarrollo), en antropología urbana se ha establecido una distinción similar: aquellos antropólogos que critica las concepciones etnocéntricas, racistas, clasistas, sexistas o denuncian los dispositivos de poder implícitos en políticas públicas y diseños urbanos y aquellos que intentan contribuir a mejorar las mismas, participando con otros profesionales en proyectos de mejoramiento urbano, contribuyendo desde la teoría y los métodos antropológicos al diseño urbano. Pero ambas líneas mantienen lo que puede considerarse el aporte fundamental de la Antropología al desarrollo urbano: la perspectiva holística. Desde el siglo XIX, con el nacimiento de las ciencias sociales, hemos compartimentado la sociedad en áreas claramente definidas: economía, sociedad, política, religión, conocimiento pero, como señala Wolf en Europa y la gente sin historia, le hemos dado status de realidades a los conceptos elaborados para comprender y explicarnos nuestras sociedades y nuestra historia. La antropología, con su perspectiva holística, une esa reflexión sobre la sociedad que desde el siglo XIX quedó separado en diferentes áreas de conocimiento con el desenvolvimiento de nuestra sociedad industrial. Las ciudades son mucho más que centros para ubicar las actividades económicas y productivas, más que territorios a planificar y ordenar o lugares para edificar casas en las que residan sus habitantes; las ciudades, como nos enseñan las etnografías antropológicas, son núcleos donde viven seres humanos que mantienen relaciones sociales, que actúan y dan significados a sus vidas, a sus entornos, que enraízan su memoria y experiencia en sus calles y plazas. Pero si, como tantos estudiosos han mostrado, la ciudad es también un fenómeno sociocultural constitutivo y constituyente de relaciones de poder y dominación, que refleja la estratificación social, los conflictos y cohesiones de sus residentes, también esconde y manifiesta ámbitos de resistencia al poder, de alternativas a un orden social desigual, de sueños y utopías, de expresiones de la historia de sus habitantes y de la memoria y un deseo de un futuro mejor por parte de los colectivos menos favorecidos, que imaginan y diseñan modelos de ciudad diferentes a los hegemónicos. Es a esto a lo que llamamos apropiación del espacio urbano, es decir, a la actividad que la gente hace a través de sus prácticas cotidianas, inscribiendo en ese espacio sus valores y significados, su experiencia y sus historias, rescatándolo y recreándolo. En términos conceptuales la noción de apropiación permite cuestionar la idea del sujeto subalterno como un actor pasivo, determinado por las normas y tradiciones, arrasado por la inercia institucional y sobre-determinado por el orden social imperante. Esta apropiación se hace en los grandes momentos de la historia, pero también en la vida cotidiana de la gente, como nos señala Scott en su magnífico libro Las armas de los débiles. Así, desde la Antropología rescatamos la contribución de la gente a la construcción y transformación de las ciudades, contribución siempre enmarcada en y contextualizada por relaciones estructurales de poder y dominación, políticas y sociales, pero que esconde las respuestas a la pregunta en torno a en qué ciudad queremos vivir. Son nuestras técnicas de investigación etnográficas imprescindibles para recoger los significados, experiencias y deseos de los pobladores urbanos. Pero desde una perspectiva más crítica y comprometida socialmente, desde lo que llamamos Antropología de Orientación Pública, también los y las antropólogas podemos realizar una crítica seria y comprometida, una llamada de atención, a las concepciones etnocéntricas y a los estereotipos que, a menudo, se esconden en las políticas públicas y en los diseños técnicos del urbanismo ya sea como investigadores o como profesionales. Por ejemplo, pensemos en cómo, desde las concepciones hegemónicas, desde los medios de comunicación, desde los valores de técnicos y profesionales, se aplican las categorías de suciedad, violencia, delincuencia, desestructuración a los barrios pobres y, con ellos, a sus habitantes. Con frecuencia, un espacio pobre es sucio porque está habitado por gente sucia, no porque no haya unos servicios públicos adecuados para su mantenimiento y limpieza; los barrio pobres son violentos porque sus habitantes son violentos, no porque la administración pública ejerza una violencia previa en sus calles al tenerlos abandonados y bajo una estrecha vigilancia policial; y, a la inversa, las urbanizaciones de clases medias, los barrios privilegiados donde habitan o los PAU madrileños con su modelo implícito de ciudad de diseño y control, estética, miedo y seguridad, son limpios, ordenados y seguros porque en ellos residen “personas de orden” Podemos contribuir a la elaboración de propuestas alternativas de ciudad y de barrio ya sea desde las administraciones públicas, ya sea desde las asociaciones y movimientos sociales, o desde la iniciativa privada. Hay pequeñas empresas de urbanistas, arquitectos que pretenden una ciudad mejor y con las que se puede colaborar profesionalmente: por ejemplo, el prácticum del Grado de Antropología de la Universidad Autónoma en Madrid que se está realizando con el grupo de arquitectura Ecosistemas Urbanos, está teniendo como objetivo la integración del conocimiento antropológico en diferentes proyectos urbanísticos para elaborar estrategias que impulsen redes de participación en el diseño urbano, fomentar análisis de los procesos de participación, incorporar análisis de indicadores socio-culturales relevantes, y examinar la producción y análisis de información sobre participación ciudadana en el diseño urbano obtenida mediante métodos etnográficos, etc. Por último, el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) en barrios o zonas con diversidad cultural, liderado por el IMEDES de la UAM surge para fomentar la gestión participativa de la diversidad cultural, implicar a los principales agentes sociales en la articulación de estrategias de participación social y convivencia intercultural., generar un modelo de referencia en el campo de la gestión de la diversidad y el desarrollo comunitario en sociedades multiculturales, actuando en barrios en los que la diversidad cultural es significativa y su gestión es más necesaria para garantizar una convivencia ciudadana e intercultural en colaboración con entidades sociales y el ayuntamiento, con el objetivo de impulsar procesos de desarrollo comunitario que contribuyan al fomento de la convivencia ciudadana e intercultural, y que favorezcan la inclusión social de todas las personas residentes en un territorio. Se trata por tanto de un proyecto de intervención con un respaldo académico relevante. Conclusiones La antropología tiene una larga tradición en el estudio y comprensión de los procesos urbanos, muy ligada en general a los problemas de etnicidad (inmigración y minorías étnicas) y pobreza. En este artículo he intentado plantear cuál puede ser la contribución de los y las antropólogas, no sólo a esta comprensión teórica de las ciudades, sino a la transformación urbana mediante su aportación la planificación y al urbanismo. La apuesta de este artículo es por una antropología, socialmente comprometida, crítica y rigurosa, que explícitamente aprecie la contribución que los ciudadanos, con toda su heterogeneidad, pueden hacer al diseño de lo urbano, a partir de sus necesidades, experiencias, conflictos, deseos, sueños y memorias. Desde nuestra teoría holística y metodología, los y las antropólogas podemos aportaren primer lugar, explicitar las asunciones y valores implícitos en cuanto a formas de visa, concepción de la vivienda, del bienestar, usos del espacio público, de la calle, de ciudad presentes en los modelos de ciudad, en los planes urbanísticos, en la planificación urbana; podemos contribuir a la elaboración de un urbanismo más democrático, o si se quiere, desde abajo. Podemos colaborar con otros profesionales al presentar, a través de nuestro trabajo etnográfico, como la ciudad también es construida por sus residentes, como la ciudad, sus espacios, sus calles y plazas, no son sólo un escenario donde se representan las vidas cotidianas, si no que en sus espacios públicos y privados, quedan grabados los valores, memorias, deseos, sueños, experiencias de sus habitante; que la ciudad es el resultado de la actividad de sus habitantes, en contextos estructurales políticos y económicos –en la actualidad, sería el urbanismo neoliberal- y no sólo el diseño de unos profesionales y planificadores que diseñan casas, calles, servicios, transportes….Nosotros y nosotras, a través de nuestra metodología etnográfica, podemos enfatizar como la gente se apropia de los espacios urbanos y de la ciudad a través de su vida cotidiana. Sólo incorporando a la gente y sus vidas, podremos encontrar dónde los ciudadanos están construyendo nuevos espacios públicos cuando estos se hayan tan amenazados por los procesos estructurales que definen una ciudad neoliberal: sobre los muros simbólicos y materiales que segregan una ciudad y excluyen del espacio público a los grupos más desfavorecidos o sobre los espacios digitales actuales. Por último, podemos colaborar en un diseño, concepción y definición de ciudad que no sea sólo un fenómeno territorial, geográfico, económico, arquitectónico, sino una ciudad que responda a las necesidades y experiencias de sus habitantes, donde sus prácticas cotidianas tengan cabida. Eso significaría una transformación de la concepción de ciudad y de la propia ciudad. La transformación social está ligada a la actividad política de la gente, inseparable de un cambio en el significado, valor y funciones de lo público. Hoy en día, lo público aparece como lo opuesto a lo privado, a la propiedad y, en nuestra cultura hegemónica impera el valor de que “lo que es de todos no es de nadie”. No se puede luchar por construir un espacio público de todos y para todas, sin una recuperación del valor de lo colectivo, de lo común, de lo que es de todos. Debemos enfatizar la colaboración frente a la competitividad, la solidaridad frente al individualismo. Necesitamos un cambio en el significado y función de la ciudad y su espacio colectivo encaminado al uso y disfrute, a habitarla y no al enriquecimiento y a la especulación. Bibliografía Borja, Jordi y Zaida Muxi, 2000: El espacio público, ciudad y ciudadanía consultado en http://www.esdionline.com/repositori/public/dossiers/DIDAC_wdw7ydy1.pdf (última consulta, 29 de junio del 2015) CIAM, Le Corbusier y José Luis Sert, 1933: La Carta de Atenas Castells, Manuel 1980: La cuestión urbana Madrid: Siglo XXI Castells, Manuel 1986: La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos. Madrid: Alianza Editorial. Davis, Mike 2007: Planeta de ciudades miseria. Madrid: Foca Díaz Orueta, F. 2013: “Sociedad, espacio y crisis en la ciudad neoliberal” en Cucó, J. (ed.) Metamorfosis urbanas. Ciudades españolas en la dinámica global, pp. 81- 107. Barcelona: Icaria. Escobar, Arturo 1996: La invención del Tercer Mundo, Construcción y deconstrucción del desarrollo". Caracas. Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esteva, Gustavo 2000: “Desarrollo” en Antropología del desarrollo. Teorías y estudios etnográficos en América Latina, A. Viola. Barcelona: Paidós, pp. 67101 García, Sergio 2011: Co-producción (y cuestionamientos) del dispositivo securitario de Carabanchel, Tesis Doctoral. Departamento de Antropología. Universidad Autónoma de Madrid García, Sergio 2013: “Cuando éramos malos…El estigma penitenciario de Carabanchel” en Carmen Ortiz (Ed.) Lugares de represión, paisajes de la memoria. La cárcel de Carabanchel. Madrid: Los Libros de la Catarata García Herrero, Gustavo, L.A. Barriga Martín, J. Santos Martí, J.M. Ramirez Navarro, F. Lamata Cotanda 2015: Informe sobre el estado social de la nación.¿Y si ya hemos salido de la crisis..? Madrid: Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Harvey, David 1977: Urbanismo y desigualdad social. Madrid: Siglo XXI Harvey, David 2013: Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana. Madrid: Akal Klein, Noemí 2007: La doctrina del shok. El auge del capitalismo del desastre. Buenos Aires: Paidós Ibérica Larrea, Cristina y M. Martinez, 2010: Antropología social, desarrollo y cooperación internacional. Barcelona: Editorial UOC. Lefevbre, Henry, 1969: El derecho a la ciudad. Barcelona: Península Low, Sheta, 2000: On the Plaza: The Politics of Public Space and Culture Martinez Veiga, Ubaldo 1989: El otro desempleo, Barcelona: Antrhopos. Méndez, Ricardo 2015: “Madrid, ¿una ciudad dividida?” en Geo-cri-tiQ, nº 120.. <http://www.geocritiq.com/2015/02/madrid-una-ciudad-dividida/, consultado última vez el 2 de juio del 2015 Monreal, Pilar 2014: “Pobreza y exclusión social en Madrid: viejos temas y nuevas propuestas” en AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana, Vol. 9, Nº. 2, págs. 163-182 Ortiz, Carmen 2013: “Introducción” en C. Ortiz (Ed.) Lugares de represión, paisajes de la memoria. La cárcel de Carabanchel. Madrid: Los Libros de la Catarata Perlman, Janice E. 1980: Myth of Marginality: Urban Poverty and Politics in Rio de Janeiro. Berkeley: University of California Press. Oszlak, Oscar 1991: Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano, Buenos Aires: Humanitas-CEDES. Oszlak, Oscar 1983: “Los sectors populares y el derecho al espacio urbano” en Revista de la Sociedad Central de Arquitectos, Nº 125 Buenos Aires, Argentina. Redfield Peattie, Lisa 1968: The View from the Barrio. Michigan: The University of Michigan Press. Roberts, Bryan (1980): Ciudades de campesinos: la economía política de la urbanización en el tercer mundo. Madrid: Siglo XXI Scott, James C. 1985 : Weapons of the Weak.. Everyday Formas of Peasant Resistance New Haven and London; Yale University Press. Secchi, Bernardo 2015: La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Madrid: Los Libros de la Catarata Viola, Andreu 2000: “Introducción: La crisis del desarrollismo y el surgimiento de la antropología del desarrollo” en Antropología del desarrollo. Teorías y estudios etnográficos en América Latina”, A. Viola. Barcelona: Paidós, pp. 9-63. Wirth, Louis 1938:“ Urbanism As A Way of Life” en: AJS 44, p. 1-24 Wolf, Erik 1987: Europa y la gente sin historia, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica
© Copyright 2026