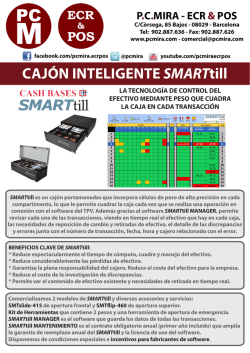Boletín Legal 21ª edición
Puertos privado podrán prestar servicios al sector de hidrocarburos ebook > 21ª Edición 21ª Edición Copyright © 2015 Brigard & Urrutia · Brigard & Castro Aviso Legal La información y materiales de este Boletín no tienen la intención de ser, ni deben ser interpretados como una opinión legal, recomendación legal o asesoría jurídica de ningún tipo. Este Boletín, el acceso y uso del mismo, así como su información y la utilización de este no significan ni crean una relación abogado-cliente o cualquier otro tipo de relación. Brigard & Urrutia · Brigard & Castro y el Boletín Legal, no constituyen la prestación de servicios legales de ningún tipo. Usted no puede ni debe utilizar el Boletín, los contenidos y la información suministrada como una base o fundamento para elaborar estrategias jurídicas, legales, estructuración de negocios o para decidir sobre acciones legales. En ningún caso usted deberá entender que este Boletín reemplaza la consulta a un abogado. Si usted requiere asesoría jurídica, Brigard & Urrutia · Brigard & Castro le recomienda consultar inmediatamente con un abogado profesional quien podrá atender su caso y presentarle un diagnóstico. Por favor tenga en cuenta que la información contenida en este Boletín no es exhaustiva. El Boletín Legal es preparado por: Juliana Calvo - Directora Juan Manuel Patiño - Coordinador Julio Hernández - Editor Alejandro Pachón - Diagramación Tabla de contenido 1. Seguros transaccionales 4 2. Puertos de servicio privado podrán prestar servicios a agentes del sector de hidrocarburos que no sean sus vinculados 10 3. Nueva regulación para los bonos de compra, certificados o tarjetas de regalo emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio 14 4. Fue sancionada la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que regula el derecho fundamental a la salud 18 3 Seguros transaccionales La negociación y estructuración de una transacción de fusiones y adquisiciones pasa por diferentes etapas, e incluye aspectos indispensables para que ésta sea exitosa. Quizá el aspecto más delicado en este tipo de transacción es el denominado paquete de indemnidad, el cual comprende la obligación de mantener indemne al comprador con base en el incumplimiento de las obligaciones pactadas y la falsedad o inexactitud del conjunto de declaraciones y garantías (representations and warranties) hechas por las partes. Todo lo anterior busca garantizar el cumplimiento de las primeras y limitar los riesgos y contingencias a los que cada parte de la transacción se ve expuesta. Si bien el paquete de indemnidad es una figura que la práctica de M&A tomó del derecho anglosajón para la práctica local, la eficacia real de las mismas en el derecho colombiano no ha sido desvirtuada ni limitada por las autoridades competentes, pues los pronunciamientos de éstas con respecto al tema han sido pocos. Dado lo anterior, a finales de la década de los años 90, surgió el uso de “seguros transaccionales” como una nueva figura que facilitaba las negociaciones de una transacción, disminuyendo los problemas habituales que pueden surgir en el transcurso de las negociaciones contractuales, y simplificaba, de alguna manera, la estructura del paquete de indemnidades en el marco de transacciones complejas. Los seguros transaccionales han beneficiado principalmente a empresas medianas aversas al riesgo y han tenido por objeto 4 facilitar transacciones tales como fusiones, adquisiciones y escisiones, y transferir ciertos riesgos de dichas transacciones al mercado asegurador. Su principal beneficio es la oferta de soluciones flexibles capaces de adaptarse a las necesidades específicas de cada tomador y cada transacción, lo cual los diferencia de las pólizas de seguro más comunes. Así mismo, los seguros transaccionales se estructuran con el fin de evitar la disminución de valor del precio de la transacción después del cierre (erosión del valor posterior al cierre). En este orden de ideas, los seguros transaccionales presentan una solución alternativa a circunstancias usuales, tales como (a) ideas contrapuestas sobre el tratamiento que debe otorgarse a los riesgos conocidos y desconocidos; (b) la necesidad de los compradores de seguridad, en oposición al interés de los vendedores de conseguir una salida limpia, y (c) la dificultad que en ocasiones supone para el comprador el recurrir contra el vendedor por las pérdidas relacionadas con una transacción, que surgen con posterioridad a la debida diligencia, de tal manera que: (i) economizan costos que generalmente surgen de otros acuerdos contractuales, (ii) evitan la realización de procesos adicionales de debida diligencia, (iii) logra que las partes se abstengan de realizar nuevas declaraciones y garantías y amplíen las indemnidades (indemnities),(iv) evitan el establecimiento de depósitos en garantía (escrows), e (v) incluso logran que no se ejecuten los mecanismos de reducción y reajuste del precio, si se han llegado a pactar. En este punto, se puede decir que los seguros transaccionales, además de una solución, son una estrategia para asegurar que el vendedor no siga atado a la transacción una vez esta haya culminado, al eliminar los riesgos de contingencias de larga duración o que puedan extender su relación con el comprador por varios años. A su vez, dan garantía al comprador de que las contingencias derivadas de la transacción que surjan a futuro, van a ser cubiertas incluso si el vendedor no cuenta con la capacidad para indemnizar. En síntesis, los seguros transaccionales permiten que la negociación se aligere, pues cada parte de la transacción va a estar asegurada, los vendedores consiguen salir del negocio con un buen rendimiento, y los compradores con más protección. Seguro de declaraciones y garantías En el mercado de seguros, se puede encontrar una variedad de productos que tienen como objeto asegurar contingencias derivadas de la transacción (seguros para contingencias tributarias, seguros para contingencias de litigios, seguros para contingencias ambientales y seguros para contingencias laborales, entre otros), no obstante, la póliza que presenta mayor utilidad y resulta de más interés es la de declaraciones y garantías. Este seguro busca proteger a una de las partes de transacciones como fusiones, adquisiciones y escisiones, de las pérdidas financieras que puedan resultar del incumplimiento o de la falta de precisión en las declaraciones y garantías hechas sobre la compañía o negocio target, siempre que tengan conexión con la transacción. Es por esto, que esta clase de seguro transaccional es la mejor solución en cuanto los beneficiarios sean compradores y/o vendedores aversos al riesgo. Los vendedores, pueden evitar quedar involucrados en cuentas de escrows, garantizando reducir el riesgo de posibles pasivos no materializados. Para los compradores, el seguro es una protección adicional dado que garantiza el pago en caso que efectivamente se constituya un incumplimiento de las declaraciones y garantías contenidas en el contrato de adquisición, fusión y/o escisión de la transacción. Las compañías de seguros suelen diferenciar y separar las políticas del seguro para los compradores de las políticas para los vendedores; pues las soluciones dirigidas a los compradores se orientan a cubrir las Ventajas para los compradores 6 pérdidas por el incumplimiento de las declaraciones y garantías hasta por el excedente que resulte de la pérdida real y las pérdidas por las que el vendedor se obliga a indemnizar; mientras que las soluciones dirigidas al vendedor buscan responder a las demandas del comprador por las pérdidas resultantes de incumplimientos o imprecisiones en las declaraciones y garantías. El objetivo principal del seguro de declaraciones y garantías es facilitar el cierre de la transacción, por lo que debe ser flexible y versátil para dar respuesta y solucionar los obstáculos que puedan tener las partes de una transacción para cerrarla con éxito. Todo lo anterior, por lo general, se logra optimizando las declaraciones y garantías, y aumentando las indemnidades y/o los depósitos en garantía (escrows). La duración de la póliza por lo general es por el periodo del acuerdo subyacente, sin embargo su duración puede extenderse más allá del mismo, en cuyo caso suele establecerse un periodo de hasta 7 años. Este tipo de seguro puede aumentar el término y el valor de las indemnidades, lo cual es útil y de gran ayuda para las transacciones en que no es posible pactar indemnidades cuando una de las partes es una compañía listada o en restructuración. Ventajas para los vendedores Respalda las indemnizaciones pactadas. Provee protección adicional a las indemnizaciones pactadas, y a las condiciones del acuerdo de adquisición. Menos desgaste para conseguir mayor protección Mayor ganancia al momento del cierre del negocio No necesidad de cuentas de escrow Negociaciones amables Este producto se está convirtiendo en una opción clara y con el paso de los años ha tomado más fuerza entre los actores de la práctica del M&A. Entre el 2011 y el 2014 se han hecho casi 300 transacciones de M&A en el mundo protegidas con el seguro de declaraciones y garantías, con un porcentaje de reclamación de alrededor del 28%. No estamos muy lejos para que este tipo de seguro se convierta una regla general para las transacciones M&A, pues hasta los más escépticos frente al tema están dándose cuenta de los resultados de efectividad de este tipo de seguro. En Colombia, el producto está empezando a ser ofrecido para transacciones que superen los US $20, 000,000. Por lo general las pólizas tienen un precio que fluctúa entre el 2 y 5% del valor asegurado, con una retención entre el 1y 3% del valor total de la transacción. Seguro de responsabilidad contingente (Contingent liability) Otro seguro transaccional que no tiene la extensión ni la popularidad del seguro de declaraciones y garantías, pero que ofrece soluciones interesantes a situaciones que se presentan en el contexto de las transacciones y que pueden afectar el proceso de negociación, es el seguro de responsabilidad contingente. Este tipo de seguro se emplea principalmente para dar certeza a la compañía target de los costos que tendría que asumir, en caso de que se materialice una obligación o responsabilidad derivada de la transacción, ya que elimina o reduce la exposición, a responsabilidad eventual relacionada con el negocio del comprador o derivada de una transacción de fusiones y adquisiciones. 7 Este seguro está diseñado para cubrir una amplia gama de riesgos, entre los cuales se encuentran obligaciones de indemnizaciones específicas, asuntos de obligaciones sucesorales, asuntos de consentimiento contractual, aprobación de la transacción por parte de autoridades estatales, y transferencias fraudulentas. A diferencia del seguro de declaraciones y garantías, el seguro de responsabilidad contingente normalmente recae sobre algunos riesgos conocidos y previamente identificados, que normalmente son objeto de una indemnidad específica en el documento de adquisición. Por lo general se adquiere cuando es probable que esos riesgos conocidos provoquen una demanda durante la transacción o en el futuro cercano al cierre de la misma; lo importante, sin embargo, no es la probabilidad de la demanda sino los costos que la misma puede acarrear. Los seguros transaccionales: la evolución del M&A Los seguros transaccionales se presentan como alternativas flexibles para equilibrar los riesgos asumidos por las partes de una transacción de fusiones y adquisiciones, y para dar una solución alternativa a situaciones que normalmente pondrían en riesgo la transacción por hacerla muy gravosa para una de las partes. También están pensados para disminuir los riesgos y cargas radicadas en cabeza de la parte tomadora o asegurada, e incluso para disminuir costos que pueden surgir después de conocer el resultado de la debida diligencia; por ello se convierten en una valiosa herramienta para asegurar el éxito de una transacción. La flexibilidad es una de las características fundamentales de estos seguros, pues están diseñados para adaptarse a las necesidades 8 propias de cada transacción. Es por esto mismo, junto con las cantidades y riesgos que cubren, que su valor suele ser elevado. Finalmente, para las firmas de abogados y para los profesionales de esta práctica, estos seguros ofrecen alternativas para acortar el término de las indemnidades contractuales, recortando la “cola” de las transacciones, y las negociaciones sin fin. Jeison A. Larrota Asociado Brigard & Urrutia Andrés Vargas Asociado Brigard & Urrutia Más información: [email protected] 9 Puertos de servicio privado podrán prestar servicios a agentes del sector de hidrocarburos que no sean sus vinculados El pasado 21 de enero, el Ministerio de Transporte emitió el Decreto 119 de 2015, por medio del cual se establecen las condiciones, obligaciones y responsabilidades para la modificación de los contratos de concesión portuaria de servicio privado para el manejo de hidrocarburos, con el fin de permitirles a los concesionarios prestar sus servicios a agentes de dicho sector con los que no tengan una vinculación jurídica o económica. Este decreto se emitió dentro del marco fijado por el artículo 61 de la Ley 1682 de 2013. De conformidad con la Ley 1 de 1991, Estatuto de Puertos Marítimos, las terminales portuarias que sean concesionadas como puerto de servicio privado sólo pueden prestar sus servicios a empresas que estén vinculadas jurídica o económicamente con la sociedad concesionaria, mientras que los puertos de servicio público pueden prestar sus servicios a todos los usuarios interesados en recibirlos y dispuestos a pagar las tarifas correspondientes. Tomando en consideración las particularidades del sector de hidrocarburos, en el que el enfoque de los negocios de transporte y comercialización de los productos es cambiante, atendiendo a las necesidades de la demanda, el Gobierno Nacional establece así el marco normativo que permitirá a las sociedades que ya cuenten con un contrato de concesión para operar 10 puertos de servicio privado, atender la demanda de otros usuarios del sector de hidrocarburos con los que no tengan vinculación alguna, mediante la obtención de una autorización por parte de la entidad concedente respectiva, siguiendo las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 119 de 2015. Con anterioridad a la expedición de este decreto, los concesionarios de puertos de hidrocarburos de servicio privado, debían cambiar la modalidad de su puerto a la de servicio público para poder atender la demanda de agentes no vinculados, dando aplicación al procedimiento regulado de manera general para la modificación de concesiones portuarias en el Decreto 4735 de 2009. A partir de enero 21 de 2015, fecha de publicación del Decreto 119, la modificación en cuestión deberá tramitarse siguiendo los lineamientos específicos establecidos en dicho decreto, a los que nos referiremos a continuación. Condiciones El representante legal del concesionario deberá presentar ante la entidad concedente del contrato de concesión portuaria de servicio privado vigente, una solicitud de modificación de dicho contrato. En dicha solicitud, deberá demostrar que al menos un agente del sector de hidrocarburos, no vinculado jurídica o económicamente con la sociedad portuaria, demanda los servicios de ésta; además, deberá demostrar que la zona portuaria donde se encuentra no cuenta con terminales portuarias de servicio público con la capacidad y disponibilidad logística y técnica suficiente para atender la demanda existente para transporte de hidrocarburos. A pesar de tratarse de un puerto de servicio privado, las tarifas y la prestación del servicio a los terceros no vinculados se sujetarán a las normas aplicables a los puertos de servicio público. Así mismo, el concesionario deberá respetar los acuerdos o contratos existentes para el manejo de su producción y la de sus vinculados jurídicos o económicos. Además, deberá garantizar el derecho de preferencia y atención prioritaria para el acceso y uso del 20% de la capacidad de su puerto que se ha establecido, a través de la Ley 1682 de 2013, en favor de los hidrocarburos de regalías y de propiedad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La entidad concedente dispondrá de un término de dos (2) meses para resolver la solicitud de modificación y la vigencia de la autorización que se conceda no podrá exceder de cinco (5) años, prorrogables por períodos iguales o inferiores al inicial y en todo caso, nunca más allá del plazo restante del contrato de concesión. Obligaciones La autoridad concedente fijará en el acto administrativo respectivo las obligaciones a las que se sujetará el concesionario, entre las cuales se destacan las que enunciamos a continuación. Cuando el concesionario adopte o modifique las tarifas, deberá presentarlas ante la Superintendencia de Puertos y Transporte (“SPT”) para su aprobación. En un plazo máximo de 2 meses la entidad deberá aprobar, o no, las nuevas tarifas, las cuales sólo podrán cobrarse a partir de su aprobación. Igualmente, deberá presentar ante la SPT un informe consolidado de los volúmenes de carga movilizada dentro del año inmediatamente anterior, discriminando la carga propia de aquella de los agentes del sector de hidrocarburos no vinculados jurídica o económicamente. También deberá ajustar las garantías otorgadas en virtud del contrato de concesión, según sea requerido. Uno de los aspectos principales del Decreto 119 es que definió cómo debe regularse la contraprestación portuaria que la sociedad concesionaria debe pagar al Estado cuando obtenga la autorización para atender la demanda de agentes no vinculados del sector de hidrocarburos. Es así como el decreto establece que deberá pagar, en adición a la contraprestación portuaria ya pactada en su contrato de concesión, una contraprestación adicional que corresponderá a la aplicación de las reglas establecidas en el Documento CONPES 3744 de 2013 (integrado a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Decreto 1099 de 2013), pero exclusivamente en relación con el componente variable del esquema de contraprestación definido en este documento CONPES y específicamente en relación con los servicios portuarios que preste a los agentes del sector de hidrocarburos con los que no tenga vinculación jurídica o económica. Es decir, que no se aplicará el componente fijo 12 definido por el CONPES para calcular la nueva contraprestación portuaria, como tampoco se tendrá en cuenta la demanda propia del concesionario y sus vinculados. Se espera que con la expedición de este decreto se vigorice la actividad de los puertos de servicio privado que atienden la demanda del sector de hidrocarburos, en la medida en que se les facilitará acceder a la posibilidad de movilizar carga de terceros mediante un trámite más expedito y bajo unas condiciones claras. María Luisa Porto Directora Brigard & Urrutia Marianna Boza Asociada Brigard & Urrutia Más información: [email protected] 13 Nueva regulación para los bonos de compra, certificados o tarjetas de regalo emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio A partir del pasado 28 de febrero de 2015 entró en vigencia la Circular Externa 006 de 2014 (la “Circular Externa”) expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (la “SIC”). A través de esta Circular Externa se impartieron una serie de instrucciones referentes a la “comercialización de bienes y servicios mediante mecanismos alternativos de venta, tales como bonos de compra, certificados o tarjetas de regalo”. Según la nueva regulación, los bonos de compra, certificados o tarjetas de regalo (en adelante el (los) “bono(s) de compra”) en ningún momento constituyen un título valor, ni medio de pago, ni de cambio. Lo anterior, debido a que la finalidad de la redención de estos bonos de compra no es recibir una cantidad de dinero en efectivo. Se destaca que estos bonos de compra pueden ser: • Válidos por un monto determinado equivalente a una suma de dinero, caso en el cual pueden ser parte del precio en el evento en que se desee un bien o servicio de mayor costo o; • Válidos por un bien o servicio específico. 1. Reglas generales para la emisión de bonos de compra, certificados de tarjeta o de regalo. 14 La norma fijó las reglas generales que deben tenerse en cuenta respecto a la comercialización de los bonos de compra. Algunos de estos lineamientos son: • Quien tenga el bono de compra, adquiere la condición de acreedor respecto de quien emitió el bono de compra o cualquier otro instrumento, por lo cual, estará obligado a responder por su efectiva redención. • Ante cualquier duda entre quién pagó de manera anticipada el precio y el beneficiario del bono de compra, se preferirá a quien exhiba físicamente el documento. • La redención de los bonos de compra está ligada a su presentación, sin embargo, en caso de extravío o destrucción y siempre que no haya sido redimido, el adquirente, que pruebe dicha calidad, puede solicitar la reposición. • Al bono de compra se le puede dar el carácter de nominativo y establecerse expresamente quién puede redimirlo. Esta persona deberá identificarse al momento de la redención. • Nombre del emisor. • La redención de los bonos de compra puede ser total o parcial. En el caso de redención parcial el consumo se hará hasta agotar el total de la suma del dinero que representa el bono de compra o hasta el cumplimiento del plazo para la redención o vigencia. • Valor (si son equivalente a una suma de dinero). • Los bonos de compra tendrán como mínimo un (1) año de vigencia, este término se contará a partir de la fecha de expedición y/o activación, según sea el caso. El término no puede ser reducido por el expendedor del bono de compra. • En el evento en que el comprador no haga uso del instrumento en el lugar y dentro del plazo señalado, se entenderá como un incumplimiento de su parte. Lo anterior da lugar a la pérdida total del valor pagado o del saldo no utilizado. • El plazo de la vigencia no se suspende, interrumpe, renueva ni se prorroga de manera automática cuando haya un consumo parcial, salvo estipulación de las partes en contrario. 2. Obligaciones de información del emisor En esta materia, la Circular Externa dispuso que el emisor de los instrumentos debe suministrar, como mínimo, la siguiente información: • Categoría del documento: al portador o nominativo (para los nominativos se requiere el nombre y/o identificación del beneficiario). • El bien o servicio, cuando sean válidos para obtener un producto específico. • Fecha de expedición y plazo para su consumo o vigencia. • Las consecuencias derivadas del vencimiento del plazo. • Exclusiones, si aplican. Es de anotar que el bono de compra debe contener esta información mínima sin perjuicio de las obligaciones de publicidad o información que surjan de la comercialización del bono. Las obligaciones del estipulante y del comprador son: 3. Obligaciones a cargo del emisor • Asumir el pago anticipado de la suma de dinero a título de precio o como parte de él, a efectos de la expedición de los bonos de compra. Respecto de las obligaciones derivadas de la emisión de los bonos de compra, el emisor debe cumplir con lo siguiente: • Informarse de manera suficiente, anticipada y expresa sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales que rigen el contrato. • Adoptar el procedimiento que permita la habilitación, consumo y consulta de los bonos de compra. • Redimir los bonos de compra dentro de los plazos estipulados y en los sitios previamente autorizados. • Atender de manera precisa las instrucciones del estipulante, como adquiriente del instrumento. • Entregar el respectivo comprobante que permita verificar la compra de los bonos de compra. • Responder por la prestación efectiva de los derechos una vez sea verificada la legitimidad del comprador. 4. Obligaciones del estipulante y/o comprador: La Circular Externa diferencia entre el estipulante y el comprador. El estipulante es la persona que adquiere el bono de compra y que por tanto asumió el pago anticipado de la suma de dinero a título de precio. Por su parte, el comprador es aquella persona que realiza la redención del bono de compra, independientemente de si la adquirió directamente, si la recibió de un tercero o si es simplemente el portador del bono de compra. 16 5. Vigencia y sanciones de la Circular Externa Finalmente, la Circular Externa señaló que esta disposición sólo aplica para los bonos de compra que sean expedidos con posterioridad al 28 de febrero del año 2015. Se recuerda que el incumplimiento de esta normatividad dará lugar a la aplicación del régimen sancionatorio previsto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 – Estatuto de Protección al Consumidor, a través del cual la SIC puede imponer multas de hasta 2.000 SMMLV (COP$1.288.700.000 o aproximadamente USD$495.653) Álvaro Cala Socio Brigard & Urrutia Richard Galindo Director Brigard & Urrutia Giovanni Acosta Asociado Brigard & Urrutia Más información: [email protected] Fue sancionada la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que regula el derecho fundamental a la salud. El 16 de febrero de 2015, el Presidente de la República sancionó la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio del cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. A continuación realizamos un resumen de los principales aspectos regulados por esta norma: 1. La ley cataloga la prestación del servicio de salud como un servicio público esencial obligatorio. La ejecución, dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control de este servicio estarán en cabeza del Estado y, por ello, no podrán ser delegadas. 2. El Estado estará obligado a garantizar la prestación del servicio de salud. Así pues, deberá, entre otras, realizar las siguientes actividades: (i) formular y adoptar políticas que promuevan la salud, la prevención y atención de enfermedades y la posterior rehabilitación de las secuelas; (ii) establecer mecanismos para evitar la violación del derecho fundamental a la salud; (iii) realizar las respectivas evaluaciones sobre los resultados sobre el goce efectivo del derecho fundamental a la salud; y (iv) intervenir el mercado de los medicamentos, los dispositivos y los insumos en salud. 18 3. El sistema de salud se fundamentará, entre otros, en los siguientes principios o elementos esenciales: (i) disponibilidad, según el cual el Estado deberá garantizar la existencia de servicios y tecnologías e instituciones de salud; (ii) accesibilidad, según el cual los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad; (iii) universalidad, según el cual todos los residentes en Colombia gozarán efectivamente del derecho fundamental a la salud; (iv) pro hómine, que implica que el Estado y los involucrados en el sistema de salud deberán interpretar las normas de la forma en que sea más favorable para las personas; y (v) libre elección, según el cual las personas tienen la libertad de elegir sus entidades de salud. 4. Esta ley también estableció una serie de derechos y deberes de los usuarios. Entre éstos se incluyen: • Derechos: (i) al uso completo de los servicios y tecnologías de salud en el marco de una atención integral, oportuna y de calidad; (ii) a recibir las prestaciones de salud conforme a lo dispuesto en la ley; (iii) a la intimidad; (iv) al respeto a la voluntad de donar o no sus órganos; y (v) a que se agoten las posibilidades de tratamiento para la superación de su enfermedad. • Deberes: (i) de propender por su auto-cuidado, de su familia y el de la comunidad; (ii) de atender las recomendaciones de los programas de promoción y prevención; (iii) de usar adecuada y razonablemente las prestaciones y recursos del sistema; y (iv) de contribuir al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud de acuerdo con su capacidad de pago. 5. Cuando se trate de la atención de urgencias, el acceso a servicios y tecnologías no requerirá de autorizaciones administrativas. 6. El Gobierno Nacional diseñará la política farmacéutica nacional en la cual se identifiquen los mecanismos de financiación, adquisición, almacenamiento, producción, compra y distribución de insumos, tecnologías y medicamentos, así como los mecanismos de regulación de precios de medicamentos. 7. Como se informó en la edición 17 del boletín legal de Brigard & Urrutia, por tratarse de un proyecto de ley estatutaria, esta norma fue objeto de una revisión previa por parte de la Corte Constitucional. Por lo anterior, esta ley contiene las precisiones exigidas por la Corte Constitucional, principalmente: • Los mecanismos de protección que puedan crearse para la protección del derecho a la salud en ningún momento podrán modificar o afectar la acción de tutela. • El criterio de la sostenibilidad fiscal del sistema, no será una justificación para negar la prestación eficiente y oportuna de los servicios de salud. • Son inconstitucionales aquellas cláusulas de carácter indefinido que puedan representar limitaciones o restricciones a los servicios de salud. Esto, bajo el entendido de que las restricciones deberán ser consignadas en un listado con el fin de evitar dudas que deriven en la no prestación del servicio. • Cuando se debata sobre la inclusión de servicios y/o tecnologías en el sistema, deberá entenderse que se basa sobre un criterio de exclusión, pues todos los servicios y tecnologías estarán comprendidos en el sistema hasta tanto sean excluidos. 8. Los servicios y tecnologías que ofrece el sistema tendrán ciertas limitaciones: (i) no deberán tener fines cosméticos o lujosos; (ii) deberá existir evidencia científica de su seguridad, efectividad y eficacia clínica; y (iii) no podrán encontrarse en fase de experimentación. Por lo anterior, el Congreso de la República deberá determinar si el Ministerio de Salud y la Protección Social u otra autoridad será la encargada de excluir los servicios 20 y tecnologías que no cumplan con los principios mencionados anteriormente. Para lo anterior se deberá realizar un procedimiento técnico-científico, de carácter público, colectivo, participativo y transparente. Irma Rivera Socia Brigard & Urrutia Lucas Fajardo Asociado Brigard & Urrutia Más información: [email protected] Calle 70 A No 4 – 41 Tel: (571) 346 2011 - (571) 744 22 00 [email protected] - [email protected]
© Copyright 2026