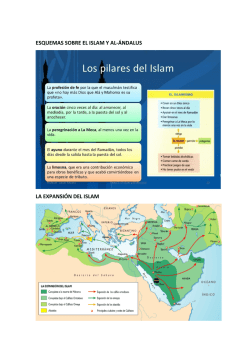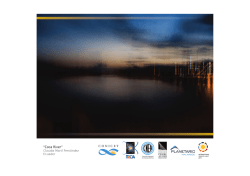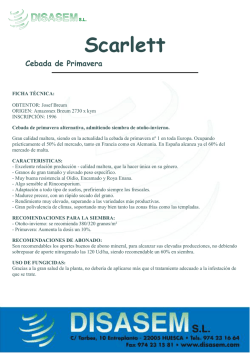LA “PRIMAVERA ÁRABE” Y LAS NUEVAS
ENTELEQUIA eumed•net www.eumed.net/entelequia revista interdisciplinar Daniel Peres Díaz * LA “PRIMAVERA ÁRABE” Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: CONSIDERACIONES PRELIMINARES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA THE “ARAB SPRING” AND THE NEW TECHNOLOGIES. PREVIOUS CONSIDERATIONS FOR DEMOCRATIC STRENGTHENING Resumen: En los procesos de cambio político acaecidos en los países del Norte de África a principios de 2011, conocidos bajo el rótulo de “Primavera árabe”, el surgimiento y consolidación de las TIC o tecnologías de la información y comunicación, si bien han tenido un impacto innegable en la construcción de una alternativa a los regímenes autoritarios, se muestran como insuficientes para lo que en términos filosóficos sería una efectiva emancipación democrática. Las razones principales a favor de esta tesis tienen relación con la poca cohesión de las sociedades ‘orientales’, sus diversos grados de educación política y el ocasional choque entre Islam y democracia. Palabras clave: “Primavera árabe”, TIC, Sociedad de la información, Democracia horizontal, islam, Teoría de la justicia. Abstract: In the mains process of the political change happened in North African countries in the beginning of 2011, commonly known as “Arab Spring”, the emergence and consolidation of the information and communication technology (ICT), in spite of having a strong impact in the construction of an authoritarian regimen’s alternative, aren’t enough to an effective democratic emancipation, in philosophical terms. The main reasons used to defend this thesis are related with the poor cohesion of ‘orients’ societies, their different amounts of political education and the inevitable crash between the Islam and democracy. Keywords: “Arab Spring”, ICT, The information society, Horizontal democracy, Islam, Justice Theory. JEL: C63, N77, O33 * Universidad de Granada. Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 1 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia P rimero que nada, voy a presentar de un modo conciso la estructura y composición del trabajo con el fin de situar desde un primer momento al lector en lo que han de ser los pasos sucesivos que sustentan mi tesis general. Por ello, insisto en la claridad expositiva, el rigor conceptual y la coherencia argumentativa, requisitos insoslayables para la comprensión del fenómeno que es objeto de reflexión y análisis en el presente trabajo. Este esfuerzo se debe a la convicción personal de acuerdo con la cual el barroquismo y el exceso de información no contribuyen sino a oscurecer el tema en cuestión. En su lugar, propongo una aproximación sintética y basada en el espíritu crítico que tenga como meta la resolución del problema y cuyo lenguaje sea fácilmente inteligible. Así pues, procedo a detallar en lo que sigue las partes fundamentales en torno a las cuales he decidido dividir o segmentar el artículo. En primer lugar, abordo una definición clara y sencilla de qué es “Primavera árabe”, e indago sobre cuál es su valor político y alcance social. Se trata de contextualizar el eje principal de nuestra disertación usando como fuentes algunos medios de comunicación, nacionales e internacionales, y diseccionando los conceptos políticos más recurrentes que vertebran y posibilitan un nuevo imaginario político, a saber, la democracia horizontal o directa. En segundo lugar, exploro los fundamentos de la actual y, a mi juicio, mal denominada “sociedad de la información”, haciendo hincapié en algunos aspectos relativos a las confusiones habituales que existen en el debate sobre nuevas tecnologías. Examino, asimismo, la idea de una “hiperpolítica” a partir del uso e implantación de las nuevas tecnologías, y ensayo una reconstrucción de las tecnologías de cooperación desde el punto de vista sociológico, político y económico. Mi interés en esta sección es el de intentar clarificar, en la medida de lo posible, los conceptos y argumentos usados en los debates políticos sobre el papel de las TIC en el advenimiento de nuevas formas de protesta popular, y mostrar la poca plausibilidad de las posturas deterministas, tanto tecnófobas como tecnófilas. En tercer lugar, indico la necesidad de repensar el vínculo entre democracia y nuevas tecnologías desde un modelo de justicia basado en lo que el filósofo alemán Jürgen Habermas llamó “Patriotismo constitucional”, esto es, en la radical asunción de los derechos humanos como condición de posibilidad de la democracia misma. Sobre esto, cabe discutir si las sociedades afectadas por la “Primavera árabe” –y el mundo islámico en su totalidad– están preparadas para aceptar un valor universal más allá de las particularidad fácticas y singulares que constituyen su modo de vida. Como puede inferirse fácilmente, tras estos casos concretos subyace la problemática más general del debate entre universalistas y comunitaristas. En cuarto y último lugar, ofrezco algunas conclusiones provisionales de cara al debate abierto y crítico. Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 2 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia ¿Qué es la “Primavera árabe”? La “Primavera árabe” es el nombre con que se conoce la serie de revoluciones democráticas que tuvieron lugar en el Norte de África y Oriente Próximo a principios de 2011. Los medios sitúan el detonante de dichas revoluciones en la inmolación del joven tunecino de 26 años Mohamed Bouazizi, quien para protestar en contra de las medidas económicas de su gobierno no dudó en prenderse fuego en una de las plazas más concurridas del país. Ello supuso, tras más de un mes de revueltas y medio centenar de muertos, el derrocamiento del dictador Ben Alí el 14 de enero de 2011 (Valenzuela, 2011). Tras él, se sucedieron todo un conjunto de eventos de gran importancia internacional en el mundo árabe entre los que cabe destacar la caída del régimen dictatorial de Hosni Mubarak en Egipto, el recrudecimiento de la violencia en Yemen, el inició de una guerra civil en Libia y estallido de un conflicto civil en Siria (el cual persiste hoy)1. Pero ¿cuáles fueron las causas que llevaron a esta situación? Distintas fuentes y medios han sostenido que la razón principal que causó las protestas fue la profunda crisis económica y el impacto que esta había tenido en unos Estados cuyas economías poco diversificadas eran incapaces de generar una respuesta adecuada a las peticiones populares de dignidad. En efecto, parece que las demandas sociales de mejoras en la economía y en las condiciones de vida dieron lugar al inicio de las protestas en Túnez, produciéndose una confluencia sin precedentes de distintos movimientos y sectores sociales en lo que sin duda fue una revolución política y ciudadana. Aquí es donde entran en escena las TIC, el ingrediente fundamental que permitió la coordinación de las protestas y la construcción de una plataforma de transmisión de información alternativa a los medios tradicionales de comunicación ligados a los intereses del gobierno (Lafuente, 2011)2. Ciertamente, sabemos que hasta ese momento Al Jazeera y Al Arabiya habían constituido durante años un pequeño duopolio de los canales árabes de noticias; es un rasgo inherente a los sistemas despóticos el control y manipulación de la información con fines partidistas. Ya Marx, en una obra escrita conjuntamente con Engels y titulada La ideología alemana, analizaba la ideología en términos de control y selección de los hechos de la realidad con arreglo a esquemas pre-construidos, algo que, a su juicio, era erróneo, pues ello presuponía que la representación, la idea, era anterior a la existencia de las condiciones materiales de la existencia. Más bien –afirmaba Marx– las condiciones materiales (relaciones sociales y medios económicos de producción) son las causantes de los esquemas representativos, ideologías, que implementan sistemas de gobierno y una organización 1 Para una cronología precisa y clara de las distintas fases de la “Primavera árabe”, véase “Cronología de las revueltas árabes”, El Universal, jueves 24 de noviembre de 2011 (consultado el 30 de julio de 2014). Disponible en la Web: http://www.eluniversal.com/internacional/111124/cronologia-de-la-revueltas-arabes. 2 Para profundizar en la importancia de la “Web 2.0” en las revueltas árabes, véase Barrero Tiscar (2013). Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 3 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia estructural de la sociedad; de ahí que, según él, fuera necesario “darle la vuelta a algo que ya estaba boca abajo”, en referencia el hegelianismo3. Sin embargo, a raíz de las protestas de la “Primavera árabe” la hegemonía de estos medios verticales quedó en entredicho, ya que eran incapaces de satisfacer la demanda de información en tiempo real que se exigía desde distintas partes del globo y que sí podían ofrecer las redes sociales. La solución llegó desde lo que en marketing digital se llama un proconsumer, es decir, un usuario que es a la vez creador y cliente del contenido de la información. Además de esto, la expansión cuasi exponencial de videos en streaming subidos a la red y denunciando abusos por parte del poder constituido generó indignación en los países occidentales, lo que contribuyó asimismo a aumentar la presión internacional sobre los regímenes autocráticos del Magreb y Oriente Medio4. Atendiendo a estas consideraciones, cabe preguntarse si las TIC pueden por sí solas garantizar el cambio de régimen o si tan solo constituyen un elemento más en la transición democrática. Sea como fuere, y sin entrar demasiado en detalle (tendremos oportunidad de examinar esta cuestión en el epígrafe siguiente), aparece en este contexto un concepto muy interesante de la teoría política, a saber, el concepto de democracia horizontal. Inmediatamente nos viene a mente su concepto antagónico, la democracia vertical, que, como afirma el politólogo italiano Giovanni Sartori, funciona “como un sistema de gobierno, y por tanto como una estructura jerárquica” (Sartori, 2009: 49); o sea, es un sistema representativo, en el cual se dan al menos tres niveles diferenciados: La mayoría electoral elige a sus candidatos, y la minoría electoral pierde Los candidatos elegidos por la mayoría son, de hecho, una minoría A su vez, la minoría electa forma un grupo de gobierno aún menor Lo anteriormente expuesto responde a una descripción más o menos vulgar de lo que es la estructura formal de la mayor parte de democracias occidentales, sin pretender con ello establecer criterios que permitan juzgar la validez o legitimidad de las mismas; sí pretendo, empero, establecer cierto 3 No podemos detenernos demasiado para hablar sobre Marx debido a los márgenes de un trabajo como este, pero es innegable que gran parte de la sociología se considera a sí misma marxista y tiende a analizar los fenómenos sociales en términos de relación economía-ideología. Con todo, no es mi intención reducir la cuestión de la “Primavera árabe” al planteamiento marxista, dado que algunos factores como las TIC abren vías causales desde la superestructura ideológica hasta la infraestructura económica, algo difícil de pensar en Marx. Para la idea clásica de revolución en la obra de Marx, véase Marx & Engels (1970); para profundizar sobre la revalorización de la superestructura en el marxismo de la Escuela de Frankfurt, véase Lukács (1969) . 4 En punto álgido de las protestas, se calcula que Twitter registró alrededor de 45 “tweets” por minuto relacionados con la “Primavera árabe”, creándose un foco de atención mediática sobre un conflicto político como nunca antes se había visto. Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 4 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia paralelismos entre las democracias representativas y los regímenes autoritarios afectados por la “Primavera árabe”. En virtud de esto, puede constatarse la composición indefectiblemente vertical de ambos modelos, así como el peligro inherente de corrupción en caso de que los mecanismos de transmisión de poder que garantizan el paso de un nivel a otro no funcionen adecuadamente (democracias representativas), o en el caso de que una oligarquía concentre todo el poder de los mass media (dictaduras). Por su parte, la “Primavera árabe” y las TIC han rehabilitado con fuerza la noción de democracia horizontal, poniéndose de relieve el auge actual del ciberactivismo (Martínez, 2013: 447)5. Pero ¿qué es la democracia horizontal? Tres términos entran aquí en juego: opinión pública, participación y ejercicio del poder. Examinemos pormenorizadamente cada uno de ellos. La “opinión pública” se define como el conjunto de estados mentales difundidos entre una población que interactúan con flujos de información formando el fundamento sustancial y operativo de la democracia (Sartori, 1993: 55-87). En una palabra, la opinión pública es la expresión de la voluntad del pueblo. Si esto es cierto, entonces una opinión pública manipulada y no autónoma es inconciliable con una idea genuina de democracia, por lo que la existencia de pluralidad informativa es condición necesaria para la instauración democrática. De esta forma, una sociedad comprometida con la democracia debería denunciar y condenar la existencia de monopolios corporativos en el sector de las telecomunicaciones, así como asumir el pluralismo político, cultural y religioso que es intrínseco a las sociedades capitalistas avanzadas. De lo contrario, toda transición hacia la democracia será en realidad una regresión hacia una dictadura electa de signo distinto. La participación tiene, de suyo, connotaciones contrarias al modelo de la democracia representativa. En efecto, la participación incluye la idea de que el pueblo, esa masa amorfa constituida por diferentes intereses, opiniones e ideas, tiene el derecho de decidir sobre las acciones que afectan al grueso de la sociedad y la vida diaria. Y este planteamiento es contrario a las democracias representativas que delegan la responsabilidad política en – valga la redundancia– unos representantes. A mi juicio, detrás del concepto de participación reside el viejo modelo asambleario anarquista que hoy día es posible gracias a las nuevas tecnologías. No hay duda de que la “Primavera árabe” ha dado vigor a esta idea. Por último, la idea de ejercicio de poder tiene que ver con la separación entre la titularidad del poder del pueblo y el desempeño efectivo de este por parte de unos representantes (Sartori, 1993:13). Esta idea está obsoleta, tal y como muestra las encuestas del CIS (por poner el caso de España) en las que se observa un aumento de la preocupación ciudadana por la corrupción y una desconfianza creciente respecto de las instituciones públicas 6. Se trata de 5 En este texto se aborda la problemática de las TIC y la participación política en un contexto más amplio que el de la “Primavera árabe”, donde aparecen otros movimientos como el 15-M o el movimiento Ocuppy Wall Street. Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 5 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia romper la barrera entre el derecho del pueblo, la titularidad, y el ejercicio del poder; en concreto, haciendo uso de la participación directa. Las tres nociones juntas refieren a la democracia horizontal, una democracia directa para un tiempo en que las nuevas tecnologías, las redes sociales y el inexorable proceso de globalización nos obligan a repensar las anquilosadas estructuras de la política tradicional. Sin duda, hay fuertes razones para creer que las revueltas de los países árabes responden a intereses que van más allá de lo meramente económico. Esta situación nos coloca en un escenario nuevo y desconocido para la filosofía y la teoría política, por lo que no es de extrañar la desorientación de la que adolecen la mayoría de análisis sobre el fenómeno en cuestión. Con todo, estamos en disposición de bosquejar los contornos de un marco teórico lo suficientemente amplio para ahondar en una reflexión sobre la relación entre democracia y tecnología, aun cuando dichos contornos sean todavía demasiado difusos. Por esta razón, debemos examinar en profundidad las bases de la “sociedad de la información”, sus posibilidades y sus riesgos. Cambio de paradigma: la sociedad de la información7 Hiperpolítica y acción colectiva8 Es digno de valoración el hecho de que, a partir de la “Primavera árabe”, la narrativa de la izquierda tecnófoba y la derecha conservadora, por usar términos groseramente genéricos, haya quedado fuertemente contrarrestada. Las críticas vertidas hacia los componentes alienantes de la tecnología que, partiendo de una estética excesivamente determinista, obvian los proyectos ciberculturales basados en un intento de conducción de las tecnologías son totalmente injustificadas9. En este punto entra en juego uno de los conceptos que me gustaría estudiar en profundidad como es el de “hiperpolítica”, concepto que se presenta como alternativa al utopismo tecnológico. En su formidable ensayo La quinta columna digital: Antitratado 6 Consúltese el Barómetro de junio de 2014 del CIS (nº 3029) disponible en la Web: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/Archivos/Marginales/3020_3039/3029/es3029mar.pdf 7 Decía a inicio del texto que me parece erróneo hablar de sociedad de la información porque la expresión “sociedad del conocimiento” designa mejor, a mi juicio, el actual estado de la cuestión. La razón es que la noción de conocimiento, como inclusión de la información en una red teórica, describe mejor la sociedad hoy. Véase Gómez García (2006). 8 La mayor parte de las ideas que voy a exponer en este epígrafe están inspiradas en dos obras fundamentales, a saber, Rheingold (2004) y Cibergolem (2005). 9 A este respecto, recomiendo el libro espléndido de Molinuevo (2004) y el brillante ensayo de Aguilar (2012). En ambos planteamientos encontramos una crítica de las narrativas digitales basadas en un concepción determinista (utópica o distópica) de la ciencia y la tecnología. Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 6 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia comunal de hiperpolítica10, Andoni Alonso e Iñaki Arzoz, bajo el heterónimo de “Cibergolem”, nos descifran algunas de las claves de la “hiperpolítica”. Pero primero que nada, ¿qué es la quinta columna? En términos de sus propios autores, la quinta columna es la “acción de infiltrarse de forma subrepticia en un campo enemigo con el fin de minar, contrarrestar o debilitar su eficiencia operativa”. La expresión procede de la jerga táctica y militar de los fascistas durante la guerra civil española. La idea de estos autores es que la tecnología hace posible el empleo de estrategias de este tipo para generar una alterglobalización, es decir, una alternativa a la globalización capitalista y liberal. Por otro lado, el término “hiperpolítica” se define como “la política que aspira a ser omnicomprensiva por medio del uso de las nuevas tecnologías”. Esta “hiperpolítica” sería el resultado de la acción colectiva de una sociedad civil que “gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, ha redescubierto el fiasco antidemocrático de la democracia meramente formal, al tiempo que ha rescatado ese acervo de prácticas políticas, antiguas y nuevas, que nos pueden conducir a otro nivel de la política real, a otro espacio más genuino de la democracia” (Cibergolem, 2005:23). Como puede verse, es un concepto muy genuino de cara al análisis de la “Primavera árabe”. La hiperpolítica sería la retaguardia de toda acción ciudadana dispuesta participar directamente de las decisiones de Estado. En cualquier caso, Cibergolem insiste en la idea de que el objetivo de la hiperpolítica es la creación de una “república global”, esto es, conjunto de ciudadanos que, conectados en la red, adoptan estrategias orientadas a generar una alternativa a los modelos actuales de poder (Cibergolem, 2005: 46). Llegados a este punto cabe preguntarse: ¿qué aportan las comunidades virtuales para que el individuo comparta constantemente información con personas a las que no ha visto nunca cara a cara? Según Marc A. Smith, sociólogo e investigador de Microsoft, las comunidades virtuales aportan tres cosas: capital de red social, capital de conocimiento y comunión. Es decir, el individuo deposita parte de sus conocimientos y estados de ánimo en la red, y a cambio obtiene mayores cantidades de conocimiento y oportunidades de sociabilidad. Las comunidades virtuales, en este aspecto, se caracterizan por una “sociología económica”; o sea, por la optimización de los recursos o el capital (Smith & Kollock, 2003:37-45). ¿Cambia, entonces, el nuevo medio las formas en que cooperamos? La respuesta es que sí. Cada vez que un medio de comunicación o información reduce el coste de la resolución de los dilemas de la acción colectiva, mayor es el número de personas que pueden crear un fondo común de recursos públicos. Y más personas creando recursos de forma nueva es el modo en 10 La tesis principal de estos dos autores es que las tecnologías posibilitan una política omnicomprensiva –hiperpolítica– mediante estrategias quintacolumnistas, esto es, estrategias de infiltración subrepticia en los diversos centros de poder y sus instituciones. De este modo, se postulan como una posición intermedia entre la democracia formal representativa y el utopismo tecnológico. Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 7 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia que la civilización ha ido desarrollándose progresivamente a lo largo de la historia. Pero ¿qué es un dilema de acción colectiva? Los dilemas de acción colectiva tienen que ver con la búsqueda constante de equilibrio entre los intereses personales y los bienes públicos; un bien “público” es un recurso del que todos podemos beneficiarnos, tanto si hemos contribuido a crearlo como si no. No obstante, existe una dificultad añadida sobre el uso de recursos públicos, a saber, los llamados francotiradores o free rider; esto es, aquellas personas que deciden aprovecharse de los recursos públicos sin cooperar o dar algo a cambio. Si bien es cierto que los recursos comunes surgen de manera natural, como los bancos de peces o los pastos, también lo es que los francotiradores ponen en peligro su propia sostenibilidad. La mayoría de los bienes colectivos tiene un límite máximo de consumo a partir del cual la colectividad entra en números rojos. ¿Cómo controlar, pues, las acciones colectivas? Según el economista Mancur L. Olson, “salvo si el número de individuos de un grupo es reducido, o salvo si existe coacción o algún otro mecanismo especial que inste a los individuos a actuar en favor de intereses colectivos, los individuos racionales e interesados no actuarán para satisfacer los intereses comunes o grupales” (Olson, 1982; Rheingold, 2004:63). Sin embargo, esto no siempre es así, porque algunos grupos aprenden a resolver los dilemas de la acción colectiva para producir bienes públicos o evitar el consumo excesivo. ¿De qué manera? A través del conocido como capital de reputación que se obtiene gracias a los actos altruistas11. Volviendo sobre la problemática con que abríamos el epígrafe, la socióloga Elinor Ostrom apuesta por cierta forma de auto-organización más que por el control de una autoridad externa (Rheingold, 2004:64). Cosas como los recursos forestales, las comunidades de regantes en España u otras son comunidades que comparten bienes públicos sin esquilmarlos. Estos grupos o comunidades se rigen por una serie de principios de entre los cuales destacan la claridad con que se definen sus límites, el autocontrol de por parte de los miembros del mismo grupo, el acceso a mecanismos poco costosos de resolución de conflictos y la anidación en distintos niveles de los recursos comunales. En cualquier caso, las actuales teorías parecen darle la razón a Ostrom, al tiempo que ofrecen un interesante soporte empírico que otorga plausibilidad a la idea de que la acción colectiva se rige por la autoorganización y el 11 Sobre esta idea, me parece que la obra de Kropotkin, brillante filósofo y naturalista del siglo XIX y principios del XX, constituye el precedente más claro. En su formidable obra La selección natural y el apoyo mutuo, Kropotkin sostiene que la ayuda o apoyo mutuo juega un papel primordial en el desarrollo de las especies animales. En el caso del ser humano, Kropotkin nos propone analizarlo en el marco de la historia natural, obviando sus diferencias, criticando la “necesidad” del Estado y postulado un origen antropológico altruista lejos de la competitividad y la lucha por la supervivencia. En esta línea, otros biólogos como Richard Dawkins (El gen egoísta) o Maynard Smith (Evolution and Theory of Games) han defendido que la cooperación es la mejor estrategia de cara al éxito evolutivo. Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 8 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia autogobierno, sin necesidad de una autoridad exterior. Para Smith, además de lo mencionado sobre los recursos, no hay que olvidar que los bienes comunes pueden ser también las propias organizaciones sociales. Algunos bienes, como los pastizales o los regantes, son de naturaleza tangible; otros como la bondad, la confianza y la identidad son intangibles. Estos últimos no pueden existir sin las continuas aportaciones de sus participantes y subsisten, a juicio de Smith, gracias a la reputación y la presión social, que permiten el mantenimiento de los recursos colectivos. En este sentido, hablamos de “capital de reputación”. Por otro lado, el politólogo Axelrod sostiene que la condición de posibilidad del surgimiento de la cooperación es el hecho de que los jugadores pueden volver a encontrarse, de manera que las decisiones tomadas hoy no sólo determinan el resultado de esta jugada, sino que influyen en las decisiones posteriores de los jugadores (Rheingold, 2004: 70). En este sentido, podemos afirmar que la simple existencia de las organizaciones que promovieron “Primavera árabe” es ya un valor. Para probar esto último, Axelrod organizó un torneo entre programas para la resolución del dilema del prisionero. El programa ganador fue Tit for Tat, cuya simple función era comenzar cooperando y a partir de ahí repetir lo que hacía el otro jugador en la jugada anterior. Las redes sociales La “Primavera árabe” ha puesto de manifiesto el potencial de internet para crear nuevos modos de organizar la acción colectiva a través de las TIC. Ello permite el surgimiento y mantenimiento de bienes públicos, tal y como hemos señalado en el epígrafe anterior. Estos bienes públicos tienen relación directa con el término “hacker”, el cual se acuñó en los años sesenta para designar a las personas que creaban sistemas informáticos, y que respondían a algo llamado “la ética hacker”, regulada por los siguientes cuatro principios: a) El acceso a los ordenadores debe ser ilimitado y total b) Siempre tiene prioridad el imperativo práctico sobre el enfoque teórico c) Toda información debe ser libre d) Desconfiar de la autoridad y fomentar la descentralización Según Barry Wellman, analista de redes sociales, las comunidades actuales no están organizadas en grupos, sino en redes. Bajo su punto de vista, un grupo es un tipo especial de red, a saber, una red tupida (la mayoría de sus miembros está conectado directamente), estrechamente trabada (la mayoría de los vínculos se dan en el seno del grupo tupido) y ramificada (la mayoría de los vínculos contiene varias relaciones de rol). Se pone énfasis en la destrucción del carácter monolítico del sistema mundial y la permeabilidad de Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 9 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia las fronteras y la transitoriedad de las interacciones, algo característico de los sistemas organizados en redes y no en grupos o conjuntos cerrados. Se trata de entender a la persona como un nodo de comunicación incardinado en una compleja estructura informática que, gracias a la miniaturización de los dispositivos móviles inteligentes, abre un espacio doble de autonomía y participación realmente novedoso. En otros términos, las personas se han convertido en portales de información. El efector dinamizador de las redes sociales puede ejemplarizarse con el caso de eBay, que no ofrece mercancías sino que ofrece un mercado o espacio de compraventa libre para los vendedores-clientes. Como afirma Rheingold en el texto –recogiendo una cita de Reed– el caso de eBay concuerda con la idea de Fukuyama según la cual existe una fuerte correlación entre la prosperidad de las economías naciones y el capital social, concepto que define la facilidad con que los miembros de una determinada cultura pueden formar nuevas asociaciones. Por lo tanto, millones de humanos usando millones de ordenadores pueden crear nuevas redes con facilidad. Es decir, si una red permite transacciones entre los nodos individuales, el valor se eleva al cuadrado; cuando la misma red incluye procedimientos para que los individuos constituyan grupos, el valor es exponencial. Ejemplos de esta última idea son Seti, las redes p2p, los grupos especializados de noticia, los foros, etc. En todos ellos, el aprovechamiento de las TIC orientadas a la creación de redes sociales conduce al surgimiento de “multitudes inteligentes”, concepto fundamental para explicar el tema sobre el que versa este trabajo. Multitudes inteligentes En este apartado quiero introducir, al hilo de todo lo dicho en el anterior apartado, el concepto de multitud inteligente para caracterizar las acciones colectivas propias de movimientos como Occupy Wall Street, el 15-M o la “Primavera árabe”. Precedentes de lo que significa “multitud inteligente” los tenemos en Filipinas, el 20 de enero de 2001, cuando el presidente Joseph Estrada se convirtió en el primer Jefe de Estado de la historia que perdió el poder a manos de una colectividad organizada. Más de un millón de residentes en Manila, movilizados y coordinados a través de mensajes de texto masivos, se congregaron en el lugar donde se desarrollaron las manifestaciones pacíficas en 1986 por el poder popular, que derrocaron el régimen de Marcos. El 30 de noviembre de 1999, grupos de manifestantes autónomos pero interconectados en red protestaron contra la reunión de la Organización Mundial del Comercio a través de tácticas “de enjambre”; usaron teléfonos móviles y sitios web para ganar la Batalla de Seattle. Otro caso es el que tuvo lugar en septiembre de 2000, cuando miles de ciudadanos británicos, sublevados por un repentino incremento del precio de los carburantes, emplearon los teléfonos móviles para coordinar movilizaciones y protestas masivas. Por supuesto, el mayor ejemplo es el que Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 10 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia constituye nuestro tema principal, la “Primavera árabe”. En todos estos casos, nos las habemos con multitudes inteligentes. Las propiedades de las multitudes inteligentes se asemejan, como afirma Rheingold en el libro, a las propiedades de las colonias de insectos. Para probar esto, el autor recurre a Wheeler, experto en conducta de hormigas, quien emplea el término superorganismo para designar las colonias de insectos; y denomina propiedades emergentes del superorganismo a la capacidad de la colmena de realizar colectivamente las tareas que no puede realizar por sí sola ninguna hormiga o abeja. Se trata, como ya se habrá advertido, de un sistema complejo autoorganizativo; es decir, un sistema cuya totalidad es mayor que la suma de sus partes. Las propiedades de estos superorganismos son la ausencia de un control centralizado e impuesto, la naturaleza autónoma de las subunidades, la alta conectividad entre dichas subunidades y la causalidad en red de iguales que influyen de modo igual. Para Huberman, director científico del laboratorio de investigación de HP sobre dinámica de la información, Internet nos da la posibilidad de construir nuevas formas de inteligencia, a saber, la inteligencia colectiva. Tal y como afirma el propio Huberman, “la inteligencia no se limita al cerebro; también surge en los grupos, como en las colonias de insectos, en la conducta social y económica de las sociedades humanas, así como en las comunidades científicas y profesionales. En todos estos casos, los numerosos agentes capaces de desarrollar tareas locales, que pueden concebirse como computaciones, desarrollan una conducta colectiva que consigue resolver muchos problemas que trascienden la capacidad de cualquier individuo (la misma idea que la mente extendida). Cuando interactúan numerosos agentes capaces de realizar procesamiento simbólico, aparecen nuevas regularidades universales en su conducta global” (Huberman, 1995). En síntesis, se plantea el cambio paradigmático que las TIC y las redes sociales han imprimido en nuestra forma de entender la política, la acción colectiva y la participación ciudadana. No obstante, veremos a continuación las insuficiencias o carencias que las nuevas tecnologías no pueden en ningún caso corregir por sí solas. Principios para la consolidación democrática: el debate entre islam y modernidad Hasta el momento hemos examinado el valor político de la “Primavera árabe”, la transformación de las acciones colectivas y la cooperación a partir de las tecnologías así como el vínculo entre ambas. En cierto modo, he resaltado las virtudes e innovaciones de movimientos de este tipo, pero ellos mismos no están exentos de problemas y críticas. Ahora quiero mostrar cómo, sin previa resolución del conflicto entre islam y democracia, las TIC serán insuficientes para la consolidación democrática en países ubicados en el Norte de África y Oriente Medio. En esta línea, creo que es irrebasable la Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 11 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia adopción de un principio de justicia universal; sin él, las estrategias de cooperación y el capital de reputación quedarán en saco roto. Así pues, dedicaremos este último gran bloque a dos cuestiones. En primer lugar, el debate entre islam y democracia. En segundo lugar, la hipótesis del principio de justicia rawlsiano y el constitucionalismo habermasiano. La confrontación entre islam y democracia Previamente al análisis de la relación islam-democracia, sería conveniente identificar, en términos muy concisos, cuáles son las fuentes canónicas de la ortodoxia islámica. La mayoría del mundo islámico, exceptuando una minoría reformista, comparten 5 bases indiscutibles: el personaje de Mahoma (i), la recitación escrita del Corán (ii), la recopilación de los hadices (iii), las codificaciones de las escuelas jurídicas chiíes y suníes, que establecen la charía o ley islámica (iv), y el conjunto de clérigos o doctores (alfaquíes, ulemas y mulás) que aplican la jurisprudencia ortodoxa ya fijada (v). Los mutazilíes (siglo IX), y más tarde Averroes, intentarán aplicar la racionalidad a la exégesis de estas fuentes, pero serán desplazados por los jariyíes12. En efecto, las cuatro escuelas jurídicas ortodoxas (malikí, hanafí, shafií y hanbalí) concuerdan en que los textos no son susceptibles de análisis racional; es imposible, por tanto, producir conocimiento nuevo (Gómez García, 2012:87 y ss.). Ya en los cinco pilares u obligaciones de los musulmanes se observa la vertiente inequívocamente política del islam, cuya pretensión de regular el mundo de la vida se muestra como una constante a lo largo de su singladura histórica. El sistema islámico tradicional establece normas y mecanismos de inclusión/exclusión, dispuestos en múltiples facetas de la vida; desarrollan, por tanto, una especie de sociedad paralela, delimitada por la oposición entre islámico y no islámico. Este último punto responde a una visión maniqueísta del cosmos derivada de la interpretación ortodoxa de algunas aleyas del Corán, según las cuales en la umma no cabe nadie que no profese el islam. La concepción según la cual el islam debe regular y ordenar todos los espacios de la vida pública llega incluso a la alimentación, prohibiéndose el consumo de carne no halal. En el régimen familiar, el islam no es compatible con la sociedad europea si tenemos en cuenta la aceptación de la poligamia o la polémica en torno a los derechos de la mujer. A diferencia del cristianismo, que tuvo alianzas con el poder político pero siempre entendiendo la separación entre Iglesia y Estado desde el inicio de la modernidad ilustrada, parece que hay razones para afirmar que en el islam ambos planos se dan de 12 En esta fractura cree ver Mernissi una de las causas del actual fundamentalismo islámico. Véase Mernissi (2007). Olivier Carré, por su parte, considera que la Gran Tradición islámica, compuesta por shiíes y suníes, está lejos de este radicalismo; a su juicio, la tradición violenta o sediciosa es, en lo que a la historia del islam concierne, muy breve (termina en el siglo X-XI y comienza otra vez en el siglo XX); véase Carré (1996). Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 12 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia un modo indisociable13. A mi modo de ver, hay dos contradicciones en el seno teocrático del islam que dificultan su integración europea y, por tanto, la adopción de un modelo de convivencia democrática: (i) la norma suprema democrática, la Constitución, queda por debajo de la charía o ley islámica; (ii) Alá es la única y absoluta verdad. Este último punto va contra la libertad de confesión y de pensamiento, libertades ampliamente reconocidas en el mundo occidental. Por consiguiente, podemos afirmar que el islam es, en líneas generales, incongruente con una ética universal. La ética musulmana tradicional no coincide con la ética europea en ninguna de sus bifurcaciones: ni la ética de los negocios, ni la ética del matrimonio, ni la ética religiosa, ni la ética política, ni la ética alimentaria, ni la ética indumentaria (Gómez García, 2012:81). ¿Son, entonces, compatibles el islam y los derechos humanos? En 1981, el Consejo Islámico de Europa establece la Declaración islámica universal de los derechos humanos, en la que se niegan las libertades individuales. El principal escollo para la aceptación islámica de los derechos universales está en el artículo 18 de la Declaración: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia (…)”. Parece que la respuesta es que no, al menos en lo que concierne a este apartado en concreto. Sea como fuere, creo que la cuestión de fondo que hace incompatible al islam con los derechos humanos es, en última instancia, antropológica y metafísica. El islam no reconoce la dignidad como un elemento inherente a todo ser humano; la humanidad solo puede predicarse, desde esta perspectiva, en los musulmanes. De nuevo, el maniqueísmo que excluye de la umma a los infieles. Con todo, existen vías de futuro para el islam que podrían hacerla compatible con los principios ilustrados de las democracias occidentales, principios irrenunciables en lo que habría de ser la creación de un proyecto global emancipatorio y coherente con las TIC y el mundo interdependiente en que vivimos hoy. El islam en el contexto de la globalización: la geoproblemática, el patriotismo constitucional, los derechos humanos y el principio de justicia La vía que, a mi modo de ver, permitiría resolver el conflicto entre islam y democracia (o entre islam y modernidad) es la vía de la reforma. Bien es 13 En esto los juicios de Pedro Gómez y Olivier Carré son diametralmente opuestos. La opinión del primero es la que defiendo (en parte) en el ensayo; el segundo, por el contrario, cree que la indistinción entre política y religión es inherente a ambas religiones e incluso cree posible la constitución de un islam laico intercomunitario. Con todo, los planteamientos de Pedro Gómez me parecen excesivamente radicales en algunos puntos, aunque esto es algo que no podemos comentar en demasía. Véase Carré (1996:70) Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 13 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia cierto que esta vía es la más minoritaria dentro de los círculos intelectuales de los países de mayoría musulmana, pero también es indudablemente la más lúcida y prometedora. Algunos autores partidarios de esta opción postulan una ilustración islámica, la reinterpretación de todas las fuentes (Corán, charía, hadices, etc.), así como un abandono del islam político que permita la apertura del mundo musulmán hacia los derechos humanos 14. Todos ellos concuerdan en la aceptación de la democracia y el pluralismo, los derechos humanos, la pertinencia de la razón para examinar las fuentes, la abolición de la charía, la laicidad del Estado, etc. De fondo, late el debate entre universalistas o multiculturalistas (comunitaristas). La objeción clásica de corte multiculturalista viene a decir que un islam despojado de sus raíces culturales ya no sería islam. El multiculturalismo, en casi todas sus vertientes, entiende que los derechos humanos universales son unos derechos humanos occidentalizados, aunque el relativismo puede entenderse sutil o dialógicamente en función del compromiso de la posición multiculturalista que se decida adoptar. La visión islámica del mundo, en su perfil clásico y autoritario, parte del imperativo de eliminación de la autonomía de la razón humana, en aras de una concepción de la divinidad que oculta una metafísica de la relevación y de la unidad, impermeable a la razón y critica humana, que termina por desembocar en un dispositivo sociocultural de sometimiento y dominación. Esta visión divide la humanidad en creyentes e infieles, distinción que remite no solo a la esfera de las ideas, sino que tiende también a configurar un sistema de comportamiento social y político, es decir, que entraña una xenofobia estructural. Esto hace inviable una integración real del islam en las modernas sociedades europeas, a no ser que se emprenda una tarea crítica de deconstrucción de sus categorías primigenias, y se opte por la asunción de un principio universalista apoyado, frente a las tesis multiculturalistas, en la defensa total y categórica de los derechos humanos. En esta línea, sería interesante enmarcar la problemática abordada en el presente ensayo dentro del contexto de globalización al que asistimos en nuestro días, y ponderar el papel que han de jugar las religiones en un mundo cada que cada vez está más mundializado e interconectado. El filósofo francés Edgar Morin emplea el término “geoproblemática” para definir y clasificar los avatares a los que la humanidad, en sus diversos y nivelados tipos de individualidad, ha de enfrentarse en un futuro próximo, como consecuencia del proceso de globalización económica, política y cultural en que nos vemos inmersos. Los desafíos del siglo XXI no conciernen ya a unos pocos Estados-nación, sino que involucran, para bien o para mal, a la totalidad de la humanidad, la cual constituye un entramado, un sistema complejo de relaciones y dependencias no reductibles a la mera suma de las partes. Así pues, se despliega como necesaria la idea de generar una 14 Como señala el mismo Pedro Gómez, existen varios autores en esta línea: Ábed al-Yabri, Mohamed Arkoun, Youssef Seddik, Hamid Abu Zays, etc. No merece la pena citarlos a todos, basta con buscar los puntos en común y la piedra angular de lo que son los planteamientos reformistas. Véase Gómez García (2012:189-210). Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 14 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia conciencia planetaria, dotada de las herramientas y estrategias adecuadas, para abordar los conflictos y problemas que amenazan con destruir a la especie humana, a saber: la explosión demográfica, el calentamiento global, la pobreza, las anquilosadas estructuras subsistentes de la época colonial, etc. Es nuestra responsabilidad buscar un modo de reforzar la unidad de la humanidad, más allá de las diferencias, que nos permita alcanzar, si no una unanimidad, al menos un consenso lo suficientemente amplío para atajar las cuestiones que urgen de una respuesta proactiva e inmediata. En este sentido, el planteamiento habermasiano del “patriotismo constitucional” me parece una vía plausible, pues ofrece un marco de diálogo lo suficientemente amplío como para integrar las posibles divergencias. El punto de partida de esta vía se ancla en la asunción de los derechos humanos como un logro irrenunciable de la ilustración que se fundamenta, a su vez, en el reconocimiento de la dignidad humana. Solo el reconocimiento de los derechos humanos como expresión jurídica de la dignidad inherente a todo ser humano es capaz de recoger esta apertura de ideas que, a mi modo de ver, se presenta como esencial para el devenir futuro de la humanidad en todo su conjunto. Esto último pone sobre la mesa la insuficiencia de las nuevas tecnologías para la emancipación de países con diversos grados de educación política, poco cohesionados y reticentes aún a abandonar sus tradiciones culturales en pos de una ética universal15. En relación a esto último, mi apuesta es clara: es necesario desarrollar un principio de justicia en los países de la “Primavera árabe” si queremos que se consoliden los incipientes movimientos democráticos iniciados en el año 2011. A este respecto, la propuesta del filósofo estadounidense John Rawls me parece muy conveniente. El propósito de Rawls16 anida en una fundamentación política de la justicia a partir de una teoría de la justicia social, la cual está referida a lo que él llama “estructura básica de la sociedad”. Una teoría política de la justicia no pretende dar una respuesta global comprehensiva o metafísica, sino dar cobertura teórica y legal a lo que debería ser una sociedad bien ordenada a partir de argumentos racionales. La pregunta fundamental es: ¿cómo es posible que exista por tiempo prolongado una sociedad justa y estable de ciudadanos libres e iguales, profundamente divididos por doctrinas razonables de índole religiosa, 15 En su breve pero lúcida Filosofía política: una introducción, el filósofo inglés Jonathan Wolff expone, a raíz de la dicotomía marxiana entre “Estado” y “Sociedad civil”, la idea de acuerdo con la cual la emancipación política no implica una emancipación humana. Según la interpretación que hace Wolff de Marx, el reconocimiento de iguales derechos para todos –emancipación política o del Estado– obstaculiza la verdadera emancipación personal porque los derechos liberales son egoístas y tienden a hacernos ver en los demás limitaciones de nuestra propia libertad. En este sentido, sostengo que la implementación de tecnologías de cooperación debería presuponer o ir acompañado de, al menos en su expresión mínima, un principio constitucional de justicia y garantizador de la convivencia ciudadana, si es que nuestra meta es la consolidación democrática. 16 A continuación, voy a exponer un resumen muy básico de las ideas fundamentales de John Rawls; concretamente, de su famosa obra Una teoría de la justicia (2006). Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 15 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia filosófica y moral? La respuesta: en el contrato. El contrato es el resultado de imaginar cómo sería una sociedad en que toda persona, despojada de sus idiosincrasias (posición original), llegará a admitir unos principios racionales mínimos. En la posición original todos son libres e iguales a la hora de formular propuestas y de discutirlas, todos tienen suficiente información de carácter general acerca de la realidad social y de la naturaleza humana, todos son racionales (buscarán su propio bien) y razonables (tienen en cuenta los intereses y necesidades de los demás). Y, esto es lo decisivo, todos ignoran cuál es su condición particular en la sociedad. Nadie sabe cuál es su lugar en la sociedad, su posición, clase o estatus social; nadie conoce tampoco cuál es su suerte con respecto a la distribución de ventajas y capacidades naturales, su inteligencia, su fortaleza, etc. La situación original es, según Rawls, de absoluta imparcialidad, y en ella reina el "juego limpio" (así es como hay que entender el término equidad en Rawls). Se trata de imaginar que postura adoptarían todos los actores de la sociedad bajo un “velo de ignorancia”. En esta línea, cobra una relevancia especial otra de las nociones fundamentales de la filosofía rawlsiana, a saber, la noción de “aversión al riesgo”; o sea, la idea de acuerdo con la cual todos se pondrían en el peor de los casos, y todos aceptarían que el menos beneficiado fuese tratado con la máxima consideración. A juicio de Rawls, todos aceptarían la regla "maximin" (maximización del mínimo o minimización del perjuicio) En las propias palabras de Rawls: “Todos los bienes sociales primarios – libertad, igualdad de oportunidades, renta, riqueza y las bases del autorrespeto– han de ser distribuidos de modo igual, a menos que una distribución desigual de uno o de todos estos bienes redunde en beneficio de los menos aventajados” (Rawls, 2006: 281). Así pues, y a modo de corolario, se desprende que el primer principio (o principio de igual libertad de ciudadanía) afirma que cada persona debe tener un derecho igual al esquema más amplio de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos; el segundo principio (o principio de diferencia unido al de igualdad de oportunidades) afirma que las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de tal manera que: a) sean para mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un principio de ahorro justo, y b) vayan unidas a cargos y funciones que sean accesibles a todos, bajo condiciones de justa igualdad de oportunidades. En la confluencia entre estos dos principios se formula la base que toda sociedad con aspiraciones democráticas debería asumir. Por lo tanto, y a pesar de que las tecnologías posibiliten una apertura democrática en cuanto al derecho a la información o nuevas formas de acción colectiva, la adopción Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 16 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia de un principio de justicia mínimo es condición o requisito para la convivencia pacífica (léase, democrática) entre ciudadanos de un mismo territorio o país. Conclusiones Como he intentado argumentar, las TIC y las tecnologías de cooperación son insuficientes por sí solas para la consolidación democrática de los países afectados por la llamada “Primavera árabe”. No cabe duda de que los procesos de globalización y la deslocalización de los problemas económicos, sociales y medioambientales nos obligan a adoptar las TIC e incorporarlas en la vida pública diaria, pero la asunción de los derechos humanos es un requisito insoslayable para la construcción de un modelo democrático y la promoción de vínculos políticos con otros países. De este modo, considero que, sin previa reforma de las bases islámicas de estas sociedades, es improbable que se instaure un principio de justicia universal y una ética acorde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos En última instancia, el apoyo internacional por parte de los países occidentales es condición de posibilidad para la modernización de las estructuras patriarcales, estructuralmente xenófobas y discriminatorias de algunos de los países afectados por la “Primavera árabe”. En esta línea, comparto las tesis de Manuel Manrique y Barah Mikael, investigadores de FRIDE, cuando afirman que “el desarrollo potencial de las TIC en la zona dependerá de la existencia de un nivel mínimo de apertura del espacio público y de una protección de la libertad de la información y de la expresión” (Manrique & Mikail, 2011:6). A fin de cuentas, las tecnologías de la información y la comunicación han de ser un medio para alcanzar un fin en sí mismo, a saber, la democracia. Para esto último, es necesario profundizar en la educación política de los ciudadanos y ciudadanas de todos los países. Referencias AGUILAR, T., (2012) Ontología Cyborg: el cuerpo en la nueva sociedad tecnológica, Barcelona, Gedisa BARRERO TISCAR, A., (2013) “TIC, movilización y democracia: el papel de las redes sociales”, en Manuela Mesa (coord.), Cambio de ciclo: crisis, resistencias y respuestas globales, Fundación Cultura de Paz, Madrid, CALDWELL, C., (2010) La revolución europea. Cómo el islam ha cambiado el viejo continente, Debate, Barcelona CARRÉ, O., (1996) ¿Un retorno de la Gran Tradición?, Barcelona, Biblioteca del islam contemporáneo CEPELLEDO BOISO, J., (2011) “Cultivando la ‘Primavera árabe’. Educación, democracia y sociedad civil en los Estados de raíz islámica”, en Fragmentos de filosofía, 9, pp. 53-72 Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 17 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia Cibergolem (Andoni ALONSO e Iñaki ARZOZ), (2005) La quinta columna digital. Antitratado comunal de hiperpolítica, Barcelona, Gedisa “Cronología de las revueltas árabes”, El Universal, jueves 24 de noviembre de 2011 (30 de julio de 2014). http://www.eluniversal.com/internacional/111124/cronologia-de-la-revueltasarabes GÓMEZ GARCÍA, P., (2006) La sociedad informacional ante la crisis de la humanidad. La ambigua contribución de las ‘nuevas tecnologías’, [Presentación en PowerPoint]. Recuperado de: http://pedrogomez.antropo.es/materiales/2006.La-sociedadinformacional-frente-a-la-crisis-de-la-humanidad.pdf GÓMEZ GARCÍA, P., (2012) Los dilemas del islam. Mirada histórica, riesgos presentes y vías de futuro, Comares, Granada HUBERMAN, B., (1995) “The social mind”, en Changeux, J.P., y Chavaillon, J., (comps.), Origins of the human brain, Oxford, Clarendon Press, KROPOTKIN, P., (2009) La selección natural y el apoyo mutuo, Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas LAFUENTE, G., “La era de la interconexión”, (2011) El país, 24 de diciembre de (consultado el mismo día). Disponible en la Web: http://elpais.com/diario/2011/12/25/eps/1324798013_850215.html LUKÁCS, G., (1969) Historia y conciencia de clase, Grijalbo, México MANCUR Olson, Jr., (1982) “The logic of collective action”, en Brian Barry y Russell Hardin (comps.), Rational man and irrational society, Beverly Hills, CA, Sage MANRIQUE, M., y Mikail, B., (2011) “El papel de los medios y las tecnologías de la comunicación en las transiciones árabes” (Policy Brief), en FRIDE, 69, 2011 MARTÍNEZ, H., (2013) “Ciberactivismo y movimientos sociales urbanos contemporáneos. Un mapa de la investigación en España”, en Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación, Segovia, Universidad de Segovia, pp. 447-448 MARX, K., y ENGELS, F., (1970) La ideología alemana, Barcelona, Grijalbo MERNISSI, F., (2007) El miedo a la modernidad. Islam y democracia, Madrid, Ediciones de Oriente MOLINUEVO, J.L., (2004) Humanismo y nuevas tecnologías, Madrid, Alianza RAWLS, J., (2006) Una teoría de la justicia, México, Fondo de Cultura Económica RHEINGOLD, H., (2004) Multitudes inteligentes. La próxima revolución social (Smart Mobs), Barcelona, Gedisa SARTORI, G., (1993) ¿Qué es la democracia?, México, Patria SARTORI, G., (2009) La democracia en treinta lecciones, Madrid, Taurus SMITH, M. y Kollock, P. (eds.), (2003) Comunidades en el ciberespacio, Barcelona, UOC VALENZUELA, J., (2011) “Europa y la revolución democrática árabe”, El país, 20 de enero (consultado el 23 de febrero de 2011). Disponible en la Web: http://elpais.com/diario/2011/12/25/eps/1324798013_850215.html WOLFF, J., (2001) Filosofía política: una introducción, Madrid, Ariel Núm. 18 (primavera 2015) Daniel Peres Díaz / 18 ENTELEQUIA revista interdisciplinar eumed•net www.eumed.net/entelequia AttributionNonCommercialNoDerivs 3.0 ReconocimientoNoComercialSinObraDerivada 3.0 You are free: Usted es libre de: to Share — to copy, distribute and transmit the work copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra Under the following conditions: Bajo las condiciones siguientes: Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor1 (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador 3(pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso Noncommercial — You may not use this work for commercial que hace de su obra). purposes. No Derivative Works — You may not alter, transform, or build upon this work. No comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Sin obras derivadas — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra. With the understanding that: Entendiendo que: Waiver — Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse Public Domain — Where the work or any of its elements is in si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor the public domain under applicable law, that status is in no Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus way affected by the license. elementos se halle en el dominio público según la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia. Other Rights — In no way are any of the following rights affected by the license: • Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations; • The author's moral rights; • Rights other persons may have either in the work itself or in how the work is used, such as publicity or privacy rights. Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna manera: • Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior. • Los derechos morales del auto; • Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo derechos de imagen o de privacidad. Notice — For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page.2 Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. 1 2 It shall clearly include author(s) name(s) and the text, if applicable, 3 “Article originally published in Entelequia. Revista Interdisciplinar. Available at <http://www.eumed.net/entelequia>”. <http://creativecommons.org/licenses/byncnd/3.0/> Debe incluir claramente el nombre de su autor o autores y, si es aplicable, el texto “Artículo originalmente publicado en Entelequia. Revista Interdisciplinar. Accesible en <http://www.eumed.net/entelequia>”.
© Copyright 2026