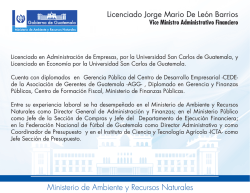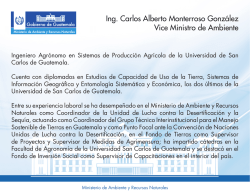I. ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIO – POLÍTICA Y
I. ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIO – POLÍTICA Y ECLESIAL DE GUATEMALA Realidad Socio Política y Económica de Guatemala Lic. Raquel Zelaya1 Una evidencia incuestionable en Guatemala, y que se refiere al grado de legitimidad y credibilidad de varias instituciones en nuestra realidad, y que destaca que las iglesias, en particular la Iglesia Católica con 70%, y un poco más separado el ejército, los medios de comunicación y las municipalidades. Este dato me parece relevante porque para 2011, año de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, el 57% de la población se reportó como Católica Romana; 31 por ciento como protestante (la mayoría se identificaba 1 Irma Raquel Zelaya Rosales. Secretaria Ejecutiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales –ASIES-. República de Guatemala. como evangélica); y cerca del 10 % se identificó con “otros grupos religiosos” o “sin afiliación religiosa”. Según los resultados obtenidos por el X Estudio de Cultura Democrática de los Guatemaltecos, en el que lidera ASIES, para el 2012, sólo el 42 % tiene confianza en el Congreso, pero más bajo aún, se encuentra la confianza hacia los partidos políticos, 36.1% . Íntimamente ligado a esta percepción, se encuentra el extendido fenómeno de la corrupción, la cual influye en casi todos los ámbitos de la vida nacional, y no siendo más exclusiva del sector público. No sólo la crisis política partidaria marca la realidad nacional. Aun con la reducción en la tasa anual de homicidios por 100 mil habitantes en 2012, bajo de 39 x 100mil en 2011 a 34 x 100mil el año pasado, la población mantiene una percepción de que la inseguridad ciudadana continúa siendo muy grave, en particular porque los delitos contra el patrimonio y las extorsiones han aumentado. Lo anterior porque el deterioro de la seguridad ciudadana entre 2000-2009 fue tan profundo, que la población no percibe los cambios. Incluso el número de municipios sin registro de incidencia criminal aumentó en los últimos dos años de 50 a 66 de un total de 334 municipios. La inseguridad en Guatemala es exacerbada por dos fenómenos no excluyentes entre sí, como son las extorsiones y la influencia del crimen organizado. El primero no sólo afecta a personas y comerciantes, sino a familias, causando zozobra y malestar. El segundo, en particular el vinculado al narcotráfico, adopciones ilegales, tráficos de armas, tráfico de personas, etc. se ha convertido en un problema grave, no sólo de seguridad sino de carácter social, al penetrar estructuras sociales, familiares, económicas y políticas. La inmensidad de recursos que administran le ha permitido al crimen organizado incidir en procesos económicos y políticos, así como ocupar espacios donde hay ausencia de Estado. Una característica del país es precisamente la ausencia de Estado en muchas regiones, de su organización y de sus instituciones, lo cual se refleja en muchos de los indicadores básicos del desarrollo humano, así como de pobreza. En la última Encuesta de Condiciones de Vida del año 2011, se estableció que la incidencia de la pobreza se ha mantenido en los últimos años. Si bien la pobreza extrema se ha reducido, la pobreza no extrema se ha mantenido. Se considera que 7.5 millones de guatemaltecos, de un total de 14.7 millones, viven bajo la línea de pobreza, de los cuales 2 millones son pobres extremos. Geográficamente la pobreza se encuentra mayoritariamente en el área rural, la cual duplica a la de las áreas urbanas. De manera igual la pobreza posee un rostro indígena, porque más del 73% se encuentra en situación de pobreza. Utilizando el Índice de Desarrollo Humano –IDH- que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno, en Guatemala en el sexenio 2006-2011 evolucionó en escasa magnitud, incrementándose apenas en 2% A nivel regional el IDH muestra las diferencias entre los departamentos, identificando sólo 3 de 22 departamentos con índices relativamente satisfactorios pero la gran mayoría con franco deterioro en el período 2006-2011. A nivel de pobreza extrema y severa la situación en aun más alarmante en la mayoría de departamentos. En números absolutos, esto implica la reducción de 110,000 personas en la pobreza severa, mientras que en las otras categorías de pobreza se incorporaron 1.9 millones de guatemaltecos. En otra dimensión de la realidad económica del país, el nivel salarial es muy heterogéneo ubicando a la región metropolitana con un salario promedio devengando mensual de Q.2,500 (US$320.51) en un extremo, y al departamento de Totonicapán, en el otro extremo, con un promedio devengado de Q.1,100 (US$141.03) [lámina 15]. El valor mensual de la Canasta Básica Vital es de Q.2,617.80 (US$335.62), y la Canasta Básica mensual asciende a Q.4,777.01 (US$612.44). Las cifras anteriores muestran que los ingresos promedio de aquellos que poseen un empleo, no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Otra situación que apremia al país, son las altas tasas de informalidad, alcanzando un promedio del 73% . Estas personas no poseen ningún acceso a los servicios de previsión social. Guatemala tiene una de las tasas más bajas de empleo formal en comparación con muchas naciones del mundo. De los 5.6 millones de la PEA, 2.3 millones (41%) son indígenas y la mitad labora en el campo, en tanto que la otra mitad se desenvuelve en diversas actividades en el área urbana metropolitana y de cabeceras departamentales. Sin embargo, los aspectos de nivel de ocupación, remuneración salarial, cobertura social y otros criterios, son los que demuestran la baja posición laboral de las etnias mayas, garífuna y xinca. El promedio que se paga al trabajador indígena es de Q.1,255.38 (US$160.95). En cuanto al seguro social, resulta que la población indígena tiene escasa cobertura, en vista que se dedica mayoritariamente a actividades informales por cuenta propia, lo que se refleja en los registros de quienes están en “edad de trabajar” según el INE, ya que de cada 100 personas en esa categoría, son 6 indígenas y 24 no indígenas las que están vinculadas al IGSS. Uno de las situaciones no resueltas en Guatemala, se refiere a su situación fiscal, en donde el país registra una de las tasas más bajas de pago de impuestos en la región. La carga tributaria, la cual es la relación de ingresos tributarios con la producción total del país, está por debajo del 12%2 cuando la media latinoamericana se ubica en 26% (lámina 17). Así también, con un gasto que ha crecido en los últimos años, este no está teniendo el impacto deseado, para dar un ejemplo, de cada quetzal que se recauda, 92 centavos están comprometidos en pagos y transferencias, así como por el servicio de la deuda pública. Para profundizar en la realidad socio política de mi país, deseo destacar algunos otros resultados del X Estudio de Cultura Democrática de los Guatemaltecos, en particular porque el último se refiere a la desigualdad en el acceso a las oportunidades y las percepciones ciudadanas acerca de la desigualdad. En términos generales existe una percepción de que la desigualdad, en la región latinoamericana, se ha reducido en el tiempo, medida por el acceso a bienes de consumo y a algunos servicios básicos. 2 En Guatemala, a diferencia de la mayoría de países, no contabiliza los pagos a la seguridad y previsión social, y el pago de tributos locales, para la determinación de la carga tributaria. Si así fuera, la carga se ubicaría en alrededor de 17%. Al medir la riqueza de los hogares por el color de la piel, se evidencia que mientras más oscura es la misma, más pobre se es. Si se considera que la educación, su tiempo y calidad, es la mejor opción para superar la pobreza, resulta que las personas con piel más oscura tienen menos años de educación, que aquellos con piel clara, en Guatemala 5.5 años y 7.8 respectivamente. Igualmente, la inseguridad alimentaria es mayor, entre más oscuro el color de la piel es. El Índice de Desarrollo Humano (IDH-D) ajustado por desigualdad coloca a Guatemala como uno de los países con menor desarrollo humano en todo el continente americano, y el sexto país del mundo con peores índices de malnutrición infantil. Esto se relaciona a la disponibilidad de alimentos, acceso a alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos. Un tema que está afectando a la mayoría de la población, desde sus diferentes aristas, se refiere al cambio climático, incluso el Foro Global del Cambio Climático, estima que Guatemala es uno de los países con mayor vulnerabilidad en el mundo, de 1998 a 2011 hemos sufrido los efectos del Huracán Mitch, la sequía del 2001, la Tormenta Stan, la Tormeta Agatha. En otra dimensión de la realidad socio política de Guatemala, se evidencia, al igual que en otro países de la región, hay una creciente convergencia en la participación política de mujeres y hombres, aunque con diferencias según nivel de ingreso, educación y ubicación geográfica. La evidencia muestra que en el país votan más las personas con un nivel educativo superior, mayores ingresos y cuyo centro de votación está en centros urbanos. Sin embargo, las mujeres han ido encontrando sus espacios y ocupándolos dignamente, aunque aún les falte alcanzar los principales cargos de liderazgo. De esta cuenta, a nivel comunitario, las mujeres tienen mayor participación que en partidos políticos. Así también destaca que en Guatemala hay una amplia confianza hacia las mujeres en su papel de líderes y de su capacidad para liderar. Tomando datos publicados por IDEA, en Guatemala la representación femenina en el Congreso de República es en el momento de tan sólo el 11.6%, o en otras palabras, sólo 18 mujeres entre 158 diputados. Cabe indicar que en el país no hay un sistema de cuotas obligadas para la participación femenina. Por otra parte, es significativo que la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tuvo fuerte oposición de sectores campesinos y populares, en tanto que a la fecha, especialmente los sectores ambientalistas y sindicales, acuden fuertemente en sus demandas, a solicitar la aplicación de las disposiciones sancionatorias que en estos campos, el referido Tratado aplica a los estados que las infringen. En un dato positivo para el país, a casi 30 años de vida democrática, nuestra democracia es estable y los niveles de tolerancia hacia la crítica y a quienes piensan diferente han variado lentamente. Esto nos muestra como la sociedad guatemalteca inicia un apego a los valores democráticos y rechaza crecientemente posiciones extremas o antisistema. Si bien es cierto hay desencanto hacia los partidos políticos, los guatemaltecos mantienen su confianza hacia la democracia. Nuestro reto como sociedad multiétnica es la dificultad del consenso, protestas y puntos de conflicto, una sociedad dividida si no tiene un proyecto común impulsado por el liderazgo nacional. Deseo destacar algunos resultados que me preocupan, y se refieren a nuestro sistema de justicia. Menos de la mitad de la población muestra una confianza hacia el sistema de justicia y sus instituciones. Se calcula que el 90 por ciento de los hechos delictivos en Guatemala queda sin sanción o castigo, lo cual ha extendido una percepción amplia de impunidad en todo el país. Además, hay evidencias de una filtración creciente del crimen organizado en los operadores de justicia, así como una casi convicción de que sólo mediante tráfico de influencias se alcanza algo en los tribunales de justicia. Se reconocen algunos avances en el Ministerio Público, pero retrocesos en los Tribunales de Justicia y la Policía Nacional Civil. Lo anterior ha degenerado en un apoyo a las acciones de “justicia por propia mano”, la cual es demandada por 4 de cada 10 personas. Es así como desde hace 6 años funciona en Guatemala una iniciativa única, adscrita al Sistema de Naciones Unidas que es la Comisión Internacional de Combate a la impunidad en Guatemala, CICIG. En este contexto, hay una conflictividad social creciente asociada a proyectos en preparación y ejecución de minería extractiva, así como proyectos de generación de energía hidroeléctrica. Básicamente las motivaciones responden a intereses diferentes, que van desde creencias religiosas ancestrales, pasando por preocupaciones ambientales, incumplimiento de normas, escaso beneficio para las comunidades donde se asientan las inversiones productivas, hasta posiciones extremas antisistema. Incluso ha habido indicios de infiltraciones del crimen organizado en algunos brotes de resistencia a estos proyectos. Aunque las motivaciones pueden ser diferentes, personas con intereses creados, se han aprovechado de las circunstancias para lucrar con la conflictividad. Esta conflictividad ha generado una creciente tensión entre los definidores de políticas públicas, y las comunidades, porque mientras los primeros han priorizado los proyectos mineros e hidroeléctricos como estratégicos de interés nacional, las segundas han pasado hacia una resistencia activa. Conviene señalar en forma positiva, la notable contribución del movimiento cooperativo tanto a la producción nacional, pues se estima que contribuye con el 16% del Producto Interno Bruto, como a la generación de empresas a nivel micro, pequeño y mediano, siendo una forma asociativa que se corresponde mucho a las formas de organización comunicaría, particularmente en el área rural de Guatemala. Lo descrito me lleva a destacar el tema del desarrollo rural. Como lo expresé con anterioridad, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades tienen rostro rural, porque es allí donde la realidad es más lacerante. En mayo de 1996 se firmó el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, en el cual se establece que: “La resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural, y que es la más afectada por la pobreza, la pobreza extrema, las iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales.” Es a partir de lo anterior que se inicia un proceso de visualización de las necesidades más sentidas, y hoy mucho del debate público se centra en cómo alcanzar el desarrollo rural. Hay iniciativas de ley, propuesta de políticas públicas, programas de apoyo directo y subsidiario al campesino y sus familias, todo aún insuficiente, pero ya no se esconde o se obvia el tema. Asimismo Guatemala ratificó el Convenio 169 sobre consulta a poblaciones indígenas, pero a la fecha no se ha elaborado el correspondiente reglamento, lo cual es una de las causas de gran conflictividad, pues a falta de dicha reglamentación, en muchos la consulta, que según el Convenio se hace de buena fe, con poblaciones informadas, para ponerse de acuerdo, ha sido simplificada para convertirlo en una simple votación, donde la mayoría dice sí o no, e impone con ello su criterio, particularmente en decisiones que tienen que ver con licencias de exploración y explotación de recursos naturales como los metales, el petróleo y el agua. Dos puntos adicionales a considerar y que tienen un impacto horizontal en toda la geografía nacional, la primera se refiere a que la población es mayoritariamente joven en país, con escasas o ninguna oportunidad de superación personal, lo cual no sólo exacerba los fenómenos de marginación y desigualdad, sino se convierten en caldo de cultivo para problemas de maras y criminalidad. No obstante lo anterior, deseo destacar los resultados de una encuesta sobre valores en Guatemala, en la cual se estableció que los jóvenes de 15 a 29 años, le dan una importancia superior a la familia, en menor medida a la religión, y más abajo a los amigos. El otro, con alguna relación a lo anterior, se refiere a la migración. Para el año 2010, el 11.4% de la población guatemalteca vivía en el exterior. En promedio, cada año 44,000 personas consiguen establecerse fuera de Guatemala; una gran parte de ellas lo hace de manera irregular. La mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas en el exterior residen en Estados Unidos (97.4%) . No obstante la reducción de oportunidades en los Estados Unidos, aun son mayores a las que brinda el país. Tenemos poblaciones que en su mayoría han emigrado, poblaciones con mayoría de mujeres porque casi todos los hombres les han abandonado y familias completamente desintegradas. Con cerca de 1.6 millones de migrantes en el exterior, el tema migrante representa un riesgo como una oportunidad no atendida. Ya para ir concluyendo, Guatemala ocupa por dos años, como miembro no permanente, una silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que le ha permitido tener una exposición internacional importante. Para este año, se tiene prevista una Consulta Popular, el 6 de octubre, para consultar, tal como lo establece la Constitución Política, sobre si el diferendo territorial con Belice se traslada a la Corte Internacional de Justicia en la Haya, con la autorización que la resolución que de allí emane, será vinculante y respetada. Ambos países deben aprobar la misma pregunta. El proceso no está libre de controversia, desde críticas por el costo de la consulta, hasta por decisiones de Belice que podrían ser cuestionables sobre la voluntad de trasladar el diferendo a la Corte. Aun así, de darse la aprobación por ambos países, la resolución tardará entre 4 o 5 años a antes de conocerse. Mientras tanto, la zona de adyacencia continúa siendo conflictiva. El Presidente de la República, ha levantado en varios foros la propuesta de evaluar las formas de combate al narcotráfico, y propone evaluar que los resultados hasta ahora, de los métodos empleados son muy pobres, en tanto la región ha pagado con el costo de muchas vidas humanas, ser territorio de tránsito, trasiego, y ya empieza a ser de consumo interno. Esto quiere decir que se propone encontrar otras vías, y que se tome en cuenta la responsabilidad de los países consumidores, pues nuestra región ha pagado con inseguridad, violencia y pérdida de muchas vidas humanas, un fenómeno del cual es ajeno en gran medida. Se ha recibido el apoyo de varios países como Colombia, Costa Rica, México y Honduras. Se espera que sea tratado en la próxima cumbre de OEA a celebrarse en Junio en Guatemala. Realidad Eclesial de Guatemala Mons. Bernabé Sagastume3 1. Respuesta de la Iglesia a la problemática social del país Los Obispos de Guatemala a través de algunos comunicados y el diálogo que se ha llevado a cabo con autoridades del gobierno, empresas privadas y la sociedad civil, hemos compartido nuestras preocupaciones sobre los problemas sociales que aquejan a nuestro país, tratando de interpretar a la luz del Evangelio los asuntos temporales y sociales, denunciando las injusticias sociales y proponiendo principios de carácter moral que orienten la actuación de la vida civil. Entre los problemas más serios que afronta el país, en nuestros comunicados hemos resaltado los siguientes: la pobreza generalizada, la violencia, corrupción, narcotráfico, conflictividad social, migrantes, desnutrición infantil, desastres naturales, industrias extractivas de metales, destrucción del medio ambiente, crisis alimentaria permanente, falta de fuentes de trabajo bien remunerado, deficiencias en la educación, etc. 1.1. Ante la pobreza y la violencia que azota al país Los dos grandes retos que a nuestro juicio enfrenta Guatemala son: la pobreza y la violencia. Más de la mitad de los ciudadanos viven en pobreza que se manifiesta de muchas maneras: falta de ingreso necesario para una vida digna, desnutrición y salud precaria de los niños y jóvenes, una calidad educativa que no capacita para el trabajo competente aunque reconocemos como importante la expansión de la cobertura educativa así como del aprecio por la educación formal, falta de oferta de trabajo suficiente y digna, lo que conduce a muchos a buscar mejor ingreso en el extranjero, se utilizan los bienes naturales con poca responsabilidad ambiental, hay una falta de desarrollo rural integral por el que clama el país. La institución familiar se ha debilitado por la migración así como por el deterioro de la vivencia de los valores morales en la cultura. El narcotráfico mina los valores de la convivencia. La violencia y la inseguridad son manifestación de estas disfunciones sociales.” Monseñor Bernabé Sagastume Lemus, Obispo de Santa Rosa y presidente de la Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza, CODIDENA. 3 Manifestamos al señor Presidente de la república, y a la opinión pública, nuestra convicción de que la inseguridad y la violencia se combaten atacando a las raíces y causas que las provocan y no solamente a sus manifestaciones. Estas causas son la falta de ética y moral tanto en la gestión pública como en las acciones de los ciudadanos que últimamente se enraízan en la idolatría al dinero, al poder y al placer. En la carta pastoral “Construir en justicia inspirados por Dios” (enero 2011), planteamos los principios fundamentales a tener en cuenta como guías éticas en la gestión pública: el respeto a la persona como fundamento de una ética política y social, la búsqueda del bien común como criterio moral para discernir la bondad o maldad en las decisiones gubernamentales, empresariales y ciudadanas, el principio del destino universal de los bienes como norma de la administración de los bienes temporales y el principio de la subsidiariedad4. 1.2. Solidaridad con las víctimas del terremoto e incremento de la conflictividad social 1.2.1. El 7 de noviembre de 2012 la tierra se estremeció una vez más en Guatemala. Este último terremoto ha golpeado al Occidente y Suroccidente del País, siendo el departamento de San Marcos el más afectado. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas, que ha sembrado un hondo sufrimiento en el corazón de muchas familias guatemaltecas. También lamentamos la destrucción de viviendas y edificaciones que vienen a sumarse a la situación de pobreza y necesidad de muchos. Esta tragedia nos une a los guatemaltecos en el dolor pero debemos también verla como un llamado a la generosidad y solidaridad entre hermanos, a reaccionar unidos en la esperanza. Vivimos, sin embargo, otro tipo de cataclismos en nuestro país, que deben invitarnos a una seria reflexión: nos referimos concretamente al ambiente de conflictividad que crece de día en día y que enluta y afecta a las familias guatemaltecas así como a la sociedad en general. 1.2.2. Como ciudadanos y Obispos de la Iglesia Católica en Guatemala compartimos nuestra preocupación frente al incremento de la conflictividad social existente en el país. 1.2.3. La conflictividad histórica tiene en parte un horizonte agrario en los numerosos lugares en que la población carece de tierra y de la posibilidad de encontrar alguna salida fuera del ámbito campesino. Es un horizonte de extremas desigualdades sociales. Es una conflictividad que en ciertas regiones del país encuentra asiento cultural en la supuesta legitimidad del asesinato pasional, de la venganza de sangre, de la cadena de venganzas y del ser capaz de matar como atributo de virilidad. Es también una 4 Comunicado de la CEG del 27 de enero de 2012 conflictividad que en otras regiones ha adulterado tradiciones mayas ancestrales para volverlas vengativas, crueles y de turba enardecida y, por ello, irracional y manipulable. 1.2.4. Hay una nueva conflictividad debido a que el Estado no ha sido capaz de orientar la inversión privada al bien común, pues en el proceso de privatización de las empresas estatales ha prevalecido el propósito de favorecer al sector privado, ha elaborado leyes económicas a favor de la empresa y no del bien común, no ha sabido atraer el apoyo de la población para la implementación de políticas de desarrollo energético y educativo y ha gastado el presupuesto en políticas clientelares. Se siguen impulsando programas asistencialistas sin atacar las causas estructurales de la pobreza de los guatemaltecos. 2. Propuestas de solución 2.1. El Legislativo debe tomar conciencia de que a través de la emisión de leyes debe velar por el bien común. Los intereses partidistas y de sector son el mayor obstáculo para el desarrollo de la nación. La ética política y la referencia al derecho natural de las personas debe ser siempre el referente de toda legislación. Sin fundamentos éticos la actividad parlamentaria termina degenerando en una actividad cortoplacista, miope, más interesada en obtener beneficios inmediatos sectoriales y hasta personales que en contribuir al bien común. 2.2. El Judicial. La justicia es buena cuando es pronta, efectiva e imparcial, cuando se atiene no sólo al derecho positivo, sino también al derecho natural. El poder judicial ha de atenerse al interés mayor de que la ley justa sea acatada, castigando a quienes la quebrantan. 2.3. El Ejecutivo representa la unidad de la nación y es el principal actor en la búsqueda del bien común. Debe tener la doble capacidad de escuchar las demandas de la población y también la de saber proponer e implementar políticas que favorezcan a largo plazo la realización del bien común y no la búsqueda de reelección por medio de medidas clientelares. 2.4. Los partidos políticos deben ser mediadores entre la sociedad y el Estado. Tienen tres funciones: detectar las necesidades escuchando las demandas de la población, proponer políticas que respondan a esas necesidades dentro del objetivo de lograr el bien común, y educar y convencer a la población de la bondad de sus propuestas con la aprobación del voto. 2.5. La empresa privada debe favorecer el desarrollo económico del país mediante la generación de empleo. Una empresa éticamente fundada, además del objetivo del lucro y por encima de ese objetivo, debe tener el propósito y la conciencia de que sirve al bien común de la población en la que se ubica y del país bajo cuyas leyes trabaja. La empresa debe buscar también el desarrollo humano de todas las personas que la constituyen. Debe tener cuidado del impacto ambiental de sus operaciones. 2.6. Como Obispos de la Iglesia Católica nos corresponde anunciar el Evangelio de Jesucristo, como fuente de esperanza, de humanización, como fundamento para una ética personal responsable. Nuestra contribución al bien común, por una parte consiste en llevar a cabo la tarea de la “nueva evangelización” y, por otra, ofrecer nuestra palabra, que desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia contribuya a esclarecer el camino hacia el logro del bien común5. 3. Urgencia de la paz, de la defensa de la vida y de un modelo económico diferente “Los obispos de Guatemala queremos vivir la bienaventuranza prometida por Jesús para quienes trabajan por la paz y compartir las alegrías y esperanzas, tristezas y angustias de este pueblo guatemalteco a quien servimos y amamos. La misión de ser constructores de la paz exige promover el respeto y la defensa de la vida en todos sus aspectos. Con las reflexiones de este mensaje queremos orientar los juicios éticos y las propuestas de acciones acordes a este propósito sin olvidar que un principio básico de la Constitución de la República es la defensa de la vida humana desde su concepción. Es necesario crear “un nuevo modelo económico diferente al que ha prevalecido en los últimos decenios, que postulaba la maximización del provecho y del consumo, en una óptica individualista y egoísta, dirigida a valorar a las personas sólo por su capacidad de responder a las exigencias de la competitividad. Tanto el desarrollo integral, solidario y sostenible, como el bien común, exigen una correcta escala de valores y de bienes, que se pueden estructurar teniendo a Dios como referencia última. Para lograr esta vida buena y el bien común se hace necesario reformar las leyes que regulan la inversión para la explotación de los bienes naturales no renovables del país, con el fin de que dichas actividades económicas mejoren realmente la calidad de vida de los guatemaltecos y promuevan la participación del país en los beneficios con el menor impacto ambiental posible. La crisis alimentaria de miles de guatemaltecos, especialmente niños y niñas desnutridos crónicamente, constituye una afrenta a la dignidad de seres humanos de todos los que la padecen. Esta crisis, en palabras del Papa Benedicto XVI: “es más grave que la crisis financiera”. En este sentido es absolutamente impostergable la solución a la gravísima situación de miles de campesinos que sufren en el área rural hambre, explotaciones laborales y flagrantes injusticias. La negativa a la discusión y eventual aprobación de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural largamente trabajada y consensuada con diversos sectores representativos de los intereses campesinos, muestra que el organismo legislativo debe tomar con seriedad y responsabilidad su misión de ser representantes del pueblo. Sin desarrollo rural no hay desarrollo posible en el país. Estamos convencidos que amar, defender y promover la vida humana en todas sus dimensiones, personal, comunitaria y trascendente, es condición indispensable para 5 Comunicado de la CEG del 16 de noviembre de 2012 vivir en paz. “Cada agresión a la vida, provoca inevitablemente daños irreparables al desarrollo, a la paz, al ambiente”6. Nos preocupa el destino y la vida de miles de compatriotas que salen del país para buscar un mejor futuro. Conocemos y compartimos sus dolores y sufrimientos y los de sus familias. Por ello alentamos al Estado de Guatemala y a las organizaciones de migrantes a apoyar todas aquellas iniciativas que favorezcan la reforma migratoria integral y humana delante del gobierno de Estados Unidos7. 4. Relación Iglesia – Estado de Guatemala Sobre el tema Iglesia-Estado, desde 1871 la relación ha sido distante y a veces de persecución. Cuatro arzobispos conocieron el exilio entre 1822 y 1928. En el siglo XX hubo una distancia y limitaciones grandes de la vida de la Iglesia hasta 1954. La Constitución de la República de 1966 fue la primera que reconoció la personería jurídica de la Iglesia. A partir de los años 70 hubo una sospecha grande de parte de los gobiernos militares sobre la vida de la Iglesia, y sobre el rol de sacerdotes y religiosas que se tomaron en serio la cuestión social, aunque también es verdad que algunos se cruzaron las fronteras de acercamiento a movimientos populares hegemonizados por la guerrilla. Eso dio pie a la persecución, a los mártires en un marco de polarización ideológica. Por tal motivo, los obispos de Guatemala han sido históricamente más alejados de los gobiernos de turno que cualquier otra conferencia episcopal de Centroamérica, independientemente de qué gobierno se trate. La Constitución de la República de Guatemala reconoce la libertad de religión: “Toda persona tiene derechos a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado” (Artículo 36). También “se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica… El Estado extenderá a la Iglesia Católica, sin costo alguno, títulos de propiedad de los bienes inmuebles que actualmente y en forma pacífica posee para sus propios fines, siempre que hayan formado parte del patrimonio de la Iglesia Católica en el pasado. Los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinados al culto, a la educación y a la asistencia social, gozan de exención de impuestos, arbitrios y contribuciones.” (Artículo 37). “La enseñanza religiosa es optativa en los establecimientos oficiales y podrá impartirse dentro de los horarios ordinarios, sin discriminación alguna.” (Artículo 73). 6 7 Mensaje del Papa Benedicto XVI para la Jornada de la Paz, 1 de enero de 2013. Comunicado de la Asamblea anual del 26 de enero de 2013 En los últimos años, los obispos de Guatemala hemos tenido un diálogo respetuoso, franco y sincero con los presidentes de turno. En la actualidad podríamos decir que las relaciones Iglesia y Estado son de respeto mutuo, y tiene en común el servicio del bien superior de la persona humana y el bien común. (cfr. Comunicado de la CEG del 27 de enero de 2012). 5. Cómo ve la Santa Sede las relaciones con el Estado de Guatemala y la Iglesia En un comunicado reciente se habla de “cordiales relaciones entre la Santa Sede y el Estado guatemalteco, así como aprecio por la contribución particular que ofrece la Iglesia en el desarrollo del país, sobre todo en los sectores de la educación, de la promoción de los valores humanos y espirituales y en actividades sociales y caritativas, como se ha hecho patente, entre otras situaciones, durante el reciente terremoto que ha afectado al pueblo guatemalteco. Se constata la necesidad de proseguir la colaboración para resolver los dramas sociales de la pobreza, del narcotráfico, de la criminalidad organizada y de la emigración”. También se ve la importancia de continuar la defensa de la vida humana desde el momento de su concepción. (Comunicado de la Santa Sede sobre la visita del Presidente de Guatemala al Papa, 16-2-13). 6. Misión Continental: situación y perspectivas A finales del año 2008, la Conferencia Episcopal nombró una Comisión para animar la Misión Continental que es presidida por Mons. Julio Cabrera Ovalle, Obispo de Jalapa, y formada por algunos sacerdotes, religiosos y laicos. Posteriormente, se incorporaron los vicarios de pastoral de todas las diócesis de Guatemala, lo cual ha dado buenos resultados, gracias a las tres reuniones anuales en las que se han programado algunas actividades a nivel nacional y se ha evaluado la marcha de la Misión Continental en las iglesias particulares; además, ha sido un signo fuerte de comunión para la misión en la diversidad de modalidades de animar la misión continental. La convocatoria de los obispos de Guatemala a la Misión Continental se hizo el 4 de junio de 2009 en la proximidad de Pentecostés con el mensaje “Somos enviados como testigos de Jesucristo”. Con ello se llama a todas las diócesis, parroquias, movimientos, comunidades, familias y personas a entrar en la dinámica de la misión. Cada obispo ha decidido la manera pastoral que mejor le parecía para animar la Misión Continental en su iglesia particular. Los Vicarios de Pastoral elaboraron dos folletos para promover la reflexión a nivel nacional sobre la Misión Continental en el año 2011. Uno sobre “la realidad socioeclesial y sus desafíos a la Misión Continental en Guatemala” que sirviera como marco de realidad e indicara el contexto socio-eclesial en el que estamos llamados a realizar la Misión Continental. El otro subsidio fue sobre “La Misión, evangelio para los pobres” con la finalidad de preparar el Encuentro Nacional sobre la Misión Continental de enero de 2012. Se elaboró el tríptico de Aparecida en madera y en cartulina con su respectiva catequesis. También se han editado varios Discos compactos, CD con cantos misioneros que se distribuyeron a todas las diócesis y vicariatos. El Encuentro Nacional sobre la Misión Continental se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala del 9 al 12 de enero de 2012, y contó con la presencia de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de todo el país. Para dicho encuentro se invitó a dos expertos del CELAM: P. Gabriel Naranjo con el tema Profesía y Reino de Dios; y P. Agenor Brighenti con el tema Conversión pastoral, exigencia para la Misión Permanente. Desde el año 2009 algunas diócesis del nor-oriente del país (Jalapa, Zacapa, La Verapaz, Santa Rosa, el Vicariato de Izabal y la Prelatura de Esquipulas) decidieron impulsar la Misión Continental a través de las Santas Misiones Populares, propuesta por P. Luis Mosconi en Brasil, y con más de 40 años de experiencia pastoral. Con las Santas Misiones Populares se buscan tres objetivos: el encuentro personal con Cristo vivo, la formación de comunidades misioneras y el compromiso social, especialmente, la defensa de la vida y de la naturaleza. Con la presencia de P. Luis Mosconi se realizaron tres retiros diocesanos, de 2010 al 2012 de viernes a domingo, con la presencia del presbiterio y de misioneros de cada parroquia. Posteriormente, se llevaron a cabo los mismos retiros en cada parroquia. Los temas desarrollados han sido el evangelio del año litúrgico el compromiso bautismal, la convicción misionera y la conversión integral. Cada retiro conlleva dos bloques de actividades para darle seguimiento. Este año estamos inmersos en la Semana Misionera Parroquial. En toda la región del nor-oriente de Guatemala son 105 parroquias que llevan a cabo esta experiencia pastoral en la cual se está dando un verdadero despertar y compromiso misionero de muchos agentes de pastoral. Para el próximo año está previsto un IV retiro diocesano para dejar a las diócesis en estado permanente de misión. Algunos frutos pastorales de las SMP son los siguientes: 1. Una mayor familiaridad con la Palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia a través de la Lectio divina semanal llevada a cabo en las comunidades misioneras; de esta manera, estamos incidiendo en la centralidad de la Palabra de Dios en la Nueva Evangelización. 2. Una mayor conciencia de que todo bautizado debe ser discípulo misionero del Señor. Es algo concreto que no habíamos logrado incidir durante las jornadas anuales del DOMUNUD. 3. La formación y acompañamiento de las pequeñas comunidades misioneras de niños, jóvenes y adultos, que están haciendo posible la renovación de las parroquias y se están convirtiendo en redes de “comunidades acogedoras y solidarias. 4. Compromiso de los laicos en la defensa de la naturaleza como casa común que debemos proteger más, si bien esta conciencia no es igual en todas las regiones de una misma diócesis. 5. Es un proceso pastoral que se lleva en todas las parroquias de la diócesis con lo cual se está dando un buen testimonio de comunión eclesial a nivel diocesano y regional.
© Copyright 2026