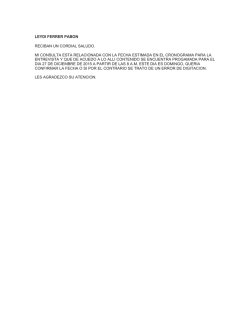Descargar primeras páginas - La Oficina de arte y ediciones
Serie Bauhaus Consejo editorJoaquín Gallego Arturo Leyte Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta, solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Jan Assmann, Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Ägypten, Israel und Europa © 2000 Carl Hanser Verlag München-Wien Hans Belting, Das echte Bild, 2nd ed. 2006 © 2006 Verlag C. H. Beck oHG München Gottfried Boehm, Wie Bilder Sinn erzeugen © 2008 Berlin University Press Berlin Roberto Esposito, Comunidad, inmunidad y biopolítica © 2009 Editorial Herder Barcelona Boris Groys, Topologie der Kunst © 2003 Carl Hanser Verlag München-Wien W. J. T. Mitchell, Iconology. Image, Text, Ideology © 1986 The University of Chicago Press Chicago Marie-José Mondzain, Image, icône, économie. Les sources de l’imaginaire contemporain © 1996 Éditions du Seuil Paris Thomas Hobbes, Leviatán o la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil © 1989 Alianza Editorial Madrid © Carlos A. Otero Álvarez de la selección, introducción, notas y traducción del alemán de los textos de Gottfried Boehm, Hans Belting y Boris Groys © Joaquín Chamorro Mielke de la traducción del alemán del texto de Jan Assmann © Helena Cortés Gabaudan de la traducción del francés del texto de Marie-José Mondzain © Alicia García Ruiz de la traducción del italiano del texto de Roberto Esposito © Carlos Mellizo de la traducción del inglés del texto de Thomas Hobbes © Mariano Peyrou Tubert de la traducción del inglés del texto de W. J. T. Mitchell © La Oficina de Arte y Ediciones, S. L., 2012, de la presente edición calle de Los Madrazo, 24, 28014 Madrid teléfono +34 913 692 050 www.laoficinaediciones.com diseño Joaquín Gallego coordinación editorial Carmen Pérez Sangiao producción gráfica Brizzolis, arte en gráficas isbn: 978-84-938886-9-5 depósito legal: M-16354-2012 Introducción. La imagen como paradoja Carlos A. Otero 9 Iconoclastia. Extinción - Superación - Negación Gottfried Boehm 37 La iconoclastia como procedimiento: estrategias iconoclastas en el cine Boris Groys 55 La idolatría hoy Hans Belting 77 Monoteísmo e iconoclastia como teología política Jan Assmann 99 Delenda est el ídolo Marie-José Mondzain 123 La dialéctica de la iconoclastia W. J. T. Mitchell 149 Inmunización y violencia Roberto Esposito 167 Apéndice: Leviatán (fragmentos) Thomas Hobbes 183 Notas biográficas 203 Carlos A. Otero La imagen como paradoja Por otra parte, si suponemos que las unidades y puntos que corresponden al cuerpo son distintas de las del alma, las unidades de ambos ocuparán el mismo lugar, ya que cada una ocupará el lugar de un punto. Y si puede haber dos puntos en el mismo lugar, ¿qué impedimento existirá para que pueda haber infinitos? Aristóteles Los padres, de pie junto a sus coches, aturdidos por el sol, veían imágenes de sí mismos por todos lados. El bronceado meticuloso. Don DeLillo Si Florencia es una ciudad obra de arte, no me interesa... No quiero la imagen exacta, sino la imagen que participa del error. Giorgio Manganelli La literatura contemporánea parece una algarabía de eunucos en celo. Nicolás Gómez Dávila Tanto en la práctica de las vanguardias artísticas como en la crítica conservadora de la proliferación incontrolada de las imágenes, tanto en la crítica de la ideología marxista como en la crítica de la época de la imagen del mundo heideggeriana, tanto en la crítica de la idolatría del arte de Lévinas como en la crítica de la sociedad del espectáculo de Debord, se da por descontada una condición, un gesto inaugural para toda práctica artística o política que se quiera radical, para todo pensamiento que se pretenda auténtico: la imagen debe ser atravesada, la imagen debe ser negada; en cualquier caso, tiene que ser subordinada a una instancia que le otorgue una dirección. Esto es, se da por descontada la evidencia y la necesidad del gesto iconoclasta. Históricamente dicha evidencia se manifestó por primera vez, al menos en Occidente, en dos ámbitos: la religión y la filosofía. Si así se quiere: en Jerusalén y en Atenas. En un caso el adversario era el ídolo, en el otro era la doxa. Siempre los muchos, el 10 La imagen como paradoja pueblo o los otros, incapaces de habérselas adecuadamente con la imagen. Mucho más tarde, la necesidad del gesto iconoclasta se transfirió a la esfera artística. Esto sucedió, no por azar, en el momento en el que se constituía lo que se ha llamado la «Religión del arte», en el tiempo en el cual el concepto y la práctica de la imagen sufrían una transformación profunda. Entonces dejó, aparentemente, de ser un asunto de culto para transformarse en asunto de estética. Estoy hablando del Romanticismo, del que aún somos, sabiéndolo o no, herederos. No se encontrará en esta introducción una definición del concepto de iconoclastia; del problema darán cuenta las intervenciones, variadas en su registro e intención, que siguen a estas páginas introductorias. Estas tienen como único objetivo plantear una serie de cuestiones que están presentes de forma explícita o implícita en los textos reunidos para esta edición, señalando, de este modo, una dirección posible para la lectura de los mismos. A ello se dedicará la primera sección de la introducción. En la segunda se presentarán los textos uno a uno, justificando su selección. Por lo que se refiere a aquello que los mancomuna, una primera indicación: en todas las contribuciones recogidas aquí, el autor matiza o toma distancia con respecto a la forma generalizada en la que ha venido siendo explicado y valorado el gesto iconoclasta. Así, la selección ha estado regida por la voluntad de cuestionar la evidencia y necesidad del acto iconoclasta antes mencionadas, por la voluntad de subrayar su constitutiva ambivalencia que haría imposible una valoración unívoca del fenómeno. Planteado en los términos de una expresión que no se ha dejado de repetir de forma obsesiva a lo largo de los últimos decenios, aun camuflada bajo otros nombres: todos los autores se distancian de la, ya estéril, crítica de la representación. Y no gracias a una alegre, despreocupada, inteligentísima y agudísima actitud, llamémosla así, posmoderna. Actitud irresponsable, hay que decirlo, en tanto que ha pretendido resolver el problema negando su existencia. En los Carlos A. Otero 11 siete textos que siguen, los autores asumen la gravedad, el peso de la cuestión, es decir, se hacen cargo de las profundas consecuencias estéticas y políticas que derivan del carácter incierto, inseguro y ambiguo de la imagen, sin por ello entregarse al acostumbrado lamento apocalíptico acerca del poder que las imágenes ejercen inadvertidamente sobre nosotros. Lamento tan común en una tradición como la nuestra, que se inicia con la prohibición bíblica de las imágenes y con la exclusión platónica de los hacedores de las mismas del espacio público. Tampoco se acomodan los autores a la cada vez más extendida exigencia de un uso, de una gestión, razonable y sensata, de las imágenes, como por ejemplo proponen los recientes intentos de renovar una teoría del gusto, sea en su versión neokantiana o en su versión analítica. Sin duda, la mayor parte de los textos que se han seleccionado también pueden leerse como una continuación de las críticas anteriores a la doxa, al fetichismo, a la industria cultural, a la sociedad del espectáculo, al simulacro, etc., pero lo característico de todos ellos reside en la pretensión de evitar una crítica frontal, meramente polémica, así como en la voluntad de escapar a una alternativa (imagen-no imagen) que nos condena a repetir un gesto crítico que se agota en sí mismo; el tiempo lo ha demostrado. El núcleo de cada uno de los textos constituye, implícita o explícitamente, un punto de fuga con respecto a tal alternativa. La recurrencia en ellos de un término, energía, señala la dirección de esta fuga. Esta se puede especificar como fuerza, vida, potencia, sentido... De cualquier manera, se trata de diferentes formas de calificar la dinámica vibrátil, doble, que tiene lugar en la imagen, dinámica que la convierte en el espacio por antonomasia de la libertad. El carácter radicalmente político, presente, aunque sea de forma velada, en todos los textos, deriva de una constatación: la imagen es el lugar de un ejercicio ambivalente de la libertad. El fenómeno o el procedimiento de la iconoclastia se manifiesta como lugar privilegiado para probar esta libertad, en tanto que en el acto destructi- 12 La imagen como paradoja Carlos A. Otero 13 En primer lugar, parece necesario llamar la atención sobre una cuestión terminológica. Por iconoclastia entendemos hoy la destrucción de imágenes en general, sin reparar ya en el hecho de que antiguamente la imagen que debía ser destruida poseía unas determinadas características. Por tal razón era nombrada de un modo específico: icono. Fueron los Padres de la Iglesia, en especial durante la crisis de la iconoclastia en Bizancio, quienes definieron el concepto de una forma precisa. La definición clásica es la de Juan Damasceno que en lugar de determinar el concepto a partir del objeto, prefirió hacerlo a partir de las dos diferentes actitudes que toma el espectador ante la imagen. Cuando la imagen es objeto de veneración, se trata de un icono; cuando la imagen es objeto de adoración, se trata de un ídolo. No interesa aquí entrar en la sutil distinción entre veneración y adoración, solo es necesario retener que a los ojos de Damasceno quien venera una imagen respeta la distancia entre el soporte representativo y lo representado, mientras que quien adora una imagen tiende a confundir el soporte con lo representado 1. Dejando a un lado las cuestiones teológicas que preocupan al padre sirio, limitándonos a lo que nos interesa, lo importante es entender que, dada esta definición, es la relación como relación con el soporte lo que resulta decisivo a la hora de explicar el acto destructivo del iconoclasta. Este exige un respeto a la dis- tancia, en consecuencia destruye aquellos soportes que son susceptibles de provocar una mirada confundida, que no la respete. No es este el lugar para desentrañar las complejas distinciones entre icono, ídolo e imagen. En todo caso, el lector encontrará en el texto de Marie-José Mondzain una determinación precisa de las mismas. Ahora solo querría subrayar dos cosas: no toda imagen es un icono, aunque, hecha la precisión, a partir de este momento, en esta introducción y en los textos recogidos en este libro, el término iconoclastia se utilizará, en la mayor parte de los casos, para referirse a la destrucción de imágenes en general, sin distinción alguna. Y, segunda cuestión, aceptado este uso laxo del término, el uso común, se tiene que entender que en realidad el iconoclasta no destruye un icono, salvo en momentos históricos muy concretos como fueron Bizancio y, hasta cierto punto, la Reforma. El iconoclasta destruye un ídolo, por lo menos en su intención, que es otro tipo de imagen. Con propiedad, entonces, tendría que hablarse de idoloclastia, de la misma manera que también tendría que utilizarse el término iconolatría; no lo hacemos. ¿A qué se debe este uso terminológico impreciso, indeterminado, posiblemente indeterminable? Con seguridad al hecho de que, salvo desde una perspectiva estrictamente teológica, la única diferencia efectiva que existe entre icono e ídolo reside en que los iconos suelen ser las imágenes de uno, las imágenes de los nuestros, mientras que los ídolos suelen ser las de los otros 2. Dejando a un lado las complejas disquisiciones teológicas y estéticas, Mondzain lo dirá de forma lapidaria: el pueblo es idólatra, el pueblo es el idólatra. La tajante aseveración de la autora francesa hace manifiesto aquello que da razón del uso vacilante e impreciso del término iconoclastia, que explica por qué, salvo entre teólogos (hoy entre estetas y fenomenólogos), nunca ha sido en realidad relevante la distinción entre icono e imagen: la 1 Jean Damascène, «Contre ceux qui rejettent les images», III, 16, 26, en Le Visage de l’invisible, París, Éditions J.-P. Migne, 1994, pp. 76-81. 2 Hans Belting, Das echte Bild, Múnich, C. H. Beck, 2005, p. 165. vo del iconoclasta jamás tiene lugar un movimiento de emancipación con respecto a la imagen, sin que al mismo tiempo y de forma necesaria se dé origen a una situación de servidumbre, de sujeción a la ley, a aquello que trasciende, supuestamente, la imagen. I Icono, ídolo e imagen 14 La imagen como paradoja iconoclastia siempre ha sido la manifestación de una disputa en torno al poder 3. Nuestras imágenes lo tienen, las del otro simplemente pretenden tenerlo de un modo ilegítimo. En este sentido, en el Leviatán, el gran libro sobre la legitimidad, Thomas Hobbes definió la idolatría de una forma muy clara: adorar lo que no hay, honrar o adorar más de lo que hay 4. Para Hobbes un ídolo no es nada en la medida en que su pretendida autoridad, es decir, su capacidad para producir efectos, no deriva de nada real. Siendo así, el ídolo no debería desempeñar ningún papel en el espacio público, no es lugar de poder alguno. Así se entiende que el iconoclasta cumple una función en la delimitación y en la gestión del espacio público; regula distancias, autoriza presencias. Dado el carácter negativo del fenómeno, lo más adecuado será empezar por la determinación de aquello contra lo que se dirige el acto iconoclasta. ¿Qué perturba el respeto a la distancia? ¿Qué se arroga ilegítimamente el derecho de presentarse en el espacio público (el templo, el ágora, la sociedad civil, pero también un museo)? Puesto que la iconoclastia se refiere ante todo, en esto hay que estar de acuerdo con Juan Damasceno, a la relación con el objeto, la pregunta decisiva será qué tipo de relación suscita la imagen a los ojos del iconoclasta y en qué sentido debe ser regulada. Sin poder abordar aquí la inmensa cuestión de qué sea una imagen en general, sí se puede tomar como punto de partida, provisional, una definición de la misma que precisamente la entiende en términos de relación. Para Jean-Luc Nancy la imagen es aquello con lo que entramos en una relación de placer. De este modo, Nancy subraya el carácter complejo, doble, de la imagen. No establecemos con ella una relación orientada exclusivamente a encontrar 3 H. Belting lo ha dicho con claridad: lo dirimido en los combates sobre la imagen es menos su esencia que las relaciones de dominación del espacio público. Lo que está en juego es el culto. Ibíd., p. 175. 4 Thomas Hobbes, Leviathan, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 108 [Leviatán, ed. y trad. Carlos Mellizo, Madrid, Alianza Editorial, 1989]. Carlos A. Otero 15 una reproducción o una representación de las cosas. Lo que atrae nuestra mirada no es solo la dimensión mimética de la imagen, sino aquello que está al margen de la representación, es decir, la participación (méthexis) 5. Dicho de forma más sencilla: para que haya placer en la mirada, para que haya imagen, tiene que haber algo más que el objeto de la representación. La intención del que mira, del que entra en la relación que es la imagen, no corresponde solo a la disposición del que orienta su mirada buscando conocer, tener noticia de algo, sino también a la disposición propia de una tensión ontológica. En unos términos que, quizás, el propio Nancy no aceptaría, en la mirada se da una tensión física. A ella remite lo que se suele denominar «el poder de la imagen»; en torno a ella tiene lugar el combate entre iconoclasta e idólatra. Como por otra parte se confirma en la definición hobbesiana de ídolo. Se podría determinar el placer al que hace referencia Nancy como la complacencia en la participación en una potencia, en una energía, en un exceso; fondo, dirá el autor francés en otro lugar 6. En el mismo sentido, Gottfried Boehm, retomando una expresión de Gadamer, definirá el proceso esencial de la imagen, que no se limita a la repetición de lo dado, como la capacidad de hacer visible un aumento, un incremento, un crecimiento del ser 7. De la definición de Nancy se deriva una constatación esencial para entender la ambivalencia de la posición y función del iconoclasta: sin placer no hay imagen, así como sin el exceso o incremento a que remite ese placer no hay motivo para la disputa 5 Jean-Luc Nancy, «L’immagine: mimesis e méthexis» en Clemens-Carl Härle (ed.), Ai limiti dell’immagine, Macerata, Quodlibet, 2005, pp. 13-28. 6 Jean-Luc Nancy, Au fond des images, París, Éditions Galilée, 2003. 7 Y recuerda que Gadamer subrayaba que los griegos utilizaban el término zoon, lo vivo, también para la imagen. Gottfried Boehm, «Die Wiederkehr der Bilder» en G. Boehm (ed.), Was ist ein Bild?, Múnich, Wilhelm Fink, 1994, p. 33. Consúltese del mismo autor: «Zuwachs an Sein: hermeneutische Reflexion und bildende Kunst» en G. Boehm, Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens, Berlín, Berlin University Press, 2007, pp. 243-267. 16 La imagen como paradoja entre iconoclasta e idólatra. De ahí que el primero no pueda renunciar a un mínimo de participación en el exceso, de ahí que su gesto destructivo no deje de ser un dictamen acerca del carácter ilusorio o real de la participación, acerca del acceso al poder desde dentro de la participación o exceso que es, también, la imagen. La neutralización de la imagen ¿Cuál ha sido el medio privilegiado para reducir, para neutralizar la participación, el incremento de ser que implica la imagen 8 ? El relato de la entrega de los mandamientos a Moisés en el Sinaí en la Escritura lo sugiere, Hans Belting lo explicita: históricamente el signo se ha movilizado contra la imagen con el fin de liberarse de sus efectos perturbadores 9. Su ser doble se conjura mediante el signo. Lutero, iconoclasta, llevará esta neutralización hasta sus últimas consecuencias. La Reforma, segunda gran crisis de la imagen, puede ser entendida como la aplicación sistemática de una teoría del signo que instituye una separación ontológica insuperable entre el cuerpo de la imagen y el signo. En el centro de la disputa entre reformados y católicos estaba la interpretación de la eucaristía. Para los primeros, la imagen, el pan, no era el lugar de la presencia de Dios sino que simplemente la significaba. El exceso, el fondo que acompaña a la imagen como imagen, no es negado sin más, pero se entiende que, como Trascendente, no puede formar parte del mundo bajo ninguna figura. Por tanto, solo la escritura puede ser el vehículo de una relación legítima con Dios. 8 Se utiliza aquí el término «neutralización» también, aunque no solo, en el sentido de Carl Schmitt. Es decir, como neutralización del conflicto. Carl Schmitt, «Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen» en Das Begriff des Politischen, Berlín, Ducker & Humblot 1963 (nueva edición), pp. 79-95 [El concepto de lo político, trad. Rafael Agapito, Madrid, Alianza Editorial, 1991]. 9 Hans Belting, «Nieder mit den Bildern. Alle Macht den Zeichnen. Aus der Vorgeschichte der Semiotik», en Stefan Majetschak (ed.), Bild-Zeichen. Perspektiven einer Wissenschaft vom Bild, Múnich, Wilhelm Fink, 2005, p. 31. Carlos A. Otero 17 Resulta muy significativo que para los reformados no fuese lícita cualquier escritura: la sospecha luterana se extendía también a las metáforas, a cualquier imagen literaria que, es cierto, desestabiliza la dirección unívoca que el signo le impone. La imagen literaria da cuerpo al signo reintroduciendo en él la complicación que se quería conjurar, haciendo imposible el control semántico por medio del cual se pretendía neutralizar la imagen. Belting sostiene, con razón, que el concepto de esta en la semiótica contemporánea está marcado por el olvido de la relación de la imagen con su cuerpo 10, yo añadiría por la anulación de su dimensión expresiva. La neutralización de la imagen por medio del signo, sin ser todavía la destrucción efectiva de la imagen, debe considerarse ya como el principio del gesto iconoclasta. La reducción operada en ella anula la potencia histórica de la imagen, su historicidad. El signo solo instaura una distancia ontológica insuperable imponiendo una determinada temporalidad, un uso restrictivo del tiempo. El signo se presenta como la simplificación de la temporalidad compleja de la imagen. En esta, pasado y futuro insisten sincrónicamente en un presente situado, precisamente el que corresponde al soporte material de la imagen, a su cuerpo histórico. Este soporte sostiene una memoria y un futuro que vuelven inciertas e inestables, conflictivas, las miradas que se dirigen a la imagen y con ello la articulación de la relaciones que configuran el espacio público. El iconoclasta pretende resolver el conflicto por medio de una agresión única y última; resuelve la complicación eliminando el soporte de la imagen al presentarlo como mero significante. Le da una orientación al reducir el tiempo a simple secuencia de presentes que no pueden tener 10 Ibíd., pp. 31-34 y Hans Belting, Das echte Billd, pp. 163-165. A la hora de diferenciar su antropología de la imagen de la semiótica, Belting señala lo fundamental: la percepción de imágenes es un acto de animación, una acción simbólica. Consúltese también del mismo autor el segundo y tercer capítulos de Bild-Anthropologie, Múnich, Wilhelm Fink, 2001 [Antropología de la imagen, trad. Gonzalo María Vélez Espinosa, Buenos Aires, Katz Editores, 2007]. 18 La imagen como paradoja la pretensión de contener o de hacer justamente presente aquello que los excede. Así queda neutralizada la historicidad o, lo que es lo mismo, el carácter mixto y expresivo de la dimensión participativa de la imagen, su ser doble. El iconoclasta anula la complacencia en la participación, excluye, sobre todo, una memoria abierta, sin fondo, y un deseo incontrolado, proyectado hacia el futuro sin orden ni dirección. Si el gesto iconoclasta ha sido uno de los procedimientos privilegiados para evitar el fetichismo del presente –la reducción de todo lo que hay a lo que está ante los ojos–, no es menos cierto que el iconoclasta se ha constituido en el guardián excesivo y dogmático de una concepción única, lineal, del tiempo: pasado, presente y futuro se suceden inevitablemente, al tener todo tiempo su lugar específico de comparecencia, su época. Dios se vuelve un pretérito absoluto, irrepresentable, o un futuro que nada tiene que ver con la complicación mundana de los tiempos, la cual constituye el carácter irreductible de toda imagen, su ser, a la vez, representación y participación. Quiero decir con esto que el iconoclasta, a su pesar, como el semiólogo, encarna una filosofía de la historia que se oculta tras una teoría del signo. Esto es, a su pesar y paradójicamente, actúa en nombre de una potencia histórica, mundana. Recordémoslo, idólatra es el pueblo. Iletrado y analfabeto, no establece una relación adecuada con la imagen. No distingue el tiempo que le corresponde, no escande adecuadamente sus tiempos; no la significa. La reducción de la dimensión ontológica de la imagen y de su historicidad constitutiva, la convierte, en el mejor de los casos, en mero objeto de lectura, de iconología. Las imágenes, se nos ha dicho con insistencia, son la Biblia de los analfabetos, de los pobres. El catolicismo postridentino hará buen uso de esta Escritura. En el norte de Europa se pondrá al pueblo a cantar; el signo vendrá acompañado por la imagen sonora, inaugurando así una mística, por no decir una mistificación, de la música que llega hasta hoy y que solo se puede calificar como iconoclasta. Carlos A. Otero 19 El Estado moderno se fundamentará en la convicción inextirpable de la idolatría del pueblo. No debe caer en el olvido la base esencialmente lingüística del pensamiento de su padre fundador, Hobbes, cuya intención filosófica básica fue evitar la atribución de una dimensión ontológica a la función copulativa del verbo ser. También las estrategias del arte contemporáneo y los escritos de sus teóricos más conspicuos presupondrán la inextirpable idolatría de su público, también elaborarán ellos una teoría de la soberanía. Convicción política y presuposición estética que, no lo perdamos de vista, derivan del interesado olvido que constituye la condición de posibilidad de la neutralización del carácter esencialmente incierto, abierto, complicado de la imagen. Pero quizás el supuesto idólatra y el mal espectador no se confunden, quizás simplemente responden, como pueden, conflictivamente, a las complicaciones del tiempo. Fe y monoteísmo Al iconoclasta le preocupa sobre todo la regulación del incremento del ser, la duplicidad de la imagen, es decir, la participación en aquello que insiste, todavía, en el espacio delimitado e inmune de la vida en común (templo, ágora, sociedad civil, también museo). ¿Cómo se caracteriza desde su punto de vista la relación con el exceso? Ante todo se trata de un asunto de fe. Y no solo, como podría parecer en un primer momento, porque el gesto iconoclasta pretenda liquidar la imagen del idólatra al entenderlo como el soporte de un acceso ilegítimo a la potencia que sostiene la fe. No se entiende en verdad el conflicto si no se comprende que las creencias del iconoclasta y del idólatra se entrelazan de una forma compleja. Como se ha subrayado: «la iconoclastia es una adoración a las imágenes invertida» 11. No solo porque la fe del iconoclasta se 11 Beat Wyss, Vom Bild zum Kunstsystem, Colonia, Walther König, 2006, p. 54. 20 La imagen como paradoja Carlos A. Otero 21 apoya, contra su voluntad, en un determinado tipo de imágenes. La fe del iconoclasta, y con ella su acción destructiva, depende lógica y cronológicamente de la fe del idólatra; el iconoclasta necesita la fe de este. Se trata de una cuestión previa a aquella que concierne a la falsedad o verdad de la imagen, a su legitimidad o ilegitimidad, por la sencilla razón de que, por regla general, el idólatra se siente menos concernido por la verdad de su supuesta creencia que el iconoclasta. Si se quiere, vive su placer de una forma menos traumática que este. No necesita de modo apremiante que su complacencia, su participación, sea autorizada. La fe del idólatra suele ser laxa, más pragmática que militante; negociable, siempre dispuesta a un acuerdo sincrético. La legitimidad del iconoclasta, en cambio, se fundamenta en la exclusividad, por ello, paradójicamente, necesita tener fe en la fe del idólatra. Necesita creer que el idólatra cree en la presencia de lo divino en el ídolo que adora. El iconoclasta trae el conflicto o, mejor, externaliza el conflicto inherente a la imagen misma. Es el responsable de una violencia inexistente antes de su celo divino, antes de la determinación del otro como idólatra. El iconoclasta necesita de la pretendida fe ciega de este en la misma medida en que un poder –el iconoclasta actúa siempre en nombre de un soberano– solo se puede afirmar contra otro poder. En términos religiosos, Dios solo se puede afirmar contra otros dioses, contra otras imágenes. Únicamente hay idólatras para los monoteísmos, el pagano es el objeto de una construcción polémica en la medida en que el monoteísmo no se caracteriza en verdad por separar a un dios de los muchos dioses, sino porque distingue una religión verdadera de otra falsa. Así lo sostiene Jan Assmann, al que sigo en este punto 12. Siendo la verdad única, no extrañará que a los ojos del monoteísta el resto de las imágenes, esto es, de las relaciones de placer y de fe, se vuelvan sospechosas. Una vez establecida la distinción, 13 Ibíd., p. 97. 12 Jan Assmann, Das mosaische Unterscheidung, Múnich-Viena, Carl Hanser, 2003 [La distinción mosaica, trad. Guadalupe González Diéguez, Madrid, Akal, 2006]. 14 El argumento se desarrolla por extenso en op.cit. y en Herrschaft und Heil, Múnich-Viena, Carl Hanser, 2000. una vez que se ha hecho entrar en juego el criterio de verdad como instancia fundamental a la hora de juzgar a las imágenes en su conjunto, lo que no es del orden de la ciencia (principios de identidad, de tercio excluso, de contradicción 13: todo aquello que delimita un espacio del que se ha excluido el exceso, o el fondo, o el incremento de ser), deberá ser objeto de una fe legitimada y ordenada, única. En los términos de lo dicho con anterioridad: al estar en un ámbito completamente separado, no participable, el acceso a aquello que en la imagen no es del orden de la representación debe ser regulado de forma estricta. Esta es la función, precisamente, de la prohibición bíblica de las imágenes. El monoteísmo excluye la dualidad, la ambivalencia propia de las mismas, teme la equivocidad de un fondo, de un exceso que no se ha afirmado como un Dios único, absuelto, sin relación. Negando a los dioses que se presentan como las muchas imágenes, la verdad monoteísta, como sostiene Assmann, no trajo al mundo el odio sino una forma específica de odio: el odio iconoclasta, teoclasta. Si la religión hebrea es una contrarreligión porque se define contra el poder del Faraón, contra la figura del Faraón como imagen de un dios 14, entonces la falsedad del paganismo se probará de forma destacada en su uso de las imágenes, en su concepto de la representación. La prohibición bíblica de las imágenes no afirma el carácter incomparable de un Dios único sin negar al mismo tiempo las formas de representación por medio de las cuales gobiernan los señores: el dios vivo, verdadero y único Señor de este mundo, no se deja presentar mágicamente en él. El segundo mandato del Decálogo es un mandato político. No me detengo en las consecuencias que la prohibición bíblica de las imágenes tuvo para la comprensión de las mismas en las culturas de tradición monoteísta; serán tratadas con detalle en varios de los textos que se ofrecen aquí. 22 La imagen como paradoja Multiplicación, historia y productividad Carlos A. Otero 23 15 Biblia de Jerusalén, Madrid, Alianza, 1999. Las citas bíblicas se dan según esta edición. una afirmación, debe estar ordenado a un único fin, la reproducción. La prohibición de las imágenes, de un determinado tipo de imágenes, aquellas que fingen la vida o confunden lo muerto con lo vivo, es decir, aquellas que conducen a la esterilidad, no es otra cosa que el medio para gestionar el encargo de Dios. La voz y la palabra (el signo) encauzan la tarea de la multiplicación y la reproducción. Así en el Éxodo se delimita la tarea demandada en el Génesis. De este modo se explica por qué el iconoclasta no solo teme por la soberanía de Dios, por su carácter único, sino también por el resultado de una gestión no adecuada de la imagen, de la relación de placer que es esta: puede apartar al hombre, y digo bien al hombre, de su destino. La imagen suelta, que desorienta, es una imagen de deseo vana, no productiva. En este sentido, se debería concebir el ídolo como una imagen que ha dejado de ser orgánica, estéril. Como dice otro extraño Padre de la Iglesia, Aristóteles, el alma está organizada única y exclusivamente para un fin, la generación de una perfecta reproducción de sí. Esto es, para la producción de una imagen de la especie 17. Esta singular forma de neutralizar la participación, esta glorificación de sí del alma aristotélica, una vez traducida al léxico monoteísta, se presenta como glorificación de Dios. El iconoclasta sirve a esta glorificación en la medida en que decide qué imágenes son útiles para la reproducción, que estímulos son adecuados para la constitución de un pueblo de Dios. En la teodicea de Leibniz, primera gran justificación laica, a pesar de todo, de la historia y de la imagen, en la que se funden la tradición bíblica y la aristotélica, se puede encontrar una precisa determinación de los mecanismos que regulan la economía de la imagen, esto es, el funcionamiento conjunto de la exhortación a la multiplicación y la prohibición de las imágenes. La creación funciona, sostiene Leibniz, de acuerdo con dos principios: la simplicidad y la fecundidad. El carácter económico de la con- 16 Hans Belting, Florenz und Bagdad. Eine westöstliche Geschichte des Blicks, Múnich, C. H. Beck, 2008. 17 Aristóteles, Acerca del alma, trad. Tomás Calvo, Madrid, Gredos, 1978. Sí querría detenerme ahora en otro paso que, por regla general, se olvida a la hora de abordar el problema de la imagen en el Antiguo Testamento. No parece desacertado pensar que en el Génesis (9, 1) se trata la cuestión de una forma elíptica pero decisiva: en las Escrituras la prohibición viene precedida por una exhortación. Dios se dirige a Noé en los siguientes términos: «Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todos los animales… quedan a vuestra disposición» 15. Si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, la única producción que le será legítimamente reconocida es la réplica de la imagen viva creada por la divinidad, es decir, su propia reproducción. Pero la tarea asignada deberá tener unos límites estrictos, deberá responder a una economía bien definida: ¿Cómo justificar un incremento del ser cuando Dios posee el monopolio de la Creación, que en sentido estricto se cerró con la creación del ser vivo? 16 ¿Cómo justificar la historia? ¿Cómo justificar la imagen? Ante todo: ¿Para qué esta multiplicación? ¿Por qué es necesaria la réplica? Se puede adelantar una respuesta: Dios tiene necesidad de una nación, de un pueblo, de una colectividad que le honre, que dé fe de su potencia ante los dioses falsos. La colectividad, por su parte, para ser comunidad, necesita un dios al que honrar, al que mirar. Tiene necesidad de un dios que la necesite. Este estado de necesidad abre la puerta al peligro: una cierta relación de placer se hace indispensable para responder a la exhortación, la multiplicación se tiene que estimular. Se entiende la función del pecado original en esta economía: el pecado para ser económico, para volverse positivo, para convertir una carencia en 24 La imagen como paradoja vergencia de ambos principios, señala, reside en la producción de la mayor perfección posible18. Tanto el universo leibniziano como el mundo que se abre ante los ojos de Noé al salir del arca, no son otra cosa que el espacio puesto a disposición del hombre, un territorio que debe ser poblado por el mayor número de figuras acabadas a mayor gloria del Uno y Único. Por un lado, las mónadas del universo, del mejor de los mundos posibles, por el otro, los miembros de la nación hebrea, luego de la iglesia cristiana y de la umma islámica. En este contexto, el iconoclasta se presenta como el celoso funcionario de lo imaginario para el Negociado de la Fecundidad. Viril y sobriamente aparta al hombre de aquellas imágenes, de aquellas matrices que pudiesen distraerlo, Evas perpetuas. Solo una imagen viva ha de despertar su deseo, la madre de sus hijos. El autor de la Sabiduría fue todo lo claro que podía ser: «La invención de los ídolos fue el principio de la fornicación / su descubrimiento, la corrupción de la vida» (14, 12). Hoy, cuando casi se ha olvidado que fornicar significa copular fuera del matrimonio, quizás sería más adecuado y expresivo traducir que la idolatría «fue el principio del putañeo». No es el lugar para hablar de Narciso y de Onán, pero sí para recordar la famosa definición del matrimonio que ofrece Kant en la Metafísica de las costumbres: «el enlace de dos personas de distinto sexo para la mutua y vitalicia posesión de sus propiedades sexuales» 19. El fin de tal unión es el engendramiento de hijos. En cierto modo, a lo largo de esta introducción no se ha hablado 18 Entre otros lugares, en la quinta sección del Discours de Métaphysique, París, Vrin, 2000 [Discurso de metafísica, trad. Julián Marías, Madrid, Alianza, 1994]. Perfección para la que la compleja temporalidad de la imagen sería algo más que un obstáculo. Algo que entendía muy bien Freud cuando exigía de sus pacientes que leyesen las imágenes de sus sueños. No es este el lugar para tratar de la dimensión iconoclasta del psicoanálisis ni de su autocomprensión como terapia ilustrada que presupone la neutralización de la imagen por medio del signo. 19 Immanuel Kant, La metafísica de las costumbres, trad. A. Cortina y J. Conill, Madrid, Tecnos, 1989, p. 98. En el Discurso Leibniz compara a Dios con un padre de familia que emplea sus bienes de tal manera que no se da nada estéril ni inútil. Carlos A. Otero 25 de otra cosa que de la venerable institución del matrimonio, de la lícita unión, de la legítima cópula civil. Con su definición del matrimonio y con su estética, Kant se presenta como buen monoteísta, como sereno iconoclasta: cumple con la exhortación, localizando filosóficamente el placer en la relación de la pareja reproductiva, orientada a la simple y fecunda producción de ciudadanos, respeta la prohibición gracias a una teoría de lo sublime que señala límites estrictos a la contemplación de las imágenes, reinstaurando, a su manera, la distinción entre veneración y adoración de Damasceno. Incluso instaura con precisión la excepción que funda el espacio productivo, el espacio comunitario: el genio como único fornicador autorizado. Sus productos son ya iconoclastas por su procedencia misma, su mera presencia desvela el carácter idolátrico del resto de las imágenes. El genio es un soberano que no necesita de signos porque es el señor de los tiempos, sus imágenes son indefectiblemente naturales. Jamás yerra: sus imágenes siempre están preñadas de futuro, para él nunca pueden ser rameras 20. Entre el código civil y la correspondiente religión del arte, el iconoclasta afronta el encargo, recoge el testigo: «También al principio, / mientras los soberbios gigantes perecían, / se refugió en una barquichuela la esperanza del mundo, / y, guiada por tu mano, dejó al mundo semilla de nueva generación». Así dicen unos versículos de la Sabiduría (14, 6-7) que preceden a los ya citados y que les dan su verdadera dimensión. Inmunidad: la política de la seguridad De lo dicho hasta aquí se deduce que mediante la neutralización 20Schelling, quien también fundamentó filosóficamente la posición del genio, tuvo que inventar toda una filosofía de la naturaleza, que terminó en una filosofía del arte, para conciliar la exhortación a la multiplicación con la irrepresentabilidad de lo absoluto presupuesta por el segundo mandamiento. Distinguió también una filosofía positiva de una filosofía negativa que bien pudieran corresponder respectivamente a exhortación y mandato. Inventó, así, la paradójica figura del iconoclasta promiscuo. 26 La imagen como paradoja de las imágenes se conforma a la comunidad como comunidad de fieles o pueblo de Dios de dos maneras: según el mandato y según la exhortación. En el primer caso delimitándola, más específicamente, trazando un perímetro imaginario que instaura un ámbito de pertenencia, un límite que se constituye en la frontera polémica hacia afuera (excluyendo las imágenes de los otros, ídolos), al tiempo que, hacia dentro, se establece como el marco de una estricta economía. La prohibición cierra a la comunidad sobre sí misma, señalando, frente al idólatra o al sedicente, una única dirección a las miradas. Esta, entre otras, sería una de las funciones del aparato monumental del poder. Así, el segundo mandamiento no implicaría tanto la obligación de aniquilar las imágenes, como la voluntad de establecer umbrales regulando el orden imaginario de una colectividad. La relación constitutiva de la imagen, luego limitada como fe, y orientada por el signo, descubre su último rostro: «La fidelidad conduce a la salvación», se ha escrito a propósito del Islam como teología política 21. Por su lado, la exhortación a multiplicarse impele a ocupar, a llenar el espacio delimitado gracias a la prohibición y a gestionar productivamente la comunidad. Se sientan, así, las bases de su perpetuación, justificada como veneración y glorificación eterna del Señor, objeto eterno, a su vez, de las miradas, a la manera del motor inmóvil aristotélico. Hemos seguido el camino de Jerusalén, pero podríamos haber seguido el camino contario. Como en el caso del Combray proustiano, se llega al mismo lugar. Se recordará que en el libro v de la República se defiende la comunidad de mujeres, es decir, la comunidad de matrices o de imágenes vivas. La exclusión de la Polis del hacedor de imágenes, exigida en el libro x, adquiere, desde esta perspectiva, nuevo sentido. Sus obras representan una amenaza para la reproducción y perpetuación de la comunidad. Platón 21 Reinhard Schulze, «Islam als politische Religion». En Jan Assmann-Harald Strohm (eds.), Herrscherkult und Heilserwartung, Múnich, Wilhem Fink, 2010, p. 126. Carlos A. Otero 27 entiende que son una fuente de perversa distracción. Aunque no puedo detenerme aquí en la cuestión del mito ateniense de la autoctonía, se debe señalar que en Atenas también se sabía de la exhortación y de la prohibición. Que la obra platónica se cierre con un mito sobre la salvación del alma no es casualidad. Hoy la salvación es ya solo una cuestión de salud, de política del bienestar. Se ha cumplido, en cierta manera, el proyecto aristotélico; el alma se reduce a mero soporte del código genético de la especie. Si la prohibición de las imágenes nos remite a la esfera de la soberanía del Único, entonces se podrá admitir sin mayor violencia que aquello que Michel Foucault ha llamado biopolítica no es sino el último avatar de la exhortación dirigida a Noé. El hecho de que el término se haya puesto de moda, no implica que no aluda a un problema realmente existente, hoy apremiante: hay biopolítica cuando la política toma como objeto directo de sus dinámicas la vida misma. ¿Se puede entender de otra manera la relación entre el segundo mandamiento y el pasaje del Génesis al que me he venido refiriendo? Ambos toman como objeto la vida misma y la toman, precisamente, como objeto en tanto que imagen. O mejor, la prohibición la toma como objeto indirectamente, regulando el uso de las imágenes muertas; la exhortación, en cambio, la toma como objeto al referirse directamente a las imágenes vivas creadas a imagen y semejanza del Altísimo. Sabemos que el paradigma de la soberanía se articula alrededor de la pregunta sobre quién puede matar, mientras que el paradigma de la biopolítica lo hace alrededor de la pregunta sobre quién vive, sobre cuántos viven. En el primer caso, una decisión abre y simultáneamente cierra el espacio de aplicación de la ley. En el segundo, se ponen las condiciones para que la vida se reproduzca y perpetúe. Ahora podemos afirmar que el iconoclasta se nos presenta como el vicario del soberano y también como el gestor de una economía doméstica de las imágenes. Según lo requiera la ocasión. 28 La imagen como paradoja El control de las imágenes, tanto su fomento como su prohibición, representa la primera época del proceso de gestión de la vida. Una gestión que está orientada a la constitución y mantenimiento de una comunidad, de una nación o de un público. Es decir, la política de las imágenes da forma, dirección y contenido a una colectividad que se constituye como comunidad de fieles, de «leales súbditos» o de «cuerpos dóciles». La decisión soberana, factor que primaba en la intención del viejo iconoclasta, se diluye hoy en la pura gestión de las imágenes que vinculan y separan a los espectadores en torno a un consenso global. La vocación universalista de los tres monoteísmos y las prácticas iconoclastas que ayudaron a configurar y preservar a sus respectivas comunidades de fieles tenían que terminar por convertir la guerra entre las diferentes «naciones», entre las diferentes comunidades, en una guerra civil global. La neutralización se ha cumplido. La paradójica consecuencia de este cumplimiento ha sido que la neutralización de la imagen se ha convertido en la actualidad el origen de una violencia ilocalizable, descarnada y fría. La incapacidad para asumir el carácter intrínsecamente polémico de la imagen, su temporalidad, ha tenido como resultado que se haya transformado en la excusa y en el instrumento de la agresión. El mundo es hoy completamente monoteísta. Por ello las imágenes (no neutralizadas) producen hoy más miedo que nunca. Jamás se ha temido tanto estar ante una imagen. Jamás se ha evitado de forma más consecuente la relación con ella, la relación con el complicado tiempo del mundo. Su presencia produce ansiedad, amenaza con destruir al fiel, al súbdito y al público, tan trabajosamente conformados gracias a la exhortación a la multiplicación y a la destrucción consecuente de los ídolos. Y es que la imagen, siendo a la vez representación y participación, desrealiza al sujeto, lo desubica. Su ejemplar paradigmático, el espejo, demuestra, como sostiene Emanuele Coccia, «que la visibilidad de una cosa está realmente separada de la cosa misma Carlos A. Otero 29 así como lo está del sujeto cognoscente», añadiendo más adelante que «el cogito realmente formulable ante el espejo es en el fondo el siguiente: ya no soy ahí donde existo ni ahí donde pienso. O incluso: soy sensible solo ahí donde ya no se vive y ya no se piensa»22. La imagen no roba la vida del sujeto –la Biblia y con ella cualquier otro humanismo diría la vida del hombre– sino que lo extrae de la economía cerrada en la que se apoya. La imagen es el lugar de una expropiación que hace incierta la vida, multiplicándola. El iconoclasta siempre ha estado ahí para bloquear esa expropiación, o para dictar una apropiación adecuada (es la historia de todas las teologías negativas, de todas las teorías de lo sublime). Hobbes ante el espejo: si el idólatra es el que adora lo que no hay, ¿qué hay en el espejo? Utilizando los términos de Roberto Esposito, y este era el destino de esta introducción: el iconoclasta ha sido y será el agente inmunitario de la comunidad, el garante de su seguridad. La operación de inmunización consiste, según el autor italiano, en la funcionalización positiva de lo negativo. Es decir, a través de la conversión de lo negativo en positivo se asegura a la comunidad; si se quiere, se le proporciona la ficción de su integridad, de su salvación y de su salud 23. Si la imagen es negativa para la comunidad porque señala el lugar de una ausencia, de un punto de debilidad (o de un exceso y desorden temporal), entonces pa22 Emanuele Coccia, La vita sensibile, Bolonia, Il Mulino, 2011, p. 42 [La vida sensible, trad. María Teresa D’Meza, Buenos Aires, Marea Editorial, 2011]. A la radical importancia del impersonal para la política se refiere Roberto Esposito en las páginas finales del texto recogido en este libro. Se encontrará un desarrollo más amplio de la cuestión en Roberto Esposito, Terza persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale, Turín, Einaudi, 2007 [Tercera persona. Política de la vida y filosofía de lo impersonal, trad. Carlo R. Molinari Maroto, Buenos Aires, Amorrortu, 2009]. 23 Roberto Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Turín, Einaudi, 2002 [Immunitas. Protección y negación de la vida, trad. Luciano Padilla, Buenos Aires, Amorrortu, 2005]. Esposito sostendrá años más tarde que lo impersonal no es simplemente lo contrario de la persona sino aquello que en la persona interrumpe el mecanismo inmunitario del círculo del yo. Terza persona, op. cit., p. 125. Se entenderá que el supuesto que me ha guiado a lo largo de estas páginas es la colusión, el pacto ilícito, de impersonal e imagen. 30 La imagen como paradoja rece justo afirmar que la función del iconoclasta siempre ha sido la regulación del pequeño mal de la imagen necesario para su multiplicación y consistencia. La iconoclastia es una Teodicea. La comunidad necesita al idólatra para cerrarse y afirmarse, necesita una regulación de la energía, de la fuerza o de la vida que la hace posible. Necesita un sacrificio, el iconoclasta es su ejecutor. II Todos los textos recogidos en este volumen se pueden leer de forma independiente y haciendo abstracción de lo dicho en la primera parte de esta introducción, que solo tenía como objetivo evidenciar el criterio que ha guiado la selección de los mismos, así como explicitar el fondo común sobre el que se apoyan. Es el momento de justificar la inclusión en este libro de cada uno de los textos. Cada intervención aborda el problema de la iconoclastia desde un horizonte específico, que se debe también explicitar aquí. Los fragmentos de Hobbes incluidos como apéndice recibirán su justificación en la presentación que allí los precede 24. En su texto, Gottfried Boehm analiza y describe con detalle los presupuestos y la dinámica interna del acto iconoclasta. Siendo la iconoclastia un acto de negación, el autor alemán lo estudia desde la perspectiva de la lógica de la imagen en tanto que en esta la negación desempeña una función compleja, diferente de la que ejerce en una lógica predicativa: en la práctica artística, toda creación, como demuestra Boehm, incluye constitutivamente momentos de negación que no se deben entender como elementos externos a ella. Se trata de la más «estética» de todas las contribuciones en la medida en que tiene como objeto privilegiado la obra de arte o, más precisamente, la pintura contemporánea. Recurriendo a una serie de ejemplos paradigmáticos (de 24Agradezco, ahora, la colaboración de Carmen Pérez y Lola Knoebel. Su intervención ha hecho posible este libro, lo ha hecho mejor. Carlos A. Otero 31 Kandinsky a Duchamp), Boehm desentraña la dinámica interna y los procedimientos de la iconoclastia como gesto artístico, como práctica de las imágenes determinada por una profunda dimensión ontológica. La iconoclastia tendría como resultado mayor la «energetización» de la imagen, el incremento del ser. Si Boehm se esfuerza por mostrar que no hay creación y afirmación sin negación; su contribución también prueba que tras el acto negativo del iconoclasta se esconde una afirmación. Las palabras últimas de su texto serán, en consecuencia, energía, fuerza e intensidad. Conocida su afición a las paradojas, no ha de extrañar que Boris Groys se haya ocupado del problema de la iconoclastia en diversas ocasiones. En su texto se presenta de una forma brillante su carácter ambivalente. Los procedimientos a través de los cuales se lleva a término el acto iconoclasta están lejos de ser unívocos. La destrucción practicada por el iconoclasta no es un martirio de la imagen sin ser al mismo tiempo una exaltación de ella. En él lo que aparentemente se presenta como apertura radical a lo nuevo gracias a la aniquilación de lo viejo, termina por manifestarse como mera reiteración, como un revival de lo antiguo. Descubrimos también que la liquidación de la imagen no es una victoria, una manifestación de fuerza, sin ser al mismo tiempo una prueba de derrota y debilidad, etc. Tras hacer patentes las ambivalencias que hacen posible el acto del iconoclasta, Groys se ocupa detalladamente de las prácticas y las consecuencias de este procedimiento en el cine. Desde sus inicios como cine mudo (Buñuel y Lang) hasta su definitiva instalación en los museos contemporáneos (Warhol, Jarman), pasando por las películas «modernistas» de Eisenstein o por las actuales películas de ciencia ficción o de catástrofes. La presentación de la historia de las múltiples prácticas iconoclastas en el cine permite tomar conciencia de las diversas funciones y valores que le fueron correspondiendo al iconoclasta en un medio que, al decir de Groys, estaba predestinado a él. Al final del texto se constata, no podía 32 La imagen como paradoja se de otra manera, una paradoja última. Le reservo al lector el placer de llegar hasta ella. Hans Belting abre su contribución con la definición neotestamentaria del concepto de idolatría, para pasar inmediatamente a exponer las tradicionales, hoy ya ortodoxas, críticas de la imagen, del simulacro o del espectáculo en las que, por descontado, dominaría una pulsión iconoclasta. Tras constatar el carácter parcialmente anacrónico de tales teorías y de sus correspondientes diagnósticos, las matiza y discute cuando lo cree necesario, a menudo en lo fundamental. Sobre todo, se esfuerza por presentar la situación real que hoy nos toca vivir: en efecto, en la actualidad las imágenes nos rodean, hoy las cosas desaparecen tras ellas, pero, se sugiere, cabría preguntarse si lo que nosotros llamamos imágenes lo son en realidad. Belting termina la primera sección de su texto esbozando un programa de mínimos: una idolatría ilustrada o, quizás mejor, dice el autor, una iconoclastia ilustrada. Sigue una sección acerca de los malos usos o abusos de la imagen en la que se constata la ambivalencia de la iconoclastia y se cuestiona la eficacia de sus acciones en una sociedad que ha cambiado profundamente. Domina en el texto la voluntad de escapar al tono sombrío de los discursos apocalípticos de Adorno, Anders, Baudrillard, Debord, etc. Destaca también la voluntad de Belting de ganar un mínimo punto de apoyo, ilustrado, desde el cual poder emitir un juicio crítico sobre el uso de las imágenes: a pesar de la ambigüedad que las rodea, a pesar de su carácter incierto, siempre se podrá afirmar que en ellas y mediante ellas se ejerce poder. Juicio mínimo pero decisivo. Con el texto de Jan Assmann se da un paso atrás. En él se presenta al lector la escena originaria que se encuentra en la base de todo concepto de la imagen de raíz monoteísta, el baile en torno al becerro de oro y su posterior destrucción. Pero con ello Assmann no busca hacer patente el fundamento religioso de un procedimiento artístico, la iconoclastia, como era el caso en Boehm, sino Carlos A. Otero 33 presentar el acto del iconoclasta como un gesto político situado en un contexto histórico determinado. En otras palabras: la prohibición monoteísta de la imagen se manifiesta como un problema de política, más específicamente, de teología política. El lector queda advertido de que antes de llegar a la presentación de la escena originaria, Assmann se demora, justificada y necesariamente, en el relato de las circunstancias históricas que le dan sentido. La polaridad básica que subyace al concepto de imagen y que desencadenará el acto destructivo del iconoclasta no es ahora aquella que opone a Moisés y a Aarón (Boehm), sino aquella que opone a Moisés y al Faraón. Aquí el ídolo toma la forma del Estado contra el que se revela un pueblo oprimido. El texto de Assmann gana en comprensibilidad si se atiende a una convicción arraigada en él y que orienta su proyecto intelectual: a diferencia de una concepción muy extendida, considera que es erróneo pensar que todos los conceptos políticos son conceptos religiosos secularizados. Al contrario, los conceptos teológicos serían conceptos políticos teologizados. Si se acepta este punto de vista, que implica una idea muy determinada de la imagen, un concepto no secularizado, y esto es fundamental, resulta evidente que cambian de signo tanto el significado del segundo mandamiento como la función del gesto iconoclasta que vela por su cumplimiento. Como resultado de su investigación sobre la relación entre los términos de imagen, icono y economía en los Padres de la Iglesia, en particular durante la crisis iconoclasta bizantina, Marie-José Mondzain parte de un concepto restringido de icono que le sirve para tomar distancia con respecto a la acostumbrada identificación de icono e imagen y, por tanto, con respecto a las generalizaciones y simplificaciones generadas por la confusión de ambos términos. Fue precisamente la crisis bizantina la que obligó a la delimitación estricta, a veces alambicada y artificiosa, hay que decirlo, de los conceptos de ídolo, icono e imagen. La determinación precisa de estos términos le sirve a Mondzain para definir 34 La imagen como paradoja con mayor claridad las posiciones del iconófilo, el iconólatra y el iconoclasta. Sostiene la autora francesa que se trata de diferentes relaciones imaginarias con la invisibilidad. No por casualidad, el libro del que procede el texto tiene como subtítulo Las fuentes bizantinas del imaginario contemporáneo. Determinadas las tres posiciones, las tres relaciones con la invisibilidad (en ellas se jugaría nuestra libertad), Mondzain esboza una breve caracterización de las correspondientes posiciones estéticas básicas de la contemporaneidad: el signo y la melancolía; el símbolo y la nostalgia; y el ídolo y la fatalidad. Marcel Duchamp para la melancolía y Kazimir Malévich para la nostalgia. ¿Quién para la fatalidad? La autora no da un nombre. Idólatra siempre es el otro. La dialéctica de la iconoclastia de W. J. T. Mitchell es el más antiguo de los textos recogidos en este libro. El lector reconocerá inmediatamente el contexto del que procede ya que está claramente marcado por la crítica de la ideología corriente en los años setenta y ochenta del siglo pasado. Pero precisamente su valor reside en su carácter epocal. Testimonia una comprensión de la crítica de la mercancía como fetiche que se apartaba ya de la concepción generalizada de la misma en aquella época –dogmática y restrictiva, iconoclasta en última instancia– una comprensión que se abría a la posibilidad de un concepto de imagen que no la reducía necesariamente a ídolo o fetiche, sino que quería leerla en un sentido «diabólico», que Mitchell precisa al final de su texto de la mano de William Blake. Con el tiempo esta posición heterodoxa se perfilaría de una forma más neta. Por ejemplo, sirva como muestra, en unas líneas recogidas en el penúltimo de los libros del autor norteamericano en las que defiende una idolatría crítica como antídoto frente a la «iconoclastia crítica que gobierna hoy el discurso intelectual. La idolatría crítica implica una aproximación a las imágenes que no desea destruirlas y que reconoce todo acto de desfiguración o de alteración como un acto de creación destructiva del que Carlos A. Otero 35 debemos hacernos responsables», un acto que «tendría como inspiración… las páginas iniciales de El crepúsculo de los ídolos, en las que Nietzsche recomienda "hacer resonar" los ídolos con el martillo o con el diapasón del lenguaje crítico» 25. En ningún lugar de Inmunización y violencia Roberto Esposito tematiza expresamente el fenómeno de la iconoclastia, pero su crítica al monoteísmo como horizonte último de la política contemporánea, horizonte que nos constriñe, y lo seguirá haciendo mientras no rompamos con él, a una violencia incontrolable que no cesa de crecer, justifica, creo, la inclusión de su texto en este libro. La salida de la tradición monoteísta, resulta evidente, implica una nueva determinación del concepto de imagen y con ello una nueva valoración de la iconoclastia, objetivo, justamente, que ha orientado la selección de los textos contenidos en este volumen. Por otro lado, el presupuesto que subyace a lo escrito en la primera sección de esta introducción no es otro que la equivalencia de inmunización e iconoclastia. Con el fin de evitar confusiones, debe señalarse que a lo largo de toda su obra Esposito se ha ocupado reiteradamente del problema de la idolatría. Pero concibiéndola de una manera muy concreta: idólatra es toda política que presupone que el poder representa el bien en el mundo. Idólatra es, por tanto, toda teología política. Durante la primera parte de su trayectoria intelectual hasta finales de los años noventa del siglo pasado, Esposito llevó a cabo una crítica de la idolatría que, con otros, calificó como impolítica. Yo añadiría iconoclasta. Actualmente insiste en su crítica, pero la ejerce desde un lugar, desde una perspectiva, que cambia radicalmente la intención y el horizonte de la misma. Hoy piensa que es posible una política afirmativa de la vida, es decir, una política que no tome a la vida como mero objeto de protección y negación. 25 W. J. .T. Mitchell, What do pictures want?, Chicago, The University of Chicago Press, 2005, p. 26. 36 Gottfried Boehm Iconoclastia. Extinción – Superación – Negación La imagen como paradoja Cuestiona, así, tanto los presupuestos monoteístas de la teología política como la negatividad gnóstica que subyacía al impolítico como crítica de la idolatría en el sentido mencionado y cuyo horizonte último, con todos los matices que se quiera, no podía ser otro que la destrucción de la imagen, la destrucción del mundo. Texto procedente de Wie Bilder Sinn erzeugen, Berlín, Berlin University Press, 2007, pp. 54-71 *** El mundo insiste entre las necesidades y el deseo organizado. Entre el hambre y el espectáculo. Para terminar, cometeré la indelicadeza de señalar una posible lectura de una de las citas que encabezan esta introducción: donde Gómez Dávila escribe «literatura» debería leerse también «crítica» o «pensamiento», desde luego «arte». La intención básica de este proyecto no es otra que apuntar a una posible salida de la terrible condición del eunuco preñado de celo que embarga la mirada del iconoclasta. Nada más terrible que el celo de quien no puede, salvo el deseo de aquel que busca la impotencia para fundamentar el propio celo como razón de su existencia. Para este no ha de faltar un Dios que justifique la violencia. En su momento se dijo, enfáticamente, que solo un dios nos podía salvar 26. Hoy, si aún se trata de salvación, ya va siendo hora de aceptar que solo las imágenes nos salvan de dios, de cualquier dios. Nos salvan como el lugar, como el espacio en el que se ejerce la libertad. 26 Gilles Deleuze, que no esperaba a ningún dios, expuso la condición de la única fe que nos concierne: «El hecho moderno es que ya no creemos en este mundo. Ni siquiera creemos en los acontecimientos que nos suceden… Lo que el cine tiene que filmar no es el mundo, sino la creencia en este mundo, nuestro único vínculo. Necesitamos una ética y una fe, y esto hace reir a los idiotas; no se trata de la necesidad de creer en otra cosa, sino de la necesidad de creer en este mundo, del que los idiotas forman parte», L’image-temps, París, Les Éditions de Minuit, 1985, pp. 223-224 [La imagen-tiempo, trad. Irene Agoff, Barcelona, Paidós, 1986]. Tres pasajes Al inicio de la meditación sobre las imágenes está su prohibición. Se encuentra en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento, uno de los documentos fundacionales de la religión judeocristiana1. Una prohibición que también practica la tercera de las grandes religiones monoteístas, el Islam, si cabe más decididamente y, en cualquier caso, hasta el día de hoy. Invocamos aquel texto, que sin duda refleja una vieja práctica de concurrencia religiosa a partir de la cual se desarrolló la fe en Yahvé, no bajo una perspectiva teológica sino, antes bien, desde el punto de vista de la teoría de la imagen. ¿Qué se dice cuando la legitimidad del Altísimo, del Uno y Único, excluye la legitimidad de la imagen? ¿Qué motiva en la imagen una intervención de tal especie, un veto, que niega la obra hecha de imágenes 2 y aspira a su ruina? Y: ¿qué se sigue de esta prohibición para la lógica de la imagen? Sería posible ahora volver a contar y a analizar los capítulos de la historia de los combates en torno a la imagen. Domina una 1 Antiguo Testamento, Éxodo 20, 4, Biblia de Jerusalén, Madrid, Alianza, 1994. 2 Bildwerk: escultura. Literalmente «obra de imagen», por extensión «obra hecha de imágenes». El segundo mandamiento dice: «No te harás escultura ni imagen alguna». En lo sucesivo, por motivos de claridad, Bildwerk se traducirá, casi siempre, por «imagen» o por «obra» según el contexto [n. del trad.].
© Copyright 2026