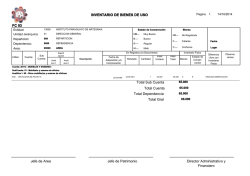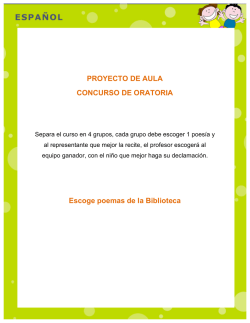Poesıa y juramento: los mono´logos dramáticos
Poesı́a y juramento: los monólogos dramáticos de Álvaro Cunqueiro1 marı́a do cebreiro rábade villar universidade de santiago de compostela Introducción E l objetivo de este artı́culo es explorar la relación entre espacio y justicia en una serie de poemas del escritor gallego Álvaro Cunqueiro (1911–1981), prestando especial atención al vı́nculo entre ética y lenguaje. Para satisfacer este propósito, partiré de una serie de monólogos dramáticos (Langbaum) situados en el libro Herba aquı́ e acolá, que presentaré en un anexo al final de este artı́culo. La palabra serie obedece a la voluntad de reconocer una continuidad tanto expresiva como conceptual en un conjunto de textos que en la primera edición de la obra (Obra Completa) fueron presentados dentro de la sección ‘‘As Historias’’ y aparecen en el siguiente orden: ‘‘Ricorditi di me’’, ‘‘Eu son Dánae’’, ‘‘Eu son Paltiel’’, ‘‘Eu son Edipo’’ y ‘‘Eu son Dagha’’.2 En consonancia con la concepción performativa de la ley, defendida desde distintos presupuestos por filósofos como Michael Foucault, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu y Giorgio Agamben, el vı́nculo entre literatura y justicia exige trascender, en el análisis poético, la concepción de la ley como una entidad exterior y superior al lenguaje.3 Por el contrario, el postulado de una imbricación profunda entre la ley y la palabra invita a explorar la judicialidad inherente Artı́culo vinculado al proyecto de investigación La producción del lugar. Cartografı́as literarias y modelos crı́ticos, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (FFI2010–15699). 2 La primera edición fue preparada por el poeta y editor Miguel González Garcés en la Obra en galego completa (1980), que citaré a partir de ahora. Posterior es la versión bilingüe gallego-castellana de César Antonio Molina (1988). Aunque no es objetivo del presente trabajo desmenuzar los numerosos problemas ecdóticos que afectan a Herba aquı́ e acolá es preciso indicar que los poemas que analizaremos aquı́ no fueron considerados como una serie en la edición comentada y aumentada de Xosé Henrique Costas González (1991). Su decisión de incluir en el libro numerosos poemas inéditos de Álvaro Cunqueiro y de subdividir las dos secciones iniciales en distintos ciclos (clásico, britónico, semı́tico . . .) le hizo prescindir de la continuidad textual de la primera edición, presumiblemente supervisada por el poeta. En cambio, Costas González redistribuye los poemas de la serie del siguiente modo. Sitúa ‘‘Eu son Edipo’’ y ‘‘Eu son Dánae’’ en el Ciclo clásico, ‘‘Eu son Dagha’’ en el Ciclo britónico, ‘‘Ricorditi di me’’ en el Ciclo da Comedia y ‘‘Eu son Paltiel’’ en el Ciclo semı́tico. 3 Desde el punto de vista filosófico, el origen de la concepción performativa de la ley se encuentra en la teorı́a de los actos de habla, sobre todo en la versión austiniana. Esta teorı́a ha propiciado una atención creciente a las condiciones de felicidad de ciertos enunciados (en relación con los denominados performativos lingüı́sticos) y a la reflexión en torno a los problemas ontológicos y epistemológicos que suscita la ficción literaria (Austin, Searle). 1 ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:40 PS PAGE 37 38 Revista Hispánica Moderna 67.1 (2014) a ciertos poemas y los principios éticos que subyacen a su estructura legal implı́cita. El ensayo tratará no solo de reconocer que la ley—en sus estatutos, reglas y dictámenes—está relacionada con el lenguaje, sino que también el lenguaje, y particularmente el lenguaje poético, participa de la estructura de la ley a través de actos de habla como la declaración, el juramento y la promesa. Al menos desde el ya clásico ensayo de Robert Langbaum, diferentes estudios han reconocido el fundamento enunciativo del género del monólogo dramático (Cabo Aseguinolaza, Teorı́a del poema ; Cabo Aseguinolaza, ‘‘Álvaro Cunqueiro’’). Sin embargo, y frente a la tendencia del género, en el contexto hispánico, al juego biográfico (Sabadell Nieto), los poemas de Cunqueiro se alejan, debido a su culturalismo, del ámbito estrictamente confesional. De hecho, por su carácter histórico y mı́tico, la serie de Cunqueiro comparte analogı́as evidentes con los monólogos dramáticos del poemario Les Trophées del autor franco-cubano José Marı́a de Heredia, poeta significativamente situado, al igual que el escritor gallego, en el intersticio entre distintos ámbitos culturales y lingüı́sticos. Los poemas de la serie ‘‘Eu son . . .’’, cuya orientación deı́ctica es muy intensa, son en general textos de naturaleza narrativa. A menudo refieren una historia o proporcionan indicios que permiten reconstruirla. En ellos, además, el lenguaje y la escritura llaman la atención sobre sı́ mismos, no tanto en forma de representación abismada, sino en la medida en que, como veremos, promueven una serie de dislocaciones de la identidad social, subjetiva y espacial. Pero sin duda el aspecto más destacable para el lector es el vı́nculo entre su carácter marcadamente ficcional y su enunciación en primera persona, en la mayorı́a de los casos prefigurada en el tı́tulo. Salvo en el caso de ‘‘Ricorditi di me’’, los textos están encabezados por el sintagma ‘‘Eu son . . .’’ (‘‘Yo soy . . .’’) y salvo en el caso de ‘‘Eu son Dagha’’—cuya enunciación, pese al tı́tulo, se acoge a la tercera persona—son enunciados en primera persona por un personaje imaginario. Aun cuando los lectores puedan reconocer a todos o a casi todos los personajes de la serie, su imagen aparece desfigurada, como si se apartasen de lo que cabrı́a esperar de ellos.4 Se dirı́a incluso que la declaración inicial (‘‘Eu son . . .’’) obedece a un intento de conjurar esta impresión de desplazamiento identitario. A propósito de Dánae, la voz enuncia su vida desde la vejez: ‘‘Agora vou vella, e nun reino de columnas derrubadas / vou e veño por entre os cipreses e as pombas.’’ (Cunqueiro, Herba 149) Pero lo dicho es también aplicable a Paltiel y, todavı́a más directamente, a Edipo: ‘‘Agora vello e canso déitome / nas trebas, que me arroupan / como unha nai arroupa ao seu neno’’ (152). 4 El personaje menos reconocible es Dagha, acaso adscribible a la mitologı́a céltica. Desde el primer verso Cunqueiro habla de la ‘‘princesa de Llir’’, que no es reino ni bretón ni irlandés, sino un dios acuático, convertido en personaje del Mabinogion y célebre por ser el padre de Manannán, donde figura con el nombre de Manawydan ap Llyr (Manannán mac Lir en irlandés). Sin embargo la mujer de Llyr (en galés) o Lir (en irlandés) no se llama Dagha, sino Penarddun. Por otra parte, el nombre de Dagha recuerda al de Daghda, otro dios de la mitologı́a irlandesa, de los Tuatha De Dannan, vinculado a la fertilidad y a las artes. Sus atributos son, además del caldero y el mazo, el harpa (de ahı́ su ligazón con el ámbito druı́dico). Este instrumento podrı́a estar presente metafóricamente en el verso ‘‘clavixas da gorxa, tensando cordas invisibles’’ (Cunqueiro, Herba 153). Debo a los profesores Xabier Cordal Fustes y Santiago Gutiérrez valiosas indicaciones sobre el posible origen de este personaje. ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:41 PS PAGE 38 marı́a do cebreiro rábade villar, Piesı́a y juramento 39 Hasta el lenguaje en estos poemas es sometido a una torsión significativa. En general, la lengua gallega es usada en un registro culto. Sin embargo, ciertas rupturas del decoro (Horacio 6, 7, 9) apuntan hacia un deseo de representar la fluencia viva del habla. La irrupción de la oralidad, en su registro popular, se hace particularmente visible en el último verso del poema ‘‘Eu son Paltiel’’, donde, tras exponer su situación, el personaje concluye en un quiebre de intención claramente irónica: ‘‘E aı́nda para algún pasaréi por cornudo!’’ (150) Literatura y mito: dioses que hablan como pastores Como en numerosos pasajes de la obra de Álvaro Cunqueiro, la serie trae a la actualidad un pasado mı́tico, situando a los dioses y a los héroes en el mundo de los seres humanos. Por esa razón, el estudio de estos poemas permite instaurar un diálogo muy productivo con la función literaria del mito, particularmente a propósito de Edipo, según fue tratada por autores como Gilles Deleuze y Félix Guattari, Claude Levi-Strauss, Georges Dumézil y Michel Foucault.5 Por su vinculación con la teorı́a de la justicia, me detendré especialmente en el estudio de Foucault sobre el Edipo de Sófocles. Para Foucault, el tratamiento literario de Edipo supone ‘‘una manera de desplazar la enunciación de la verdad de un discurso profético y prescriptivo a otro retrospectivo’’ (49). En reflexiones que resultan de gran interés en relación al acto lingüı́stico de la declaración, Foucault sostiene que el Edipo rey de Sófocles ‘‘ya no es más una profecı́a, es un testimonio. Es también una cierta manera de desplazar el brillo o la luz de la verdad del brillo profético y divino hacia la mirada empı́rica y cotidiana de los pastores. Entre los pastores y los dioses hay una correspondencia: dicen lo mismo, ven la misma cosa, pero no con el mismo lenguaje y tampoco con los mismos ojos.’’ El trabajo de Foucault constituye, ante todo, una impugnación de la inocencia de Edipo.6 También el Edipo de Álvaro Cunqueiro se verá obligado a precisar lo siguiente a su auditorio: ‘‘Eu son Edipo. Si mirades ben o caso, / un inocente’’ (Herba 152). Sabemos que declararse inocente no es garantı́a de serlo y, de 5 Cunqueiro conocı́a de primera mano la impronta de la reflexión sobre Edipo en el pensamiento del siglo XX. Con respecto a la obra de Dumézil, lo hace notar en el prólogo a la segunda edición de su obra teatral O incerto señor don Hamlet, prı́ncipe de Dinamarca, en donde la reescritura del Hamlet de Shakespeare se ve claramente interferida por el mito de Edipo. 6 El objetivo filosófico que sostiene la indagación de Michel Foucault sobre Edipo es el de mostrar la profunda relación entre el conocimiento y la justicia. Ello se pone de relieve con claridad en el siguiente pasaje: ‘‘Las prácticas judiciales -la manera en que, entre los hombres, se arbitran los daños y las responsabilidades; el modo en que, en la historia de Occidente, se concibió y definió la manera en que podı́an ser juzgados los hombres en función de los errores que habı́an cometido; la manera en que se impone a determinados individuos la reparación de algunas de sus acciones y el castigo de otras; todas esas reglas o, si se quiere, todas esas prácticas regulares modificadas sin cesar a lo largo de la historiacreo que son algunas de las formas empleadas por nuestra sociedad para definir tipos de subjetividad, formas de saber y, en consecuencia, relaciones entre el hombre y la verdad que merecen ser estudiadas’’ (16). ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:42 PS PAGE 39 40 Revista Hispánica Moderna 67.1 (2014) hecho, en el poema la condicionalidad de la absolución se ve reforzada cuando el personaje apostilla ‘‘si mirades ben o caso’’. La concepción griega del conocimiento como visión—presente, al menos desde Heródoto, en la teorı́a judicial de la historia (Lozano 15–16)—vuelve a resonar en esta advertencia del Edipo cunqueiriano. En el monólogo dramático son los lectores, y no los dioses, quienes en virtud de su capacidad de discernir tienen la potestad de decidir sobre la inocencia del héroe. Y discernir, en este contexto, significa examinar las pruebas con sus mismos ojos, convirtiéndolas en evidencias. Lo que Michel Foucault sugiere en su ensayo sobre Edipo Rey es que no es preciso esperar a la literatura moderna para asistir al tránsito de la profecı́a al empirismo.7 Ese viaje tiene ya lugar en el paso del mito a la tragedia. El monólogo dramático constituirı́a, en la época moderna, la culminación de ese trayecto, y es clara, por ello, su relevancia para una teorı́a de la justicia atenta al funcionamiento especı́fico de lo literario. Resuena aquı́ con fuerza la hipótesis de Langbaum, para quien el monólogo dramático sintetiza una concepción de la justicia ligada a lo histórico y a lo empı́rico donde la empatı́a del lector con el personaje que habla llega a sobreponerse al principio de imparcialidad del juicio: En otras palabras, [en el monólogo dramático] el juicio resulta ampliamente psicologizado e historizado. Adoptamos la perspectiva de un hombre y de su tiempo con el fin de juzgarlo—lo que hace que el juicio sea relativo, limitado en aplicación a las consideraciones particulares del caso. Este es el tipo de juicio que encontramos en el monólogo dramático, forma, por consiguiente, adecuada para una época empı́rica y relativista, una época que ha aprendido a considerar el valor como una realidad en continua evolución, sometida a las cambiantes exigencias individuales y sociales del proceso histórico. Para esta época, el juicio no será nunca un juicio final sino algo que ha cambiado y volverá a cambiar; debe siempre ser contrastado con el hecho, siempre anterior al juicio y más seguro que este. (196) Las observaciones de Langbaum ponen de relieve ciertas implicaciones éticas del género del monólogo dramático. Su lectura nos convierte en jueces pero también nos hace conscientes de que compartimos el lenguaje con aquellos a quienes juzgamos. En esta serie poética de Álvaro Cunqueiro, ese efecto se consigue en virtud de la falta de jerarquı́a enunciativa que hemos hecho notar. Paltiel, que desciende de la Biblia (II Samuel 3: 15) a la historia para hablar en estilo humilde, porta consigo una enseñanza moral. La humanidad y el infortunio de Paltiel, despojado de su amada esposa Mikol por una orden del rey David, se ve realzada en el texto gracias al hecho de que el lector puede asumir el lugar del personaje en su declaración. Ser humano es poder imaginarse como otro. Es 7 En palabras de Foucault: ‘‘Ya no es más una profecı́a, es un testimonio. Es también una cierta manera de desplazar el brillo o la luz de la verdad del brillo profético y divino hacia la mirada de algún modo empı́rica y cotidiana de los pastores. Entre los pastores y los dioses hay una correspondencia: dicen lo mismo, ven la misma cosa, pero no con el mismo lenguaje y tampoco con los mismos ojos’’ (49). ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:42 PS PAGE 40 marı́a do cebreiro rábade villar, Piesı́a y juramento 41 nacer y morir, pero también habitar la brecha o el vacı́o que nos permiten decir ‘‘yo soy’’. Como sostiene Giorgio Agamben en su monografı́a sobre el juramento: [q]uizás es momento de poner en cuestión el prestigio del que gozó y goza el lenguaje en nuestra cultura, en tanto instrumento de potencia, eficacia y belleza incomparables. Sin embargo, considerado en sı́ mismo, este no es más bello que el canto de los pájaros, no es más eficaz que las señales que se intercambian los insectos, ni más potente que el rugido con el que el león afirma su señorı́o. El elemento decisivo que le otorga al lenguaje humano sus virtudes particulares no está en el instrumento en sı́ mismo, sino en el lugar que le deja al hablante, en su predisponer dentro de sı́ una forma vacı́a que el locutor debe asumir cada vez para hablar. Es decir: en la relación ética que se establece entre el hablante y su lengua. El hombre es aquel viviente que, para hablar, debe decir ‘‘yo’’, o sea, debe ‘‘tomar la palabra’’, asumirla y hacerla propia. (110) Al ficcionalizar el acto de ‘‘tomar la palabra’’, y al hacerlo en un estilo deliberadamente hı́brido, Cunqueiro sostiene una propuesta de largo alcance. Porque es evidente que las dislocaciones de registro, de tono y de estilo corren parejas a otras dislocaciones subjetivas. Enunciada desde la vejez, como en el caso de Paltiel, Dánae o Edipo, la memoria de la juventud subraya el sentido intensamente temporal de los poemas. Pero dado que, en su mayorı́a, los personajes son también personajes históricos, la rememoración del pasado en los textos conjuga de un modo tan eficaz como sutil la experiencia de la vida con la experiencia literaria (lo cual también es un modo de decir que los poemas permiten conectar la experiencia propia con la ajena). La tradición poética y mitológica, presente intertextualmente en toda la serie, como reescritura mı́tica o metalepsis autoral, se desvı́a en y por el lenguaje que trata de nombrar el caudal de la vida. Al igual que en la tragedia griega, esto resulta significativo principalmente en los momentos de error involuntario. La caı́da de los dioses, uno de los temas privilegiados por la poesı́a romántica—y central, por ejemplo, en el Hyperion de Keats—, desafı́a en esta serie el tratamiento propiamente trágico. No se trata de una caı́da ante la que el ser humano deba sentirse sobrecogido, pues la caı́da es lo que posibilita que el dios se exprese como humano. Y ello ocurre en virtud de la declaración. El lenguaje humano brinda a los dioses y a los héroes la posibilidad de ser interpelados por la ley. Que quienes están en lo más alto puedan ser juzgados por quienes están en lo bajo parece ser un rasgo especı́fico de esta serie. La humanización de lo sagrado y de lo heroico resulta, en todo caso, indisociable de la conciencia de la temporalidad. El valor de la memoria en la constitución de un discurso sobre el propio yo se expresa de modo muy nı́tido en los poemas ‘‘Eu son Dánae’’ y ‘‘Eu son Paltiel’’. En el primero, el sujeto condensa en estos términos su conciencia de desplazamiento con respecto al mundo: ‘‘Téñenme por tola, e coidan que minto / cando digo que fun desvirgada por Zeus. / Para burlarse de min chinchan unha moeda no mármore /e eu coido ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:43 PS PAGE 41 42 Revista Hispánica Moderna 67.1 (2014) que el volve, e tiro a roupa’’ (Cunqueiro, Herba 149). En el segundo, Paltiel pone de relieve la intensa diferencia entre el pasado y el presente, incidiendo en el sentimiento de amargura y de desposesión: ‘‘Todas as camas en que durmo están frı́as, / todo o mel que levo á boca acedou, / penso que volve o resplandor daquela / branca carne, e é o dı́a que nace’’ (150). En ambos casos, los personajes creen que ha regresado lo que no puede regresar, pero al mismo tiempo—y esta consciencia es muy nı́tida en Paltiel—son conscientes del carácter ilusorio de esa creencia. Ası́, lo que genera el dolor no es tanto el sentimiento de pérdida asociado al paso del tiempo como la consciencia de que la pérdida ha generado una escisión entre su conciencia y el mundo. Literatura universal y literatura menor: la poética del espacio en la serie ‘‘Eu son . . .’’ Quisiera detenerme ahora en las implicaciones que esta escisión tiene en términos de la representación literaria y de la poética espacial de Álvaro Cunqueiro. Dado que los poemas reescriben, alterándolos significativamente, distintos mitos y personajes de la historia de la literatura, de algún modo la serie podrı́a ser concebida como un breviario de la cultura universal. Pero esta tentación globalizadora convive con el propósito de inscribir cada una de las voces en contextos muy particulares. En consecuencia, una de las tensiones más productivas de estos poemas es la que tiene que ver con el vı́nculo entre la representación literaria de lo local y de lo global. En virtud de esta tensión, podrı́a afirmarse que los poemas postulan una cartografı́a tan ajena a las fronteras del nacionalismo literario (González Millán) como próxima a las coordinadas trazadas por Deleuze en su caracterización de las literaturas menores. No es posible determinar a qué paı́s pertenecen Dánae, Pia o Edipo, pero podemos aventurar que este territorio imaginario se encuentra en una posición equidistante tanto de Galicia como de la ilustrada república internacional de las letras. La vocación de universalidad queda privada en esta serie de las connotaciones totalizadoras, y hasta coloniales, de las que ha sido imbuido el término universal por la tradición de pensamiento eurocéntrica. Contribuye a ello el hecho de que ciertos personajes, considerados secundarios en los textos de origen, adquieran aquı́ una consideración central. Reducido en el Antiguo Testamento a no mucho más de un versı́culo, Paltiel puede, gracias a la amplificatio reparadora de Cunqueiro, contar la historia en sus propios términos. Protagonista de innúmeras representaciones pictóricas que la modelan como objeto de la mirada—Rubens, Tiziano o Rembrandt—, Dánae recobra aquı́ la condición de sujeto. La relevancia de Pia, a quien Dante encerró en un breve y cautivador monólogo de su Purgatorio, también se ve subjetivamente restituida por Cunqueiro. Y por último, la serie brinda un inesperado protagonismo a la norteña Dagha, criatura desplazada en la memoria cultural incluso por el enigma de su nombre. Pero no es menos cierto que Dagha representa en la serie un referente medular en el proceso de constitución de la identidad cultural gallega a partir del siglo XIX: el imaginario del celtismo. ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:43 PS PAGE 42 marı́a do cebreiro rábade villar, Piesı́a y juramento 43 Habitada por personajes desplazados que invocan una memoria cultural también desplazada, la serie muestra el peso que en la poética cunqueiriana adquiere el pasado literario como uno de los elementos decisivos en la reconstrucción contemporánea del mundo. Tanto en su obra en prosa como en su obra en verso, el autor manifestó una particular querencia por lo que él mismo denominó una ‘‘concepción histórica del espacio’’. Ası́, en su artı́culo ‘‘Geografı́as imaginarias’’, se referı́a a la posibilidad de imaginar Galicia bajo el prisma de la historia de Francia, en una operación que pone de relieve la fuerza de los mecanismos de asociación fantástica y de disociación espacio-temporal en la creación de nuevos mundos literarios.8 Por razones como esta, en la forja de imaginarios espaciales Cunqueiro parece escapar siempre a los discursos dominantes. Desde el Rexurdimento—proceso de recuperación cultural que tuvo lugar en Galicia, en la segunda mitad del siglo XIX—, la planificación historiográfica tiende a sujetar las prácticas literarias a un programa que afirma implı́citamente la existencia de una identidad nacional estable y radicada en un imaginario territorial de orientación predominantemente rural y paisajı́stica (López Sández). Si estos poemas funcionan como lugares de justicia es justamente porque en ellos la experiencia espacial está simultáneamente radicada y dislocada. En ellos los lectores pueden reconocer como propia una memoria compartida que los poemas actualizan y transforman. La relativa desubicación de Álvaro Cunqueiro en el campo cultural gallego tendrı́a que ver, en parte, con el hecho de que los modelos de representación territorial dominantes en la literatura gallega no son los dominantes en su poética. Aun cuando su obra parezca evocar una conciencia del espacio como territorio—al modo en que podrı́a acontecer en Xente aquı́ ou acolá, Os outros feirantes, Escola de menciñeiros, Merlı́n e familia o As crónicas do sochantre—el autor opta por desfigurar las referencias topológicas por medio de desvı́os imaginarios, con frecuencia de fuerte impronta cultural. Como es sabido, la genealogı́a teórica del monólogo dramático ha incidido en su carácter emplazado y situacional (Jiménez Heffernan 95). Por esa razón, las referencias topográficas resultan muy relevantes en estos poemas. Los cipreses de ‘‘Eu son Dánae’’ dibujan un escenario al mismo tiempo clásico y mortuorio; la encrucijada de ‘‘Eu son Edipo’’ permite ver con claridad el vı́nculo del personaje con su origen mı́tico y trágico; el cı́rculo de fuego de ‘‘Eu son Dagha’’ construye literalmente un cı́rculo de palabras. No está de más precisar que todos estos lugares adquieren un fuerte sentido simbólico. Como veremos más adelante, en el caso de ‘‘Eu son Dagha’’ el cı́rculo de fuego hace patente el vı́nculo de la palabra con la experiencia mágico-religiosa, también muy presente en ‘‘Eu son Edipo’’ y ‘‘Eu son Paltiel’’. Pero las implicaciones espaciales de la serie no se reducen al plano topográfico o descriptivo, sino también a lo que llamo concepción topológica o relacional del espacio. Esta concepción se verifica sobre todo en la capacidad del 8 Agradezco al profesor Enrique Santos Unamuno (Universidad de Extremadura) que me haya facilitado el acceso a esta referencia. Aunque el contexto de la publicación original no figura en la edición contemporánea, Santos Unamuno me informa de que probablemente deba situarse en el año 1952. ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:44 PS PAGE 43 44 Revista Hispánica Moderna 67.1 (2014) monólogo dramático para generar una enunciación regida por la polaridad entre el yo que sale a escena y el auditorio ante quien despliega su fuerza locucionaria. En virtud de la enunciación, los poemas crean un eje de dirección de la palabra y un contexto en cierta medida judicial. Ese auditorio, explı́citamente invocado en el poema ‘‘Eu son Edipo’’ es, como estamos viendo, un tribunal llamado a condenar o a absolver. Las siguientes palabras de Pierre Bourdieu y Gunther Teubner acerca de la dimensión institucional de la justicia (Leckie) y de su capacidad para sancionar contextos y para instaurar objetos en el espacio pueden ser invocadas en este contexto de reflexión sobre la dimensión topológica de esta serie: ‘‘El derecho es, sin duda, la forma por excelencia del poder simbólico de nominación que crea las cosas nombradas y, en particular, los grupos sociales, la forma que confiere a estas realidades surgidas de sus operaciones de clasificación toda la permanencia que una institución histórica es capaz de conferir a instituciones históricas, igual a la que tienen los objetos’’ (Bourdieu y Teubner 198). En lo que atañe al carácter demarcador de la ley como campo del que emana la autoridad y de su importancia en la atribución de cualidades de realidad a lo simbólico, la justicia y la literatura vuelven a perfilarse como ámbitos convergentes. En los monólogos dramáticos de Herba aquı́ o acolá este vı́nculo está llamado a subrayar implı́citamente el hecho de que el ser humano puede medirse y juzgarse a sı́ mismo en el tribunal de la historia—determinado aquı́ por la peculiar confluencia entre mito e historia literaria. La función del poeta ya no es comunicar a los humanos aquello que les ha sido previamente transmitido por los dioses. Su función es hacer que los dioses cobren cuerpo y lenguaje y conseguir que se dirijan a los humanos en su lengua como si fuesen sus iguales. En virtud de las peculiaridades enunciativas de estos poemas, la puesta en escena de la conciencia del personaje tiene la virtud de activar la conciencia de los lectores. Como señala Langbaum, este es el verdadero lugar del juicio en el monólogo dramático (196). Dánae, Edipo, Dagha y Pia se constituyen como figuraciones diferenciadas de la pasión humana, afines a las Pathosformel reconocidas por Aby Warburg en su Atlas Mnemosyne, que José Emilio Burucúa ha definido como ‘‘un conglomerado de formas representativas y significantes, históricamente determinado en el momento de su primera sı́ntesis, que refuerza la comprensión del sentido de lo representado mediante la inducción de un campo afectivo donde se desenvuelven las emociones . . . que una cultura subraya como experiencia básica de la vida social’’ (16). Las de los personajes poéticos de Álvaro Cunqueiro son voces múltiples de una declaración: aquella que pide comprensión ante el infortunio y piedad ante los errores. Mal y lenguaje: el juramento En el tránsito de lo mı́tico a lo trágico, y de lo trágico a lo histórico, los textos de la serie ‘‘Eu son . . .’’ posibilitan la articulación poética de la noción de experiencia. Autores como Shoshana Felman o Dominick LaCapra han argumentado que la declaración es el nudo que permite atar lo inexpresable a lo expresable. Entendido como efecto de una afrenta infligida, pero también como núcleo afectivo y elemento constituyente del carácter de un personaje, la declaración ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:44 PS PAGE 44 marı́a do cebreiro rábade villar, Piesı́a y juramento 45 permite articular verbalmente el daño, que, con todo, permanece al menos parcialmente irreductible a su formulación lingüı́stica. La expresión del dolor es sin duda uno de los factores que determinan la estructura judicial de estos poemas. Los personajes—que han sufrido o infligido daño—están solos. Como imputados, se mueven en la dialéctica entre derecho y justicia esbozada por Jacques Derrida en Fuerza de ley y que, en el análisis literario, ha sido recientemente reconocida por Alfonso Berardinelli a propósito de Pier Paolo Pasolini: ‘‘Pasolini no se absuelve. Se dirı́a que quiere ser juzgado, que siente la necesidad de reconocer un tribunal y una ley, pese a que niega la legitimidad de todo juez y tribunal existente’’ (30). No hay en ellos la asunción de una culpa, sino de un error—en el caso de Edipo—o de un mal—en el caso de Dánae y de Paltiel—que podrı́a haberse evitado. No hay redención, sino más bien reparación de este mal por medio de la palabra. El lenguaje es entendido aquı́ como expresión de una memoria personal y cultural que no puede ser completamente borrada. En lo que tiene de testimonial, la serie parece sustentarse, en definitiva, en la confianza en que la vida, en su núcleo esencial, será entendida y hasta disculpada por quienes escuchan. Estas consideraciones son importantes en el marco genérico del monólogo dramático, cuyo funcionamiento ejemplifica a la perfección muchas de las tensiones y complejidades que atraviesan el ya nutrido corpus analı́tico sobre el funcionamiento de los actos lingüı́sticos performativos. Si tomamos en consideración lo sostenido por Giorgio Agamben en relación con el juramento, el monólogo dramático constituirı́a una suerte de mise en abyme de la propia naturaleza performativa del lenguaje: La reflexión occidental sobre el lenguaje ha tardado casi dos milenios para aislar, en el aparato formal de la lengua, la función enunciativa, el conjunto de aquellos indicadores o shifters (‘‘yo’’, ‘‘tú’’, ‘‘aquı́’’, ‘‘ahora’’, etcétera) por los cuales el que habla asume la lengua en un acto concreto de discurso. Lo que la lingüı́stica, en cambio, no es por cierto capaz de describir es el ethos que se produce en este gesto y que define la implicación especial del sujeto en su palabra. En esta relación ética . . . tiene lugar el ‘‘sacramento del lenguaje’’. Precisamente por hablar, a diferencia de los otros vivientes, el hombre debe ponerse en juego en su palabra, puede, por ello, bendecir y maldecir, jurar y perjurar. (110) Lo que Giorgio Agamben pone de relieve es la dimensión no solo ética sino casi religiosa de determinados gestos lingüı́sticos fundacionales (entre ellos, el ‘‘yo soy’’) vinculados a las condiciones elocutivas de la justicia y que, por su conexión con el carácter sacramental del lenguaje, demandan de quien escucha ser creı́do. El ‘‘yo soy’’ de Edipo, Dánae o Paltiel tiene en efecto un componente de un acto de fe: se origina en la creencia de un origen legı́timo para la palabra proferida y pretende generar en quien escucha la creencia en esa misma palabra. El carácter ético de los poemas no emanarı́a, según lo dicho, de la capacidad informativa o representativa del lenguaje. Emanarı́a más bien de uno de sus efectos: la erosión del vı́nculo entre lenguaje y referencia, por medio de una ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:45 PS PAGE 45 46 Revista Hispánica Moderna 67.1 (2014) intensificación del acto mágico de dar nombre. En Fuerza de ley, comentando el ensayo de Walter Benjamin sobre la violencia, Derrida identifica la tensión entre el lenguaje de la información y el lenguaje capaz de dar nombre, y asocia la cuestión al problema del mal: La lógica profunda de este ensayo lleva a cabo una interpretación del lenguaje—del origen y de la experiencia del lenguaje—según la cual el mal, es decir la potencia letal, le viene al lenguaje por la vı́a, precisamente de la representación, es decir, por medio de la dimensión re-presentativa, mediadora, y en consecuencia, técnica, utilitaria, semiótica, informativa, otras tantas potencias que arrastran al lenguaje y lo hacen caer e ir a parar lejos o fuera de su destino original que fue la apelación, la nominación, la donación o la llamada de la presencia en el nombre. (71) También los monólogos dramáticos de Cunqueiro echan luz sobre el problema de la relación entre el mal y el lenguaje. Tal y como hemos visto, el acto de declarar, sustentado en la autonominación (‘‘yo soy . . .’’), abre la serie al acto benéfico de nombrar y de nombrarse. Pero por otra parte, y debido a su participación en las convenciones propias de la dramatización enunciativa, los poemas son indisociables del acto maléfico—en los términos benjaminianos y derrideanos—de la representación.9 El origen teatral del género del monólogo dramático ilustra de un modo elocuente su vı́nculo con la representación. Estos poemas constituyen la puesta en escena ficcional de un espacio habitado por un cuerpo. Al mismo tiempo, su carácter lı́rico nos obliga a preguntarnos ante qué escena, ante qué espacio y ante qué cuerpo nos hallamos. A su manera, el monólogo dramático constituye la quintaesencia del concepto de denegación, que la semióloga Anne Ubersfeld toma de la teorı́a freudiana para describir el funcionamiento del espectáculo teatral. En escena, según Ubersfeld, los objetos son y no son aquello que representan (144). También el monólogo dramático es un acto de habla sustentado en el principio de representación, pero por su misma naturaleza enunciativa—a medio camino entre lo poético y lo teatral—desafı́a continuamente el principio de la representación. Esto resulta más claro si nos detenemos en el uso cunqueiriano de la intertext9 El propio Agamben, en su estudio, reconoce una ambigüedad en el mismo hecho de nombrar, resultado de la polaridad, inherente al lenguaje, de los actos de bendecir y maldecir: ‘‘En la huella de esta decisión, en la fidelidad a este juramento—para su desdicha o su dicha—vive de algún modo todavı́a la especie humana. Todo nombrar, en efecto, es doble: es bendición o maldición. Bendición, si la palabra está llena, si hay correspondencia entre el significante y el significado, entre las palabras y las cosas; maldición, si la palabra está vacı́a, si entre lo semiótico y lo semántico permanece un vacı́o y una distancia. Juramento y perjurio, ben-dición y mal-dición corresponden a esta doble posibilidad inscrita en el logos, en la experiencia por la cual el viviente se ha constituido como ser hablante. La religión y el derecho tecnifican esta experiencia antropogénica de la palabra, en el juramento y en la maldición como instituciones históricas, separando y oponiendo punto por punto la verdad y la mentira, el nombre verdadero y el nombre falso, la fórmula eficaz y la fórmula incorrecta’’ (107–08). ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:45 PS PAGE 46 marı́a do cebreiro rábade villar, Piesı́a y juramento 47 ualidad, sin duda una de las más destacadas peculiaridades de esta serie. La alusión y la cita son recursos particularmente visibles en ‘‘Ricorditi di me’’, ‘‘Eu son Dánae’’ y ‘‘Eu son Paltiel’’. El primer poema parte de un verso geminado de la Commedia que Cunqueiro divide, generando dos estrofas que expanden los fundamentos de la identidad subjetiva del personaje: Siena mi fe encabeza la primera estrofa y Disfemmi la Maremma, la segunda (Herba 148). En cuanto a Dánae, se retrata a sı́ misma haciendo uso de la tradición lı́rica petrarquista, en dos versos que hacen confluir a Guido de Cavalcanti y a Petrarca: ‘‘Eu son Dánae. Núa caı́a no leito come / bianca neve scende senza vento’’ (149). Pero es Paltiel, por su posible entronque con la tradición textual de la cábala,10 el personaje en el que voy a detenerme para tratar de ilustrar el modo en que estos monólogos dramáticos están afectados por lo que podrı́amos denominar una aporı́a de la representación. La confusión deliberada entre mundo y lenguaje se ve, en este texto, notablemente realzada por la atención a la literalidad del mensaje cifrado en el Libro de Samuel (II, 3, 14) al que el poema hace referencia: ‘‘As bágoas estaban sobre as letras / do Libro. Un anxo del Señor secounas co alento / e recolleu o sal que quedou en alef, en zaı́n, / en nun, en bet, en het e en tau’’ (Herba 150). Pero en ‘‘Eu son Paltiel’’ la vida del personaje no es narrada desde la omnisciencia propia de la perspectiva de Dios, pues el propio Paltiel es el responsable último de interpretar el sentido del versı́culo recogido en el Libro. Uno de los aspectos más sugerentes del monólogo es, pues, el hecho de que el personaje no está únicamente hablando con nosotros, sino también leyéndose a sı́ mismo. De este modo, el poema consigue que el lector perciba las implicaciones de la conversión de la vida en historia o de un acontecimiento en un texto. También Pia y Dánae habı́an mezclado el gallego oral con el dialecto florentino, haciendo confluir sus—o nuestras—propias palabras con las palabras de los libros. Pero en este caso y en el de ‘‘Eu son Dagha’’ Cunqueiro va todavı́a un paso más allá: el carácter metapoético y hasta genesı́aco de ambos textos está atribuyendo a las palabras—e incluso a las letras—el poder de cifrar la misma entraña del mundo. Es ası́ como el mismo lenguaje que para Walter Benjamin (familiarizado, como Jacques Derrida, en la tradición de la cábala) creaba la conciencia del error y del mal, puede llegar a convertirse, en virtud de su potencia creadora, en una fuerza capaz de conjurar el mal (Derrida 71). El hilo conductor de estos poemas, indisociable de sus peculiaridades enunciativas, es su remisión implı́cita a una larga tradición cultural de confianza en el poder de la palabra. ‘‘Adiviñeille á Esfinxe o seu decir sagrado’’, se lee en ‘‘Eu son Edipo’’ (Cunqueiro, Herba 151). La presencia de lo sagrado en la serie no emana del carácter religioso de algunos de los personajes evocados en ella, sino que, como ha mostrado Giorgio Agamben en su indagación sobre un fundamento religioso del derecho, emerge como consecuencia de una relación particular del hablante con el dictum: 10 El significado que la mı́stica judı́a atribuye a las letras del alfabeto hebreo, queda realzado sobre todo en este pasaje del poema: ‘‘Un anxo del Señor secounas co alento / e recolléu a sal que quedou en alef, en zaı́n, / en nun, en bet, en het e en tau’’. ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:46 PS PAGE 47 48 Revista Hispánica Moderna 67.1 (2014) La primera promesa, la primera—por ası́ decirlo, trascendental— sacratio se produce a través de esta escisión en la que el hombre, oponiendo su lengua a sus acciones, puede ponerse en juego en ella, puede prometerse al logos. Algo ası́ como la lengua humana pudo producirse, en efecto, solo en el momento en que el viviente, que se encontró cooriginariamente expuesto tanto a la posibilidad de la verdad como de la mentira, se empeñó en responder a sus palabras con su vida, en testimoniar por ellas en primera persona. . . . Ası́, el juramento expresa la exigencia, decisiva en todo sentido para el animal hablante, de poner en juego su naturaleza en el lenguaje y de conectar las palabras, las cosas y las acciones en un nexo ético y polı́tico. Solo por ello pudo producirse algo ası́ como una historia, distinta de la naturaleza y, sin embargo, inseparablemente entrelazada a ella. (39) Por todo ello merece especial atención el fundamento elocutivo del poema ‘‘Eu son Dagha’’, que no por casualidad cierra la serie en la primera edición de la obra. Cunqueiro parece haberle conferido un cierto carácter conclusivo, como si en él se realizase de un modo pleno el carácter promisorio y sagrado que Agamben le atribuye a la relación humana con el logos. Ese carácter se ve acentuado por la tensión entre la enunciación en tercera persona y el tı́tulo, que adscribe inequı́vocamente el poema a la orientación primopersonal del resto de la serie. Sin duda uno de los textos más enigmáticos de Álvaro Cunqueiro, ‘‘Eu son Dagha’’ puede ser leı́do como una poética. Veamos su comienzo: De tal xeito cantou que a lúa saı́u aı́nda que non lle tocaba aquela hora. As xentes arremuiñábanse no campo e cando anunciou que iba cantar o lume todas as mans frı́as tendéronse ás fogueiras -que soio eran verbas que estaban por decir, marmurı́os a boca pechada cos que ela se afinaba denantes de cantar, invisibles mans nas invisibles cravillas da gorxa, tensando cordas invisibles. Por fin ergueu a man, coma unha vela branca ı́nzase nunha nao, e cantou dando entrada ao lume quen coa dourada lingua das súas chamas lambeulle os pés. (Herba 153) En la serie ‘‘Eu son . . .’’ Cunqueiro convierte la declaración en la experiencia performativa originaria del lenguaje. Y al representar poéticamente ese ‘‘primer hacerse de la palabra’’, tal y como predicaba Agamben del juramento, concede valor de verdad al dictum. Igual que en la promesa judicial, lo verdadero en el poema no se sitúa del lado de la representación mimética, sino del lado de la ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:46 PS PAGE 48 marı́a do cebreiro rábade villar, Piesı́a y juramento 49 génesis de un vı́nculo entre las palabras y los acontecimientos, anudados como querı́a Platón en un gesto cratı́lico.11 Los personajes de Cunqueiro necesitan demostrar algo ante sı́ mismos y ante sus oyentes. El monólogo dramático crea un escenario verbal, lo que equivale a decir que origina las condiciones de posibilidad que hacen audible su discurso. Pia, Dánae o Edipo hablan con sus propias palabras, pero también con palabras aprendidas y heredadas, hechas de letras, compuestas—como en ‘‘Eu son Paltiel . . .’’, al modo cabalı́stico—sobre el espacio casi mágico de la página. El lugar de la justicia es en estos poemas el delimitado por una escenificación de la conciencia ética en donde la declaración equivale al compromiso enunciativo, en donde el ‘‘yo soy . . .’’ confluye de modo implı́cito con el ‘‘yo prometo’’. El acto de lectura, que supone una activación de la memoria cultural, posibilita en último término el cumplimiento de este pacto. Conclusión A lo largo de este artı́culo, he tratado de mostrar que el vı́nculo entre enunciación y espacialidad—en el sentido textual, topográfico y memorialı́stico del término espacio—deberı́a ser consustancial al estudio del monólogo dramático. Pero a diferencia de lo que ocurre en otros ejemplares del género, los poemas de Cunqueiro deshacen la ilusión del enraizamiento de la lengua en un único contexto cultural y ponen de manifiesto la tensión, reconocida por crı́ticos como Xoán González-Millán, entre las literaturas nacionales y el nacionalismo literario (67–81). En este sentido, el análisis de series como esta permite cuestionar la función de la lengua en general y de los performativos en particular como soporte de una identidad nacional estable. Sobre todo en autores que, como Álvaro Cunqueiro, se encuentran en el intersticio entre distintos campos culturales, lenguas y tradiciones, aspecto al que no siempre la crı́tica literaria nacionalista (sea esta gallega o española) ha concedido la atención necesaria. La serie ‘‘Eu son . . .’’ pone de relieve, en suma, la resistencia de ciertas formas literarias modernas a someterse a la escala literaria de la nacionalidad, pero también la dificultad de los cánones crı́ticos para escapar a la tentación de nacionalizar los repertorios culturales. En contraposición a esta tendencia, he querido mostrar que estos monólogos se constituyen como un espacio literario semiautónomo, en permanente diálogo—no exento de crı́tica—con el espacio de la literatura universal. 11 El cratilismo es sin duda una de las caracterı́sticas más destacables del pensamiento literario de Cunqueiro, tal y como el escritor lo reflejó en sus distintas autopoéticas. Puede verse, sobre todo, la titulada ‘‘Imaxinación e creación’’, en donde entronca la cualidad autogeneradora de la fantası́a con la etimologı́a del término mito: ‘‘Parez tan craro que isa potencia da ialma que chamamos fantası́a ten virtudes creadoras, parez tan patente que a imaxinación seña o degrau polo que se comeza a rubir a escadeira da creación, que doadamente nos esquecemos de que a imaxinación posuie uns ordes de refreisión sober dila mesma, en cuio inicio, e como ponto de partida, está un certo pulo . . . que é onde reside toda posibilidade de desenrolo do que chamaremos, fideles ó siñificado da palabra, mito’’ (179). ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:47 PS PAGE 49 50 Revista Hispánica Moderna 67.1 (2014) Los poemas juegan a suspender el origen de cada uno de los personajes mı́tico-religiosos en favor de lo que comparten entre sı́ y con los humanos: el error hecho lenguaje. El lector los sorprende en el momento en que se enfrentan a su destino, lo que quiere decir que los poemas reflejan la conciencia de la vida en un instante decisivo. Los textos de Cunqueiro se convierten ası́ en figuraciones poéticas de un espacio liminar que necesita de ciertas marcas para actualizarse, pero que no es reductible, como hemos visto, a una topografı́a. Se trata, en definitiva, de un ámbito de producción de la localidad que paradójicamente podrı́a también caracterizarse como el espacio—sin duda tentativo y problemático—de una justicia universal. Anexo Ricorditi di Me Siena mi fe, Pro non da pedra súa nin do seu áer frı́o, nin da súa luz. Fı́xome do semen que se amosaba aos ollos dos que abrı́an de golpe as fiestras para ollarme. As súas olladas iban e viñan polo meu corpo como o rulo sobre da masa de pan, á que afina. Disfemmi la Maremma. Púxome Nello dei Paganelli na punta dun coitelo, coidando que eu non era virxe. E érao, aı́nda que luxada pola cobiza dos sieneses ollos virı́s. Cortado fun antes de tempo, eu que quixen ser lirio e paséi por puta e o que sabı́a de bicar era por libro. Nello foise, co falcón na luva, sin agardar a que cantase a rula. (Cunqueiro, Herba 81) Eu Son Dánae Eu son Dánae. Núa caı́a no leito come bianca neve scende senza vento. E chegóu segredo coa fúlgura convertida en moedas de ouro que caı́ron sobre de min, e arredor, e no chan. Dı́xose a si mesmo unha voz e aquel ouro de ceca arremuiñouse nun amén e fı́xose o varón. Atopoume virxe, sucoume e sementóu. Bebeume, como quen se deita con sede sobre un rı́o. Pro, o pasado pasado. ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:47 PS PAGE 50 marı́a do cebreiro rábade villar, Piesı́a y juramento 51 Agora vou vella, e nun reino de columnas derrubadas vou e veño por entre os cipreses e as pombas. Téñenme por tola, e coidan que minto cando digo que fun desvirgada por Zeus. Pra burlarse de min chinchan unha moeda no mármore e eu coido que el volve, e tiro a roupa e déixome caı́r núa na herba come bianca neve scende senza vento. Nin escoito as súas risas. Xa vou vella pro nunca puiden saı́r daquel soño de antano. (51) Eu Son Paltiel Eu son Paltiel, fillo de Lais a quen Micol lle foi dada por muller o que cando David, de quen fora, lla recramóu ‘‘foi chorando tras dela deica Bajurim’’, II Samuel, 3, 14. As bágoas estaban sobre as letras do Libro. Un anxo del Señor secounas co alento e recolléu a sal que quedou en alef, en zaı́n, en nun, en bet, en het e en tau. Abner dı́xome: ¡Anda, vólvete! Todas as camas en que durmo están frı́as, toda mel que levo á boca acedóu, penso que volve o resplandor daquela branca carne, e é o dı́a que nace. Eu son Paltiel, un pobre home, triste, soio coma un can á porta da casa. Micol botábame auga á cara coas mans cando a sacaba do pozo. Non entendo por qué Yahvé quixo que a miña historia quedase pra sempre coas miñas bágoas de Bajurim, en II Samuel, 3, 14, desesperadas. E aı́nda para algún pasarei por cornudo! (87) Eu Son Edipo Non sabı́a que o fora ate que non matei a meu pai e deiteime con miña nai. Un home marcado pra sempre por un sino fadal coma un poldro no curro co ferro, pra sempre. Meu paı́ saı́ume a un tempo polos catro camiños da encrucillada. ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:47 PS PAGE 51 52 Revista Hispánica Moderna 67.1 (2014) Miroume, -hai miradas como morcegos que van e veñen, raudas. Cuspiu na man da lanza e veu decontra min. El mesmo adentrouse no meu ferro. Estaba escrito. Acerteille á Esfinxe o seu decir segredo e caséi coa miña nai. Cando a deixaba preñe lembrábase dun neno que tivera e ao que lle quitaron cando aı́nda nóno vira sorrir. Iban matalo no monte, ou dalo ás feras. Aquela baluguiña de manteiga, aquel peliño mouro, aquelas manciñas inquedas era eu, regresado á nai como varón, e á coroa de Tebas como asesino. Eu son Edipo. Si mirades ben o caso, un inocente. Agora vello e canso déitome nas trebas, que me arroupan como unha nai arroupa ao seu neno. (57) Eu Son Dagha De tal xeito cantou que a lúa saı́u aı́nda que non lle tocaba aquela hora. As xentes arremuiñábanse no campo e cando anuncióu que iba cantar o lume todas as mans frı́as tendéronse ás fogueiras -que soio eran verbas que estaban por decir, marmurı́os a boca pechada cos que ela se afinaba denantes de cantar, invisibles mans nas invisibles cravillas da gorxa, tensando cordas invisibles. Por fin erguéu a man, coma unha vela branca ı́nzase nunha nao, e cantóu dando entrada ao lume quen coa dourada lı́ngoa das súas chamas lambeulle os pés. Esta era Dagha, a princesa de Llir, que acostumaba vir á terra firme cada cen anos máis ou menos, dende o fondo do mar, por ver si eran como decı́an os poetas a lúa, o lume, os espellos e as bágoas dos que morren de amor. Por esto último algunha vez foi confundida coa morte polos fieles amadores. (67) ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:48 PS PAGE 52 marı́a do cebreiro rábade villar, Piesı́a y juramento obras 53 citadas Agamben, Giorgio. El sacramento del lenguaje: arqueologı́a del juramento. Trad. Mercedes Ruvituso. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2010. Impreso. Berardinelli, Alfonso. ‘‘Pasolini, estilo y verdad’’. Visiones de Pasolini. Ed. Mariano Manresa. Madrid: Cı́rculo de Bellas Artes, 2006. 14–37. Impreso. Bourdieu, Pierre y Gunther Teubner. La fuerza del derecho. Trad. Carlos Morales de Setién Ravina. Bogotá: Siglo del Hombre, 2000. Impreso. Burucúa, José Emilio. Historia y ambivalencia: ensayos sobre arte. Buenos Aires: Biblos, 2006. Impreso. Cabo Aseguinolaza, Fernando. Teorı́a del poema: la enunciación lı́rica. Amsterdam: Rodopi, 1998. Impreso. ———. ‘‘Álvaro Cunqueiro: Hierba aquı́ o allá’’. Cien años de poesı́a: 53 poemas en catalán, gallego y vasco: estructuras poéticas y pautas crı́ticas. Ed. Joana Sabadell-Nieto. New York: Peter Lang, 2007. 289–301. Impreso. Cunqueiro, Álvaro. Herba aquı́ e acolá. Obra en galego completa: poesı́a, teatro. Vol. 1. Ed. Miguel González Garcés. Vigo: Galaxia, 1980. 133–81. Impreso. ———. Herba aquı́ ou acolá. Ed. Xosé Henrique Costas. Vigo: Galaxia, 1991. Impreso. ———. Hierba aquı́ o allá / Herba aquı́ ou acolá. Ed. y trad. César Antonio Molina. Madrid: Visor, 1988. Impreso. ———. ‘‘Imaxinación e creación: notas para unha conferencia.’’ Grial 1 (1963): 179–84. Impreso. ———. O incerto señor Don Hamlet, prı́ncipe de Dinamarca. Don Hamlet e outras pezas : teatro galego completo (1932–1968). Vigo: Galaxia, 2007. Impreso. ———.‘‘Las geografı́as imaginarias’’. 100 artigos. Ed. Dorinda Rivera Pedredo. A Coruña: La Voz de Galicia, 2001. 6–8. Impreso. Derrida, Jacques. ‘‘Nombre de pila de Benjamin’’. Fuerza de ley. El fundamento mı́stico de la autoridad. Trad. Patricio Peñalver Gómez. Madrid: Tecnos, 1997. 69–140. Impreso. Foucault, Michel. La verdad y las formas jurı́dicas. Trad. Enrique Lynch. Barcelona: Gedisa, 1980. Impreso. Felman, Shoshana. The Juridical Unconscious: Trials and Traumas in the Twentieth Century. Harvard: Harvard UP, 2002. Impreso. Heredia, José Marı́a. Les Trophées. Paris: La Différence. 1980. Impreso. Horacio (Q. Horatius Flaccus). Epı́stola a los Pisones. Trad. Carmen Sanmillán Ballesteros. Granada: Servicio de Publicaciones del Instituto de Historia del Derecho de la U de Granada, 1973. Impreso. Jiménez Heffernan, Julián. Los papeles rotos: ensayos sobre poesı́a española contemporánea. Madrid: Abada, 2004. Impreso. LaCapra, Dominick. Historia en trânsito: experiencia, identidad, teorı́a crı́tica. Trad. Teresa Arijón. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 2006. Impreso. Langbaum, Robert. La poesı́a de la experiencia. Ed. Julián Jiménez Heffernan. Granada: Comares, 1996. Impreso. Leckie, Barbara. ‘‘The Force of Law and Literature: Critiques of Ideology in Jacques Derrida and Pierre Bourdieu’’. Mosaic 28.3 (1995): 109–15. Impreso. López Sández, Marı́a. Paisaxe e nación: a creación discursiva do territorio. Vigo. Galaxia, 2008. Impreso. Lozano, Jorge. El discurso histórico. Madrid: Alianza, 1987. Impreso. Sabadell Nieto, Joanna. ‘‘El monólogo dramático: entre la lı́rica y la ficción’’. Tropelı́as: revista de teorı́a de la literatura y literatura comparada 2 (1991): 177–86. Impreso. Ubersfeld, Anne. Lire le théâtre. Paris: Éditions socials, 1977. Impreso. Warburg, Aby. Atlas Mnemosyne. Trad. Joaquı́n Chamorro Mielke. Madrid: Akal, 2010. Impreso. ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:47:49 PS PAGE 53 ................. 18543$ $CH3 01-31-14 13:48:03 PS PAGE 54
© Copyright 2026