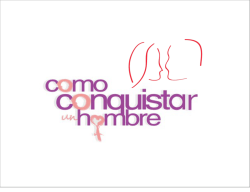MI PRIMER VIAJE - El blog de Bárbara Fernández
MI P R IMER VI AJE Bárbara Fernández Esteban ¡Vaya nevada! Ya había un metro de espesor y seguía cayendo. No había quitanieves, ni sal, ni nada. Por no haber, no había ni luz eléctrica. Eran tiempos de restricciones. Fue en un mes de diciembre de mediados del siglo pasado. Aquel estaba siendo un crudo invierno en Teruel y, más todavía, en la Sierra de Albarracín. Mi madre, embarazada de mí y con placenta previa, estaba en cama intentando que aguantara un poco más. Yo, porfiando por salir para ver tan famosa nevada, me decía: «cosas de madres», sin darme cuenta, tal como nos ocurre a los hijos, de que las madres quieren protegernos, y por ello me guardaba en su vientre con mimo y celo hasta llegar el término de los nueve meses. ¡Vaya trance! Ni un médico, ni una enfermera, ni una comadrona. Por lo que pude escuchar solo había una partera. —¿Qué podemos hacer? Se mueren —dijo alguien. —Llevarlas al Hospital —contestó aquella bruja—. Llevarlas como sea. Es la única solución para evitarles ese trance —insistió con vehemencia. Sus palabras me asustaron tanto que dije para mis adentros, «o te estás quieta un rato, o no sales viva de esto». Así que permanecí inmóvil y callada, pero con el oído atento. —¿Cómo? —preguntaron algunas vecinas al unísono. —¡Con esta nevada! —dijo una. —El hospital está muy lejos —puntualizó otra. Recorrer cuarenta kilómetros en aquellos tiempos, en los que los caminos eran tortuosos, que a veces se convertían en senderos embarrados, sin asfalto, sin autobuses diarios, sin coches, ni trenes, resultaba más ímprobo que navegar el océano. Allí solo había carros, por lo que decían. Y un carro, con semejante nevada, no andaba ni dos metros seguidos. «Imposible, imposible», repetían. Permanecí inmóvil. Estaba muy asustada y llegué a pensar que jamás sabría qué era una nevada. De pronto alguien dijo: —«El “tió” Andrés tiene un burro, y el “tió” Pedro, otro». «Un burro, pensé, ¿qué será eso?» Más tarde lo supe. Ya lo creo que lo supe. Ya teníamos medio de transporte. Pero los problemas no acabaron ahí. Una voz conocida profirió: —Pero…No creo que sea posible. ¡Cada uno es de un bando! Eso del bando sí sabía lo que era. Lo había oído muchas veces. Formaba parte del comentario doméstico, aunque se susurraba en voz baja. En aquellos tiempos de la posguerra, y en aquella zona, convivían de mala manera los “maquis” y “los civiles”. Decían que unos eran de derechas y otros de izquierdas. Eso no lo entendía, pero sí me parecía que había rencores. En eso escuché una voz muy querida. —Aquí no hay bando que valga —exclamó mi padre—. Hablaré con quien sea, que aquí todos somos hermanos y, si hemos peleado a muerte, haremos las paces como buenos maños para salvar dos vidas. ¡Pobre padre mío! Tenía la misión de convencer a los burros, digo a los amos de los dos rucios. V PREMIO interNACIONAL DE RELATO CORTO 123 CASIOPEA EDICIONES Y los convenció. Luchaba por lo que más quería. Por mi madre, que era su mujer y por mí que estaba dentro de ella. Acordado el transporte en medio de un apretón de manos y la alegría de mis padres, escuché de pronto una voz tenebrosa. —¡El camino es peligroso! Si os prenden, os llevan al calabozo o se quedan con el animal. Era la mujer de uno de ellos que temía por su marido o por el pollino. Nunca supe por quién más. —¡Tranquila, mujer! —contestó el “tío” Andrés. Ya hemos dado voces de que ni unos ni otros nos impidan el paso. El “tió” Pedro asintió con la cabeza. De repente empecé a notar mucho movimiento. Ni respiraba. Era la primera vez que viajaba y, además, en las albardas de un mulo. Primero uno y luego otro. Se iban turnando por la dificultad del camino. Al poco, me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertaron unas voces alarmadas. Voces desconocidas de hombres que nos precedían y nos seguían. —Esto va muy mal. Es difícil que vivan. «¿Qué podía hacer yo?» Quizás pensé en la nevada. Tenía que saber qué era y, además, tenía que salir pronto para que mi madre no muriera. Me abrí camino como pude y grité. Grité para V PREMIO interNACIONAL DE RELATO CORTO 124 CASIOPEA EDICIONES que aquellos hombres no me dieran por muerta. Grité a todo pulmón para lograr la vida. Nunca supe cómo en medio del monte aparecieron mantas, toallas limpias y agua templada. Mientras los fusiles descansaban escondidos entre los árboles, el fuego crepitaba. Los hombres, sin mirarse demasiado a los ojos, se intercambiaron la bota de vino y las petacas de aguardiente para combatir el frio, pero también para brindar con mi padre por nosotras. Tampoco supe entonces cómo consiguieron mientras nevaba, bajo aquella tregua de armas y de frio, que llegáramos cuanto antes al hospital por veredas desconocidas. Entonces, cesó de nevar y, con el frio, todos los hombres desparecieron. Mis padres quedaron conmigo, y el “tió” Pedro y el “tió” Andrés, con los jumentos, en el hostal. Ese fue mi primer viaje. Desde entonces me gusta la nieve, y me encantan los pollinos del bando que sean. Casi siempre son menos rocines que muchos amos, y soportan mejor el frio y la nieve. Todos los años, a primeros de diciembre, levanto un vaso de vino y una copa de aguardiente en memoria de aquellos hombres toscos de corazón fogoso, que aparcaron sus fusiles de muerte para dar paso a la vida en mi primer viaje. Si además nieva, mi sonrisa, más si cabe, se embellece. V PREMIO interNACIONAL DE RELATO CORTO 125 CASIOPEA EDICIONES
© Copyright 2026