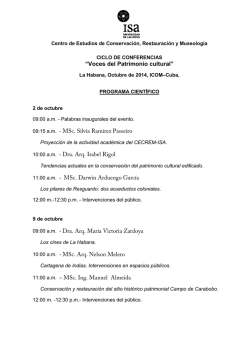La lucha entr a lucha entr a lucha entre lo nuevo e lo nuevo
no. 56: 16-28, octubre-diciembre de 2008. Rafael Hernández «L a lucha entr e lo nuevo «La entre y lo viejo fue en todas partes». Entr evista al Entrevista General (r) F abián Escalante Fabián ndez Rafael Hern Hernández Politólogo. Revista Temas. N o parece militar, sino más bien profesor o escritor. Habla despacio, en voz baja, como si estuviera concentrado en expresarse con las palabras justas. Cuando lo conocí, en los preparativos de la primera conferencia sobre la Crisis de octubre, me narraba experiencias de la guerra con la contra en Nicaragua, explicando el momento político y los problemas estratégicos más complicados, sin abandonar el tono conversacional ni el humor sutil que lo acompañan. Algunas de aquellas anécdotas las leería yo luego en Operación Calipso y algunos de sus libros, donde aborda temas como el asesinato de Kennedy, los planes de atentado contra Fidel o Playa Girón, ofreciendo argumentos y elementos de juicio originales. Antes de 1959, Fabián Escalante fue dirigente de la Juventud Socialista y combatió la dictadura de Batista. Con menos de veinte años, ingresó como mecanógrafo en la Seguridad, cuando esta se empezaba a organizar; allí estuvo casi cuatro décadas, llegó a ser jefe y alcanzó el grado de General de División. A principios de los 90, fundó el Centro de Asuntos de la Seguridad Nacional, y desde entonces se dedicó a la investigación histórica. En los últimos años, ya retirado del MININT, ha escrito diez libros. Accedió de inmediato a esta entrevista, a la que dedicamos tres largas sesiones en la oficina de Temas. Escucharlo reconstruir aquella historia no solo equivale a revivir hechos insólitos o ignorados, desde el ángulo de un protagonista, sino poder reinterpretar toda una etapa de nuestra historia. Rafael Hernández: Tú provienes de una familia de destacados dirigentes del Partido Socialista Popular. ¿Cómo influyó este ambiente en tu formación? Fabián Escalante: Mis influencias ideológicas no provienen solo del punto de vista socialista o marxista, sino esencialmente de la tradición patriótica familiar. Joaquín Escalante Cabrera, mi bisabuelo, se alzó en 1868 junto a Calixto García y llegó a ser jefe de una las divisiones de infantería que Calixto comandaba, donde alcanzó el grado de coronel. En 1895 se alzaron sus dos hijos, Joaquín y Aníbal Escalante Beatón—este último mi abuelo, con solo 16 años—, también bajo las órdenes de Calixto García; mi abuelo fue uno de sus ayudantes y alcanzó los grados de capitán. A su lado pudo presenciar cómo, cuando los norteamericanos intervinieron en 1898, no lo dejaron entrar en Santiago de Cuba. Los hermanos de mi abuela paterna también fueron a la manigua. Así, desde muy temprano, todos en la familia, a través de las anécdotas 16 «La lucha entre lo nuevo y lo viejo fue en todas partes». Entrevista al General (r) Fabián Escalante de los mayores conocíamos estos hechos relacionados con la historia de Cuba. Luego vino la influencia de mi padre y de mi tío —César y Aníbal Escalante Dellundé—, quienes también muy jóvenes abrazaron las ideas marxistas, lucharon contra la dictadura machadista primero y después contra los gobiernos pro yanquis de turno. La primera imagen que yo tengo del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura de Batista —tenía once años en aquel momento—, son los registros en casa de mis abuelos; la policía buscando a mi padre. Muy pronto empiezo la segunda enseñanza en el Instituto de La Víbora, y a vincular me con organizaciones políticas y revolucionarias. A finales de 1954, ingreso en la Juventud Socialista, acababa de cumplir catorce años, y al poco tiempo soy detenido por primera vez, lo que se repetiría en 1956 y 1957, a causa de las actividades que realizaba, y finalmente el 30 de diciembre de 1958. Estábamos en una reunión conspirativa, en un solar de La Habana Vieja, y justo después de nosotros llegó una operación conjunta del Buró de Investigaciones y el Servicio de Inteligencia Naval, dirigidos por Orlando Piedra y aquel terrible personaje, el capitán Julio Laurent. En la casa donde nos sorprendieron, ocuparon medicamentos y ropas que el Partido tenía preparado para mandar a la Sierra o al Escambray. Nos llevaron para el Buró de Investigaciones y nos torturaron; recuerdo que había un asesor del FBI, un norteamericano bajito, que en algún momento dirigía los interrogatorios. Al frente estaba un comandante, Ricardo Medina Barrios, un esbirro de mala muerte; después que terminaron aquellas sesiones, el día 31, cerca de las doce de la noche, nos amarraron en la azotea, y a las tres de la mañana nos bajaron a una bartolina. Estábamos muy cerca del patio interior y durante la madrugada sentíamos cómo los carros llegaban, se abrían y cerraban las puertas, pero no sabíamos qué estaba pasando. Amanecimos allí, pero ya el 1º de enero por la mañana toda esa gente se había ido, los del Buró eran los más comprometidos. R.H.: ¿Este grupo con el que tú estabas preso era de militantes del Partido Socialista Popular (PSP)? F. E.: No, había también del 26 de Julio, entre ellos recuerdo a Rogelio Vázquez Montenegro, Manif Abdala y otros compañeros. R.H.: ¿Cayeron presos juntos? F. E.: No, ellos estaban presos en El Príncipe y los habían transferido. Después supimos que tenían preparada una operación llamada «Regalo de reyes», en la que todos íbamos a ser asesinados, por eso estábamos allí juntos. De esa aventura que terminó el 1º de enero, salí directo para el hospital, como casi todos los detenidos. Después, me incorporé a la actividad en la Juventud Socialista. R.H.: ¿Qué habías hecho antes en la Juventud? F. E.: Había ingresado en el 54. Primero fui secretario de un Comité de base, y luego miembro de la Comisión Estudiantil de la provincia Habana. En el 57 me designan responsable campesino. Para esa fecha estoy atendiendo el regional de Güines; el 5 de agosto de 1957 se orienta la realización de una huelga general, en apoyo a las acciones que ya se desarrollaban en la Sierra Maestra, y yo participo en su organización desde Güines. R.H.: ¿Como dirigente de la Juventud? F. E.: Sí. De allí pude escapar milagrosamente. Otros compañeros no tuvieron la misma suerte y fueron capturados y salvajemente golpeados. Ya para entonces, a causa de una huelga estudiantil, me habían expulsado del Instituto de Marianao y, por medidas de seguridad, me ocultaba en un solar de la calle Virtudes. Una noche, después de salir de casa de mi novia, que por entonces vivía en Calzada del Cerro y Piñeira, mientras esperaba mi guagua, como a las once de la noche, me detiene una patrulla. Le parecí sospechoso y, cuando ve mi apellido, me detiene inmediatamente. Me entrega en la Décima, porque era la más cercana, y además pertenecía al mismo distrito, comandado por el coronel Conrado Carratalá Ugalde, uno de los principales criminales de la policía. Ahí pasé el cumpleaños de mi padre, el 12 de diciembre de 1957. Me dieron palos con las dos manos, y vi cómo torturaban a otros. En situaciones tan terribles como esa, sin embargo, pasan cosas que pueden dar risa, en medio de todo. Una noche llegó el coronel Esteban Ventura, el otro esbirro más connotado de la policía, y como yo era el más joven, era muy delgadito, me pregunta: «ven acá, ¿por qué tú estás preso?», y los policías le dicen que me habían cogido con un saco de armas. «Mire, coronel —le digo yo—, aquí hay una equivocación». Los policías, bastante molestos, trajeron un saco de yute cargado de armas de todo tipo, y yo le dije: «¿Usted quiere que yo trate de cargarlo para que vea que no puedo con eso?». Él se echó a reír. R.H.: ¿Y te soltó? F. E.: No. Salí casualmente, porque mi mamá había tenido una vecina que era ahijada de Panchín, el hermano de Batista, que conocía a aquellos esbirros, y por sus gestiones, me sacó personalmente de manos de Carratalá. Después de eso, seguí como responsable campesino en el Comité provincial de La Habana hasta la huelga de abril de 1958. Trabajaba entonces en San Antonio de los Baños, porque en el campo de la provincia de La Habana el Partido tenía un trabajo importante, con núcleos en la zona del valle de Gamarra, en Güines, y en San Antonio de los Baños. Estando allá 17 Rafael Hernández contraigo una gastroenteritis terrible, a tal punto que no tengo otra alternativa que regresar a La Habana, me ingresan en el Centro Benéfico Jurídico de Cuba, una clínica del Partido Socialista, y paso varios días hospitalizado. Debo haber salido el mismo día o el día antes de la huelga de abril, y no participo, pues había perdido los contactos. A propósito de la huelga, recuerdo a una compañera del Instituto, miembro del 26, Thais Aguilera, que me la encuentro en San Francisco y 10 de Octubre, mientras esperaba un ómnibus. Al ir a saludarla, me abrió los ojos, de manera significativa, para señalarme una bolsa que llevaba. Después supe que en ese momento trasladaba armas para una casa de seguridad. En esos días me encuentro con Fulgencio Oroz, maestro normalista y organizador de la Juventud Socialista en la ciudad de La Habana, quien me propuso incorporarme a las actividades acá. Estuve trabajando con él a partir de julio del 58 hasta que fue detenido. El 2 de diciembre lo asesinaron, su cuerpo nunca apareció. Yo estaba entonces en la Escuela del Partido, un centro clandestino al que me mandaron a prepararme, a finales de octubre, junto a un grupo de dirigentes de la Juventud Socialista. R.H.: ¿Y daban clases de formación política? F. E.: Sí. La dirigía el veterano comunista y maestro, Juan Mier Febles. Cuando salgo de la «escuelita», inmediatamente me incorporo y empiezo a visitar los distintos seccionales (lo que hoy son los municipios). Estaba en La Habana Vieja con los dirigentes de la Juventud de allí, planeando lo que pudiéramos hacer cuando fui detenido por última vez. R.H.: ¿Y eso que planeaban, en qué consistía básicamente? F. E.: En esa época, la Juventud era una organización con bastante autonomía. Teníamos sectores propios, donde actuábamos a nuestro entender, los centros de segunda enseñanza, la Universidad de La Habana. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 1955, organizamos, junto con otras fuerzas revolucionarias de la Universidad, el asalto y toma del Edificio de los Hacendados y Colonos, al lado de la Tercera estación de policía, en la calle Egido. Lo tomamos como a las cinco de la tarde, y nos cogieron presos a todos. Yo me di cuenta de que estábamos al lado de una estación cuando fui a cerrar una ventana y vi, del otro lado, a un policía escribiendo a máquina. R.H.: ¿Y el propósito de una acción como esa era llamar la atención de la ciudadanía? F. E.: Claro, concientizar. La toma de este edificio ocurre en el marco de una huelga azucarera, que se desencadena por el diferencial azucarero, en el año 55, y nosotros tratamos de llevar a la juventud universitaria, que era la más combativa, a la huelga. Allí participó José Massip, el cineasta, y otros compañeros más. R.H.: ¿Usaban armas? F. E.: Por lo general, no. Pero hicimos manifestaciones armadas, por ejemplo, en San Miguel del Padrón, donde teníamos una organización muy fuerte. Ahí se daba una situación especial. Teníamos mucha relación con otras organizaciones revolucionarias. Los militantes de la Juventud Socialista de pronto se pasaban al 26 de Julio, y diez días después, volvían a la Juventud, o viceversa. San Miguel, hasta el 57, fue una zona casi libre en La Habana, la policía tenía temor a operar allí; hasta el día de la manifestación, que decidimos «proteger». Varios iban, bajando por la Calzada de San Miguel. Entonces, apareció un soldado con un revólver que se nos enfrentó y cayó muerto. Se formó un gran tiroteo donde hirieron a dos compañeros, y a partir de aquello, se acabó la zona libre de San Miguel de Padrón, fue entonces una zona muy hostigada. Para esa fecha, la Universidad estaba cerrada y en los Institutos la represión impedía las actividades. R.H.: ¿Quieres decir que la Juventud estaba más cerca de actividades como acciones y enfrentamientos armados con la dictadura, que las que tenía el Partido mismo? ¿En qué se manifestaba la autonomía? F. E.: No era así. La autonomía más bien era una necesidad impuesta por la vida. Por ejemplo, una reunión clandestina podía demorar un día, porque para ir entrando en la casa donde se realizaba, hacían falta dos horas, con el fin de no levantar sospechas; y para salir, igual. Para recibir una orientación tenías que ver a alguien, pero a lo mejor no lo lograbas ese día, y había que mandarle un recado. Dadas esas complejidades de la actividad clandestina, la autonomía era forzosa. Pero lo que nosotros hacíamos estaba autorizado por el Partido; con autonomía no quiero decir independencia. R.H.: ¿Había militantes de la Juventud que se pasaban al 26, o viceversa? ¿A qué se debía este movimiento? ¿A la manera de luchar contra Batista? F. E.: A lo que ofrecía cada cual. En el caso del 26 de Julio, había acción, armas, la posibilidad de incorporarse a la lucha en la Sierra; en el nuestro, aunque también había acciones, hablábamos del socialismo, de su significado, y de lo que aspirábamos que fuera Cuba, con aquella imaginación, nada cercana a la realidad, pero que atraía a algunos jóvenes. En las condiciones de Cuba, nuestro partido no contaba ni con los medios ni con las fuerzas necesarias para emprender un movimiento insurreccional armado de forma independiente, pero comprendió el papel de Fidel y de los que iniciaron el camino de la lucha armada revolucionaria. 18 «La lucha entre lo nuevo y lo viejo fue en todas partes». Entrevista al General (r) Fabián Escalante En el viaje de regreso me familiaricé con algunos problemas existentes dentro del campo socialista, las tensiones que aún existían entre la Unión Soviética y Hungría, por ejemplo; estuve en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes de Viena, donde conocí jóvenes de diversas tendencias y llegué hasta Frankfurt, donde tuve la oportunidad de asistir a un concierto de Elvis Presley —al que yo admiraba—, algo fabuloso para mí, porque era y sigo siendo un admirador del rock and roll. Fue un viaje muy importante para mí. Al regreso, hice varias tareas dentro del Comité Nacional de la Juventud, pero terminando el año 1959, el Partido me recomienda, junto a otros compañeros, para integrarme al Departamento de Investigaciones del Ejército Rebelde (DIER). Comencé a trabajar en la Ayudantía del Comandante Ramiro Valdés, en Ciudad Libertad. R.H.: ¿Qué Sección tenía el Comandante Manuel Piñeiro? F. E.: La internacional o inteligencia que se denominaba Sección M. R.H.: ¿Había más compañeros procedentes del PSP? F. E.: Sí, en distintos cargos. También había del 26 de Julio y del Directorio. R.H.: ¿Venían de la Sierra? F. E.: No, del llano, de la clandestinidad, del 26 de Julio. R.H.: ¿Y en todo ese tiempo que trabajaste en la ayudantía de Ramiro, qué estuviste haciendo? F. E.: Hacía muchas tareas; hacía lo que mandaban, escribir a máquina, investigar, salir con un encargo, etc. Trabajaba bajo las órdenes del ayudante de Ramiro. En octubre del 60, Piñeiro me llama: «Ven para el MINREX, que tengo una tareíta para ti —yo tenía diecinueve años y siempre me estaba quejando de que no me daban tareas operativas—; mira, hay que entrevistarse con un informante en Costa Rica, hace falta que tú vayas». Me entrega un pasaporte con otro nombre, me explica lo que tengo que hacer, me da dos direcciones de contactos en San José, y salí para allá. R.H.: ¿Tu experiencia hasta este momento era solo la de la clandestinidad? F. E.: La única, la mía y la de todos nosotros. Aquello fue una gran aventura. Hice contacto con Vanguardia Popular —el Partido Comunista de Costa Rica—, y les pedí ayuda. El informante, resultó ser un capitán de la guardia costarricense que tenía conocimiento de la invasión mercenaria que se preparaba en Guatemala y en Nicaragua, y que luego sería Playa Girón. El Partido tico designó varios compañeros para que fueran a Guatemala y a Puerto Cabezas, en Nicaragua. Todo se confirmó, regresé a finales de aquel año y me casé. En diciembre participé, junto al comandante Andrés R.H.: ¿Hubo algún militante de la Juventud Socialista que te pidiera renunciar a su condición, para alzarse en alguno de los frentes guerrilleros? ¿Esto se podía hacer, había que pedir permiso? F. E.: Si pedías subir a la montaña, generalmente el Partido o la Juventud te lo facilitaban, porque ya teníamos gente en la guerrilla. R.H.: ¿Te refieres a la de Félix Torres, en el Escambray? F. E.: No solamente, el Partido tenía representantes en la Sierra, como Carlos Rafael Rodríguez, y numerosos militantes alzados. En octubre del 58, ya el Che y Camilo están en el Escambray. Mi primo Amels Escalante, hijo de Aníbal, que era uno de los dirigentes del Partido, se incorporó al Segundo Frente Oriental Frank País. No existía ninguna contradicción, la lucha había logrado una confluencia; salvo con algunos elementos derechistas, anticomunistas viscerales, teníamos una comunicación extraordinaria. Todavía tengo magníficas relaciones con compañeros míos del Instituto que pertenecían al 26 de Julio o al Directorio, y eran gente muy buena. Nuestros puntos de vista eran distintos en determinados aspectos, pero llegaba un momento en que nos parecía tonto discutir boberías, cuando el problema era derrocar a Batista. Esa era la idea. R.H.: ¿Y esa convergencia tiene lugar, sobre todo, en el mismo 58, después de la huelga de abril? F. E.: Sí, fundamentalmente es a partir de ese momento. R. H.: Cuando triunfa la Revolución, ¿qué haces antes de incorporarte a la Seguridad del Estado? F. E.: En 1959, fui secretario de la Juventud Socialista en lo que entonces era el seccional Arroyo Apolo, hoy municipio Diez de Octubre. En abril me designaron para ir a China. R.H.: ¿Qué ibas a hacer a China? F. E.: Íbamos a conocer las experiencias de la Juventud Comunista China. Éramos cinco latinoamericanos: un argentino, un uruguayo, un chileno, un venezolano y yo. R.H.: ¿Había entonces una buena relación del PSP con el Partido Comunista Chino, como la que existía con el Partido Comunista de la Unión Soviética? F. E.: Imagino que sí. Pero estando allí me di cuenta de algunos problemas. Yo llego a China en el año del Gran Salto Adelante, y ya estaban planteadas las contradicciones, los soviéticos empezaban a retirar sus asesores. Para mí, conocer a otros comunistas, todos ellos mayores que yo, fue una experiencia muy importante. De aquel viaje lo más memorable fue que le di la mano a Mao Zedong —quien me preguntó brevemente por Fidel, Cuba, la Revolución— y a Zhou En-Lai, uno de los dirigentes chinos de entonces que yo más admiraba. Recuerdo nuestra entrevista con el primer secretario de la Juventud Comunista china. Era un hombre muy mayor. 19 Rafael Hernández González Lines, en el desembarco por Mariel de las primeras armas rusas, que venían de Checoslovaquia. R.H.: ¿Pero estas eran realmente las primeras armas? F. E.: Bueno, probablemente las primeras armas pesadas: ametralladoras antiaéreas (las llamadas «cuatro bocas»), tanques T-34, etc. Luego regreso a la jefatura y me designan para asistir a un curso del KGB, con otros dieciocho compañeros, y embarcamos hacia Moscú en enero de 1961. R.H.: ¿Existía, antes de esa fecha, una conexión entre el DIER o el DIFAR y el KGB? F. E.: No Creo. Era la primera colaboración. Cuando llegamos, nos recibió un coronel, veterano de la inteligencia, que dijo nombrarse Nikolai Kuznetsov. Allí estuvimos seis meses en una finca de las afueras de Moscú. Nos prepararon como agentes de inteligencia, nos enseñaron cultura de espionaje, etc. Estando allá ocurrió el ataque por Girón. Regresamos en julio del 61. R.H.: ¿Qué cambios acarrea la fundación del Ministerio del Interior en junio de 1961? F. E.: Como ya te expliqué, la Seguridad se funda dentro de las Fuerzas Armadas. La dirección revolucionaria había designado tres de sus comandantes, Ramiro Valdés, Manuel Piñeiro Losada y Abelardo Colomé, para esta tarea, y se forma el DIER —cuyo primer jefe, antes que Ramiro, fue otro comandante rebelde, René de los Santos. Esta organización, dentro de la Fuerzas Armadas, es la que se enfrenta al proyecto inicial subversivo de los norteamericanos. Entonces existía el Ministerio de Gobernación, cuyo ministro era Pepín Naranjo. Después de Girón, la Revolución decidió unir bajo un solo mando a la policía, la Seguridad, las prisiones, los bomberos, etc., y crea el Ministerio del Interior el 6 de junio de 1961, y Ramiro es su primer ministro. No es un organismo que se funda de cero, sino una integración de otros ya existentes. R.H.: ¿Cómo se estructuró internamente el trabajo de la Seguridad en aquellos años? F. E.: Desde los días anteriores a Playa Girón, se venía gestando una estructura que incluía varias secciones operativas. Una de ellas, la Q, a la cual pertenecí, cubría dos grandes actividades: la investigativa y la informativa. Estaba compuesta por varios buróes, que atendían las organizaciones contrarrevolucionarias, las que se formaron con las agrupaciones políticas auténticas, las de los batistianos, e incluso había algunas que fueron desprendimientos de grupos revolucionarios, entre otras. El Buró informativo estaba dividido por sectores; por ejemplo, el de ex militares, el de ex políticos de la tiranía, el de cayos y costas —que dirigí yo en la provincia de La Habana. Cuando regreso de la URSS, me incorporo al Buró de atentados (QGI), cuya función era operativa. Ahí llegaban todas las señales de acciones contra los líderes revolucionarios, fundamentalmente contra Fidel. A principios del 62, me ascienden y me encargan la jefatura de un Buró informativo, pues yo era el único que había pasado una escuela; allí estuve seis meses, y luego me vuelven a mandar para la parte investigativo-operativa, donde me asignaron un nuevo buró encargado de penetrar distintos sectores de la contrarrevolución y del exilio, el QPI. R.H.: ¿Era un buró aparte? ¿Se creó cuando te encargaron dirigirlo? F. E.: Sí, aparte. Se creó expresamente y me pusieron al frente, en junio de 1962, pero estoy allí hasta días antes de la Crisis de Octubre, cuando me mandan a otro buró investigativo, el QMI, que atiende las organizaciones de procedencia religiosa —como el Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR)—, que eran las más peligrosas. La compartimentación entre los distintos buróes era total. Firmábamos usando aquellas siglas. En vísperas de Girón, no nos conocíamos, teníamos prohibido identificarnos con el carné del G-2, actuábamos desde oficinas clandestinas, leyendas, fachadas, a veces infantiles, pero las teníamos. Por ejemplo, en 1962, nustro puesto radicaba en un edificio de oficinas, Tejadillo 57, que tenía como cobertura una dependencia del Ministerio del Azúcar denominada Empresa de comprobación de metales y cabilla. En una ocasión, llegó un sujeto, tocó la puerta y dijo: «¿Aquí es donde se comprueba la cabilla?». Otra anécdota ocurrió con el parqueador local, llamado Pedro. Nosotros parqueábamos y como generalmente no teníamos un quilo, se daba poca propina, y un día nos grita en medio de la calle: «¡Como ustedes no me den propina, voy a gritar que son del G-2!», aquello fue tremendo. Por otra parte, no había preparación técnica permanente, pero era gente muy inteligente, despierta, provenientes del trabajo clandestino; todos conocíamos de medidas de seguridad, compartimentación, disciplina. A partir del 62 empiezan a llegar reclutas procedentes de los «Cinco Picos», de la Asociación de Jóvenes Rebeldes. R.H.: ¿Era esa la cantera de los nuevos oficiales? F. E.: Sí, fue una cantera. Ya para entonces las organizaciones políticas, la milicias, los CDR, creadas por la Revolución, comenzaron a brindar sus militantes para diferentes misiones, entre ellas, la nuestra. R.H.: Tú dices que las organizaciones más peligrosas eran las que tenían un origen religioso. ¿Por qué? F. E.: Porque generalmente estaban vinculadas con los sectores burgueses más poderosos del país y casi desde el principio fueron seleccionados por la CIA como sus representantes. 20 «La lucha entre lo nuevo y lo viejo fue en todas partes». Entrevista al General (r) Fabián Escalante F. E.: Ni él ni William Morgan. Pero William fue el primero en entrevistarse con los trujillistas en Miami, había recibido emisarios suyos aquí, y hablado con Eloy, quien le dijo que les diera cordel para ver qué pasaba. Sin embargo, hay un momento en que se percatan de que Fidel está al tanto de que algo se trama, ya algunos militares revolucionarios habían informado sobre el raro comportamiento de estos individuos. Ambos le solicitan una entrevista y él los recibe en casa de Celia. Aunque Fidel tenía ya algunos elementos sobre su conducta, los envuelve y los empieza a utilizar, ya que son ellos quienes tienen los contactos con el exterior, de manera que aparecen finalmente como agentes leales a la Revolución que denuncian y frustran el complot. En ese plan participa la flor y nata de la gran burguesía intermediaria y terrateniente —como Arturo Hernández Tellaeche, presidente de la Asociación de Hacendados—, y de los militares de Batista: todos estaban en el complot. Cuando se desarticula este plan, ya había otro en camino: el de Hubert Matos, en Camagüey. Para entonces, los Comandos Rurales fundados por Artime trabajan, por cierto infructuosamente, con los campesinos de la Sierra Maestra, para confundirlos y crear bases para un alzamiento perspectivo contra la Revolución. Cuando tiene lugar la asonada de Hubert Matos, lo dejan solo, pues no lograron confundir al campesinado de la Sierra Maestra. R.H.: ¿La gente del Segundo Frente estaba vinculada con Hubert Matos? F. E.: No lo conozco. R.H.: ¿Esta conspiración de Matos tiene vínculos con la CIA? F. E.: Sí, con Manuel Artime y con la embajada norteamericana. El centro de la CIA en la embajada estaba dirigida, al triunfo de la Revolución, por William Cadewell, un viejo operativo, que fue sustituido más tarde por James Noel, cuando se produce el cambio de embajador de Earl T. Smith a Philip Bonsal. En esa embajada, el centro de la CIA era muy grande. Con él se vinculan varios personajes que después tendrán un peso protagónico en la agresión a Cuba. Por ejemplo, David Atllee Philips, un «ilegal» que trabajaba en una agencia de «relaciones publicas» en plena Rampa, y años después, gracias a sus actividades anticubanas, llegaría a ser jefe de división latinoamericana de la CIA. Fue él quien estuvo a cargo de la campaña de guerra psicológica cuando Girón, y según algunos investigadores del tema, uno de los planeadores del complot para asesinar al presidente Kennedy. R.H.: ¿Estaba aquí en Cuba cuando triunfa la Revolución? F. E.: Sí, claro. Es el que organiza el intento de asesinato de Fidel en la terraza norte de Palacio, por mediación de Antonio Veciana. También estaba David Morales, un chicano que llegó a ser segundo jefe de la base R.H.: ¿Desde el principio? F. E.: El ejemplo clásico es el de Manuel Artime Buesa, jefe del MRR y delegado político de los mercenarios que invadieron por Girón. Artime se había alzado el 30 de diciembre de 1958 con la tropa de Hubert Matos, y este, por haber combatido un día, lo hizo primer teniente. Después del triunfo, trabaja en el asunto de la Reforma Agraria, con unas brigadas de trabajadores católicos fundadas por él, los Comandos Rurales, y las manda a la Sierra Maestra, a la base de la Revolución, a confundir. Artime está contra las ideas de Fidel desde que oye su discurso del 8 de enero. Junto a otros comienza a disentir y a calumniar. Desde ese momento, se inicia un proceso interno que termina con la renuncia de Manuel Urrutia a la presidencia de la República; hay una remodelación del gabinete, del Consejo de Ministros, que se va radicalizando con las fuerzas más leales a la Revolución, se produce la renuncia de Humberto Sorí Marín, que estaba en el Ministerio de Agricultura, relacionada con la Ley de Reforma agraria, que no deseaba. Esta es la ley que acaba con el «apoyo» de la burguesía nativa, de la pequeña burguesía derechista, a la Revolución. Posteriormente, resultó la causa de que figuras como Manuel Ray, entonces Ministro de la Construcción, terminen saliendo del Consejo. R. H.: ¿Cómo comienzan las actividades contrarrevolucionarias? F.E.: El primer gran complot contra la Revolución fue la conspiración trujillista, en la cual participaron los ex militares de la tiranía, los terratenientes y casatenientes burgueses que veían en peligro sus privilegios y propiedades, también el dictador dominicano, Rafael Leonidas Trujillo. Probablemente la misma haya comenzado en los primeros días de enero de 1959. Al conocer la CIA estos trajines envía a Santo Domingo a uno de sus hombres, Frank Bender, para coordinar las acciones. Poco después se incorporan a este complot William Morgan, un norteamericano que había estado alzado en el Segundo Frente del Escambray y que todo hace indicar era agente de la CIA desde entonces, y Eloy Gutiérrez Menoyo, un sujeto que había fundado el «frente» guerrillero aludido en el Escambray y que según informaciones de la época, estaba relacionado con la embajada norteamericana, que lo había orientado a ese alzamiento con los fines de contar con elementos de su confianza, aparentemente en armas contra la dictadura, y eventualmente impedir un avance de las columnas rebeldes, que Fidel podía enviar en aquella dirección, como en realidad sucedió posteriormente. La conspiración fracasa el 13 de agosto, cuando se captura aquel avión en Trinidad. Fidel y Camilo dirigieron personalmente toda la operación. R.H.: ¿Pero por qué en aquel momento Menoyo no aparece acusado de conspirador? 21 Rafael Hernández marchando del país, a esperar cómodamente que los yanquis derrocaran la Revolución. Eran tanto los recursos, que muchas veces nos abastecíamos de ellos, una vez capturados. Tuvieron más medios económicos que nosotros hasta que se produjo el cambio del dinero, en los primeros meses de 1961. R.H.: ¿Esta certeza de que hay una serie de grupos conspirando va acompañada, desde el principio, de su penetración? F. E.: No es exactamente penetración. Ahí es donde resulta verdad ese axioma de que el pueblo es el protagonista real de toda esta gesta. En aquella época, muchas personas llegaban a instituciones revolucionarias a denunciar algo que sabían o habían visto. La Revolución fue un hecho tan extraordinario, tan catalizador, que provocó una ruptura en la sociedad cubana. La lucha político-ideológica entre lo nuevo y lo viejo fue en todas partes. Cuando esa persona se presentaba, si tenía condiciones y posibilidades, se convertía en agente. Por ejemplo, recuerdo el caso de un compañero que era el hermano del jefe de seguridad de Artime. Lo reclutamos e infiltramos exitosamente en la Base de la CIA en Miami. Allí estuvo hasta 1966, cuando conoció de un atentado que se estaba preparando contra Fidel y aprovechando una misión, con fines terrorista, al Puerto de Sagua la Grande, se lanzó al agua, para ganar la costa y poder informar lo que tramaba el enemigo. Otro caso fue el de Isabelita, una extraordinaria agente, que fue destinada, por sus relaciones anteriores, a penetrar varias de las más importantes organizaciones contrarrevolucionarias, relacionadas con la CIA en Miami. Trece veces intentamos embarcarla en una «salida ilegal» por medio de un barquito de pesca y otras tantas naufragó, teniendo que regresar a nado. Finalmente llegó. Le dimos un lugar de contacto en Miami, que resultó había sido demolido; de manera que tuvimos que atenderla por teléfono. Ella es la que informa que Menoyo viene a infiltrarse. Aquel plan no fue el único; después que ella regresó, en el 65, desarmamos una red de espionaje del servicio de inteligencia español que a su vez era manipulada por la CIA. R.H.: ¿De manera que la penetración no siempre era a través de un miembro de la Seguridad que se mete en la organización, sino que se lograban captar a elementos que estaban conspirando? F. E.: Muchas veces era así. Empezar de cero resultaba muy difícil; no así cuando alguien ya está en el seno de una actividad, donde el problema es discutir con esa persona; podíamos fracasar, y fracasamos muchas veces, pero otras tuvimos éxito. El enemigo es un ser humano; si lo estudias, lo caracterizas, te puedes dar cuenta de que tiene rasgos positivos, y trabajamos mucho en ese sentido. Durante la operación Mangosta, en mayo del 62, llegó la información de que la CIA operativa de la CIA en Miami. Ellos aquí reclutaron gente muy importante entre los ricos y representantes de la gran burguesía. Por ejemplo, Alfredo Izaguirre de la Riva, heredero de los Hornedo, lo mandaron a buscar, después de Playa Girón, para que informara personalmente a los altos cargos de la Agencia el porqué del fracaso de Bahía de Cochinos. Más tarde, fue detenido y estuvo preso en Cuba muchos años por organizar un atentado a Fidel. R.H.: ¿Este vínculo entre las organizaciones religiosas y la CIA existía ya al triunfo de la Revolución? F. E.: Yo pienso que sí. Artime era médico, profesor de la Universidad de Villanueva, un hombre joven, inteligente, simpático, buen orador, se preparaba para ser un político importante en el país. Incluso, después de ser liberado en Cuba, por haber participado en la invasión de Girón, en enero de 1963, Robert Kennedy lo selecciona junto a Manuel Ray para dirigir los principales operativos de la CIA contra Cuba, algo que ellos denominaron «operaciones autónomas». Artime tiene un tremendo proyecto terrorista contra Cuba, que recibe el apoyo oficial de los Kennedy; se van para Nicaragua, donde organizan una importante base, y allí se prepara lo que denominaron la «segunda guerrilla naval», con el propósito de atacar todo el transporte marítimo que se moviera hacia o desde Cuba. Existe información oficial norteamericana desclasificada sobre eso. R.H.: ¿Todas las organizaciones de la contrarrevolución, desde el principio, estuvieron vinculadas con los norteamericanos? F. E.: Ellas querían, pero los norteamericanos no confiaban en todas. R.H.: ¿Las mayores, las más organizadas, cuáles eran? F. E.: El MRR, el Movimiento 30 de Noviembre, Rescate, FAL, el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), de las cuales ya mencioné y que podían contar entre tres y cinco mil miembros en todo el país, no te puedo decir con precisión. Además llegaron a existir más de trescientas de ellas. Las había para todos los gustos y colores y muchas con el apoyo y la logística de la CIA. R.H.: ¿Todas estas organizaciones se fundan en el año 59? F. E.: En 1959 y 1960. Muchos han preguntado: «¿Por qué trescientas organizaciones y cómo se formaron?». Algunas lo pudieron hacer de un día para otro, cuando todas las organizaciones y partidos políticos de la burguesía dejaron de ser legales. ¿Qué era el MRR? La Agrupación Católica Universitaria. ¿Y el MRP? En alguna medida, se identificaba con la Juventud Obrera Católica. Se constituyeron sobre estructuras orgánicas legales ya existentes. Además, heredan los recursos de la burguesía —casas, autos y dinero— que se estaban 22 «La lucha entre lo nuevo y lo viejo fue en todas partes». Entrevista al General (r) Fabián Escalante Los organismos de seguridad, en estos cincuenta años han aportado su grano de arena en la defensa de la Revolución y las conquistas socialistas, contribuyendo a proteger la integridad y la soberanía de nuestra patria y la vida de nuestros dirigentes. investigaciones a sus compañeros. No fue ningún patriota, y mucho menos un «buen pastor». La versión de The Good Shepherd tergiversa la historia de Girón. A principios de 1961, existían relaciones con el KGB, pero se estaban iniciando; no eran fuertes ni estables, como lo fueron posteriormente. Por otra parte, no era un secreto que los Estados Unidos y la CIA preparaban una fuerza expedicionaria en Guatemala para invadir a Cuba. La fecha no se sabía, así como tampoco el volumen de la acción. Pero sí que se preparaba un ataque. R.H.: ¿Había agentes cubanos dentro de los campos de entrenamiento? F. E.: Que yo sepa, no. Pero recibimos información. Como ya expliqué, estuve a finales del 60 en Costa Rica en esos trajines. Además, mucha gente solidaria escribía a Cuba, explicando lo que estaba pasando. Existía una avalancha informativa, pero era imposible depender de agentes en aquella época, por una razón fundamental: no teníamos forma de comunicarnos con ellos. R.H.: Háblame de las bandas del Escambray. ¿Por qué crees que se lograron implantar con esa fuerza en ese territorio en particular, a qué respondió esto? F. E.: En primer lugar, por el atraso extraordinario del Escambray. No sucedió lo mismo con la Sierra Maestra, donde hubo intentos por desarrollar un movimiento guerrillero contrarrevolucionario, que fracasaron. En el Escambray había mucho atraso, analfabetismo y era donde primero había llegado la gente de Eloy Gutiérrez Menoyo. R.H.: ¿Los alzados del Escambray eran, sobre todo, oriundos de la zona, campesinos analfabetos, subordinados a los antiguos dueños de tierra? F. E.: Sí. Fundamentalmente, hasta donde sé, porque yo no tuve que ver con la Limpia del Escambray. R.H.: ¿Qué permitió que estos grupos extendieran sus actividades hasta 1966? F. E.: La lucha contra los bandidos se dividió en varias etapas. Entre el 59 y finales del 60, Fidel dirigió una gran movilización de cincuenta mil milicianos al Escambray, la que se conoció como la «limpia», porque ya se sabía que los norteamericanos proyectaban había infiltrado unas diez toneladas de explosivo plástico y armas y las había escondido en unas cuevas muy cerca del mar, en cabo Cortés, Pinar del Río. Ya para entonces se había detenido a la mayoría de los dirigentes del MRR, entre los que se encontraba Manuel Guillot Castellanos, alias Rogelio, un agente CIA, enviado especialmente para activar el plan terrorista para el que estaban destinados las armas y explosivos. Era una situación inenarrable, pues si no se ocupaban los explosivos, pronto la población iba a pagar las consecuencias con su sangre. Tuvimos varias conversaciones con él, se le explicó abiertamente que el futuro de los detenidos capturados dependía de que aparecieran los explosivos. Después de varias horas de meditación nos solicitó nuestra palabra de que las condenas que se impondrían serían solo de prisión, lo cual fue aceptado, menos en su caso, por los crímenes y desmanes antes cometidos. Estuvo de acuerdo y poco después era ocupado todo el peligroso arsenal. Otro caso muy importante de espionaje en esos años, fue el del agente Noel. Su hermano Miguel era un importante personaje del Departamento de Estado en los años 70, con acceso a Henry Kissinger. Ambos estudiaron durante su infancia en los Estados Unidos; uno se quedó y el otro regresó a Cuba. A través de esta conexión pudimos llegar a una posición muy alta dentro de la CIA. Kissinger estaba al tanto de sus informaciones, tanto es así que en el Museo del Ministerio del Interior, en 5ª y 14, hay un reloj Rolex con una dedicatoria de Kissinger a Noel. R.H.: En la película The Good Shepherd de Robert De Niro, se presenta la teoría de que la información acerca del plan de Playa Girón llegó a Cuba a través de la colaboración del KGB. F. E.: Eso es falso. The Good Shepherd es un ejemplo de cómo ciertos enfoques interesados distorsionan la historia —no solo en lo referente a Cuba. El protagonista encarna al que fuera jefe de la contrainteligencia dentro de la CIA, James J. Angelton, un fanático loco, resultado del «macartismo», expulsado años más tarde de la propia Agencia por William Colby a causa de sus fobias. Sospechaba que todo el mundo era un agente del KGB y se pasaba la vida abriéndoles 23 Rafael Hernández utilizarlos como quinta columna en sus planes agresivos. En enero de 1961, se desarrolla la «Operación Silencio», dirigida a enfrentar a los grupos unificados bajo el mando de Osvaldo Ramírez, quien se había autotitulado Comandante general. Con vistas a la invasión de Girón, la CIA le prepara un gran abastecimiento en las Llanadas de Gómez, una zona intrincadísima del Escambray, que resultó un fracaso. Hay que tener en cuenta que la invasión no iba a producirse originalmente por Zapata, sino por Trinidad. Las fuerzas revolucionarias prácticamente liquidan a los bandidos entre finales del 60 y principios del 61, pero vuelven a tomar auge después de Girón. El 62 fue un año muy difícil, porque la CIA se propone el proyecto de alzamiento generalizado del pueblo cubano, la Operación Mangosta, y ese va a ser su momento más florido. Al año siguiente, la situación cambia. En marzo cae Tomás San Gil, el último jefe que pudo agrupar a todas las bandas, junto con Mandy Florencia y Julio Emilio Carretero. A partir de ese golpe, empiezan a descomponerse. En el primer cuatrimestre del 63, se desarrollaron en el Escambray noventa y dos combates, con más de cien bajas de los bandidos. Las bandas quedan prácticamente exterminadas. A partir del 64 se mantiene solo un grupo muy reducido, a la defensiva y robando. El 11 de marzo de 1965 fue capturado Blas Tardío, el último de los cabecillas de bandas importantes alzados en el Escambray. R.H.: ¿Todavía la CIA les daba un abastecimiento significativo? F. E.: No, la CIA no pudo organizar un abastecimiento sistemático ni antes ni después. La fuerzas revolucionarias, el Ejército Rebelde y las milicias no se lo permitieron. R.H.: ¿La infraestructura que tenían en la zona les permitía sobrevivir? F. E.: Sí, esa era su red de apoyo. En algunos casos fueron colaboradores a la fuerza, atemorizados por los asesinatos que se cometían. Por eso se tiene que sacar de la zona a una buena cantidad de colaboradores de bandidos y trasladarlos a otras regiones del país. Es una medida que tiene que tomar la Revolución para quitarles la base y el sustento al bandidismo. R.H.: Háblame de los planes de asesinato contra Fidel. Aparte de los que documenta el Comité de Inteligencia del Senado en 1975, ¿qué otros complots importantes llegaron a desarrollarse? F. E.: El primer plan conocido para asesinar a Fidel, con participación de una agencia norteamericana, es a fines del 58, con la colaboración del Buró de Investigaciones de la Policía Nacional y el ejército batistiano. El coronel Orlando Piedra y Silito Tabernilla se ponen de acuerdo con el FBI, probablemente a través del cónsul en Miami, quien facilita a un agente de origen norteamericano nombrado Alan Robert Nye, que había sido infante de marina y piloto. Le hicieron una buena fachada; participó en un sabotaje a unos aviones que tenía Prío en Fort Lauderdale, y con esa historia llega a Cuba en noviembre del 58, lo trasladan a Holguín, y luego a Bayamo el 12 de diciembre, durante la ofensiva final. Lo infiltran en la zona de operaciones de Santa Rita, donde estaba Fidel. Llevaba un fusil y un revólver 38. Lo trasladan a un lugar previamente seleccionado, y pocas horas después una patrulla rebelde lo detuvo. Él se presenta como un Rambo simpatizante de la Revolución, que venía a poner sus «valiosos» servicios a disposición de Fidel, por lo cual este solicita verlo de inmediato. A esa altura, los días finales de 1958, nadie le hace caso y lo confinan detenido en un campamento, hasta que llega el 1º de enero. Pocos días después, el mando rebelde orienta a uno de sus capitanes investigar la versión dada por Nye y al ser interrogado, este comete el error de decir que a su llegada a La Habana se había hospedado en el hotel Comodoro. Más tarde, en las investigaciones realizadas se comprobó que no solo había utilizado un nombre falso para registrase en el hotel, sino también que su cuenta había sido pagada por el coronel Orlando Piedra. Desenmascarado, lo confiesa todo y es sancionado por los tribunales, pena que finalmente se le conmuta y se entrega a las autoridades norteamericanas. Inmediatamente después de eso se producen varios complots; en el mismo año 59 hay uno de Rolando Masferrer, otro de Obdulio Piedra, sobrino de Orlando que fue infiltrado para emboscar a Fidel en las inmediaciones del Palacio Presidencial. Al contrario de lo que se dice, la primera acción conjunta de la CIA y la mafia norteamericana contra Fidel, no fue cuando este viajó a Naciones Unidas, sino antes, en la capital cubana, mediante un mafioso, Richard Cain, que había pertenecido al FBI, y para entonces trabajaba con la familia de Sam Giancana de Chicago. Estos planes, que comenzaron desde antes del triunfo y durante el año 59, fracasaron todos. En 1960 se desarrolla un plan para asesinar a Raúl Castro, auspiciado por la embajada norteamericana, a través de los agregados militares de la sede. Luego, en otro complot, dirigido por la norteamericana Geraldine Chamman, trataron de asesinar a Fidel. En este caso había un plan con muchas posibilidades de éxito, porque el lugar estaba bien escogido, una casa en Miramar frecuentada por el líder cubano. El conocido plan de la terraza norte de Palacio, descubierto en octubre del 61, en realidad se organizó a finales del 60. Como te mencioné antes, David A. Phillips recluta a Tony Veciana, y a través de este contacta con una ciudadana norteamericana, quien se encarga 24 «La lucha entre lo nuevo y lo viejo fue en todas partes». Entrevista al General (r) Fabián Escalante complicados porque requieren de mucha precisión en los hechos. Le tiraron con un M-3, calibre 45, e impactan en la puerta, pero no la atraviesan, porque esa no es una bala de penetración. Luego, el jefe del comando, que tiene que lanzar la granada, resbala, pues la hierba estaba mojada por el rocío y la granada le cae arriba y lo mata. Se produjo el atentado, pero no pasó nada. R.H.: ¿La Seguridad cubana tuvo conocimiento de Mangosta desde sus primeras acciones, independientemente de que no supiera cómo se llamaba? F. E.: A fines del año 61 casi todas las organizaciones contrarrevolucionarias estaban liquidadas o a punto de ello. El frente interno estaba desmoralizado y duramente afectado por las detenciones y los golpes propinados por la Seguridad. Se produce un interrogatorio a Juan Falcón, jefe del MRR en Cuba, capturado en mayo de ese año, que resulta muy esclarecedor, en el que dice algo más o menos así: que ellos «habían conservado la ilusión de que solos o con poca ayuda de los Estados Unidos serían capaces de derrocar la Revolución», pero esa ayuda no acababa de llegar, y estaban siendo diezmados, muchos de sus miembros habían sido detenidos y las armas, las imprentas, los equipos de comunicación y los explosivos ocupados. Por eso, las organizaciones se encontraban en proceso de disolución, porque habían visto que los yanquis no los iban a ayudar desinteresadamente, que a ellos solo les interesaba que mantuvieran sus acciones dentro del país, que hicieran sabotajes, pusieran bombas, planearan atentados, para sembrar el terror, aunque sus hombres fueran detenidos, condenados o fusilados, por lo que el desaliento reinó en sus filas y entonces empezaron a tratar de salir del país y decretaron un receso total de sus actividades. A fines de ese año, las direcciones de las organizaciones contrarrevolucionarias —sobre todo el MRR, que era bendecido por la CIA—, se reunieron. Juan Falcón explica que en esa reunión la dirección del MRR acordó disolver la organización, y que todos los que estaban quemados se fueran del país, mientras que los demás se podían reintegrar a la vida normal. Así ocurrió también con el Movimiento 30 de Noviembre, el MRP —aunque los principales grupos ya estaban desarticulados por la Revolución. R.H.: ¿El MRR fue una de las organizaciones que participó en la Operación Mangosta? F. E.: Sí, ellos estuvieron entre las principales. Cuando estas organizaciones ya han acordado disolverse, se infiltra en Cuba Manolito Guillot Castellanos, alias Rogelio, el 14 de enero del 62. Desembarcó por el reparto Náutico y empezó a contactar a la gente; traía un plan de la CIA, una tubería de dinero y numerosos recursos. Para entonces, ya nosotros habíamos copado prácticamente todas las organizaciones. de alquilar un apartamento en la Avenida de las Misiones, para disparar con una bazooka hacia la terraza norte de Palacio, durante un acto que allí se realizara. Nada de eso está en el informe del Inspector General de la CIA del año 67, que es todo lo que se conoce al respecto. Se suceden un grupo de complots patrocinados por la CIA o la mafia, que no llegaron a materializarse, por las medidas de seguridad, o porque hubo un inconveniente de última hora. Además, yo sustento la tesis de que Fidel tiene, entre otras muchas virtudes, una rara capacidad para prevenir las emboscadas, que lo lleva a cambiar su plan, a no hacer algo que tenía previsto. En 1963, la Oficina de Inteligencia Naval de la base norteamericana en Guantánamo planea otra conspiración. Esta vez en el estadio del Cerro donde se iba a desarrollar uno de los juegos finales del campeonato de béisbol, y se pretendía lanzar allí ocho granadas contra el líder cubano. Otro intento, también apoyado por la CIA, era disparar con un mortero de 82 milímetros contra la Plaza de la Revolución, un 26 de julio, desde un lugar muy cercano, una carbonería que estaba controlada por los contrarrevolucionarios. Aquello hubiera sido una carnicería tremenda. Te estoy hablando de planes que tuvieron muchas posibilidades de éxito. Algunos fueron abortados antes de intentarse, pero otros fracasaron por causas ajenas a las intenciones de los contrarrevolucionarios. Además de los planes para eliminarlo físicamente, se ha intentado liquidar su imagen, ejecutarlo moralmente, como trató de hacer, no hace mucho, la revista Forbes, diciendo que era uno de los millonarios más grandes del mundo. Han sido centenares de planes contra su vida. En investigaciones realizadas se documentaron 634 complots y conspiraciones para asesinarlo, en el período de 1958 a 2000, en las que directa o indirectamente estuvo involucrada la CIA, bien porque lo trataba de ejecutar directamente, o porque lo estimulaba. Te pongo un ejemplo; en 1962, la Voz de las Américas en sus programaciones contra Cuba, anunció una operación Botín, que ofrecía hasta un millón de dólares por su muerte. R.H.: ¿Conoces de algún complot que haya progresado en relación con otros dirigentes importantes, además del que mencionaste contra Raúl? F. E.: Contra Carlos Rafael Rodríguez, que fue el único que pudo ejecutarse. Ocurrió en los primeros años de la Revolución, organizado por un grupo de alzados del MRR que lo planearon desde afuera. La emboscada estaba preparada en la carretera Habana-Matanzas, porque sabían que Carlos Rafael iba allá a impartir una conferencia y que regresaba tarde en la noche. Un auto que iba delante del de Carlos Rafael, haría una señal en el lugar indicado. Pero los planes de atentado son muy 25 Rafael Hernández compañeros nuestros descubren a Rogelio comiendo allí. Así fue capturado Manuel Guillot Castellanos. Entre el 22 y el 23 de mayo ya se conocían, en lo esencial, los planes de la CIA. Nadie sabía que el operativo se denominaba Mangosta, pero sí sus propósitos. El segundo se produce en agosto y estaba encabezado por las Fuerzas Anticomunistas de Liberación (FAL). El plan fue desarticulado entre el 28 y el 29 de agosto, y su ejecución estaba prevista para el 30. No obstante, no habíamos acabado con la contrarrevolución. Tanto es así que, el día 5 de diciembre, en las postrimerías de la Crisis de Octubre, un sujeto, Luis David Rodríguez González, nuevo jefe del MRR, consigue entrevistarse con el jefe de una de las bandas, Tomás San Gil, con el fin de lograr unificar las organizaciones contrarrevolucionarias y las agrupaciones alzadas en un nuevo «frente», al cual bautizan con el nombre de «Resistencia Cívica Anticomunista», que también se propone el asesinato de Fidel, y alzarse en armas en el primer cuatrimestre del 63. R.H.: ¿Y la mayor parte de ellos son condenados a largas penas de presidio? ¿O fueron fusilados? F. E.: Algunos fueron fusilados, en 1962 y aún en 1963. Pero la mayoría recibió condenas de hasta veinte años. R.H.: ¿Podría afirmarse que, a partir del año 63, la actividad de las organizaciones contrarrevolucionarias dejó de ser una amenaza sustancial? F. E.: Comenzaron a decaer, pero aún continuaron con otros proyectos terroristas fundamentados esencialmente desde bases externas. En Miami radicaba la JMWAVE, la mayor base de la CIA en el hemisferio occidental, integrada por 4 000 cubanos, 400 oficiales norteamericanos, marina de guerra y aviación, 55 empresas de cobertura —astilleros, compañías aéreas, rentadoras de taxis, de autos, de bienes raíces—, barcos de guerra, lanchas rápidas; era todo un ejército. Con ellos comienzan a realizar ataques a barcos mercantes, poblaciones costeras indefensas, instituciones y funcionarios cubanos radicados en países extranjeros etc. Ya para entonces también utilizan redes de espionaje y subversión, una estructura que les posibilitaba evadir con más éxito nuestra penetración, en tanto cada nuevo reclutamiento que se hacía tenía que ser informado a la CIA, que podía consultar sus archivos. Una típica red de subversión fue la de Márquez Novo, en Pinar del Río, la de Polita Grau o la de Francisco Muñoz Olivé, que trabajó con la CIA desde el año 61 y a quien no pudimos descubrir hasta principios de los 70. Con esta estructura muy compartimentada, la CIA obtiene buenos resultados y nos da a nosotros muchos dolores de cabeza. Más tarde, comenzaron a utilizar algunas embajadas capitalistas occidentales —España, Italia, México— para ubicar a R.H.: ¿La más grande era el MRR? F. E.: El MRR, el 30 de Noviembre, el MRP, Rescate, y otras más. R.H.: ¿Y todas tenían miles de miembros? F. E.: La cifra exacta no la tengo, pero supongo que sí, seguro que eran varios miles. Recuerda que aquí había una gran y media burguesía, que contaba con una importante fuerza. Además en los latifundios que existían trabajaban muchos campesinos que nada tenían que envidiar a los siervos de los señores feudales y por tanto hacían lo que ellos ordenaban. La confrontación tuvo momentos muy álgidos. En el 62 hay varios planes de sublevación general, pero sobre todo dos muy importantes. El primero es un proyecto que viene de la CIA. Ya la mayoría de las organizaciones habían sido penetradas, y siempre teníamos la precaución de mantener gente adentro aunque estuvieran en proceso de desintegración; por eso supimos que se intentaba unificar las cinco organizaciones principales —MRR, MRP, 30 de Noviembre, Movimiento Demócrata Cristiano (MDC) y Partido Social Cristiano (PSC), el de José Ignacio Rasco—, dividirlas por provincias y desconectarlas de la organización nacional, que era donde ellos sabían que teníamos penetración. Cada organización se compartimentaba provincialmente, y allí se elegía una dirección por la CIA. El jefe y el radista se sacaban a la Florida y se entrenaban. Por otra parte, la CIA había logrado consolidar en Pinar del Río una importante estructura, el denominado «Frente Unido Occidental» al mando de Esteban Márquez Novo, conocido como Plácido, que había sido casquito y estaba muy relacionado con los terratenientes latifundistas en la zona más occidental. Había logrado montar una agrupación de cerca de mil integrantes y llegó a tener tres estaciones de radio y escuelas para preparar al personal. Fue capturado y se le ocupó una planta AT3 norteamericana, muy moderna, que trasmitía en treinta segundos un mensaje que nos era muy difícil de localizar. Su plan era tomar la base aérea de San Julián, una de las operaciones principales. Para entonces, Tomás San Gil se hace jefe de todas las del Escambray, las unifica, reciben armamentos a través de una red de la CIA encargada de suministrar pertrechos para las bandas. Los desembarcos se producían por el norte de Las Villas, por bahía de Cádiz. Ellos están preparando su alzamiento, pero nosotros estamos trabajando también. El 8 de mayo se detiene a Juan Falcón y a los principales dirigentes del MRR, del Directorio Revolucionario en el Exilio (DRE) y del Movimiento 30 de Noviembre. No conocíamos muchos detalles del plan. Pero el día 20, en el Ten Cents de la Copa, en Miramar, dos 26 «La lucha entre lo nuevo y lo viejo fue en todas partes». Entrevista al General (r) Fabián Escalante aunque no aparece tratado con profundidad el tema de la subversión política —que deliberadamente no se incluyó porque los casos estaban muy frescos, a pesar de ser muy representativo—, así como otros que entonces no se consideraron convenientes, por medidas de compartimentación. R.H.: ¿Existieron otros casos como el de Rolando Cubelas, en los que la CIA logró reclutar a una figura importante de la Revolución? F. E.: Hubo casos así desde el principio. Eloy Gutiérrez Menoyo, el antiguo jefe del Segundo Frente del Escambray, es un ejemplo. Cuando empieza la conspiración trujillista, en febrero o marzo del 59, participan Eloy Gutiérrez Menoyo y William Morgan, comandantes del Ejército Rebelde, y representantes de una organización política que se había opuesto a Batista. Hubert Matos, de quien no puedo asegurar que haya sido agente de la CIA, tenía un plan de alzamiento en Camagüey, que probablemente estaba apadrinado por la embajada de los Estados Unidos y por la CIA, en el que estaban involucrados también Manuel Artime y Humberto Sorí Marín. Otro caso es el de Manuel Ray Rivero, que fue ministro de Obras Públicas del primer gabinete revolucionario, y luego fundó el MRP, una organización contrarrevolucionaria. Desde el primer momento, la Revolución tiene disidentes; se desarrolla una intensa lucha ideológica y política en todas las estructuras del país. R.H.: En 1989, fuiste miembro del tribunal militar que juzgó la Causa # 1, donde se procesó a altos oficiales de las FAR y el MININT por relaciones con el narcotráfico y por haber expuesto los mecanismos de defensa de la seguridad nacional. Visto en perspectiva histórica, casi veinte años después, ¿qué significado tuvo aquel acontecimiento? ¿Cuáles fueron sus lecciones y trascendencia para el proceso? F. E.: Fue un momento muy amargo para todos, porque nos percatamos con mayor claridad de que los hombres somos maleables, y que cambiamos. Fidel explicó, refiriéndose al caso, que el poder puede corromper y que la lucha más importante que debe librar alguien que tiene poder es la lucha contra sí mismo. Todavía entonces teníamos la idea de que seguíamos siendo los mismos. Aquel fue un año de mucha reflexión, muy importante para la Revolución, pues fue necesario hacer un análisis de todo lo que sucedió y por qué se habían desarrollado dentro del Ministerio tendencias negativas. Fidel antes, ya había convocado a un proceso de rectificación de errores y tendencias negativas y el MININT, particularmente su dirección, no estaba al margen de estas desviaciones. Seguíamos con los mismos controles de años anteriores, sin darnos cuenta de que todos estos aparatos policíacos y represivos sus oficiales, entre ellos, los más connotados: Jaime Caldevilla y García Villar, Alejandro Vergara Maury, Massimo Muratori, Antonio Carrillo Colón y otros más, todos denunciados en su tiempo y expulsados del país. La JMWAVE empieza a languidecer después de 1966 y desaparece en el 69, era un aparato enorme con un presupuesto de cien millones de dólares al año. R.H.: ¿A partir de entonces, la mayor parte del dispositivo de la CIA se volcó hacia el trabajo de inteligencia y espionaje dentro de Cuba, no a la subversión directa? F. E.: La subversión política resultó desde entonces, y creo que hasta los días de hoy, una de sus actividades priorizadas. Hasta el 64, había predominado la subversión generalizada mediante los intentos de alzamiento, de asesinato. Con la subversión política, por ejemplo, buscan estimular la disidencia dentro de los medios culturales, políticos, incluso militares cubanos. Ese fue el caso de Humberto Carrillo Colón, agregado cultural de la embajada de México en 1968, cuya primera tarea era fomentar la división entre los intelectuales. Se dan cuenta de que la Revolución es un hecho y que no pueden liquidarla, así que —sin abandonar los planes terroristas—, comienzan a estimular otras líneas de trabajo o de actividad. R.H.: ¿Esos agentes de la CIA que operaban desde embajadas extranjeras lo hacían con el consentimiento de sus gobiernos? F. E.: No siempre. Por ejemplo, Jaime Caldevilla, agregado de prensa y cultura de la embajada de España, había sido reclutado para la CIA y tenía una agente ilegal en La Habana, una española que había pasado la escuela de inteligencia, Carmen Jiménez Gómez, dueña de la peletería Chiquitín, situada en la calle Monte. Desde ahí dirigía su red de inteligencia, que penetramos en el 65. Caldevilla y Alejandro Vergara no solo estaban en el espionaje, sino que habían estado involucrados en el asunto de las pastillas envenenadas para asesinar a Fidel, vinculados a la CIA, la mafia y a la organización Rescate, de Tony Varona y María Leopoldina Grau Alsina (Polita). R.H.: Durante todo este período, ¿qué otros servicios de inteligencia o de espionaje, además del de los Estados Unidos, han representado peligros para Cuba? F. E.: En general, los que han trabajado aquí lo han hecho para servir a la CIA y por intereses y presiones del gobierno norteamericano. R.H.: ¿Existe un caso real que inspirara el serial de televisión En silencio ha tenido que ser? ¿En qué medida la historia que se narra es representativa de la estrategia seguida por la CIA para penetrar las instituciones de la Revolución? F. E.: Fueron varias las operaciones utilizadas. Se intentó recoger los casos principales ocurridos hasta ese momento, el año 1979, un período de veinte años, 27 Rafael Hernández su persecución en casi todos los rincones del mundo. También las campañas de calumnias e infamias; en fin, todo el arsenal que el gobierno de los Estados Unidos ha ensayado contra nuestro país en estos cincuenta años de agresiones y victorias. Al reflexionar sobre estas cinco décadas transcurridas y el enfrentamiento realizado en la defensa de la Revolución, es importante destacar que ese trabajo fue llevado a cabo por un puñado de jóvenes armados con las ideas revolucionarias proclamadas por Fidel y los principales dirigentes, que resultaron decisivas en los posteriores combates, jóvenes que lo asumieron como una tarea ideológica y política, en defensa de una causa patriótica y revolucionaria, a la cual entregaron el corazón y el alma, sin pensar en ocupar un cargo, cobrar un salario o acumular tiempo de trabajo, sin constituir oficio o empleo, evitando convertirse en burócratas, asalariados, tecnócratas o corruptos. Pienso sinceramente que los organismos de seguridad, en estos cincuenta años, han aportado su grano de arena en la defensa de la Revolución y las conquistas socialistas, contribuyendo a proteger la integridad y la soberanía de nuestra patria y la vida de nuestros dirigentes. El más claro, cercano y conmovedor ejemplo son René, Ramón, Gerardo, Antonio y Fernando, héroes de la patria, que reconocieron que estaban trabajando para el gobierno cubano con el objetivo de proteger a su país de criminales ataques, y con ese fin se habían infiltrado en conocidas organizaciones terroristas miamenses, y que actuaban por sus convicciones. Ellos son ejemplo de su generación, que en las mismas trincheras, llevan hoy las banderas de luchas y victorias que ayer nosotros empuñamos, bajo la certera dirección de Fidel y Raúl, con la mística y las ideas de nuestros antepasados, los que combatieron en Girón y en el Escambray, los del 1º de enero, los del desembarco del Granma, los del asalto al Moncada, los de la lucha contra las dictaduras y la pseudorrepública, y más allá, desde los mambises del 95 y del 68. Por último, un recuerdo a los caídos, a los que todavía cumplen misiones en el seno del enemigo, a esos héroes eternos de la patria. R.H.: Gracias por tu tiempo, Fabián. Ha sido no solo interesante, sino iluminador. Gracias también por haber aceptado todas mis preguntas, y haberlas respondido con tanta paciencia y sinceridad, en nombre de los lectores de Temas. concentran mucho poder real y sus mecanismos necesitan un control y una supervisión sistemática; la vida lo demuestra, no solamente en Cuba, sino también en otras partes del mundo. R.H.: Algunas personas se preguntan por qué la inteligencia cubana no les ha hecho justicia —como los israelíes con los criminales de guerra nazis— a asesinos convictos y confesos como Esteban Ventura Novo, Félix Rodríguez, Luis Posada Carriles, Orlando Bosch. ¿Cómo tú les explicarías esta política a esas personas? F. E.: Ese es un mal método. Porque el mal se revierte. El asesinato no es un método revolucionario. No hay causa que lo justifique. Esa violencia solo genera una violencia similar. Además, ¿qué justificación moral o ética se le puede dar a una persona que se prepara como asesino? ¿En realidad, qué resuelve el asesinato? R.H.: ¿Incluso tratándose de criminales como estos? F. E.: Incluso. Es una postura moral, una cuestión ética que Fidel siempre defendió mucho, desde que estaba en la Sierra. Imagino que en todos estos años no faltaron algunas propuestas en ese sentido, pero siempre se rechazaron, porque desencadena un mecanismo de corrupción y de perversión. Por eso es que Orlando Bosch y Posada Carriles probablemente se mueran de viejos. Desde mi óptica, es políticamente más útil que sean el ejemplo vivo de lo monstruosos que son. En el documental inglés 638 ocho maneras de matar a Castro entrevistan a Bosch y a Posada, estando preso este todavía, quienes no se muestran arrepentidos. La historia los va a juzgar. La conciencia les debe pesar mucho. R.H.: ¿Hay algún tema importante que estemos pasando por alto para poder entender el trabajo de la Seguridad a lo largo de estos cincuenta años de Revolución? F. E.: Temas hay bastantes. El enfrentamiento a la subversión política no ha podido ser exclusivamente político, y en algún momento ha tenido que dirigirse por los caminos de la inteligencia y la contrainteligencia; por lo tanto, muchos eventos se han vinculado con estos fenómenos. Los intentos por promover esa subversión política entre los jóvenes en Cuba es un aspecto muy importante. Se han desclasificado en los Estados Unidos documentos de los años 90 que son reveladores sobre el fomento de la disidencia contrarrevolucionaria. También ha estado la lucha contra el terrorismo, la guerra biológica, aquella que introdujo el dengue hemorrágico, la peste porcina africana, y que causaron tantos daños y pesares a nuestro pueblo; la guerra psicológica, la subversión económica, no solo en lo concerniente al bloqueo, sino en el sabotaje al comercio, © 28 , 2008 no. 56: 4-15, octubre-diciembre de 2008. Walfredo Angulo «Soy solo un sobr eviviente». sobreviviente». Entr evista Entrevista a Julio Gar cía Oliveras García edo Angulo alfredo Walfr Periodista. Instituto Internacional de Periodismo «José Martí». R odeado de libros, sentado junto a su buró de trabajo, me recibió Julio García Oliveras, quien se considera solo un sobreviviente, y su contribución a la Revolución cubana, un átomo de polvo que comenzó cuando decidió seguir a José Antonio Echeverría, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Habana. Como segundo jefe de acción del Directorio Revolucionario, el 13 de marzo de 1957 acompaña a Echeverría en lo que se calificó como la principal de las acciones programadas para ese día: la toma de Radio Reloj. En su libro José Antonio Echeverría: la lucha estudiantil contra Batista, Julio brinda un fiel testimonio de esa etapa. Escribe, además, en 1988, una biografía del líder estudiantil, y en 2003 un texto sobre los estudiantes cubanos. Su más reciente obra se titula Contra Batista, publicada en 2007. Al triunfo de la Revolución, García Oliveras se incorpora al Ejército Rebelde con grados de comandante, y labora durante años en construcciones militares. Considera no tener vocación de dirigente y, según dice, ha sido jefe cuando no le quedaba más remedio. A la edad de 77 años, mantiene una privilegiada memoria que le permite narrar episodios de su etapa juvenil como sucesos recientes, y todavía se le humedecen los ojos cuando habla de sus compañeros caídos en la lucha. En estos momentos es Vicepresidente de la Sociedad Económica de Amigos del País y director de su publicación, la Revista Bimestre Cubana. Entre sus nuevos proyectos está la elaboración de otro libro sobre el papel que han desempeñado los estudiantes en la historia. Walfredo Angulo: Durante los primeros años de su formación política, ¿participó en alguna organización antes de incorporarse a la FEU?, ¿cómo describiría su pensamiento e ideología? Julio García Oliveras: No pertenecí a ninguna organización política. Siempre he resumido el origen de mi formación política con una frase que mi padre repitió mucho a lo largo de la vida: «Esto no puede seguir así». Él era un empleado, como muchos cubanos de aquella época, desengañado de los partidos políticos, no era de izquierda, sino progresista. Esa postura es la que, a la larga, me conduce a una militancia revolucionaria, con las consecuentes preocupaciones de mi padre, a quien yo le replicaba: «¿Tú no decías que esto no podía seguir así? Entonces hay que hacer algo para cambiarlo». Estudié en el Colegio de Belén, donde coincidí con Fidel un tiempo. Nunca tuve ninguna inclinación de derecha, al contrario. Por ser hijo de un modesto 4 «Soy solo un sobreviviente». Entrevista a Julio García Oliveras empleado, viviendo en medio de un colegio lleno de hijos de la burguesía, se engendraron en mí contradicciones no solo de tipo social, sino también político, que influyeron en mi formación. W. A.: Háblenos de la FEU de su época. ¿Qué problemas enfrentaba la política universitaria? J. G. O.: La FEU que había sido creada por Mella atravesó distintas etapas que es necesario recordar. Después del proceso revolucionario contra Machado, el movimiento estudiantil adquirió una jerarquía política en el país, que llegó hasta el punto de tomar parte en la formación del gobierno a la caída de Machado; como Raúl Roa ha señalado, es la primera vez en la historia que el sector estudiantil se toma el derecho a formar gobierno, y a partir de ese momento los estudiantes tuvieron una gran participación en política nacional. Después del fracaso de la huelga del año 1935, la Universidad fue clausurada y la FEU prácticamente se disolvió. En 1937 se produce la reapertura de la Universidad, pero transcurría la primera dictadura de Batista, que con la represión había anulado la oposición. Un gran número de revolucionarios cubanos había tenido que emigrar a España y a la Guerra civil española. El único sector que mantuvo una función contestataria es el estudiantil. De ahí que Batista organice el bonche universitario, para utilizar políticas violentas y mantener una presencia armada dentro de la Universidad, con el objetivo de dividir y agredir al movimiento estudiantil. Eso va a irse complicando con la situación política del país y los resultados de la dictadura. Comienzan a manifestarse determinadas corrientes políticas, partidos y, como es natural, estas se reflejan en un forcejeo entre las tendencias del movimiento estudiantil. Durante los años 40 y principios de los 50, los enfrentamientos se van a proyectar a través de los llamados grupos de acción. Durante el mandato de Ramón Grau, el Movimiento Socialista Revolucionario (MSR), de Rolando Masferrer, y la Unión Insurreccional Revolucionaria (UIR), de Emilio Tro, representan las tendencias más importantes que perdurarán hasta el golpe de Estado. El MSR tratando de apoyar la política de Grau, y la UIR, que paradójicamente está también patrocinada por Grau, adopta una posición de enfrentamiento al gobierno. Ambas se van a enfrentar en la Universidad. Yo entro en la Universidad en el curso 1949-50, y me encuentro a una FEU inmersa en la politiquería, con vínculos gansteriles, y cuyos dirigentes aspiraban a cargos políticos, como Enrique Huerta, quien se postuló para gobernador de Las Villas. Ese forcejeo da lugar a hechos sangrientos, como la muerte de Justo Fuentes, vicepresidente de la FEU. Cuando se producen los acontecimientos del 10 de marzo, la FEU se mantenía dividida por las diferencias políticas y esta división estaba propulsada por las llamadas organizaciones revolucionarias y los grupos de acción. Ese es el cuadro que va a presentar aquella FEU cuando se produce el golpe de Estado del 10 de marzo. W. A.: Entonces, ¿cuáles eran sus principales dirigentes? J. G. O.: El presidente de la FEU era Álvaro Barba Machado, quien mantuvo una línea fiel a la Revolución hasta su muerte. Había otros dirigentes que no los vas a encontrar en ningún libro. Desaparecieron, con la frase común de que «se fueron por el tragante de la historia». O sea, no se mencionaron más; no se integraron a ninguna organización revolucionaria, ni participaron en la lucha. El secretario de la FEU era Eberto Cué Reyes, un estomatólogo —hoy dirigente del Ministerio de Salud Pública—, que también tuvo una posición muy positiva. W. A.: Háblenos acerca del papel de la FEU con los otros tipos de enseñanza: los institutos, las escuelas de comercio, las escuelas superiores, o sea, con la enseñanza media. J. G. O.: En los institutos de segunda enseñanza de la época, se reflejaban las mismas contradicciones entre intereses políticos, e incluso se manifiestan las influencias gangsteriles mencionadas, pues en estas escuelas también se produjeron enfrentamientos a punta de pistola. W. A.: ¿Se apoyó la FEU en esas enseñanzas en la lucha contra Batista? J. G. O.: Cuando ocurre el golpe militar del 10 de marzo, el movimiento estudiantil había mantenido una actitud crítica frente al gobierno de Carlos Prio, y la FEU, aunque con un poco de vacilación, decidió ponerse a su lado y defender la Constitución. Entonces, temprano van a ver a Prío para solicitarle orientación y armas. En la Universidad se conformó el primer centro de resistencia contra el nuevo golpe militar de Batista. También hubo resistencia en los centros de segunda enseñanza. En general, los jóvenes estudiantes rechazaron el golpe, pero cada centro se proyectó de acuerdo con sus iniciativas, sin una coordinación. En esa etapa, en la Universidad, se identifican dos alternativas de oposición al golpe: una politiquera, que plantea enfrentarse a Batista por vías elecctorales y se refleja en determinadas protestas formales, que no trascienden los límites de la Universidad. Y otra, donde se destaca José Antonio Echeverría, que abogaba por la resistencia armada y trata de llevar la lucha a las calles. W. A.: Cuando José Antonio comienza a tener un papel de liderazgo en la Escuela de Arquitectura y más tarde en la FEU, usted era estudiante de Arquitectura ¿Cuáles eran sus vínculos con él, cómo fue ese trabajo? J. G. O.: A principios de la década de los 50, en la Escuela de Arquitectura organizamos un movimiento con José Antonio Echeverría, Osmany Cienfuegos y 5 Walfredo Angulo otros compañeros, que nos habíamos unido para desplazar las negativas tendencias del movimiento estudiantil. No tenía alcance nacional, pero sí en el interior de la Universidad. Nuestro objetivo era limpiar la FEU de todos los politiqueros y gangsters que practicaban la violencia armada dentro de la institución, y así lo logramos con Echeverría como presidente de la FEU. W. A.: ¿Cuáles eran las relaciones de la FEU, encabezada por José Antonio, con otras organizaciones como la Juventud Auténtica, la Ortodoxa, la Socialista, la Católica, y el 26 de Julio? J. G. O.: Cuando los sucesos del 10 de marzo, José Antonio era vicepresidente de la Escuela de Arquitectura, y así firmó el Manifiesto de la FEU del día 14 de marzo, contra la dictadura de Batista. Este acto se inserta en una primera etapa, en la cual el objetivo del movimiento estudiantil era rechazar el golpe militar, y recuperar el ritmo constitucional establecido en 1940, que se consideraba un proceso positivo en la historia política de Cuba. Nos oponíamos a Batista, pero aún no existía un proyecto revolucionario radical. En 1953, el impacto del Moncada induce un nuevo enfoque de la oposición a Batista, incluso dentro del movimiento estudiantil, cuya proyección ya no es solo derrocar a Batista, sino realizar una revolución profunda. Este propósito rápidamente se conecta con la experiencia de la fracasada Revolución del 30. En ese cambio de actitud desempeña un papel importante Raúl Roa, a quien pudiéramos considerar el «agente trasmisor» de las ideas revolucionarias del 30. Sus libros Bufa subversiva y Pluma en ristre, sirvieron también para identificarnos con los primeros acercamientos a la idea de la izquierda, como los de Mella y Rubén Martínez Villena. Podría decirse que Roa representó, para nuestra generación, lo que Enrique José Varona para los revolucionarios del 30. José Antonio no asume en los inicios la idea de creación de un Directorio. Estábamos identificados en el rechazo a la politiquería de algunos dirigentes de la FEU, y no era nada nuevo que, ante ese fenómeno, pensáramos en la creación de un Directorio. Sin embargo, José Antonio tenía otro plan: rescatar el prestigio de la FEU, unir todo el sector estudiantil de la enseñanza secundaria, y convertirlo en un gran movimiento político y de masas para derrotar a la dictadura, con la idea final de realizar una revolución profunda. A pesar de la insistencia de gente muy cercana a él, no aceptó la idea del Directorio y aprovechó la coyuntura política, después del Moncada, para aspirar a la presidencia de la FEU y llevar adelante la lucha de los estudiantes. W. A.: ¿De estas organizaciones que le mencioné, cuál tenía más peso en la Universidad? J. G. O.: Hay que tener muy en cuenta que la línea revolucionaria impulsada por José Antonio Echeverría la componen dos factores definitorios: la vía insurreccional y la línea unitaria. Si usted revisa sus numerosas declaraciones públicas, así como el Manifiesto del Directorio, publicado en Alma Mater en marzo de 1956, se percata de que en el centro de esos pronunciamientos está el problema de la unidad. Eso es muy importante porque la falta de unidad era una deficiencia de la historia revolucionaria de Cuba, desde las guerras de independencia. Respecto a esto, me gustaría referirme, como ejemplo, a la labor de Fidel, quien proviene de la Juventud Ortodoxa, y forma parte de la llamada Generación del Centenario. Después del Moncada, a la salida de la prisión se reúne con Rafael García Bárcena para tratar de incorporarlo al 26 de Julio. Este no acepta, pero sí se unen Armando Hart y Faustino Pérez. Luego se entrevista con el grupo de Mujeres Martianas que iba a brindar una estecha colaboración con el 26 y el Directorio. Fidel, en sus gestiones de unidad, capta a Frank País, que tenía la Acción Revolucionaria Oriental (ARO) y que desempeñará un papel fundamental en el Movimiento 26 de Julio. Por otra parte, en abril de 1954, Echeverría preside en la Universidad el Congreso de la enseñanza secundaria. La estrategia de José Antonio, que ese año ocuparía la presidencia de la FEU, se dirige con prioridad a ese sector, que entonces contaba con una matrícula aproximada de setenta mil estudiantes. Suponiendo que participara solo la mitad en las luchas estudiantiles, seguía siendo una cifra considerable cuando se lanzaban a una huelga, hacían paros, manifestaciones o se fajaban con la policía. Esta lucha de masas fue significativa y alcanzó su mayor nivel a fines de 1955. Yo recuerdo que Echeverría insistía: «tenemos que unir a todos»; o sea, a todos los que tuvieran una posición honesta frente a la dictadura, nosotros los acogeríamos. Incluso, hubo militantes del Partido Auténtico como Jorge Agostini, Mario Fortuny, Mitico Fernández y Reynold García, que dieron sus vidas a la causa revolucionaria. Los conspiradores auténticos eran poseedores de la mayor cantidad de armamentos que había en el país desde tiempos de Aureliano Sánchez Arango, que organizó la Triple A. Aureliano regresó a Cuba semanas después del 10 de marzo de 1952; entró por Santiago de Cuba, y empezó, apoyándose en sus viejos compañeros del Ala Izquierda Estudiantil —entre ellos Raúl Roa y Willy Barrientos—, a conformar un movimiento clandestino, el cual desde el principio empezó a recibir armas de todos lados. Yo participé inicialmente en la Triple A, y José Antonio también. Uno de sus factores atrayentes era el armamento que tenían y otro, que, como eran los gobernantes derrocados, deberían tener cierto 6 «Soy solo un sobreviviente». Entrevista a Julio García Oliveras compromiso de luchar. Esto ocurría en la etapa en que todavía se está formulando una ideología propia del movimiento estudiantil. Pero cuando después del Moncada esta se va orientando hacia una revolución radical, esta situación cambia. La Juventud Socialista tenía una pequeña representación en la Universidad. Su estrategia de oposición política era la línea de masas, no abogaban por la vía insurreccional. Cuando se analiza al movimiento estudiantil, algunos nos tildan de anticomunistas; pero no existe ningún documento ni acción que sustente esa opinión. Es cierto que, por lo expresado en las líneas precedentes, no simpatizábamos con el Partido Socialista Popular, pero esos eran otros veinte pesos. En definitiva la ideología del movimiento revolucionario estudiantil se va a ir perfeccionando gradualmente, porque nosotros no arrancamos con un proyecto ya definido después del golpe del 10 de marzo. Ese cuerpo ideológico se va formando poco a poco; ya hablé de la influencia de Roa. Cuando José Antonio asume la presidencia de la FEU va dejando a un lado la Constitución del 40 y comienza a enunciar un nuevo concepto que estará presente en el Manifiesto del Directorio de Alma Mater, en sus declaraciones y en la Carta de México: «Vamos a luchar por la revolución cubana». ¿Y esto qué significa? Para nosotros significa un cambio total de los aspectos políticos, económicos, sociales y jurídicos del país. Además, en el Manifiesto se expone, en blanco y negro, que vamos a luchar por el socialismo. W. A.: ¿Cómo se realizó la resistencia estudiantil ante la dictadura de Batista? J. G. O.: La resistencia estudiantil después del golpe de Estado emprendió la única vía posible en aquellos momentos: la lucha de masas. Las huelgas, las protestas, las manifestaciones empezaban en la Universidad, a las que se incorporaban gradualmente los Institutos, y otros centros de segunda enseñanza, y la Universidad de Oriente. Esa coordinación se logró después del citado Congreso de la enseñanza secundaria, donde hubo una completa identificación en la coordinación de las protestas frente a la dictadura. El proceso de huelgas y manifestaciones estudiantiles y obreras de diciembre de 1955 fue el punto más alto de la lucha política para el movimiento estudiantil revolucionario. Lenin aclaró el papel desempeñado por los estudiantes en las grandes revoluciones de la siguiente manera: «Entre nuestros estudiantes no podría haber otro agrupamiento, pues son la parte más sensible de la intelectualidad, y la intelectualidad se llama precisamente así porque es la que refleja y expresa de modo más consciente, decidido y exacto, el desarrollo de los intereses de clase y de los grupos políticos de toda la sociedad». No obstante, el movimiento comunista concentró su labor política en los obreros —en el proletariado—, y dejó a un lado a la juventud. En 1935, Jorge Dimitrov, en el VII Congreso de la Internacional, señaló críticamente: «El proletariado revolucionario tampoco desplegó entre la juventud la necesaria labor de educación, no prestó suficiente atención a la lucha por sus intereses y aspiraciones específicas». Y subrayaba: «Al hablar de la juventud tenemos que declarar francamente que hemos desdeñado nuestra misión de arrastrar a las masas de la juventud a la lucha contra la ofensiva del capitalismo, contra el fascismo y la amenaza de guerra». Mao Zedong también hizo referencia, en 1939, a la importante participación de los estudiantes en los procesos revolucionarios de China: «El movimiento del 4 de mayo indicó, hace veinte años, que la revolución democrático-burguesa en China contra el imperialismo y el feudalismo había llegado a una nueva etapa. En ese período fueron cientos de miles de estudiantes los que se colocaron heroicamente a la cabeza del movimiento». Considero que esto no fue diferente en la experiencia histórica cubana. W. A.: ¿Existía alguna relación entre la FEU y el movimiento sindical? J. G. O.: En la FEU de Echeverría las acciones principales conjuntas con el movimiento sindical fueron, en primer lugar, la prolongada huelga de los bancarios en 1955, dirigida por José María Aguilera, y que es poco recordada. Fue de gran importancia, pues se sumaron a ella muchos otros sectores obreros. Aguilera se mantuvo en contacto con José Antonio; pero la que marca el punto culminante de la lucha política es la huelga azucarera de diciembre de ese año. Se organizó en la FEU a cargo de Conrado Bécquer y Conrado Rodríguez; y Armando Acosta por el Partido Socialista Popular. José Antonio puso como condición la unidad de todos los sectores obreros —auténticos, ortodoxos, comunistas, del 26 de Julio y del Directorio— para comprometer al movimiento estudiantil con la huelga. En el libro La historia del movimiento obrero, del Instituto de Historia se califica a esta huelga como la de mayor trascendencia, donde participaron miles de trabajadores, además de los estudiantes. W. A.: ¿Fue la lucha por el pago del diferencial azucarero? J. G. O.: Ese fue el motivo inicial, pero después se transformó en una huelga política. En los dias siguientes, Batista le comentó a Cosme de la Torriente que aquello tenía que haber sido un movimiento organizado por los comunistas, debido a su magnitud. En medio de la huelga, José Antonio, René Anillo y yo nos vamos para Santiago de Cuba a reclutar a Frank País, porque sabíamos que tenía una organización y armas. Y ya la huelga había alcanzado un carácter político. Cuando llegamos allí —alrededor del 28 de 7 Walfredo Angulo diciembre— la huelga llevaba muchos días desarrollándose y empezaba a decrecer. Había cubierto el territorio nacional de un extremo a otro y participaron obreros y estudiantes de toda la Isla. Recuerdo que el ejército se retiró a los cuarteles, y las carreteras y los pueblos estaban ocupados por los azucareros. La lucha estudiantil se había incrementado y alcanza con esto su momento mas alto. Esta huelga representó la culminación de la etapa de lucha política y de masas y el inicio de la etapa insurreccional y de la guerra revolucionaria. A principios de 1956, Fidel declara: «Este año seremos libres o seremos mártires». José Antonio hace declaraciones en el mismo sentido. Entonces comienza a funcionar, concretamente, la línea de la unidad de las dos organizaciones que han quedado como representantes del movimiento revolucionario: el 26 de Julio, organizado por Fidel al salir de prisión en 1955, y el Directorio, de finales de ese año. Muchas veces se hace referencia al Directorio como la organización armada de la FEU, y yo insisto en que se tenga en cuenta la proclamación del Directorio, que hace José Antonio en el Aula Magna, el 24 de febrero de 1956, y el Manifiesto publicado en marzo, en Alma Mater. Allí se precisa «El Directorio Revolucionario, considera a la revolución como un proceso continuado de lucha por todos los frentes y medios posibles, desde la resistencia civil hasta la insurrección popular». Verlo solo como un aparato armado es una limitación de su alcance, pues este surge del movimiento político estudiantil. Las manifestaciones, las huelgas, son acciones políticas contra la dictadura; o sea, el pueblo se ha movilizado contra ella a través de la acciones del movimiento estudiantil. A partir del 10 de marzo, la población asumía distintas posiciones frente a la dictadura. Después de la corrupción de los gobiernos auténticos, el gangsterismo y la violencia, algunos esperaban que Batista pusiera un poco de orden. Pero inmediatamente incurrió en los mismos delitos que los gobiernos auténticos. Primero estuvo el robo, como luego la represión y los asesinatos, y rápidamente se volvió a poner su traje de dictador. En 1954, la guerra de Corea provocó cierto auge económico, pero a su término, la situación se revirtió y la gente empezó a sufrir las consecuencias. Ese fue uno de las razones para la huelga azucarera de diciembre del 55. Hasta esa fecha, las masas populares aspiraban a eliminar a Batista sin la guerra. En cambio, las vanguardias revolucionarias —me refiero a Fidel y a José Antonio— estaban conscientes de que para poder llevar adelante una revolución radical (lo cual no significaba solo tumbar a Batista, sino todo un proceso de cambios profundos), se necesitaba el apoyo de un movimiento armado revolucionario, y esto es lo que va a dar fundamento a la guerra. Después de la movilización nacional de la huelga azucarera, el pueblo se percató de que Batista, apoyado por el imperialismo yanqui, no podría ser eliminado, y entonces comienza a apoyar la guerra y al movimiento insurreccional. En el año 56 se inician las labores para concretar la unidad. El Directorio tiene dos bases programáticas fundamentales: la vía insurreccional y la línea unitaria, que es la que lo conduce a la firma de la Carta de México en agosto de 1956. W. A.: ¿Qué significó la firma de esa Carta? J. G. O.: Para la historia es el único documento revolucionario, insurreccional, firmado personalmente por Fidel Castro con otra organización en los años de la lucha contra Batista. Su prólogo manifiesta: «La Federación Estudiantil Universitaria y el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, los dos núcleos que agrupan en sus filas la nueva generación, y que se han ganado en el sacrificio y en el combate la simpatía del pueblo cubano, acuerdan dirigir al país la siguiente declaración conjunta: 1). Que ambas organizaciones han decidido unir soberanamente sus esfuerzos, con el propósito de derrocar a la tiranía y llevar a cabo la Revolución Cubana». Esa es la trascendencia histórica de la Carta. ¿Cuáles fueron los acuerdos inmediatos? En el momento que se firma la Carta, agosto de 1956, Fidel no tenía todavía los medios para llevar adelante la guerra revolucionaria y nosotros tampoco; sin embargo, se acuerda una estrategia común de lucha. Fidel, después de la experiencia del Moncada, había trazado una estrategia que se concreta en la lucha guerrillera en las montañas, y estaba preparando a los expedicionarios del Granma para iniciar el combate en la Sierra Maestra. Nuestra variante era la lucha en la ciudad, concretamente en La Habana. El movimiento estudiantil tiene una tradición de lucha, desde la tiranía machadista en los años 30, definida por muchos escritores como acción directa, y que el Directorio asumió como principal método revolucionario. El plan era golpear arriba, o sea, eliminar a figuras importantes del régimen, como jefes militares o representantes del gobierno. Esta decisión fue consecuencia de que nuestros medios de combate eran reducidos. Solo contábamos con unos cuantos fusiles, carabinas y pistolas, con lo que era imposible un levantamiento en La Habana, en el momento en que se firmaba el documento. Cuando se discuten las estrategias con Fidel, se acuerda que este lleve adelante la lucha guerrillera y nosotros las acciones en La Habana. De ahí surge la idea de ajusticiar a un personaje del régimen. En las primeras reuniones con Fidel, se habló de un levantamiento nacional que, finalmente, no podría realizarse. Entonces, nosotros íbamos a planear una serie de acciones en La Habana, para apoyar el desembarco del Granma, con las armas que teníamos. 8 «Soy solo un sobreviviente». Entrevista a Julio García Oliveras En México, Juan Pedro Carbó, que mantenía buenas relaciones con Fidel y se había reunido con él varias veces, se compromete a efectuar la primera, que inicialmente no era contra el coronel Antonio Blanco Rico, sino contra el esbirro policiaco Esteban Ventura. Pero cuando el comando sale a la calle, tenía la orden de que si este no aparecía, se le tirara a otro dirigente batistiano; el destino eligió a Blanco Rico, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, el organismo con la historia más sangrienta de toda la dictadura de Batista, desde su creación en 1934. Dos días después, se produjo la muerte de Rafael Salas Cañizares, el jefe de la Policía. Ambas acciones produjeron una gran conmoción en el país. Por otra parte, Fidel había logrado conseguir el barco para la expedición y vuelto a reunir las armas que le había ocupado la policía mexicana. El 27 de noviembre nos llegó el aviso de la salida de la expedición. Según lo acordado, se organizaron dos actos más en la Universidad, uno contra el trujillismo, en donde habla René Anillo, y otro el día 27: una manifestación por el aniversario del fusilamiento de los estudiantes de medicina en 1871, donde hubo un montón de heridos en el enfrentamiento entre estudiantes y policías. Esa fue la última demostración de protesta pública de la Universidad. Después todos pasamos a la clandestinidad. W. A.: En su libro La lucha estudiantil contra Batista usted dice que después del desembarco del 2 de diciembre, José Antonio, ante la carencia de armas, asume la responsabilidad de no realizar un levantamiento armado en la capital. J. G. O.: En la reunión del Ejecutivo, el 29 de noviembre, después de recibir el telegrama de Fidel, discutimos qué hacer. Ninguno de los participantes suponía que José Antonio tomaría la decisión de aplazar las acciones. Con las pocas armas que teníamos, había dos alternativas: una, que yo defiendo, de encerrarnos en la Universidad con las armas y provocar una situación en La Habana, y otra, que implicaba diseminar grupitos armados en La Habana y efectuar acciones aisladas. Pero nuestra preocupación era que se perdieran las pocas armas que teníamos. W. A.: ¿Entre armas cortas y largas? J. G. O.: Sí, en total teníamos cincuenta armas en ese momento. Entonces tiramos un manifiesto en mimeógrafo, que decía «Fidel está vivo», y lo repartimos por La Habana. Me acuerdo que me tocó la calle Reina, y la caminé de arriba a abajo distribuyéndolo. Lamentablemente ese papel no ha aparecido, yo ratifico su existencia, porque participé en su impresión y distribución, pero no se conserva ninguno. Además, planificamos una serie de acciones. La primera, el 31 de diciembre, fue tratar de liberar a Daniel Martín Labrandero, preso en El Príncipe por conspiración contra Batista. Labrandero era un destacado jefe republicano español, que había terminado la guerra al frente de la XV Brigada Internacional, donde estaban los norteamericanos. Era un hombre con grandes méritos y experiencias militares. Hicimos contacto con él y preparamos el plan de fuga, en la que participaríamos Faure Chomón, Wangüemert y yo. Días después, los compañeros del Directorio en el pueblo de Bauta nos refieren que el capitán (o comandante) Menocal, de la Guardia Rural, estaba reprimiendo a los obreros de la textilera Ariguanabo, y le preparamos un atentado. Utilizamos dos carros; en uno iba Faure, y yo voy en el otro. Llegamos a Bauta, era todavía temprano y paramos en un café para tomar un refresco. Cuando nos ven, todos los presentes desaparecen. Entonces, nos fuimos para la entrada del pueblo, por donde se suponía que a las diez o las once de la noche pasaría Menocal. Entramos a un bar y sucede lo mismo, entonces dijimos: «esto está raro». Más tarde nos enteramos de que el compañero del Directorio, que era dirigente sindical de la textilera, había comentado por el pueblo que iban a ajusticiar a Menocal, y todos sabían lo que significaba que aparecieran unos tipos raros en el pueblo. Después de eso quemamos los autos patrulleros que estaban en la agencia Ambar Motors, donde hoy está el Ministerio del Comercio Exterior. Desde la oficina en la que yo trabajaba, se veía el patio de la agencia, y me doy cuenta de que allí había unos quince Oldsmobile nuevos para la policía. Entonces hablé con Faure y decidimos hacer un sabotaje. Lo más fácil habría sido tirar unos cocteles Molotov desde la azotea del edifico e incendiar los carros; pero nosotros teníamos tendencia a buscar las vías más complejas. Preparamos un aparato de fumigar, le pusimos gasolina, y el compañero José Briñas —quien murió en el asalto a Palacio— se puso un uniforme de Salud Pública y en pleno mediodía fuimos a quemar las perseguidoras. En esos días también organizamos un nuevo atentado a Ventura, en el hospital Calixto García, pero no apareció. Empezamos a preparar la acción del 13 de marzo cuando conocimos que Eduardo García Lavandero y Evelio Prieto tenían una gran cantidad de armas guardadas. Ellos accedieron a ingresar en el Directorio y entregarnos las armas. Con ellas podíamos armar a más de cien combatientes. ¡Ya pensábamos que podíamos hacer la revolución! Es importante subrayar que cuando hablo de la etapa insurreccional, no me refiero ya a la FEU, sino al Directorio. La FEU es una organización política heterogénea de masas estudiantiles, con distintas tendencias y actitudes. En cambio, el Directorio era su aparato para organizar la insurrección. 9 Walfredo Angulo Televilla. Si hubiéramos mandado cinco hombres allí, se hubiera garantizado la trasmisión completa. El llamamiento al levantamiento popular era fundamental. Teníamos la experiencia de la organización de la huelga nacional de cinco minutos, citada por la FEU, el 14 de diciembre de 1955. José Antonio era ya una destacada personalidad política, revolucionaria, no era un desconocido. Ahí radica el sentido político del 13 de marzo. Como en el asalto al Moncada, se preparó un llamamiento. Como es natural, la acción militar es más dramática, pero la trasmisión radial era el elemento político. Después de tantos años, es necesario recordar que con la acción de Blanco Rico, la muerte del jefe de la Policía, el levantamiento de Frank País en Santiago de Cuba y la llegada de Fidel en el Granma, la tensión en el país era muy alta. Estábamos seguros de que el llamamiento de Echeverría hubiera provocado un gran movimiento nacional. W. A.: ¿Cómo se articulaba este proyecto de descabezar a la dictadura con la estrategia revolucionaria más general de la FEU y de otras organizaciones? J. G. O.: Dentro de la estrategia general estaba el llamado a la incorporación de los estudiantes. Además, se habló con Faustino Pérez para coordinar con el M-26-7; el problema real era que el 26 no tenía fuerzas en La Habana, estaba concentrando todos su recursos en la lucha guerrillera de la Sierra Maestra. También se avisó a algunos contactos en las fuerzas armadas y a los marinos de Castiñeiras, que estaban conspirando. W. A.: ¿Qué habría pasado si hubiera tenido éxito la acción y qué otras acciones políticas debían sucederse a partir de la muerte de Batista? J. G. O.: En primer lugar, tengo que subrayar que para nosotros el pacto de México con Fidel siempre fue un punto fundamental, un principio de toda nuestra acción hasta el 31 de diciembre de 1958 Para el Directorio era un problema de principios. Fidel, en la Sierra Maestra, no tenía muchas fuerzas para esa época. Pero en el año 57, el M-26-7 creció aceleradamente en la ciudad. Cualquier decisión, a partir del 13 de marzo, se hubiese tomado de acuerdo con Fidel y el Movimiento 26 de Julio. Había otras fuerzas: estaban los auténticos, por ejemplo. ¿Qué hubieran hecho? No sabemos. Por esta razón, en enero de 1959, Fidel hace el llamamiento a la huelga general. ¿Cuál hubiera sido la solución de haber tenido éxito el asalto a Palacio? Yo creo que inicialmente se habría restituido la Constitución de 1940, violada el 10 de marzo; convocado a elecciones ya con candidatos que promovieran una proyección revolucionaria, con cambios en el sistema político, económico y social del país, con una orientación general hacía el socialismo. O Por ejemplo, a pesar de que José Antonio era el líder estudiantil indiscutible, histórico, en esa etapa, reconocido como el representante de la línea insurreccional, en las elecciones de 1956 hubo cuatro presidentes de asociaciones de Escuelas que no votaron por él en la primera vuelta de las elecciones de la FEU; eran anti-batistianos, pero no de la tendencia insurreccional. Incluso criticaron la firma de la Carta de México oponiéndose a que esa declaración se hubiera firmado a nombre de la FEU. Esa había sido una decisión que tomaron Fidel y José Antonio en México. Pero tienía lógica, porque la FEU era la que había acumulado el prestigio del movimiento estudiantil de aquellos años, mientras que el Directorio se organiza a fines del 55 y se proclama en febrero del 56. Con las armas que adquirimos, aportadas por Evelio y Eduardo, y con las que teníamos nosotros, se podían equipar alrededor de 150 hombres. A partir de ese momento, retomamos la organización de la acción proyectada que había quedado suspendida para el momento en que regresara Fidel, porque entonces no contábamos con los medios para hacerla. Hay que tener en cuenta que en La Habana estaba el grueso de las fuerzas militares de Batista, que se podían calcular —entre marina, policía, ejército y aviación— en no menos de veinte mil efectivos. Pensábamos planificar una acción importante, pero ¿cómo enfrentar 150 hombres sin entrenamiento militar a las fuerzas armadas de Batista? Había que buscar un objetivo decisivo y se decide realizar un atentado a Batista. Este tipo de acción contra la figura fundamental del régimen ya tenía antecedentes en la historia cubana. Por ejemplo, los seguidores de Carlos Prío, el 4 de agosto de 1955, habían preparado otra acción conocida como la «de Santa Marta y Lindero», dirigida por Menelao Mora, también para eliminar a Batista. Había un elemento irrebatible matemáticamente: ¿qué pasó el 31 de diciembre del 58?, ¿por qué se derrumbó el régimen? Porque se fue Batista; cogió un avión y el régimen se derrumbó. Es cierto que ya existía un Ejército Rebelde, pero lo que decidió fue que Batista abandonó el país. Si se queda hubiera sido necesario dar unas cuantas batallas más y prolongar la guerra. El asalto a Palacio fue, sin dudas, una acción muy audaz, en que un grupo de hombres penetraron en la fortaleza del tirano y un hecho de gran connotación en nuestra historia. Cuando se habla del 13 de marzo siempre se pone énfasis en el comando de asalto y, sin embargo, para la historia revolucionaria lo decisivo era la alocución de José Antonio por radio, que llamaría al pueblo al levantamiento. Era el elemento político de la acción. Lamentablemente, la emisión se interrumpió. Pusimos una guardia en el control master de la estación radial, pero no nos acordamos de la retrasmisora de 10 «Soy solo un sobreviviente». Entrevista a Julio García Oliveras sea, algo similar a lo que está ocurriendo en Ecuador, con Rafael Correa, o lo que está haciendo Evo Morales en Bolivia. Una reforma constitucional que añadiera los elementos que faltaron en la Constitución del 40. La importancia dada a la unidad en todo el proceso hubiese conducido naturalmente a la formación de un Partido unido revolucionario. W. A.: Ya hablando sobre el Directorio, ¿cómo se organizó en la clandestinidad, cómo se financiaba? J. G. O.: A diferencia del 26, la base del Directorio era el movimiento estudiantil. Desde que surgió, igual que el Directorio Estudiantil Universitario (DEU) del año 1927, trascendió los límites de la Universidad. Discutimos si lo llamaríamos Estudiantil o Revolucionario, y nos decidimos por esto último porque se aspiraba a que no solo estuviera compuesto por estudiantes, sino también por trabajadores y campesinos. Representaba un llamado a todos los sectores de la sociedad a integrarse a la lucha, pero la base organizativa fundamental era el movimiento estudiantil y, específicamente, aquellos compañeros destacados en la lucha política, en los enfrentamientos con las fuerzas represivas, y en las acciones armadas. ¿Cómo se financiaba? A través de cuotas y bonos de cooperación. Pero eso naturalmente no garantizaba el funcionamiento. Se recibían otros aportes, por ejemplo, de Miguel Quevedo, el director de Bohemia, o a través de José Llanusa, del 26 de Julio, que era contador de la empresa Sabatés, y compañero muy cercano de José Antonio. Por otro lado, teníamos una publicación —la revista Espacio, de la Escuela de Arquitectura— que cobraba por los anuncios, y ese dinero se empleaba directamente en las actividades revolucionarias. Esto fue en la etapa inicial, después, durante la guerra revolucionaria se recibieron mayores donaciones. W. A.: ¿Había diferencias en las estrategias de lucha y objetivos del Directorio y las del resto de las organizaciones que se enfrentaban a la dictadura? J. G. O.: Como ya expliqué, había dos variantes: la de Fidel, que impulsaba la guerra de guerrillas, y la nuestra, basada en la lucha en la capital. En el caso del Directorio, se iba a producir una modificación, aunque no de manera inmediata. El 13 de marzo representó un golpe terrible para nosotros, perdimos las armas, los recursos, las casas, nos quedamos prácticamente inermes. A partir de esa fecha, como es lógico, aumentó la represión en la capital al punto de que los dirigentes históricos tuvimos que salir al exterior a buscar recursos y armas. Yo parto a Costa Rica, donde me reuní con el presidente José Figueres, quien nos dió un grupo de armas. Faure, en Miami, consigió otra cantidad y la envió para La Habana. W. A.: ¿Cómo, cuándo y por qué se decide el alzamiento del Directorio en el Escambray? J. G. O.: Hasta después de la muerte de Fructuoso Rodríguez no estaba definida la estrategia del Escambray. Eso se iba a decidir por varios elementos. En primer lugar, nos quedamos sin recursos en La Habana, y en segundo, se había incrementado la represión. Las acciones quedaron muy limitadas, aunque se pudo organizar un atentado al dirigente batistiano Luis Manuel Martínez y un gran sabotaje en los hoteles. En los días anteriores a la muerte de Fructuoso, estábamos tratando de reconstruir el Directorio y mandamos a algunos compañeros a varias provincias. Los que fueron a Las Villas conocieron allí que los compañeros del 26 de Julio estaban pensando en formar una guerrilla en las montañas del Escambray. Fidel había promovido la lucha guerrillera, pero era partidario de que se concentraran las fuerzas y los recursos en la Sierra Maestra en aquellos primeros momentos. Sin embargo, los villareños insistían naturalmente en alzarse en el Escambray. Nuestros compañeros que se quedan en La Habana hacen contacto con Faure en Miami, y empieza a discutirse la idea de crear un frente guerrillero en el centro de la Isla. Dos villareños, en particular, desempeñaron un papel importante en la fundación del frente del Escambray: Ramón Pando Ferrer, dirigente estudiantil, y Enrique Villegas, de Sancti Spíritus. Nosotros también tuvimos que aceptar la idea porque realmente la situación en La Habana era muy difícil. En el exterior estábamos buscando recursos para volver a hacer una acción en la capital, pero se van creando las condiciones concretas para esta otra opción y se empieza a discutir la alternativa. Después del 13 de marzo, Fidel nos había mandado un mensaje donde —entre otras cosas— nos sugería que nos trasladáramos para la Sierra Maestra, pues «en La Habana la represión es muy grande». En esas condiciones, la aparición de Eloy Gutiérrez Menoyo representa un factor negativo. Había solicitado su incorporación al Directorio porque su hermano había muerto en Palacio y quería participar en la lucha. Antes no lo había hecho por razones familiares. Algunos pensaron que a través de él nos podíamos poner en contacto con los auténticos, que tenían armas, y por eso se acepta su incorporación como simple militante. Pero en la práctica, Menoyo iba a encabezar el grupo que se dirige al Escambray con las primeras armas que Faure manda de los Estados Unidos. Menoyo viaja a Miami a coordinar con Faure y, aprovechando los vínculos que tenía su hermano Carlos con los auténticos, le hace una visita secreta a Carlos Prío, quien le hace una oferta difícil de rechazar para él: «Te doy dinero y armas, pero no puede ser un frente del Directorio, tiene que ser un frente unitario». 11 Walfredo Angulo Aunque en la práctica, no resultaría así., Villegas y Pando Ferrer habían logrado fomentar, en Sancti Spíritus, una base de apoyo al Directorio muy importante. Mientras, nosotros en Miami discutíamos qué armas irían para el Escambray y cuáles para La Habana, pues una nueva acción en la capital se mantenía priorizadamente. W. A.: ¿Cómo consiguieron esas armas? J. G. O.: Compradas en Miami, en las tiendas que las vendían libremente. W. A.: ¿Sin aporte de los auténticos? J. G. O.: No, esas armas se compraban en las tiendas; un fusil Garand costaba entonces noventa dólares y una carabina italiana alrededor de veinte. W. A.: ¿Y el dinero? J. G. O.: El dinero se recaudaba en Cuba y en el exilio. Hicimos varios viajes a Nueva York para recaudar dinero entre las organizaciones del Directorio allí. En Costa Rica me dieron una cantidad de armas, no era lo que esperábamos, pero José Figueres nos entregó algunas ametralladoras de mano M-3, que luego transportamos a Miami, desarmadas, en el maletín de un piloto de la línea costarricense LACSA. En Nueva York compramos una ametralladora trípode 50, dos calibre 30, dos fusiles antitanques calibre 55; en las tiendas de Miami las carabinas para el Escambray. Así se equiparon los dos grupos y solo nos quedaba por resolver el problema del barco para la expedición. Faure hizo contacto con un camagüeyano que estudiaba en Miami, compañero suyo de estudio, que nos facilitó el alquiler de un yate de pesca, el Scapade. El Ejecutivo del Directorio vino en ese yate, y otros compañeros entraron clandestinos por Camagüey y Varadero. De Camagüey yo vine para La Habana con unas cuantas armas y Faure se dirigió al Escambray para abrir oficialmente el frente guerrillero. Pero cuando llegó allí, el 13 de febrero de 1958, se encontró con la posición contradictoria de Menoyo, que manifestaba que no podía ser un frente del Directorio, sino unitario, siguiendo su acuerdo con Prío. Este fue el primero de varios enfrentamientos, que meses más tarde produjeron la expulsión de este personaje. W. A.: ¿Hubo combatientes procedentes de otras organizaciones políticas que se incorporaron al Directorio en la lucha clandestina y en las montañas del Escambray? J. G. O.: Por supuesto. El Escambray fue un centro de unión para los revolucionarios del centro de la isla. El Directorio tomó la iniciativa de crear el frente, pero muchos de los que se incorporaron pertenecían al 26 —como Ramón Espinosa Martín, actual jefe del Ejército Oriental— o algunos auténticos. Aquí es necesaria una aclaración. A veces se analiza la militancia en una organización con los criterios actuales del Partido, y en aquellos momentos, tanto en la etapa de lucha política como en la de lucha armada, la pertenencia a una organización estaba muy condicionada por las circunstancias en que se producía. Podía ser a través de los vínculos con un compañero conocido o estaba influida por la realización de una acción y no por factores programáticos. Si se analiza La historia me absolverá y el Manifiesto del Directorio, ¿puede encontrarse alguna contradicción o diferencia esencial? Por ejemplo, el Directorio expone su posición en el Manifiesto de marzo de 1956: La revolución cubana por destino histórico, ha de cooperar y estimular en todo lo que esté a su alcance con el movimiento revolucionario de América, que comparta el ideal fundamental de la revolución americana anteriormente expresado, como obligación moral, histórica, y como necesidad estratégica, para salvaguardar la obra que en Cuba se realiza. La revolución se plantea el ideal de la integración económica y política del Caribe como paso hacia la definitiva integración de América Latina. También existen varios escritos de José Antonio en relación con el imperialismo. Por ejemplo, uno aparecido en 1956 en Bohemia, titulado «Debemos ir a la fase industrial», donde reitera que de los Estados Unidos no podemos esperar nada, pues solo va a hacer acuerdos cuando les convengan a ellos y que la revolución cubana, en lo económico, debe estructurar un sistema que se libere de la injerencia del capital imperialista extranjero. En su discurso del 9 de abril de 1956, «Contra las dictaduras de América», hay otras referencias críticas al imperialismo que parten del ideario martiano, cantera de toda la ideología de la revolución cubana. Esto nos identifica históricamente con Fidel. ¿Cómo se produce el encuentro del Directorio con el Che? El 21 de octubre del 58, en el campamento José Antonio Echeverría, en Dos Arroyos. El Directorio rechaza la unidad de todos los grupos en armas, expuesta por el Che, y pide la expulsión del Segundo Frente, representado por Eloy Gutiérrez Menoyo. ¿Cuáles fueron nuestros argumentos en esa reunión y cómo el Che aprecia luego la naturaleza de ese grupo? Eso está ampliamente explicado en Granma, en un artículo de Faure Chomón, por el aniversario de la llegada del Che. Pero tengo que destacar que cuando se anuncia esta y la de Camilo, el Directorio lo entiende como un refuerzo y empieza a realizar acciones preparatorias. A pesar de los limitados recursos, unas semanas antes se organizan dos operaciones simultáneas —los ataques a Placetas y Fomento, dirigidos por Rolando Cubelas y Faure, respectivamente— para distraer las fuerzas del ejército batistiano. El Directorio no rechaza la posición del Che, sino que le advierte sobre Menoyo, que está al servicio de los intereses negativos de Carlos Prío, y le manifiesta que su gente «eran unos delincuentes». Entre ellos el americano Morgan, agente de la CIA. Ambos 12 «Soy solo un sobreviviente». Entrevista a Julio García Oliveras representaban elementos negativos para la revolución. Posteriormente, el Che contesta en una carta que ha sido un error tratar de sumarlo. Él, siguiendo la estrategia trazada por Fidel, había intentado contactar con Menoyo, hasta que le apresan a varios oficiales, y se da cuenta de que son en realidad unos bandidos. Esa es la situación con respecto al tema unitario en el Escambray. W. A.: ¿Existían relaciones entre el Directorio y el grupo armado de Félix Torres al norte de Las Villas? J. G. O.: Teníamos conocimiento, pero relaciones no. Se mantenía nuestra posición unitaria, pero no tuvimos vínculos prácticos. W. A.: Pero usted dice que se había integrado al Pacto de El Pedrero. ¿El Partido Socialista se sumó al pacto? J. G. O.: Sí. Para ser exactos, el Partido Socialista en Las Villas se une al pacto que se firmó el 1º de Diciembre entre el Directorio y el Che, días después el Partido envía una carta para sumarse formalmente al acuerdo. W. A.: ¿Sobre qué bases se estableció el Pacto, era válido para la campaña militar en Las Villas, o se prolongaba a otros territorios? J. G. O.: Era, esencialmente, un acuerdo militar para la campaña en Las Villas, pero para nosotros representaba la continuidad de los acuerdos de México con Fidel. W. A.: Después del triunfo, el Directorio Revolucionario 13 de Marzo tomó el Palacio Presidencial y la Universidad. ¿Cómo se desarrollaron las negociaciones posteriores con el 26 de Julio y el Ejército Rebelde, en torno a sus respectivas fuerzas armadas? J. G. O.: La ocupación del Palacio Presidencial no era un objetivo militar ni tenía carácter permanente, sino más bien un carácter simbólico relacionado con la acción del 13 de marzo. El campamento de las fuerzas del Directorio se situó en la Universidad. Pero surgió un problema. Manuel Urrutia había sido nombrado presidente y los compañeros del 26 insistían en agilizar su llegada a Palacio. Recibimos el pedido de abandonar el Palacio. Las fuerzas del Directorio entraron en La Habana el 3 de enero y Urrutia se instaló en Palacio el día 5. Del Pacto de Miami salió la propuesta de Urrutia para la presidencia, algo que nos sorprendió, pues no sabíamos quién era. W. A.: ¿Cómo fue ese Pacto de Miami? De eso no hemos hablado. J. G. O.: El Pacto de Miami lo genera Léster Rodríguez, enviado en junio por Frank País para buscar armas y unificar los grupos de exiliados del 26 en los Estados Unidos. Lo recibimos con alegría porque era un compañero de la Universidad. Nos propone utilizar una maniobra para quitarle las armas a Carlos Prío, y lo apoyamos. Pero suponemos que Prío pretendía recuperar el espacio político perdido y de ahí salió su idea de un pacto de unidad. Las negociaciones culminaron con la creación de la Junta de Liberación o Pacto de Miami. Puedo asegurar que el Directorio no realizó ninguna gestión particular. Su participación estuvo sujeta, de forma absoluta, a las iniciativas de Léster. Esto se puede comprobar en una carta de finales de octubre de 1957, en la que Daniel (René Ramos Latour), sucesor de Frank País, informa a Fidel que según lo escrito el 20 de octubre por Felipe Pazos a Faustino Pérez, «el Directorio condicionaba su presencia en las discusiones a si el 26 asistía; dependía enteramente del 26 que la unidad se produjera o se rompiera». Tengo la seguridad de que Fidel, en la Sierra Maestra, no estaba suficientemente informado del plan que llevaría a la firma del Pacto de Miami. De ahí su reacción cuando vio formarse una amenazante nube gris en el horizonte político de la Revolución. Igualmente, esto parece comprobarse por el tiempo transcurrido entre la firma del Pacto en octubre, y la carta de denuncia de Fidel a mediados de diciembre. En las semanas que siguieron al triunfo revolucionario en 1959, la dirección del Directorio se reunió con Fidel en Palacio, quien nos orientó cómo incorporarnos al proceso revolucionario. Ya se había formado el gobierno y se habían designado los ministros. En los primeros días, el Ejecutivo del Directorio había analizado la situación y, particularmente, un punto de carácter estratégico: la posible reacción de los Estados Unidos con respecto a la revolución cubana. El acuerdo resultante fue reforzar la defensa de la Revolución, y que todos los comandantes trataran de incorporarse a las fuerzas armadas. Partíamos de los funestos antecedentes históricos, de 1895, 1933, y estábamos seguros de que si esta era una revolución radical, el próximo conflicto sería con los americanos. Yo me incorporé al ejército en abril, al igual que José Moleón, Raúl Díaz Argüelles, Tabo Machín y Raúl Nieves, todos oficiales principales. Rolando Cubelas iba a ocupar la Presidencia de la FEU. Faure Chomón quedaba como jefe del Directorio y Secretario General. W. A.: ¿Y cuál fue el peso del Directorio en el nuevo gobierno revolucionario? J. G. O.: El único que participó directamente en el gobierno revolcionario fue José (Pepín) Naranjo, designado ministro de Gobernación, quien había sido representante del Directorio en el extranjero. La participación más importante nuestra estaba en las Fuerzas Armadas. W. A.: ¿Cómo se negociaron los temas de política estudiantil y universitaria entre el Directorio y el M-26-7 en 1959? J. G. O.: Rolando Cubelas y un grupo de compañeros del Directorio ocuparon la dirección de la FEU. Entre ellos José Venegas, Ángel Quevedo que había sido Presidente en el Instituto de Cienfuegos y Lázaro Mora. 13 Walfredo Angulo Todo eso se hizo en coordinación estrecha con Fidel para impulsar la Reforma Universitaria. W. A.: Sobre la fusión de las organizaciones revolucionarias, ¿cuáles fueron los principales obstáculos dentro del Directorio? J. G. O.: No te puedo citar obstáculos. Hubo los naturales intercambios de opiniones, pero siempre siguiendo la estrategia de unidad. Faure, en la Proclama del Escambray, en febrero del 58, ya se había referido a la creación del partido unido de los revolucionarios. W. A.: ¿Existió sectarismo dentro del Directorio? J. G. O.: De una forma u otra el sectarismo se manifestó en todas las organizaciones, el 26, el Directorio, el Partido Socialista Popular. O entre la gente de la Sierra y del llano, es decir, entre los combatientes que habían actuado en uno u otro escenario. W. A.: ¿Qué fuerzas tenía el anticomunismo en las filas del Directorio? J. G. O.: Habíamos proclamado que íbamos a luchar por el socialismo, de la forma en que lo concebíamos. Para nosotros, representaba básicamente la justicia social y una alternativa diferente al capitalismo, a la economía de mercado y a la democracia representativa. Sin embargo, yo no puedo negar que teníamos reservas en cuanto a la posición del partido de los comunistas (PSP). W. A.: Luego de crearse, en 1961, las Organizaciones Revolucionarias Integradas, ¿cómo las afectó el sectarismo? J. G. O.: El sectarismo tomó como base la ideología. La Revolución se encaminaba, poco a poco, hacia el socialismo y las organizaciones revolucionarias principales habían mantenido históricamente una orientación socialista. Sin embargo algunos compañeros del Partido Socialista Popular consideraban que lo decisivo para garantizar la Revolución era la militancia en el Partido y no solo las ideas. Esto tuvo implicaciones políticas serias, y Fidel tuvo que salirles al paso. W. A.: Hablemos del juicio a Marcos Rodríguez en 1964. ¿Cómo y cuándo conoce el Directorio quién es delator de los combatientes asesinados en Humboldt 7? J. G. O.: Marcos Rodríguez era un joven estudiante con determinadas características. Proclamaba un pensamiento avanzado, de izquierda, trabajaba en la Sociedad Nuestro Tiempo, que reunía, particularmente, gente de la intelectualidad. Él no estaba de acuerdo con la lucha armada, y criticaba a los compañeros que sí lo estaban, porque vinculaba esa tendencia con los fenómenos anteriores del bonchismo y el gangsterismo. Sin embargo, era amigo de Disys Guira, la novia de Joe Westbrook, nuestro compañero en el Ejecutivo del Directorio, quien lo utilizaba como enlace. Cuando después del 13 de marzo se produce la crisis que precede a la tragedia de Humboldt 7, Joe está escondido allí. Ante el problema, yo le digo a Joe que Fructuoso Rodríguez —en aquel momento presidente de la FEU y Secretario General del Directorio—, Carbó Serviá y José Machado, también miembros del Ejecutivo, no tenían a dónde ir y que ese era el único refugio donde podíamos esconderlos. Joe estuvo de acuerdo en que fueran para allá y logramos trasladarlos la noche del 19 de abril. Cuando llegamos, nos sorprendió que Marcos Rodríguez estuviera allí. Sabíamos que tenía posiciones críticas hacia nosotros y eso provocó una discusión fuerte con él. Salí de allí, dejando a Fructuoso, Carbó y Machado. Pero Marcos Rodríguez, obviamente, quedó muy resentido. Al día siguiente, sin ningún escrúpulo, se puso en contacto con el esbirro policíaco Ventura por teléfono para entrevistarse personalmente con él. Joe Westbrook se fue conmigo para otra casa. O sea, El traidor Marcos supone que los que quedan en Humboldt son Fructuoso, Carbó y Machado, y no Joe, que supuestamente era su amigo. Y entonces los denuncia al mediodía del día 20 de abril. Westbrook no tenía que regresar. Yo lo había dejado en casa de su novia, en la calle 18, en El Vedado. Pero el día 20 por la mañana, cuando su suegra se levanta y lo ve allí, lo bota de la casa, le dice que se tiene que ir. Joe no tiene otro lugar dónde refugiarse y se ve obligado a regresar a Humboldt y a la muerte. Cuando a las pocas horas nos enteramos de los sucesos, se mencionaban cuatro muertos. Suponíamos que Joe estaba en otro lado y pensamos que se podía tratar de Eugenio Pérez Cowley, el estudiante que tenía alquilado el apartamento, hasta que supimos que se trataba de Westbrook. Disys, su novia, se fue para la Argentina. Veinte años después, su hija visitó Cuba y se reunió con nosotros. Fue entonces que conocimos la razón por la cual Joe se encontraba en ese lugar el día de los acontecimientos. Solo dos personas, puede decirse que extrañas, conocían que Fructuoso y los otros compañeros estaban allí: Marcos Rodríguez y Pérez Cowley. Por tanto, para nosotros desde el mismo 20 de abril consideramos que uno de los dos era el responsable. En 1959, Eugenio Pérez Cowley, que se había ido exiliado para Honduras, regresa y nos dice: «Yo sé que hay sospechas, y me quedo aquí hasta que se aclare todo». Eso prácticamente lo liberaba de cualquier sospecha. Sin embargo, en esos mismos días nos cruzamos con Marquitos en Ciudad Libertad, pero cuando solicitamos del Comandante Camilo Cienfuegos que lo arrestaran, se esfumó. Había logrado salir como becado para Checoslovaquia. En 1963 nos enteramos de que la Seguridad checoslovaca lo había remitido preso, porque sospechaban que estaba estableciendo contactos con el enemigo. Yo era jefe de Ingeniería del MINFAR y me vino a ver a mi oficina Joaquín Ordoqui, alto dirigente comunista, y me dice: «Aquí está 14 «Soy solo un sobreviviente». Entrevista a Julio García Oliveras 1955, en las que se unieron estudiantes y obreros a lo largo de toda la Isla, desde el occidente hasta el oriente, y que sacudieron al régimen dictatorial, no se les ha dado la atención, tanto investigativa como divulgativa, que merece. Yo pienso que ese proceso marcó históricamente el punto de giro de la lucha política a la insurrección y la guerra. W. A.: ¿Qué otros dirigentes del Directorio desarrollaron un papel importante en la lucha? J. G. O.: Son numerosos a lo largo del país. Hace unos años pudimos calcular entre quinientos o seiscientos activistas a nivel nacional. Esta categoría corresponde a aquellos compañeros que participaban activamente en las acciones. En esa ocasión pudimos reunir en La Habana a doscientos activistas; en Camagüey y Las Villas actuaron fuertes grupos. ¿Quién sabe que Luis Saíz Montes de Oca, estudiante de Derecho, fue dirigente y fundador del Directorio en Pinar del Río; o en Las Villas, Chiqui Gómez Lubián? Esto, aparte de colaboradores y simpatizantes. W. A.: ¿Qué importancia le concede usted a que en los primeros años de la Revolución, Fidel escogiera la Universidad para hacer pronunciamientos históricos? J. G. O.: Lo atribuyo, en primer lugar, al vínculo estrecho que siempre él mantuvo con la Universidad y con el movimiento estudiantil. No se puede olvidar que fue uno de los dirigentes mas destacados del movimiento estudiantil cubano y, por lo tanto, la tribuna de la Escalinata Universitaria para él era un lugar común. La Escalinata tiene un significado histórico en el proceso revolucionario republicano de Cuba. W. A.: A cincuenta años del triunfo de la Revolución, ¿qué hubiera deseado que fuera diferente si pudiera volver atrás? J. G. O.: Una sola cosa. Aunque quizás era inevitable, que no hubieran muerto tantos compañeros inolvidables. Marquitos, y ustedes tienen una idea equivocada de él, que es un buen muchacho». De inmediato fui a ver a Chomón y le conté lo sucedido. A partir de ahí se desencadenó un juicio muy complicado contra Marcos Rodríguez, que adquirió matices ideológicos y en el que Fidel tuvo que intervenir. W. A.: ¿Qué importancia política tuvo ese proceso? J. G. O.: A mi juicio contribuyó a despejar una de las manifestaciones del sectarismo que le estaban haciendo mucho daño al proceso revolucionario. W. A.: ¿Entonces Marcos no militaba en el Directorio? J. G. O.: No, en ningún momento militó en el Directorio. W. A.: ¿Qué aspectos de la actividad política de la FEU y el Directorio han sido menos analizados y conocidos en la actualidad? J. G. O.: Pienso que hay actividades del movimiento estudiantil y del Directorio que han recibido una mínima cobertura histórica. Considero que un ejemplo muy importante de internacionalismo fue la participación estudiantil en la guerra de Costa Rica contra la agresión del dictador Somoza de Nicaragua en 1955. Allí participó un grupo como de cincuenta cubanos, entre ellos Echeverría, Fructuoso, Carbó, Cubelas y Pepín Naranjo. La invasión, con el visto bueno de los Estados Unidos, fue rápidamente derrotada. Por otra parte, creo que no se ha evaluado suficientemente el papel de lucha política y de masas del estudiantado —universitarios y de los centros secundarios— que desarrolló la batalla contra la dictadura precisamente entre el 26 de julio de 1953 —cuando Fidel, Raúl y los moncadistas van a prisión— y el 2 de diciembre del 56, cuando se inicia la etapa de la guerra revolucionaria con el regreso de Fidel en el Granma. En cuanto al papel movilizador de la lucha estudiantil, solamente la protesta en el estadio de La Habana (hoy Latinoamericano), el 4 de diciembre de 1955, que fue brutalmente reprimida y se trasmitió en directo por la televisión a todo el país; es un buen ejemplo. En el mismo sentido, no se explica por qué las grandes protestas y manifestaciones de diciembre de © 15 , 2008 no. 56: 152-160, julio-septiembre de 2008. Hiram Hernández Castro Qué es para ti la R evolución: Revolución: los jóvenes opinan cón ges Alar Alarcón Borges Yoaris Bor Diosnara Ortega González Estudiante. Escuela superior del MININT Eliseo Reyes. Socióloga. Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello. Meysis Carmenati Ernesto Pérez Periodista. Canal Habana. Kirenia Criado Pérez Estudiante. Instituto Superior de Arte. Teóloga. Iglesia Los Amigos Cuáqueros, La Habana. ojas Fernando Luis R Rojas Obrero. Empresa de Producción de Productos Varios (PROVARI). Historiador. Vicepresidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). Técnica veterinaria. Cooperativa “Cuba Socialista”. Trovador. Nelson Luis Fernández Inti Santana cía Quintana Vilma Gar García con Hiram Hernández Castro Coordinador de la revista Temas. L Temas no solicitó un simposio de expertos, ni un pliego sobre la autoconciencia generacional, ni mucho menos una muestra representativa; faltarían aquí, entre otros, aquellos jóvenes para los cuales estas preguntas carecen de sentido, los que no radican en Cuba y los que sus funciones y responsabilidades los despojan del tiempo para estos menesteres. De lo que se trata es, por tanto, de relacionar un conjunto de voces sustentadas en vivencias semejantes, como es propio de hombres y mujeres que acceden a la vida en fechas aproximadas, pero que se reconocen en percepciones, problemáticas y sensibilidades distinguidas por sus sectores, disímiles en su individualidad, y acopladas por la pluralidad juvenil de sus opiniones. a Revolución triunfante el Primero de enero de 1959 tuvo entre sus rasgos más significativos el rostro juvenil de su vanguardia política. Las imágenes de archivo nos devuelven la caravana que, asediada por la euforia popular, irrumpe en la capital. Así, tanto para los cubanos que pueden recordar hasta los olores de aquel evento como para aquellos que lo vieron por primera vez en el blanco y negro de un televisor ruso, se trata siempre del reencuentro con el joven semblante que cumple medio siglo. Con todo, la Revolución cubana no se identifica solo con aquel gran acontecimiento, sino con su continuidad en el tiempo, su presente y su proyección en el futuro. En virtud de esa visión, los jóvenes actuales emergen como un sujeto ineludible. De ahí que nos resulte familiar el discurso que resalta sus valores, dice confiar en sus capacidades y deposita esperanza y optimismo en su voluntad de perfeccionar el proceso. Sin embargo, no menos conocido es el sentido opuesto, donde los jóvenes actuales, supuestamente carentes de valores morales, cultura política y compromiso, son presentados como desmotivados, frívolos y deseosos de emigrar. Puesto que resulta atinado desconfiar de nociones que tributen a la simplicidad, se impone la constante indagación; aunque, en este caso, la modestia del recurso invertido solo aspire a verificar que los fenómenos sociales son siempre complejos y, dentro de los procesos revolucionarios, especialmente contradictorios. Hiram Hernández Castro: Se cumplen cincuenta años de aquel Primero de enero de 1959, fecha parteaguas de la historia reciente. Como cualquier joven cubano, el proceso revolucionario ha marcado tu historia y formación personal. ¿Qué es para ti la Revolución? Diosnara Ortega González: La Revolución no tiene una definición lineal, capaz de encerrarse en una o dos palabras. Muchas veces mis ideas y sentidos al respecto aparecen en permanente conflicto. Cuando responden esa pregunta, las personas suelen enumerar todo aquello 152 Qué es para ti la Revolución: los jóvenes opinan conocer. La Revolución deja de ser cuando los medios subestiman las audiencias y reemplazan la realidad por una ficción. Deja de ser cuando no reconoce sus errores e imperfecciones con la misma disposición que se lanza a difundir sus victorias. No es burocracia, no es esquematismo, no es abuso de poder, sino debate, diálogo y convocatoria. Es la transformación necesaria y la mirada que distingue lo participativo de lo conducido. Revolución es pensamiento crítico, respeto a la diferencia, cuestionamiento, pluralidad y polémica. Es la efervescencia de lo fundacional y la sospecha ante todo «lo hecho», es resistencia, pero en constante superación de sí misma. que esta nos ha dado. En ese sentido, puedo decir que me dio lo mismo que a todos los jóvenes de mi generación, entre otras tantas: vacunas, maestros, alimentación, profesión, empleo, etc. Sin embargo, enumerar en una lista de lo que «la Revolución nos dio», puede cosificarla y separarla de los hombres y mujeres que para mí son la Revolución. Sin negar lo anterior, prefiero decir que ella me ha permitido conocer, desde la vivencia, a veces inconscientemente, la lucha de intereses, las contradicciones políticas y las políticas contradictorias, los retrocesos y los saltos transformadores que solo un proceso revolucionario puede generar en los seres humanos. La Revolución no debe ser definida como algo sagrado o regido por leyes divinas, sino por las sensibles, vulnerables e imperfectas acciones de los hombres y mujeres que la constituyen. Nelson Luis Fernández: Nací dentro de la Revolución y todo lo que tengo se lo debo a este proceso. Haber nacido con ella para mí es un orgullo, significa tranquilidad, trabajo, profesión, seguridad y justicia. La Revolución me ha enseñado lo que es justo, porque ella es, sobre todas las cosas, un sistema social más humano. La Revolución cubana, como todo lo que hace el hombre, tiene defectos, pero es más grande que ellos. Ernesto Pérez: Cuando pienso en qué es la Revolución cubana recuerdo esta frase: «el mar inmenso». Así la veo, con toda la pasión, la belleza y el misterio que tiene ese verso. Aunque también con todas las contradicciones y el desgarramiento que puede significar ese mar para una pequeña nave a la deriva. En lo personal, la Revolución es el espacio donde se tejen mis esperanzas y también mis temores. Bajo sus signos y su impronta he aprendido a caminar, a amar y a sufrir las injusticias que se cometen, incluso dentro de sí misma. Es ver un paisaje desde una altura donde el cielo no es tan alto ni el horizonte tan distante, pero donde no se puede dar un paso en falso porque se está al borde de un abismo. La Revolución debe ser la casa donde todos quepamos, y me refiero no solo a los cubanos y cubanas, sino al mundo entero. La Revolución debe ir más allá de sus fronteras geográficas y reconocerse parte de una utopía global. Ella es una conjunción de hechos reales y concretos, pero también es un sueño. Si despertamos un día de ese sueño, temo que la realidad será más terrible de lo que es hoy. Yoaris Borges Alarcón: Para mí la Revolución es sacrificio, firmeza y libertad. Es cumplir con las tareas que se me asignen. Es estar preparada y en el lugar donde la patria necesite de mis esfuerzos. Nuestro Comandante definió la Revolución de manera muy exacta y con ese concepto yo me identifico plenamente. Creo que la Revolución cubana es, como dice Fidel, «emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional». Como joven, yo me siento muy feliz por vivir en una sociedad que me permite disfrutar plenamente de mi juventud y tener la libertad de expresarme y lograr ser la joven que elegí ser. Fernando Luis Rojas: No se puede desconocer ni la acumulación histórica y cultural que moldeó a los hombres de la Generación del Centenario, ni lo que ellos nos han legado a los más jóvenes. Mas la Revolución cubana no es solo su triunfo, sino su construcción. El proceso revolucionario no puede mirarse como una foto, como a veces ocurre cuando se habla de la vanguardia que «hizo» la Revolución. Está en los grandes cambios ocurridos en Cuba desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. Esas transformaciones son el lenguaje de la Revolución, y ese lenguaje podrá conservarse en la medida en que se cuide su relación con las aspiraciones del pueblo. La Revolución ha calado en la conciencia de las personas porque se le reconoce en la solución de los problemas, en la posibilidad de una vida digna y en las oportunidades de realización personal. Por eso, en Meysis Carmenati: Nacer en un país en revolución es vivir en una sociedad compleja y contradictoria, donde todo se debe reconstituir en busca de perfeccionamiento. Como proyecto, la Revolución cubana ha marcado mi concepción del mundo, sobre todo, en lo referente a distinguir lo verdaderamente revolucionario de lo que no lo es. Revolución es el derecho a sentirse dueño del entorno y con capacidad para decidir sobre lo que nos pertenece. Es la valentía de enfrentar lo obcecado. Es auténtica rendición de cuentas. Es expansión de las potencialidades de la individualidad, crecimiento personal en la relación productiva con los otros y el mundo. Es la autonomía para ser y la libertad para 153 Hiram Hernández Castro tiempos duros, tenemos una gran responsabilidad para que no se le pierda confianza y respeto. Si bien en tiempos de revolución en el poder pueden tomarse medidas y tener actitudes que no son necesariamente revolucionarias, no debemos enfocar nuestros problemas como consustanciales al proyecto revolucionario cubano. Hiram Hernández Castro: Además del criterio cronológico, a los jóvenes los relaciona un conjunto de experiencias históricas y vivencias comunes que modelan su conciencia generacional. Se dice que los jóvenes actuales carecen de los valores de disciplina, abnegación, estoicismo y sacrificio personal que caracterizó a los de los 60 y los 70. ¿Es así? ¿En qué medida crees que la juventud cubana actual se distingue de las generaciones precedentes por su actitud, valoración y definición propia de la Revolución? ¿Qué significa para ti ser joven revolucionario(a) hoy? Vilma García Quintana: Provengo de una familia muy pobre. Mi bisabuela tuvo que repartir a sus hijos para que fueran criados por otras personas, porque ella no tenía los recursos para alimentarlos. Somos una de esas familias a las cuales la Revolución les dio la oportunidad de avanzar, de estudiar, de tener salud y llegar a tener una vida sin grandes lujos, pero digna en lo esencial. Mi madre, con casi cuarenta años de edad, logró graduarse de licenciada en Educación Primaria y ha sido por muchos años una trabajadora vanguardia. Es por eso que cuando pienso en lo que es la Revolución, a pesar de los errores y los problemas que tenemos, me siento, sobre todo, muy agradecida. Diosnara Ortega González: Cuando reflexiono en torno a este conflicto intergeneracional y sus consecuencias para la Revolución, o cuando pienso sobre mi rol como joven revolucionaria, recuerdo unos versos de Bertolt Brecht: «los esfuerzos de la montaña quedan tras nosotros, ante nosotros están los esfuerzos del llano». Si los jóvenes actuales no se sienten identificados con algunas de sus organizaciones, no significa, necesariamente, que sus valores hayan degenerado hacia menos disciplina, conciencia y compromiso con el proyecto socialista. Expresa que somos diferentes y respondemos a las necesidades propias de otro momento histórico. Los hombres y mujeres que participaron en las primeras etapas de la Revolución formaron las organizaciones que hasta hoy nos incluyen. Estas respondían a una mayoritaria conciencia sobre qué proyecto no construir, y después, poco a poco, sobre cuál construir. La unidad entre las diferencias era la expresión necesaria de aquella incipiente Revolución, que no es la misma que hoy construimos; decir lo contrario sería negar las distintas realidades históricas e ignorar la experiencia acumulada y la madurez del proceso. Las expectativas, proyectos y el conjunto de las acciones sociales no pueden permanecer como invariantes. Sin embargo, es necesario que los jóvenes conozcamos la memoria histórica, ella es un arma fundamental en toda revolución, pero hay que enseñarla de forma viva, no momificada o como leyenda de dioses, como a veces se presenta en los libros de textos. Esta es una de las razones por la cual los jóvenes rechazan «la muela histórica». Necesitamos que se nos enseñe la historia de hombres y mujeres reales. La apatía y el escepticismo de muchos jóvenes es el resultado de un proceso que no ha sabido rejuvenecer sus organizaciones para responder a sus necesidades y expectativas. Los jóvenes no queremos que nos dejen jugar a hacer la Revolución: queremos hacer revolución. No se trata de un poder en manos de una u otra generación, sino de complementar ese poder para hacerlo más justo, más representativo. Mi concepto de rebeldía no es el mismo que el de la Generación del Centenario. Mi objetivo no es derribar el poder de una minoría, sino emancipar las Kirenia Criado Pérez: El proceso revolucionario cubano es la base y formación de nuestra generación. Desde mis experiencias personales y desde mi fe se conforma lo que entiendo al respecto. La Revolución tiene que ser entendida como un cambio radical del orden de las cosas, que afecta todos los ámbitos de las relaciones sociales (económicas, políticas, religiosas…). Aunque generalmente se habla más de los grandes cambios, debemos verla en los espacios más íntimos y personales. La Revolución es un cambio total de mentalidad y de conducta y esto está muy bien expresado en el concepto bíblico de «metanoia», que puede traducirse como «conversión». Lo que define a una revolución es que no se cierra, porque nunca es total, es un proceso de todos los días y dejaría de ser cuando deje de hacerse. Inti Santana: La Revolución cubana significó niveles inéditos de independencia nacional, de proliferación cultural y de programas sociales para favorecer, sobre todo, a los sectores más desprotegidos. Con su desarrollo, hasta la difícil década de los 90, se potenció un ser humano más noble, solidario y comprometido con su sociedad. De hecho, una formación cultural en esos valores nos permitió resistir la crisis de esos años. No obstante, a pesar de su grandeza, la Revolución de 1959 es solo un peldaño en nuestra historia de lucha por la liberación. En realidad, no hemos llegado a ninguna meta, sino que es un paso para acceder a niveles más altos de justicia social, libertad ciudadana y participación democrática. La Revolución debe definirse como un proceso complejo donde la obtención y defensa de una determinada conquista no puede significar un pretexto para detenerse, sino una forma de allanar el camino hacia la emancipación humana. 154 Qué es para ti la Revolución: los jóvenes opinan mayorías con el poder de las mayorías. Intento, por tanto, ser menos conforme, más crítica y más solidaria. Esos son mis valores contra el individualismo, la apatía y la dominación. En todo caso, no somos tan distintos a los jóvenes de ayer, sino que vivimos diferentes momentos históricos. la igualdad que no se ha desvirtuado en uniformidad. El verdadero revolucionario es el que defiende sus convicciones, y rechaza las comodidades del oportunismo. Me gustaría que mi generación tuviera más confianza en lo que puede hacer para cambiar lo que no le agrada, y quisiera que lo hiciera de manera revolucionaria. Precisamente por eso, creo que lo más importante es que sienta que su interpretación del momento histórico es legítima y tenida en cuenta. A los jóvenes hay que demostrarles que sí existe un futuro, y que ellos son parte de él, o sea, que tienen el derecho y el poder de decidir sobre el presente y el futuro de la Revolución. Ernesto Pérez: No se debe hablar de «la juventud», porque no creo que los jóvenes de una determinada época, en pleno, se hayan comportado de la misma manera o compartido los mismos valores. Por otra parte, la abnegación, el estoicismo y el sacrificio no son constantes en la vida de ningún ser humano. Los que luchan toda la vida no lo hacen, o no deberían hacerlo, sobre la base de una propensión a la inmolación, sino porque, ante la responsabilidad y el sentido del deber, no queda otro camino. Con todo, la disciplina es algo que a veces es necesario subvertir. Si no fuera por la indisciplina, no habría revoluciones. El llamado a la disciplina, dentro de las filas revolucionarias, tiene que estar compensado por una indisciplina urgida por las necesidades de cambio. La juventud revolucionaria está llamada a remover todas las estructuras rígidas, y para ello debe crear espacios de polémica e insertarse en el debate de los temas que afectan a la sociedad en su conjunto. Nelson Luis Fernández: Si bien no en todos los jóvenes, en una parte importante de la generación hay una tendencia, sobredimensionada, al consumo. Es por eso que la lucha por mantener los principios revolucionarios es más difícil en estos tiempos. Los jóvenes actuales, a diferencia de los de las primeras décadas, vivimos dentro de un sistema de doble moneda, que afecta nuestra vida cotidiana. La mayoría de las tiendas es en divisas y en las que se puede comprar en moneda nacional tienen un precio equiparado al peso convertible, lo que hace más atractivo trabajar solo en aquellos lugares donde es posible adquirir ese recurso monetario. De esa manera, las diferencias económicas, entre los que tienen divisas y los que no, afectan los valores y los principios revolucionarios. Las personas se muestran más egoístas, solo les interesan sus problemas personales y ganar más. Los jóvenes rechazan trabajar en sectores claves como la agricultura, la educación y las fábricas que no tengan este tipo de estímulo. Entonces las diferencias no son entre los jóvenes de una u otra época, sino las desigualdades económicas entre nosotros, hoy. Para disminuir los efectos de esas diferencias hay que defender los valores éticos de la Revolución, donde es esencial la influencia del núcleo familiar. Hay que trabajar para que la familia encamine a los jóvenes para que sean responsables y útiles a su sociedad. Es muy importante el amor al trabajo. En mi empresa se producen desde muebles hasta cubiertos, y la mayoría de los trabajadores somos jóvenes que pasamos por un proceso de selección antes de estar en la plantilla. Nuestra actitud ante el trabajo está basada en la disciplina, el respeto hacia los compañeros y, aunque hay excepciones, lo que prima es la eficiencia. Es necesario reconocer la buena atención que tenemos en la empresa, con transporte para todos los trabajadores, equipos técnicos en buen estado y estímulos para los destacados. Para mí, ser un joven revolucionario es cuidar y mantener lo que tenemos, dar un paso al frente en todo momento, y enfrentar lo mal hecho cueste lo que cueste. Meysis Carmenati: No creo que exista en los jóvenes de hoy una carencia de valores, sino distintos valores y proyectos en conflicto. Cuando nacimos, ya en Cuba no prevalecía la cultura del debate, ni la efervescencia propias de los primeros años de la Revolución. En todo caso, éramos un poco «rusos», porque nuestra primera infancia fue la de las «vacas gordas»; pero también porque asimilamos estructuras de dirección y pensamiento del «socialismo real», un proyecto de sociedad que, como ya sabemos, no conduce ni al socialismo ni a la forma de vida que los jóvenes —ni los menos jóvenes— revolucionarios desean. Por supuesto, la juventud actual se diferencia de las generaciones precedentes, lo cual no quiere decir que no posea valores atinentes con la Revolución. Lo importante sería identificar cuál es el concepto que los jóvenes actuales tienen de lo que significa ser revolucionario, y después darle presencia y validez a esa concepción. Hay quienes piensan, por ejemplo, que los jóvenes son inconformes o exigen demasiado, sin tener en cuenta que el revolucionario es aquel que siempre cree que se pueden hacer mejor las cosas. Por otro lado, el escepticismo y la apatía son algunos de los perjuicios presentes en la juventud cubana, aunque no son ellos los únicos que los padecen. Ser un joven revolucionario es ejercer el criterio, y además sentirlo como un derecho. Es no tener miedo a ser diferente, porque en la diferencia es donde reside 155 Hiram Hernández Castro Yoaris Borges Alarcón: Cada generación tiene su momento histórico y asume valores consecuentes con el tiempo que le tocó vivir. Aquellos jóvenes que iniciaron la Revolución desarrollaron su lucha ante otros desafíos, por eso tenían una concepción diferente a la que tenemos hoy. Ellos tuvieron que luchar para hacer la Revolución, nosotros ya la tenemos. La hemos heredado y, con ella, el sentido de sus valores. La diferencia está en que nosotros no tenemos que luchar con las armas en la Sierra Maestra; hoy se trata de dar el paso al frente en sectores socialmente importantes para que la Revolución salga adelante y cumpla su cometido. Lo que se nos pide hoy es que seamos maestros, enfermeros, combatientes y profesionales. A todas las generaciones de revolucionarios cubanos nos une ese sentido del deber. Sin embargo, no todos los jóvenes pensamos ni nos comportamos de la misma manera; sobre todo, porque no todos tenemos la misma formación política e ideológica. Reconozco que, como cadete, mi preparación política puede ser diferente a la de otros jóvenes, y eso hace que mi grado de disposición, del sentido del deber y de comprensión de una determinada realidad pueda ser diferente a la de otras personas, pero creo que la mayoría de los jóvenes cubanos apoya y defiende la Revolución. Por otra parte, es cierto que los jóvenes de hoy se sienten muy atraídos por las cosas materiales y asumen estilos de vida consumistas y fútiles. Constituye una necesidad del proyecto revolucionario infundir en ellos la sensibilidad para apreciar el valor del cine, la literatura y el teatro, junto a otras formas de diversión que al mismo tiempo incidan en su desarrollo cultural. No obstante, lo más significativo es que esos mismos jóvenes, que parecen seguir una vida trivial, serían capaces de estar presente cuando se les necesita. Ellos no están al margen, sino que son parte de la Revolución. La Revolución es mi espacio de acción y a la vez mi orientación en la acción. Ser un joven revolucionario implica activismo. Nuestro proyecto —el realmente liberador y dignificador— no está orientado por dogmas, sino por principios. Considero que ser revolucionario en la actualidad pasa por identificarse con la conservación del lugar central que ocupa el ser humano en nuestra sociedad, la articulación de los intereses individuales con la colectividad, la posibilidad de actuar con independencia y tener preparación para ello. Vilma García Quintana: Cuando yo estudié en el Preuniversitario, era la única que vivía alejada del centro de la ciudad, y quizás tenía menos recursos económicos que mis compañeros; sin embargo, nunca sentí rechazo o diferencia en el trato; todo lo contrario, eran mis amigos y la pasábamos muy bien. Quizás aquellas diferencias hoy habrían sido valoradas de forma muy distinta. La valoración del consumo se está haciendo cada vez más fuerte, y los valores defendidos por la generación de mis padres ahora escasean. Es cierto que nuestro país está bloqueado por los Estados Unidos, pero también hay bloqueo interno, de unos con otros. No nos podemos escudar en que somos un país pobre para hacer o permitir que las cosas se hagan mal. Un joven revolucionario debe amar a la patria y conocer su historia, ser honesto, sencillo y solidario, no en el sentido de dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos. Kirenia Criado Pérez: No fue más difícil la realidad de los 60 y los 70 que la que hoy vivimos. Decir lo contrario sería idealizar un determinado momento histórico. Sin embargo, no podemos negar los problemas en los espacios e instituciones que representan a la juventud cubana actual, ni desconocer cierto cansancio histórico o negar la crisis de valores. Nuestra valoración de la Revolución se nutre de su memoria histórica, pero eso no es suficiente. Es necesario juzgarla en la realidad cotidiana. En ese sentido, se precisa crear —como dicen los zapatistas— «aquel mundo donde quepan otros mundos», es decir, urge que el inmenso sentido de la Revolución esté en la revolución cotidiana de cada cual. El sentirme revolucionaria pasa por sentirme antimperialista, y esto es así por mi voluntad y la de Dios. Ser revolucionaria, desde mi fe, me obliga a anunciar la buena noticia del Evangelio; a saber los cambios, los caminos y las oportunidades; y a denunciar la mala noticia de los esquematismos, el oportunismo, el egoísmo. Debemos socializar los sueños, y la responsabilidad es de todos. Fernando Luis Rojas: Somos diferentes a ellos, como también diferimos entre nosotros. Si algo marca a la Cuba actual es su diversidad. Somos el resultado de nuestras condiciones, como también los fueron nuestros padres de las suyas. Por supuesto, influye la lejanía de ese Primero de enero, de esos años en que la sociedad tenía que estar movilizada porque las agresiones eran menos sutiles que hoy, eso marca el carácter de las personas. Por supuesto, si bien la apatía ante la participación política, la anomia social y el consumismo no se expresan en nuestro país al nivel de otras naciones, no es menos cierto que en nuestro proyecto de sociedad estos fenómenos adquieren mayor trascendencia. No obstante, hay muchos jóvenes que apostamos por seguir aquí y echar adelante el proyecto revolucionario. Inti Santana: El problema se expresa a nivel internacional; en ello influye el desmoronamiento del bloque socialista 156 Qué es para ti la Revolución: los jóvenes opinan construir. ¿Cuántos jóvenes realmente conocen a profundidad lo que significa el concepto «socialismo»? El proyecto socialista cubano no puede ser algo ambiguo o coyuntural. Segundo, la participación tiene que ser asumida como auténtica presencia en las decisiones. Tercero, el espíritu crítico no debe ser visto como algo negativo, sino apreciado como un valor esencial de la transición socialista. y el sentimiento de fracaso de las utopías que sobrevino. Por otro lado, el capitalismo hoy es más sofisticado, el mundo de las vitrinas alcanza un indiscutido dominio. Es difícil para un joven, incluso en Cuba, escapar a los modelos consumistas y tener la convicción de que vale la pena luchar por un ideal. El joven cubano de los 60 sentía en los cambios de su sociedad un cúmulo de argumentos para sentir un «fervor revolucionario», frase que hoy suena a cliché, porque la propaganda política es torpe, despegada de la realidad, saturante y sin swing. Me siento parte de un grupo de jóvenes que ve la necesidad de pensar y sentir la Revolución cubana desde una actitud que cuestiona los esquemas y las frases hechas. Sentimos que el cambio debe nacer de un debate entre todos los sectores sociales y en función de una sociedad donde se revalore el sentido del trabajo; pero no solo porque se distribuye con justicia, sino porque los trabajadores deciden sobre la producción y distribución de los recursos, para lo cual necesitan estar bien informados. Nelson Luis Fernández: Considero tarea prioritaria lograr una mejor comunicación con la generación que ha tenido que enfrentar, desde muy temprano en su vida, las carencias y los cambios económicos del Período especial, hasta el punto de vivir casi en dos sistemas diferentes: el socialismo y el capitalismo. Los jóvenes somos la fuerza fundamental para el desarrollo del país. Es preciso, por tanto, darnos la oportunidad de discutir las medidas que se tomen y escuchar nuestras propuestas. No es posible regirse solo por la opinión de los dirigentes, es imprescindible preguntar a los jóvenes que estamos dentro de la producción. Es necesario crear mayores y diversas oportunidades de diversión para los jóvenes, que no sean tan caras como las que existen ahora. Se debe pensar en aquellos que no tenemos un alto nivel adquisitivo. Reconocer que no todos recibimos remesas, pero todos queremos disfrutar al máximo esta etapa de la vida. Hiram Hernández: ¿Qué se necesita para incentivar una participación más activa y creadora de los jóvenes en el proyecto socialista cubano? Diosnara Ortega: El proceso revolucionario tiene que revisar sus prácticas participativas, y dentro de ellas el papel de los jóvenes. Aunque tal vez no sean ellos los que menos activa y creadoramente participen. No creo en ese estereotipo, pero sería interesante estudiar cómo, por qué y quiénes lo reproducen. Lo más importante no es haber nacido en los años 40 o en la década de los 70, aunque ello tiene un peso en las vivencias que distinguen las actitudes de una y otra generación. Se trata, sobre todo, de la cultura política que se produce todos los días en las relaciones sociales que constituimos. Cómo llegamos hasta ellas es importante, y evidencia diferentes experiencias, pero qué hacemos con esas relaciones, qué hacemos en cada uno de nuestros espacios, también expresa los conflictos que desmontan los mitos que insisten en presentar a los jóvenes como los menos comprometidos. Yoaris Borges Alarcón: Los jóvenes, en estos momentos, tienen un papel protagónico, y su participación significa un puntal de la Revolución. Esa participación y el sentirse reflejados en las medidas que se adoptan son un estímulo para seguir apoyando creadoramente el proceso revolucionario. Por supuesto, para que su fuerza incida en la realidad política, los jóvenes deben expresar sus criterios sin miedos y con argumentos sólidos. Es fundamental que alcancemos ideas claras sobre lo que queremos hacer y seamos capaces de defenderlas ante los organismos e instituciones correspondientes, para que sean tenidas en cuenta por la dirección del país. Eso es, precisamente, lo que se espera y se quiere de nosotros. Cuando en nuestro centro se analizó el discurso de Raúl Castro del 26 de julio de 2007, los cadetes planteamos abiertamente los problemas que tenemos e hicimos críticas a personas que no cumplen con su deber social. Ese espacio de debate es una oportunidad para que expresemos nuestras preocupaciones, valoraciones y demandas. Constituye un termómetro para medir el sentir de la juventud y una guía para nuestra dirección política. Ernesto Pérez: Se precisa que los jóvenes visibilicen y ejecuten sus propias decisiones, y que se sientan realmente actores del socialismo. Los jóvenes necesitan de la savia que ha nutrido históricamente el proceso, pero sin superioridades, con respeto a sus formas de sentir, actuar y pensar. Es imprescindible que el proyecto nos sea atractivo. Meysis Carmenati: Una juventud participativa es aquella que solo porque sea capaz de apropiarse, intervenir y dialogar con su presente podrá ser responsable del futuro. Para crear estas condiciones urge: Primero, dar mayor claridad al proyecto que se desea Fer nando Luis Rojas: Participar con mayor protagonismo en la identificación de nuestros problemas y en la propuesta de soluciones, y que estas últimas —dentro de lo racional y responsable— tengan un 157 Hiram Hernández Castro carácter vinculante. Se necesita fortalecer la autoridad de nuestras organizaciones e instituciones. A través de ellas, podremos enfrentar los retos, pero resulta estratégico evaluarlas contando con el criterio de los miembros y no, como lo hacemos generalmente, solo con los dirigentes. Es necesario situar en los criterios valorativos de las máximas instancias, las palabras y la visión de la gente. Los representantes de la juventud deben ser y pensar como jóvenes. La Revolución debe estar cada vez más cerca de la cotidianidad, no solo en los actos heroicos. Debe estar en nosotros. jóvenes? ¿En qué medida se premia la pasividad obediente que acata las orientaciones de arriba? Cuando se habla del paternalismo, se insiste en que las personas acostumbradas a que todo se les entregue no saben «el trabajo que cuesta conseguirlas». Esa es una arista, pero el paternalismo también es la negación de la información y la participación. Es cierto que, por la seguridad del país, hay informaciones estratégicas; no podemos ignorar que el imperialismo, el bloqueo y las campañas mediáticas para desacreditar el proceso revolucionario son hechos concretos; pero la mayoría de las cosas sí pueden ser conocidas y deben discutirse. El Congreso de la UNEAC fue un ejemplo de democracia, restaría constatar el cumplimiento de los acuerdos; pero el debate allí fue abierto y hubo una repercusión inédita en los medios de prensa. Asumo que eso nos hace bien y que debería ser más frecuente. La cultura del debate debería ser cotidiana y en todos los niveles. Los estudiantes deben formarse en esa cultura. Ser un joven revolucionario no es ser obediente y repetir frases hechas. Ese comportamiento es incapaz de aportar desarrollo a la política de este país. Vilma García Quintana: De los campesinos asociados, muy pocos son jóvenes, pero se está haciendo un trabajo con las brigadas juveniles campesinas para estimular su participación, incluso para que ocupen cargos de dirección. Sin embargo, hay que trabajar para que los que están vinculados al trabajo agrícola, con edad escolar, se superen. En ocasiones, los jóvenes campesinos priorizan el sustento económico y no estudian. Se está planteando la necesidad de que los que se incorporen a las brigadas campesinas puedan convertirse en obreros calificados, técnicos medios e incluso universitarios. Esto sería muy importante, porque el conocimiento de la historia de Cuba es el punto débil de nuestra generación. En este sentido, se debe trabajar más en la radio y la televisión, con programas que capten nuestra atención. También hay que incrementar las actividades recreativas. Hemos comenzado a festejar los cumpleaños colectivos y a los destacados se les otorgan reservaciones en restaurantes, pero la apatía sigue siendo nuestro mayor obstáculo. Hiram Hernández Castro: El 17 de noviembre de 2005, Fidel Castro escogió como sus interlocutores directos a jóvenes involucrados en los programas de la Revolución para pronunciar un discurso que ha sido valorado como trascendental; sobre todo, al considerar el carácter reversible del proceso revolucionario debido a errores propios. ¿En qué sentido los jóvenes cubanos saben, pueden y desean proyectar la Revolución cubana hacia el futuro? Diosnara Ortega González: Prefiero distinguir el deseo, del poder y del saber. Como dije antes, los jóvenes revolucionarios cubanos, hombres y mujeres, queremos no jugar a hacer revolución, sino hacer revolución, desde nuestras diferencias, que son muchas, como las de todo grupo social. Ansiamos superar las contradicciones y sustituir los desafíos por nuevos y más altos retos. Deseamos poder desde nuestro saber: osado, abrupto y variable. Los jóvenes sabemos qué se nos va en el intento de hacer revolución dentro de la Revolución; sabemos, a veces demasiado, que son muchos los errores humanos de la Revolución y que es largo y no preciso su camino. Sin embargo, quizás por ser impetuosos y utópicos, nos lo jugamos todo en el proceso, porque nuestra vida solo cobra sentido en esa constante transformación rebelde a la que siempre apostamos. Kirenia Criado Pérez: Recordemos que David no podía enfrentar a Goliat con las pesadas armaduras que le entregó Saúl, sino que usó sus propias armas. Quien olvida la historia, está condenado a repetirla, pero también quien la repite no hace su historia propia. Antes de preguntar qué se necesita para estimular la participación, habría que evaluar los métodos y estilos de trabajo al uso en los espacios que existen para participar. Muchas veces se entiende por participación el mero cumplimiento de tareas y la presencia en actividades que no tienen en cuenta los intereses de los jóvenes. Para generar una participación sustantiva, es necesario que exista la posibilidad de intervenir no solo como beneficiarios, sino como protagonistas en la toma de decisiones. Debemos preguntarnos si estamos abiertos al cambio para nuevas formas de participación social. Ernesto Pérez: El futuro de la Revolución cubana estará garantizado en la medida en que esta sea un espacio abierto a las inquietudes de la juventud. Si dejara a un lado a los jóvenes, estaría traicionando una parte esencial que la ha sostenido. En ese momento se dejaría de hablar en términos de Revolución en el poder, para Inti Santana: ¿Cuántos jóvenes repiten los nombres de Marx, Engles y Lenin sin tener una actitud de búsqueda y duda ante las nociones que se les han inculcado? ¿Acaso se promueven esas actitudes en los 158 Qué es para ti la Revolución: los jóvenes opinan comenzar a decir la contrarrevolución en el poder. Entonces, habría que hacer otra revolución donde, una vez más, la juventud estaría presente. cubana al futuro, pero para esto tenemos que fortalecer nuestra cultura política. No basta con conocer, por la Historia o por nuestros abuelos, el terrible pasado antes de 1959 y desear mantener los logros de la Revolución, sino que tenemos que estar unidos y sobreponernos a nuestras dificultades. Meysis Carmenati: El peligro es más político que militar. Para destruirnos, los Estados Unidos tendrían que exterminar a centenares de miles, o millones de personas, y justificar uno de los actos más inaceptables de la historia. No obstante, como existen administraciones como la de George W. Bush, es preciso no descuidar nuestras defensas. Mas el riesgo que enfrenta la Revolución es, precisamente, no saber ser más revolucionaria; es decir, más socialista, menos burocrática, más participativa. Y esto significa más saber, control y poder de la sociedad sobre las decisiones que la afectan. Los jóvenes están, primero que todo, en la disyuntiva de poder proyectar la Revolución hacia el futuro. Lo más difícil de una revolución es que hay que hacerla todos los días, en los barrios, en las aulas, en los medios de comunicación —donde aún predominan tendencias que vulgarizan la realidad en inverosímiles representaciones. La carencia de una cultura del debate y el oportunismo, perjudican ese proceso. Hacer la revolución hoy es derribar los esquematismos y los absurdos reaccionarios que con frecuencia nos rodean; esto significa enfrentar a un enemigo más difícil de reconocer que cualquier otro. La idea es del propio Fidel: «Cambiar todo lo que debe ser cambiado». La intención no puede ser continuar un proceso ya determinado por la historia. Tiene que rehacer, desde y para la sociedad, un proyecto revolucionario dialéctico; es decir, que pueda asumir la realidad actual para poder superarla. Nelson Luis Fernández: La Revolución, desde su triunfo, se encargó de preparar a las nuevas generaciones para el futuro. El fortalecimiento de las universidades, con la municipalización, nos provee de nuevas oportunidades para nuestra superación, incluso los que somos obreros tenemos una preparación muy superior a los de cualquier otro país subdesarrollado. En los jóvenes, esta Revolución tiene una excelente materia prima para llevar adelante el proceso, solo tenemos que, cada uno de nosotros, poner nuestro granito de arena y entre todos, comenzando por la familia, los vecinos hasta llegar a los dirigentes, mantener relaciones de respeto mutuo, seriedad ante el trabajo y tener confianza en el futuro. Fernando Luis Rojas: En aquella ocasión del discurso de Fidel, no solo estaban en el Aula Magna los jóvenes de los llamados programas de la Revolución —nombre que no debe desconocer que esta ha generado, desde su triunfo, programas para transformar la sociedad—; estaba también el Consejo Nacional de la FEU, que se reunía por esos días. Tener al estudiante universitario como interlocutor para ese discurso no me parece casual y, si lo fuera, súmele a la casualidad el acierto de Fidel. El estudiante universitario articula una doble condición esencial para proyectar la Revolución cubana: por una parte, accede a una preparación y acumulación cultural que le permite enfrentar los actuales retos y poder comprenderlos en su complejidad. Por la otra, su condición de joven, aunque no es revolucionaria por decreto, condiciona su capacidad para impulsar los procesos, quizás porque mira los problemas desde la inmediatez o porque está más atento al futuro. En el saber está nuestro mayor desafío. Los jóvenes cubanos no estamos curtidos en la participación y en el ejercicio del poder. Tampoco tenemos claridad de lo que queremos y las formas de conseguirlo. Nos falta la evidencia de lo que sería Cuba si se entronizara el capitalismo neoliberal. No obstante, nuestros problemas son superables. No en la perspectiva paternalista de esperar nuestro turno, mientras otros —por evitarnos los errores— hacen el trabajo. Ya estamos en tiempos de equivocarnos mientras construimos; de eso depende el poder proyectar la Revolución al futuro. La mayoría de los jóvenes cubanos deseamos una Cuba revolucionaria, aunque no necesariamente todos lo entiendan claramente. Unos aspiran a mejorar económicamente, otros a graduarse, y la mayoría —aunque a veces suena vacío el discurso de las gratuidades— armaría otro Baraguá si se intentara privatizar la salud, la educación, eliminar la asistencia social y expropiar nuestras casas. Yoaris Borges Alarcón: Con una idea similar, el Apóstol, analizando el Pacto del Zanjón, dijo: «nuestra espada no nos la quitó nadie de la mano, sino que la dejamos caer nosotros mismos». Eso es también lo que intenta evitar Fidel alertándonos de los peligros de no tener conciencia de los errores y descuidos que cometemos. Los jóvenes desean llevar la Revolución Vilma García Quintana: Me parece que Fidel se refiere a la corrupción de los valores morales. El problema es que muchos jóvenes están deslumbrados por las cosas materiales, sin percatarse de que eso no es lo más importante. En el medio donde yo me desenvuelvo, hay desinterés por todo lo que no sea la pacotilla. Recientemente se han tomado medidas para 159 Hiram Hernández Castro Inti Santana: Sería iluso pensar que mi deseo es el de todos los jóvenes cubanos. También veo escepticismo, evasión, consumismo y demasiado sentido de adaptación. En general, los cubanos desean mejorar económicamente, recuperar el valor del trabajo y disfrutar de ciertas libertades; las diferencias están en la forma de lograrlo. La organización social no debe ser dirigida de arriba hacia abajo como una acción exclusiva del Estado o el Partido. Me gustaría que los jóvenes dieran más importancia a su participación en el centro de trabajo y en su comunidad. Quisiera un país menos centralizado, donde el poder no se ejerza de forma tan vertical. Puedo entender que en un momento determinado esa organización fue necesaria para la defensa nacional, pero ahora frena el desarrollo social e individual. Como trovador, por ejemplo, aspiro a que mi ciudad tenga un espacio —un café o algo similar— donde la trova pueda ser escuchada. Para que esto funcione hace falta que los trabajadores sientan como propio ese proyecto, es decir, donde puedan participar en las decisiones sobre cómo producir y cómo emplear las ganancias. El Estado podría cobrar un impuesto y velar por que el propósito socio-cultural no se tergiverse. Sería una forma, no capitalista, de escapar de la burocracia que aletarga cada movimiento, y de la corrupción de quien está inconforme con su salario. Justamente en un artículo de la revista Temas leí que en Venezuela existen cooperativas donde los trabajadores deciden, por medio del voto, la manera en que van a producir y cómo repartir las ganancias. Así, se incentiva la participación, se democratiza la dirección y se produce bienestar espiritual. Lo que sí no podemos es cerrar los ojos y seguir haciendo lo mismo o acudir a la privatización como remedio santo. estimular la producción, por ejemplo, de leche, con el pago de un porciento en divisas, lo que les permite a los campesinos comprar en tiendas que ofertan recursos importantes para su vida y trabajo. Aunque esto no cubre todas las necesidades, sí constituye un estímulo importante. La idea es relacionar el consumo con el trabajo y la utilidad social. No podemos olvidar que el trabajo en la agricultura es muy duro y esto obliga a que todos, independientemente de su nivel intelectual, demos nuestro máximo esfuerzo y sacrificio para llevar adelante un sector que es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Los jóvenes deben apoyarse mutuamente y, al mismo tiempo, aprender de aquellos que tienen experiencia. El estudio es fundamental, pero no todo el saber está en el estudio, y la juventud que la Revolución ha preparado tanto, debe tener la humildad para comprender eso. Kirenia Criado Pérez: No es posible hablar de la Revolución cubana sin referirse a su proyecto socialista, donde falta un debate sobre qué socialismo queremos; es decir, hacia dónde queremos llevar nuestra Revolución, qué queremos mantener, qué es necesario dejar atrás y qué nos falta por hacer. La Revolución cubana debe ser un proyecto de cada cual y un logro de todos. Se debe conjugar su historia con nuestra realización personal. La esperanza es de los que caminan, y la necesidad de salvarse pasa por un proyecto social. El milagro de los panes y los peces no fue magia, sino el acto de compartir y el contagio de toda la gente que se sensibilizó frente a ello. Jesús predicó la transformación de este mundo en la venida del Reino de Dios y esto solo sería posible desde el compromiso de cada cual con las causas de ese reino. Frente al imperio romano, hablar de otro reino era utópico y muy osado. Frente a este mundo que el capitalismo neoliberal globaliza, es necesario un proyecto social revolucionario, desearlo es el primer paso para poder lograrlo. © 160 , 2008 no. 56: 56-66, octubre-diciembre de 2008. Rufo Caballero Arte cubano, 1981-2007: dime lo que más te ofende Rufo Caballero Ensayista y crítico. ten presente a Flebas, quien, como tú, alguna vez fue hermoso y esbelto. Han llegado a creer que quien escriba una sonata falta a sus deberes revolucionarios. Pero hay épocas, recuérdalo, que no se hacen para los hombres tiernos. ¿No nos queda nada? Sí. Algunas imágenes. La orilla. La pasión por la orilla del mar Alejo Carpentier, El siglo de las luces « Una mano se adentra en el cuadro y dibuja en la arena: «Again». La ola lo borra, y la mano, pertinaz, vuelve a inscribir «Again». ¿Es la mano del artista? ¿Es acaso la mano del sujeto, que protesta en sordina por la tragedia de la definición? Otra vez, siempre se recomienza. El mar borra la palabra, y de nuevo, el fantasma del «Again» se dibuja, como una protesta callada, casi una confesión pequeña, que persiste, sin embargo, frente al mar. En algún momento, veremos llegar a la orilla un cuerpo, una masa amorfa. La ambigüedad del cuerpo acrecienta el enigma de la pieza. ¿Son algas? ¿Es un nylon viejo, una huella insignificante? ¿Un trozo de carne? ¿De carne humana? ¿Flebas representa la confesión de una metáfora, la metáfora del naufragio? Sísifo de las aguas, Flebas, cansado de repetir el ciclo de la lejanía y la proximidad, regresa convertido en Flebas», el videotape de ocho minutos realizado por el artista cubano René Francisco, en 2006, dialoga con «Muerte por agua», aquel poema de T. S. Eliot: Flebas, el fenicio, muerto hace dos semanas, olvidó el grito de las gaviotas, y la mar profunda y agitada, olvidó las ganancias y las pérdidas. Una corriente submarina recogió sus huesos en susurro. Entrando en el remolino, en levantarse y caer pasó las etapas de vejez y de juventud. Gentil o judío, Oh, tú, que llevas el timón y miras a barlovento, Premio Temas de Ensayo 2007 en la modalidad de Estudios sobre arte y literatura. 56 Arte cubano, 1981-2007: dime lo que más te ofende nada, en un trozo de existencia, en un dato a propósito de lo que un día fue. ¿Después de los restos de Flebas, la mano que mece la arena se atreverá a dibujar, otra vez, «Again»? ¿Los personajes de este video están condenados para siempre al mundo de la repetición y el naufragio? reproducción natural. Si para Virgilio Piñera el absurdo se hacía costumbrismo en Cuba, Bonito pudiera comprender el hambre de fundación con que todo lo recomienza Cuba. Quizá se trate de una vocación legítima en todo pueblo joven: el hambre de la definición. Los pueblos jóvenes lo definen continuamente todo; padecen (y gozan) una sed de identidad que necesita apresar, asir, el peso cultural de las catedrales. Mientras Europa disfruta, un poco decadentemente, pero con mucha gracia, el placer de la reescritura (del legado que celebra la acumulación y el montaje), el pueblo joven no para de encontrarse, de generar una fiesta de legitimación porque aquello innombrable —el enigma pujante de lo joven— ha tenido un súbito de conocimiento, ha sido nombrado, al menos en el maremagnum de la historia como carnaval. El pueblo joven sentencia, legaliza, ajusticia, somete, libera, funda siempre. ¿O será, de forma puntual, por el traqueteo de las instituciones? Ese temblor perenne, ¿a qué razones profundas obedece? Aquí entra de nuevo el mundo del audiovisual a trastornar la lógica autónoma de la imagen plástica, porque fue el primer cineasta de Cuba, Tomás Gutiérrez Alea, quien vertió una luz especial al respecto. Hay una frase de Alea que alcanza a explicar, como nada, no solo el devaneo institucional a propósito de las artes plásticas, sino el desfase del esquema funcional del socialismo: en este, el guión resulta maravilloso, suena coherente, altruista, fecundador; el problema viene con la puesta en escena. Eso es: el desfase entre el diseño ideológico, filosófico, de la política cultural, y las variables interpretaciones de la institución que en el día a día se encarga de hacerla posible. O imposible. No hay demasiado problema en admitir la pertinencia de aquel «Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho».2 Se trata, a las claras, de una postura excluyente (bueno, ¿y qué se hacen todos aquellos que no desean participar de la Revolución?, ¿tienen que marcharse, huir, escapar, renunciar?), pero la vida es más compleja que eso: la Revolución, como toda lógica de poder, tiene que defenderse. Uno de los baluartes mayores de esa defensa ha estado en el mito de la unidad: «Solo la unidad puede salvarnos», «Un pueblo unido jamás será vencido», etc. Cada vez que azota el vendaval de la Historia, estela de huracanes que fustiga con mucha frecuencia,3 vuelve el reclamo de la unidad. Y, ante él, frente a él, ¿cómo responde la desprotegida institución de abajo, esa que solo sabe que hay que responder, y preservar la unidad a cualquier precio porque, si no la hay peligra el proyecto de la soberanía? ¿Con la asfixia de la diferencia, con la mengua de la expresión, con el repliegue de ese arte cubano de voluntad emancipadora, Pavor ante el pecado de la reescritura Los críticos han estado a punto de teclear: «Nuevo renacimiento del arte cubano». Francamente, han estado a centímetros, a segundos de escribirlo. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué, si es claro que en los años 2006 y 2007 se aprecia, más que todo en las expresiones de la video-creación, un fervor y un vigor artísticos que se sentían extraviados?1 Una primera duda frecuenta la idea de configurar este otro renacer: que la nueva ola brote del mundo audiovisual, ¿no supone una desnaturalización de la genealogía?, ¿una contaminación debida, justificada, pero extraña? La tradición de artes plásticas cubanas, ¿hace una concesión al «afuera», o incluso al «abajo»? ¿Industria cultural, en lugar de la alta cultura que, a su modo, venía democratizándose? ¿O será que, en virtud del giro hacia la imagen, proclamado por los Estudios Visuales, debemos renunciar a la idea del arte cubano, para comenzar a abrazar una visualidad cubana? ¿O, todavía, una audiovisualidad cubana, como un campo mayor, difícilmente fragmentable? Son esas algunas de las interrogantes que (pre)ocupan hoy al pensamiento crítico. Aunque en los dos últimos años se aprecian indicios extraordinarios acerca de una nueva vanguardia —ya ni neo ni post ni trans—, los especialistas temen reincidir en el pecado de la reescritura. ¿Será que nos inventamos ciclos de suerte, muerte y renacimiento? ¿O será que, en efecto, los vive la Isla cada cierto tiempo, con una cadencia erótica? ¿Cuál es el papel de la historiografía en ese caso? Porque la idea obsesiva de atisbar una y otra vez, en el horizonte cultural cubano, los nuevos signos de renovación llevaría a pensar, con culpa, en aquella sentencia de Bonito Oliva a propósito del darwinismo lingüístico. ¿Los lenguajes se devoran a sí mismos, como la Isla consuma la autofagia cada cierto tiempo? ¿El mito del ave Fénix, que renace de las cenizas, alcanza a explicar el vaivén insular? ¿Sucede en toda isla, o es el hambre secular de Cuba, puente y alianza, encuentro y suspensión? En todo caso, Bonito Oliva tendría que conocer en profundidad el pulso de esta ínsula, para entender que no basta aquí su teoría de la transvanguardia fría ni la caliente: de conocer Bonito la complejidad de la cañandonga, el montaje de tiempos, el densísimo y discontinuo tejido cultural de la Isla, lo que parecía darwinista sería 57 Rufo Caballero A finales de los 80, con la clausura del socialismo real, en la Isla arreció el mito de la unidad. Como nunca antes, se entendía que la trabada, la cerrada unidad era la única garantía de la continuidad del proyecto social.8 Pero además, la exposición El objeto esculturado había sido el dramático canto del cisne con respecto a las posibilidades de negociación entre el arte y la institución. Fue el éxtasis, el trance y el acabamiento de un concilio, intencionado por ambas partes, que venía intentando, con el punto medio del diálogo, la atenuación de todos los excesos posibles. Pero en el tránsito de los decenios, el fantasma de la unidad no toleró un día más lo que se consideraba el trasiego con los símbolos patrios. A pesar de haber transcurrido apenas dos o tres años de aquella declaración en favor de la apertura de los contenidos, unidad y deconstrucción no parecieron, en el clima desesperado del tránsito de décadas, un par cotejable. Los momentos de canto a la unidad son de afincamiento de la identidad, y, a esos efectos, el arte cubano no resultaba un estandarte confiable. El tratamiento afectivo de los símbolos (la bandera hecha con huevos, el carácter explícitamente fálico de los héroes y mártires, etc.) hería los patrones abrazados: la nación perdía sus emblemas. Atenuar, detener, prescindir de ese arte, se convertía en un problema de definición patriótica. El desembarazo de los artistas no hacía más que reafirmar la calidez de la mirada a la historia, favorecida hasta un punto por la seguridad del poder en los 80 (la solvencia económica como garante del espíritu crítico), pero cuando esa solvencia entró en franca crisis, lo fundamental estaba del lado del consenso social; removilizar el consenso por medio de la unidad y el pertrechamiento, fines a los cuales dejó de servir la duda del arte. Los prejuicios se referían más a la tradición del propio arte («las artes plásticas son pintar y dibujar; a qué todo este ruido de las instalaciones y las acciones en la calle») y de campos como el de la sexualidad (la naturaleza fálica de Martí preocupa a aquel para quien el falo es un problema, está claro), que a los criterios mismos relacionados con la historia, pero lo cierto fue que el tránsito de décadas puso a prueba la tolerancia y la resistencia de la sociedad cubana para negociar con su capital simbólico. El resultado dejaba ver una bajísima transigencia ante el avance de lo nuevo. De hecho, sintomáticamente, la mayoría de los centros expositivos del arte nuevo comenzaron a ser cerrados o dedicados a otras modalidades, tranquilas, del arte (la cerámica, el primitivismo, la orfebrería, «el arte de provincias», etc.). El objetivo era, a las claras, descentrar, desarticular la vanguardia de pensamiento que se había generado alrededor del arte joven de espíritu. Entretanto, el éxodo de buena parte de los creadores se tornaba una realidad el que siempre cuestiona y lo emplaza todo? Ahí llega el dilema, el titingó insular: ¿dónde están el todo y la nada del adentro y el afuera de la Revolución? ¿Quién marca esos límites? Y el sujeto en Revolución se descubre de pronto bajo una tormenta desasosegante: ¿estoy dentro o fuera?, ¿me habré pasado al enemigo?, ¿soy el enemigo cuando pienso con cabeza propia? Culpa insular, azote de los tiempos. De nuevo, la tragedia del sujeto es la tragedia de la definición. Del arma al trauma, del eufemismo a la trampa Posiblemente la década más traumática, al respecto, no fueran los 80 cubanos, como se supone, sino los años 90. A fin de cuentas, los 80 vivieron a plenitud cada surco de aquellos días, llamados por el hambre de fundación, «década prodigiosa», «renacimiento cubano», etc. Y con razón: ha sido el decenio del arte cubano vivido con mayor intensidad estética y social.4 Al ritmo trepidante —entre aquellos funcionarios que llegaban y bajaban los cuadros, y la declaración de Fidel donde expresara que si entonces (en «Palabras a los intelectuales») había favorecido la libertad formal, ahora se garantizaba la libertad de contenidos—,5 los 80 impusieron la fuerza y la furia de su creatividad sobre cualquier coerción o circunstancia. La década termina cuando el artista Ángel Delgado defeca sobre un periódico, en plena inauguración de El objeto esculturado:6 más que la referencia al oficio de poder que tenía debajo, el artista revisaba críticamente un frenesí creativo que abrió puertas a la cultura cubana en todos los sentidos. A pesar de las heridas y los desgarramientos de los 80, el sujeto que vivió esos días puede responder, con autoridad, «a mí, que me quiten lo bailao». Pero los años 90 experimentaron la tragedia sorda del espejismo. Si el decenio anterior se vivió a expensas de la tragicomedia y la farsa (no hay vivencia insular que escape al don del carnaval), los 90 fueron la caricatura de sí mismos, una tragedia de autorreconocimiento, cuyos ecos psicosociales llegan a nuestros días. La propia crítica se sintió burlada. Las estrategias del discurso artístico frente a la hostilidad de las circunstancias comenzaron a parecer el colmo de la inteligencia, de la adecuación, de la mutación legítima, de la negociación; pero, con los años, vencieron las circunstancias y el arte cubano se hundió en las fauces de un hedonismo complaciente que hacía el juego a la claudicación y, de alguna forma, al cierre de los espacios antes dedicados a la vanguardia.7 En otro lugar he dicho que, en los 90, el arte cubano transitó de la tropología a la tautología, del arma al trauma, del eufemismo a la trampa. Me explico ahora. 58 Arte cubano, 1981-2007: dime lo que más te ofende desconsoladora, si bien ponía fin, con naturalidad, a la tragedia del encierro y el confinamiento que por otra parte venían comprimiendo la creación. Con Las metáforas del templo (1993) y exposiciones aledañas, se empezó a notar un pronto rediseño de la estrategia discursiva del arte. Si antes se le entraba a la institución de frente, con proyectos «agresivos» que encauzaban la clara voluntad del arte en cuanto a suplir el silencio y el abotargamiento de otras formas de la conciencia, ante el repliegue y al abroquelamiento de la institución no quedó sino el reino de la metáfora: el tropo, el subterfugio, la oblicuidad, el doble código. En lo estético, desde luego, esto favoreció la densidad constructiva de las obras, frente al sentido periodístico o circunstancial que en el segundo lustro de los 80 el arte había preferido, decidido para sí. Los críticos hicieron todo el esfuerzo del mundo por explicarse y compartir socialmente la posible validez del cambio. En 1995, tuvo lugar toda una exposición a tenor de la espesura tropológica que había alcanzado el arte cubano (por cierto, de forma quizá admonitoria o presagiante, esa exposición se llamó Relaciones peligrosas). Los sintagmas más impresumibles trataban de certificar el giro: la recolocación del paradigma estético, el grosor de la metáfora, la vuelta del oficio, entre otras, eran ideas encargadas de sustentar, o sustantivar, el cambio. La noción sobre la vuelta del oficio intentaba argumentar el proceso, incluso a nivel físico, fáctico, de realización; pero, en verdad, el proceso se refería a algo más profundo: la densificación del imaginario ante una cerrada circunstancia de constreñimiento sociocultural. Entre los años 1994 y 1995, se sucedieron algunas exposiciones interesadas en reivindicar el peso del género en la pintura (retrato, paisaje, naturaleza muerta o bodegón, etc.), como manera de afincar «el específico», frente al imperio anterior de la bifurcación y la experiencia estética abierta. Para algunos, se trataba del no-va-más del conservadurismo y la regresión, pero rápido la crítica se encargó de aclarar que el género no suponía sino un nuevo subterfugio, pues retratos, naturalezas muertas y candorosos paisajes no presentaban sino coartadas al ciframiento del sentido crítico, todavía vigente, de modo subliminal u oblicuo la mayoría de las veces. El entusiasmo de la crítica se mantuvo hasta 1995, cuando la primera edición del Salón de Arte Contemporáneo se realizó bajo la premisa de la inclusión y de una pluralidad que servía, entre otras cosas, al difuminado de la vanguardia.9 La crítica llegó a referirse al Salón, entre la suscripción del espíritu de la curaduría y una leve pero anticipadora ironía, bajo el eslogan de Salón con todos.10 Todavía en 1996, y buena parte de 1997, quedaban los ecos de la cierta lozanía, de la vitalidad, que aquel suceso asentó. El chiste de algún crítico lo explicaba todo: el arte cubano se reproducía como la mala hierba, no obstante los descuidos y los abandonos, no obstante la pérdida del clima de confrontación de ideas que había distinguido el horizonte cultural de los 80. Sin embargo, con los meses empezó a sentirse el cansancio. Otro elemento se unía: el intento de respuesta rápida a un mercado incipiente, discontinuo, que desconcertaba al artista. Los grandes creadores continuaron promocionando y vendiendo sus obras con naturalidad, con profesionalidad, sobre todo en el circuito internacional (o en el espacio de descongestión que afortunadamente significaba y significa la Bienal de La Habana), pero el creador de un nivel medio se preguntaba cómo tentar a un mercado que no siempre era el más exigente. Los subterfugios del discurso crítico fueron languideciendo cada vez más, ante el empuje del «hay que comer» y, con los años, los caballetes se fueron recubriendo de un pseudoarte de lo lindo o lo bonito, de lo relamido, de lo bruñido y seductor al ojo. En realidad, se trataba de otro engaño del ojo. El ilusionismo pictórico no como virtuosismo (muchas de estas obras eran, además de todo, vergonzantemente malas en lo técnico) sino como espejismo cultural. El hedonismo fue la trampa en que cayó el arte cubano en los últimos años 90 y primeros de los 2000. La crítica comenzó a padecer entonces, casi patéticamente, una especie de mea culpa: ¿para esto sirvió toda la sutil teoría del paradigma estético? ¿En esto ha venido a parar el grosor de la metáfora? El grosor se había vuelto escualidez, grasa sórdida. El presunto oficio retardaba el arte, así como el ingenio puede impedir el genio. Se transitaba, en definitiva, de la Isla tropológica a la Isla tautológica. No era ya que los acertijos, los encubrimientos y las mentiras del arte, los laberintos del signo determinaran un simulacro de diálogo, paranoico, en donde nada se decía a las claras o por su nombre; no, ni siquiera eso: era el marasmo de la atonía, la parálisis de la abulia y la indiferencia, de la indolencia. Otra de las coartadas: ¡Total!, ¿para qué?, si los artistas de los 80, que intentaron cambiar el mundo, terminaron por escapar a cualquier parte. Dudoso aprendizaje; como repliegue no solo de la institución sino también del artista: la luna es mi país, mi mundo está en mi casa (en mi ombligo, valdría decir), y así triunfaba el nuevo reino de la introspección y la utopía personal. No se pretende desautorizar, en absoluto, semejante camino creativo, pero si el adentramiento hubiera redundado mayormente en sólidos indicios de consistencia existencial o emocional, de verdadera exploración en la ontología, no se habría generado tal sensación de limbo, de extravío del arte cubano. La crítica considera que un aspecto característico del arte producido durante los 90 es lo que yo denominaría como «edulcoramiento 59 Rufo Caballero Los críticos han estado a punto de teclear: «Nuevo renacimiento del arte cubano». Francamente, han estado a centímetros, a segundos de escribirlo. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué, si es claro que en los años 2006 y 2007 se aprecia, más que todo en las expresiones de la video-creación, un fervor y un vigor artísticos que se sentían extraviados? manipulador». La expresión es solo un intento, no necesariamente el más logrado, para referirme al proceso «dulcificador» ocurrido en el arte en Cuba, en el tránsito de los años 80 a los 90. Recuérdese, a propósito, cómo el arte se fue desentendiendo, fue purgando de sus filas desde inicios de la pasada década, las expresiones de sentido más intensamente escatológico y grotesco, aquellas que alguna vez sirvieron para revitalizar el comentario franco (y para sorpresa de nadie, conflictivo) sobre las zonas más escabrosas del devenir social cubano.11 de creer en ella? ¿Me vuelvo el enemigo? ¿Soy la sospecha misma, el disidente, el que renuncia? ¿No hace bien el beneficio de la duda a los días de la Revolución? ¿No dudaba todo el tiempo Esteban, en sus cartas a Sofía, desde las páginas de El siglo de las luces? Mientras Sofía viaja del escepticismo a la revolución, cuando termina fundiéndose con la gente, en las calles, durante el levantamiento madrileño de mayo de 1808, Esteban viene de vuelta: es preciso apostar a la revolución, siempre que no olvidemos el precio de silencio, de olvido y de sangre. La guillotina aletea en el barco huracanado que recorre el Caribe para extender el espíritu de la revolución a las Américas. ¿El precio de la conquista social es el silenciamiento de la expresión? ¿Existe un modo de ensayar el concilio entre la agenda de redención social y la salvaguardia del criterio y el pensamiento propio? Son preguntas que invaden al intelectual, al artista en revolución. Que lo invaden, y que fecundan su imaginario. A menudo el artista halla en esa contradicción (¿insalvable?, ¿eterna?, ¿vulnerable?) algunas de las motivaciones reflexivas que alimentan del mejor modo su propia obra. No deja de ser sintomático el hecho de que uno de los motores esenciales para la salida del estancamiento del arte cubano entre los años 90 y los 2000 proceda de una institución subalterna, por decirlo de algún modo, pero asumida en definitiva por la institución oficial, por los cauces centrales de la enseñanza artística en el país.12 La cátedra Arte de conducta, dirigida desde el Instituto Superior de Arte por Tania Bruguera (una de los grandes artistas cubanos que mantienen vigente su trabajo, a partir de su legitimación en los años 80),13 ha supuesto, desde 2003 a la fecha,14 el espacio ideal para el adiestramiento de un tipo de artista «funcional» que concibe la creación, más que como el objeto acabado, codificado y relamido por la estética, como el proceso de revelación de zonas de la realidad escamoteadas por el discurso oficial, en otra forma de olvido: la desidia hacia los laterales, hacia esos márgenes que, de manera sorda, se fueron haciendo centro. Lo anterior no implica, para nada, que la cátedra excluya la preparación del creador interesado en la imagen estática, fija, bi o tridimensional, criterio que también halla lugar. La importancia de la dimensión Así, la experiencia de los años 90 arroja un aprendizaje de otro tipo: por mucho que aspire el arte a robustecer el magma de su misma construcción, la materia estética del estilo, los códigos, las transfiguraciones, si ese camino, lejos de remitirlo, lo aparta de la vida; si el arte desorienta el cable a tierra y su conexión con la experiencia de la vida de la gente, comienza a declinar en un callejón sin salida, a devorarse a sí mismo, como Saturno o Cronos necio, traidor de sí. No quiere esto decir que el arte deba contentarse con la descripción o la contingencia. Pero la referencia y el anclaje son la savia que informa y levanta el arte. El arte no es un recinto amurallado de retiro y expurgación, sino, por el contrario, un misterio de contaminación e involucramiento. La recuperación de la referencia Una de las grandes paradojas de la Revolución, y a la vez uno de sus más ricos y complejos procesos de participación, tiene que ver con una contradicción esencial: en virtud del ejercicio humanístico de varias generaciones de cubanos, a las cuales se les ha sistematizado el pensamiento sobre la historia cultural de la humanidad, cuando ese intelectual crece y se inicia su vida profesional, aplica justamente la exigencia aprendida de los grandes humanistas: no hay verdad inexcusable que no deba atravesar el prisma individual del razonamiento calmo y el convencimiento sereno. En ese instante, entra en crisis el paradigma de la incondicionalidad: yo creo en ti porque creo en ti, porque me convences a diario con tu discurso y tu praxis, no porque deba creer, a ciegas, en ti. Y, ¿qué sucedería el día en que, puntual o sostenidamente, deje 60 Arte cubano, 1981-2007: dime lo que más te ofende Conducta porque si algún aporte da a la educación y la sociedad en la que vivimos es precisamente el énfasis en el comportamiento, en la conducta y la fuerte presencia de las estructuras sociales en nuestra vida cotidiana.21 estética del fenómeno artístico, en sus formas tradicionales o no, experimentales o menos, no resulta minimizada de ninguna manera. Magali Espinosa, estudiosa del funcionamiento y los resultados de la cátedra, da fe de cómo «ese fluir descansa en comportamientos y situaciones sociales que movilizan el gesto artístico sin abandonar en muchas ocasiones su prestancia estética, solo que esta no emanará de los valores formales de las obras, sino de las inclinaciones imaginativas que muestran a la sociedad y la cultura en sus formas más esenciales e íntimas».15 La política de la cátedra es mucho más inclusiva que excluyente. En los primeros años, se pensó abrir la convocatoria a interesados más allá, o acá, de la condición de artistas plásticos. En el texto de fundación se lee que «la cátedra será un espacio en el cual personas con distintas formaciones (teatro, danza, artes visuales, música, literatura, etc.) entrarían en un diálogo enriquecedor a través de la colaboración».16 Magali Espinosa comenta por su lado cómo «en el caso de los egresados o estudiantes del Instituto Superior de Arte, son aceptadas las solicitudes de sus diferentes facultades, siendo viable también el que puedan aspirar graduados y estudiantes de Historia del Arte o de otra especialidad de la Facultad de Artes y Letras, así como cualquier persona que demuestre tener aptitudes artísticas».17 El arte que estudia la conducta y sigue una conducta, el arte del comportamiento, el arte del desvelamiento social a través de una vocación antropológica que privilegia los medios no tradicionales de la expresión, la búsqueda etnoestética, ha tenido en la cátedra un espacio de perenne solvencia de inquietudes creativas y filosóficas sobre la condición del artista contemporáneo y su diálogo, siempre arduo, con los contextos.18 La cátedra sigue la finalidad de «crear un espacio que sistemáticamente dialogue, analice, conceptualice y cree nuevas obras basadas en este medio de expresión» (la performance). 19 Surge como un espacio de experimentación cultural, en torno a la performance de vocación social: Al internarse en el tejido social, el artista entrenado en la cátedra de Conducta posee herramientas muy completas, una temprana madurez de meditación, una complejidad de observación (más que de sanción) que han aportado, sobre todo, un formidable grupo de videos que en el entorno artístico cubano del segundo lustro de los 2000 reintroducen la expresión de vanguardia que se echaba de menos.22 Como se ha expresado, «el artista es, a la vez, productor y reproductor de significados culturales, es un estimulador del encargo social».23 Sin presunciones de sobrestimación estética, con sobriedad y compromiso callado, estos realizadores («pintores sociales») ostentan hoy un cuerpo de creación que ha devuelto el peso de la referencia y el anclaje que algunos años de esteticismo vacío venían recabando. Con ellos, el arte vuelve a mirar a tierra, y recobra una riqueza y una elaboración notables, en la voluptuosidad de la idea, en la inteligencia del discurso y los medios. Los trabajos que siguen, salidos de o inspirados por la cátedra, han contribuido a situarla —muchas veces a posteriori del paso de sus realizadores por los dos años de fogueo en los talleres—, a la vanguardia del arte cubano contemporáneo. Una vanguardia austera, sin lentejuelas ni fruslería. Un retrato de grupo sobre el sujeto subalterno El dueto de Luis o Miguel (Luis Gárciga y Miguel Moya), lo mismo con sus propias obras que con el proyecto curatorial Bueno, bonito y barato, de otro alcance,24 se fueron convirtiendo en instigadores de ese tipo de experiencia radical, en lo tocante al gesto social. En uno de sus principales trabajos, la obra «Censo», el video, sin imágenes, documenta, a nivel sonoro, los resultados de una encuesta telefónica, donde los realizadores marcaron varios números, al azar, y formularon la siguiente pregunta: «¿Está usted en la lucha?». En algún momento, se muestran las estadísticas finales,25 pero, más que los datos fríos, lo inquietante está en los comentarios de la gente, en el posible perfil que deja especular el «Censo», sobre el imaginario del cubano en la actualidad. Resulta fascinante el estudio acerca de cómo los cubanos interpretan el sentido de estar o permanecer «en la lucha»: «Bueno, sí; si es en la lucha por comer, sí», responde alguien. Otro, presumiblemente joven: «Yo estoy bajando a cada rato pa’ la playa, pero la policía está dando un cuero del carajo». «Vete pa’l carajo, que aquí somos revolucionarios, comemierda», espeta otra persona; en Arte de conducta porque el arte que se ha llamado performance art, aunque su nombre apunta hacia la acción, está permeado con el cercano significado de performing art, que apunta más hacia lo teatral, lo actuado, el espectáculo. Todas estas vías se hallan lejanas de las ideas que se manejarán en la cátedra [...] Si bien las palabras atraen asociaciones con el mundo real y específicamente con ciertos campos de la actividad y la conducta humana, es preferible que la asociación sea con un campo de la sicología social o de la sociología antes que del espectáculo.20 Y continúa la definición del alcance: Arte de conducta porque aun cuando sea una práctica que utilice y contextualice los gestos, las ideas, las acciones, el contexto con un sentido y en un espacio social, todavía no puede desprenderse de las limitaciones en su acceso a la realidad, es por esto que se considerará arte. 61 Rufo Caballero lo que todavía otra asevera: «Si es por la lucha del pueblo cubano, todos unidos, sí». Una mujer, al parecer joven, responde: «Yo soy comunista, por ejemplo, ¿a esa lucha te refieres?». Es inapreciable la cantidad de información que brinda el «Censo» de Luis o Miguel, en el sentido de un «arte sociológico» que evidencia la proyección del imaginario ante una mínima provocación desestabilizadora. La mayoría de las personas se sienten en crisis frente a la pregunta, la toman como un desafío ideológico, la asumen como una especie de escrutinio político directo. Son contados los testimoniantes que se enfrentan a la pregunta en la dirección de la lucha por la supervivencia, por actitudes vitales, universales, propias de lo humano en cualquier contexto. La reacción más frecuente del imaginario se manifiesta como abroquelamiento: la interrogante me pone en crisis, y debo reafirmar la conducta que el deber ser social, que el Superyo, espera. En otra pieza, «Verdad es lo que sientes mientras mienten», Luis o Miguel despliegan un procedimiento bastante usual en su trabajo: la delicadeza de una metáfora visual que alcance a significar un gran concepto, o una actitud mayor, desde una suerte de tratamiento minimal. La manipulación artística está en la naturaleza de la propia idea, y no tanto en el planteo videográfico, el que muchas veces se limita a registrar, con funcionalidad y una leve belleza de la exposición, el gesto conceptual. Aquí, una mano graba con una cámara aquello que supuestamente muestra la otra. En la cámara vemos cómo una mariposa se desprende de la otra mano, pero el campo visual nos permite ver que en aquella otra mano no se ha posado mariposa alguna. Con este gesto, Luis o Miguel desatan una penetrante reflexión a propósito del inescrúpulo de los medios con respecto a lo real. «Verdad es lo que sientes...» parece referirse a la promiscuidad referencial del mundo contemporáneo, donde los medios llegan a producir realidades. Lo presuntamente verificable, la veracidad a que ha arribado la ilusión cultural de verosimilitud, gracias al desarrollo tecnológico, llega a ocluir, a desplazar la moderna obsesión por la verdad. La verdad deja de ser un paradigma; en su lugar, la ilusión cultural genera cualquier cantidad de mundos posibles, donde el ocultamiento y la falacia conducen la mirada. Como ha expresado Lorenzo Vilches, la verdad deja de ser un problema de ontología, para convertirse en un problema de lenguaje, de convención negociada, de representación consensuada.26 Luis o Miguel, ya en compañía de creadores aún más jóvenes, que también transitaron por la cátedra, han efectuado otros censos igualmente sugestivos. En «Por favor, dime lo que más te ofende», video realizado junto a Javier Castro, el carácter de las respuestas de los testimoniantes resulta extremadamente locuaz. Ante la invitación a que vieran la cámara como el cuerpo posible de un sujeto que ofende, los testimoniantes ejecutaron sus desafíos: «Tú eres un singa’o, y me cago en la resingá de tu madre»; «Te voy a dar tremenda galleta, singa’o, anda»; «Te voy a rajar to’a la cara»; «¿Estás comiendo pinga?». Claro, para encauzar un estudio serio a partir de estos documentos, sería preciso investigar, y precisar, qué sectores de población, qué zonas socioculturales y habitacionales fueron privilegiadas por los realizadores; esto es, qué tipo de sujeto frecuentó la cámara. Pero, de cualquier modo, aun en el caso en que resultara muy parcial o sobreintencionada la selección, llama la atención el comportamiento del imaginario. Ni uno solo de los encuestados se planteó la actitud ante la ofensa como una posible negociación. Ni uno solo se proyectó en el sentido de averiguar las razones de la ofensa, o el tipo de ofensa. La respuesta común prefiere asegurar: el que a hierro mata, a hierro muere. Se manifiesta como agresión en la mayoría de los casos, incluso como agresión física a la cámara. Los recursos asociativos predominantes se relacionan con la sexualidad, y con la increpación a la maternidad. Muchas de las respuestas se permiten la injuria desde la vinculación con la diferencia sexual: «tortillera», «maricón», etc., son nociones que permiten a los testimoniantes exponer su ira. Eres un criminal o una criminal porque eres homosexual o lesbiana. El deber ser (estos personajes también operan con atención a un discurso que se espera como legítimo, consensuado, en el mundo de la «civilización de la fuerza») se comporta excluyente y demonizador de otras posibilidades de conducta, fuera de la norma instaurada por la tradición vigente y dominante en la calle. Toda una filosofía de vida, toda una escala de valores compartida a nivel social, aflora en este tipo de trabajos, de un enorme valor antropológico y sociológico, que continúan la tendencia del arte cubano, desde los años 80, a llenar las zonas de silencio favorecidas por la prensa y otras instituciones del discurso social. Son un retrato de grupo sobre el subalterno, sobre el sujeto lateral, que completa la información sobre los actores y los conflictos principales de la sociedad cubana contemporánea, vista en horizontal. «Por favor, dime lo que más te ofende» concluye con un testimonio electrizante: un niño se saca su sexo, lo muestra a cámara, y expresa desafiante: «Esto es pa’ ti». Y repite convencido: «Esto es pa’ ti». Esa imagen, esa situación, dicen más que diez tratados sociológicos.27 En otro de sus «gestos sociales» —«Reconstruyendo al héroe»—, Javier Castro interpreta el mito acerca del número de heridas en el cuerpo de Antonio Maceo, una de las grandes cláusulas del heroísmo histórico en la Cuba de la emancipación.28 Castro entrevista a tantas 62 Arte cubano, 1981-2007: dime lo que más te ofende madres cubanas de ahora mismo como heridas tenía Maceo en su cuerpo. Esas madres de hoy relatan a la cámara las circunstancias que condujeron a las heridas en los cuerpos de sus hijos. El mosaico de testimonios resulta escalofriante, y hace recordar aquella preocupación de Julio García Espinosa, cuando varios años atrás rodara una película como La inútil muerte de mi socio Manolo (1989). Allí, Julio se preguntaba cómo era posible que una sociedad encaminada a un mundo superior, a un hombre nuevo, a nuevos conceptos de civilidad, urbanidad, moralidad, etc., pudiera cobijar semejantes muestras de violencia. Los años han transcurrido, y la interrogante de Julio, frente al verbo de las madres dolidas con las heridas de sus hijos, viene a ser ingenuo hoy. Las entrevistas reportan muchísima información sobre el habla (la relevancia de lo fático a causa de la pobreza de expresión: «Vaya, a ver si me entiende...»), la gestualidad, el vestuario, la «arquitectura de la necesidad», los objetos que rodean a estos sujetos, etc. Pero lo que interesa sobremanera, a nivel artístico, es la honestidad intelectual del registro, la desnudez del trabajo, donde quizá el único artificio esté en la relación entre las heridas del héroe histórico y los sujetos contemporáneos referidos. No hay aquí un off persuasivo, no hay aquí una música que comente emociones; no hay «marcas de estilo» que entorpezcan la frontalidad y la comunicación del gesto social. La complejidad del trabajo previo con el sujeto conflictivo o paradojal, junto a la dureza de la expresión directa (susceptible de ser leída por algunos como un nuevo tremendismo alusivo), alejan a estas obras de la gramática habitual en el documental común, como mismo las apartan de la tradición del videoarte, a menudo tan dada a la meditación de afirmación-negación sobre lo tecnológico y alrededores. Aquí la única tecnología es la materia social, el tejido social, y la voluntad de indagación. Son los casos también, finalmente, de «Bunker», un trabajo de Renier Quer, y «Aquí todo el mundo me cuida», de Adrián Melis. En el primero, se aborda una paradoja —que en realidad es un abismo— entre la imagen y la palabra. La imagen muestra las condiciones de vida de un hombre que se desempeña como guardián de un monumento y, literalmente, vive en una especie de sótano del propio monumento. Pero sobre ese guardián pesa, con total orgullo, el símbolo histórico, que le alcanza para acomodar la expectativa y sentirse feliz. Mientras la cámara registra la estrechez del sótano, donde por demás se encuentran las tuberías y otras estructuras que permiten el funcionamiento del monumento arriba, escuchamos el discurso del guardián: «Yo estoy aquí fijo, hasta que me muera/No me falta nada/Yo quiero morir aquí, mis deseos son morir aquí. Vaya, si me sacan mañana de aquí muerto y me llevan para el cementerio, voy contento/Esta es mi trinchera, mi trinchera de combate/Mi deber está aquí, no allá/ No pensar en un futuro que no tienes que pensar. Conformarte con lo que tienes. Conformarte con lo que te dan». Es interesantísimo el desfase entre la evidencia física y el orgullo del discurso. Este hombre ve el mundo como una perenne contraposición entre el aquí y el allá, y concibe la vida como una trinchera. De hecho, él apenas sobrevive en una trinchera literal, en un hueco negro, pero igual, el discurso, el paradigma, el modelo, la ilusión, alcanzan a borrar el peso de lo real, y alcanzan a forjar en su mente un mundo de felicidad y de realización. «Bunker» medita, siempre implícitamente, sobre el conformismo existencial y sobre el rebajamiento constante de la expectativa de vida. La entereza del discurso es entonces la compensación de la estrechez de la vida. «Bunker» continúa una reflexión determinante en la obra anterior de grandes artistas cubanos, como Raúl Martínez o Tomás Gutiérrez Alea: el traumatismo del divorcio entre la realidad, que va por un lado, y la felicidad del discurso y los modelos, que marcha por otro. Si el personaje de «Bunker» llega a ser candorosamente patético, el de «Aquí todo el mundo me cuida» resulta patológico y carnavalesco. Adrián Melis grabó, con cámara oculta (en definitiva, el campo visual tampoco permite identificar el rostro del testimoniante, por elemental ética), el discurso de un hombre esquizofrénico que administra una determinada empresa. Entre frecuentes expresiones gestuales que indican sobresalto o excitación, escucharemos que Todo el mundo me quiere, me sobrelleva, y así paso mis momentos de locura/No me chivatean, porque me necesitan/A mí me da todo igual, y ellos son recíprocos conmigo/Yo los dejo hacer lo que les dé la gana/A ellos no les conviene un cambio de administración ni de dirección/ Yo soy la persona ideal para este puesto de trabajo/Nadie nota nada, y el que lo nota, se queda callado/Que se lleven la computadora esa, que no me sirve pa’ nada, o el teléfono…/ Yo vi a uno que se llevaba cinco sacos de cemento, y entré pa’ca, pa’ mi oficina, qué voy a hacer; ¡cómo si te llevas la fábrica…!/Luego yo lo llamo... La pregunta que sobreviene ante «Aquí todo el mundo me cuida» es: ¿cómo en una sociedad obsedida por el orden y por el control, en versión socialista de la jaula de hierro que denunciaba Weber, permanecen resquicios para semejante desorden mental y físico? ¿Hasta dónde puede llegar la doble moral y el fingimiento social, que un esquizofrénico resulta venerado como el dirigente ideal, y se genera una trabazón enfermiza entre el loco que dirige y los demás que lo necesitan? En «Vigilia», Melis, aprovechando la desidia o la franca complicidad de los trabajadores, extrae madera, 63 Rufo Caballero sistemáticamente, de algunas carpinterías habaneras y, al final, con esa misma madera le construye una pequeña caseta al vigilante para que, ya en condiciones, pueda vigilar mejor el lugar. Algunos profilácticos, más altruistas en las acciones; otros con el valor del solo testimonio elocuente y la localización del problema o la paradoja social, aportan, indudablemente, una consistencia de diálogo y de responsabilidad con el entorno que ha devuelto la voz múltiple de la referencia y el discurso social al arte cubano. Desde luego, no todos los trabajos audiovisuales interesantes en el entorno de la cultura cubana de los 2000 se producen como desprendimientos o extensiones de la cátedra Arte de conducta.29 En la mayoría de estos otros, la imagen documental no tiene un peso definitorio, sino que se trabaja con distintos recursos audiovisuales, géneros y estéticas. Tomemos el caso de Adonis Flores, por ejemplo, un artista con piezas cada vez más sólidas. En «El arte de la primavera», Flores se desplaza por la ciudad, como un performer, vestido con el uniforme militar de sus días en Angola. El uniforme posee ahora un diseño peculiar: está lleno de margaritas. Según se fragmenta la pantalla múltiple, y los planos se van haciendo cada vez más macro, quedan solo las margaritas… Es una penetrante reflexión sobre el vaciamiento del significado heroico; sobre la estetización y la trivialización de la política en el mundo contemporáneo.30 Por su parte, «Remix», de Alex Hernández y Adrián Fernández, se apropia de imágenes clásicas en el legado del cine cubano, específicamente aquellas donde los mambises negros, desnudos, esgrimían el machete, como parte de la gesta de independencia. De esa dimensión, de ese pasado, parece desprenderse un joven, también negro, también desnudo, que se pasea sorprendido por la ciudad actual, irreconociéndolo todo. «Remix» hace añicos el mito y la retórica de la continuidad histórica.31 oportunas sobre el presente cubano. La cáustica apropiación de Toirac lo decía todo; no había más que hacer. Los trabajos de Abela, acompañados por la música de Ernesto Lecuona, devenían claros «deícticos» sobre la actualidad. El artista operaba como el conceptualista que en la sola selección de la idea y su focalización en un contexto oportuno, consuma un texto cultural de suma elocuencia. Por otro lado, la premisa del trabajo parecía ser aquella que encuentra cualquier explicación del presente en los surcos transitados de la Historia. El pasado ya contiene la argumentación del presente. Entretanto, Saavedra compartía algunos videos, «trasmitidos» antes por la vía del correo electrónico —algunos como irónicas felicitaciones de fin de año—, en los cuales generaba un particular desconcierto al parear, en el montaje, imágenes del pasado y sonidos actuales que, de inicio, contrariaban la expectativa, pero luego, estimulaban a pensar en el mantenimiento de algunas esencias y actitudes. Por ejemplo, en uno de ellos montaba el baile licencioso de los obreros en el documental PM, estigmatizado en los años 60 como nada propio de la construcción socialista y el modelo de hombre superior, y la música de Elvis Manuel, extrapopular en la Cuba de los 2000 por la salacidad de su tema «Se me parte la tuba en dos» y otras variaciones. ¿Son ilegítimas esas expresiones de la cultura popular, frecuentemente tomadas como límites o «marginales»? Lejos de inculparlas una y otra vez, ¿por qué no meditar sobre las razones sociales que generan la necesidad, perpetuada, de ese tipo de expresiones?, parecían preguntarse, socarronamente, las piezas digitales. Pero es que, incluso, tampoco ellos, Toirac, Saavedra, Ponjuán, René Francisco, Tania Bruguera y otros, bastarían para argumentar la riqueza y la pluralidad del arte cubano. Siguen trabajando, con no pocos bríos, artistas provenientes de generaciones históricamente asociadas con el adormecimiento conceptual del hedonismo, y que, mientras tanto, colman sus obras de un vigor temático y reflexivo muy alto. Pudiéramos mencionar los casos de Pedro Pablo Oliva, posiblemente el creador más inconforme, el más incómodo de los controvertidos años 70 en el arte cubano; o de Arturo Montoto y Rocío García, artistas que devienen una suerte de puente entre los 70 y los 80, pero que, por razones múltiples, alcanzan real celebridad en los años 90. Entre los últimos y vitales trabajos de Oliva se halla una serie de retratos pictóricos realizados a Fidel Castro, quien es visto y tratado como «El abuelo», y resulta inaudita la complejidad de la mirada de Oliva, mientras ve envejecer, entre el cariño entrañable y el naturalismo de la despedida, el peso de un símbolo. Son cuadros extraordinarios, sencillamente. Como siguen siendo retadoras las narraciones pictóricas de Alrededor de la vanguardia Pero no son solo ellos. Muchos creadores, sobre todo los crecidos en el clima de confrontaciones de los años 80, continúan ofreciendo obras plenas de sentido y de actividad semántica. Quizás los casos más significativos de esa continuidad de la inquietud dialógica del arte cubano sean los de José A. Toirac y Lázaro Saavedra, quienes llevan veinte años dándole dolores de cabeza al pensamiento cansado. En su exposición conjunta, Exhumaciones,32 Toirac se apropiaba de las caricaturas y viñetas de Eduardo Abela, realizadas en los años 20 y los 30 de la República cubana, y colocaba, así no más, decenas de reflexiones 64 Arte cubano, 1981-2007: dime lo que más te ofende Rocío García, quien, en su ya mítica exposición El thriller,33 contaba el vencimiento de una pareja de geishas, enamoradas y hermosas, sobre una manada de metrosexuales filogay, en el contexto gótico de la sociedad posindustrial. Y sigue sutilizando su poética el maestro Arturo Montoto, cuando engaña el ojo continuamente con su virtuosismo barroco y teatral para, en el fondo, en el adentro de su pintura, adensar la reflexión sobre las paradojas de la representación y los conflictos del diálogo, trabado e inacabable, entre arte y realidad, en el legado de Occidente. Todos ellos, y aun los hedonistas sin más, los que burilan su morfología como si el arte fuera, efectivamente, un recinto amurallado y autosuficiente frente al mundo, incluso estos, ratifican el valor del arte cubano a comienzos de milenio. Quizá la serenidad de unos no moleste al lado de la reverberación semántica de los otros; quizá la nueva percepción de otra ola vanguardista, patente en la video-creación más que todo, haya tranquilizado con respecto del espejismo tropológico de los 90, pero lo cierto es que hoy, sin exclusiones, el arte cubano vuelve a comportarse como un sistema horizontal de opciones, donde cabe todo: desde la responsabilidad con el imaginario colectivo sumergido por la voz oficial, hasta la introspección de quienes todavía prefieren crear con atención a sus propios fantasmas y las visiones de sus sueños. 3. Las trincheras abiertas, en trágica espera de la invasión, existen lo mismo en las calles que en las mentes de la gente: son huecos de suspensión que laceran más que asustan. 4. La propia referencia a decenios habla pronto de la cadencia de los ciclos. El historiador quisiera escapar de esa monotonía, que suena falaz y maniquea; sin embargo, testaruda, la realidad le habla de ciclos, con sus claros ápices que marcan cismas, cambios, giros más que todo. En cine, por ejemplo, cada decenio reciente fue presentado por una película-sismo: los 70, con Un día de noviembre; los 80, con Cecilia; los 90, con Alicia en el pueblo de Maravillas. En la plástica, la historiografía se ha encargado de situar los detonantes del cambio que fija el ciclo: exposiciones como Volumen I, El objeto esculturado, Las metáforas del templo han quedado como los accidentes de giro, de partición y parición de un nuevo ciclo. ¿Misterio insular, mito de la isla que existe solo en el replanteo, escritura que exige la violencia de la ruptura? 5. Fueron palabras de Fidel en el discurso-clausura del IV Congreso de la UNEAC (28 de enero de 1988). Véase Fidel Castro, «La Revolución y el socialismo se hicieron para garantizar la libertad creadora», Granma, La Habana, 29 de enero de 1988. 6. En el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, mayo-julio de 1990. 7. Cuando hablo de claudicación, me percato de que incurro, yo mismo, en el mito de la sustantivación insular: ¿Por qué el arte mejor ha de ser necesariamente el emplazador, el crítico, el de voluntad emancipadora? ¿No se participa con esto del hambre de fundación? ¿No hay en ello cierto fundamentalismo trascendentalista? Ciertamente. Pero, como un fatum de los tiempos, casi lo quiere más el destino y el proyecto de la Isla que la vocación de sus gentes: con tantas urgencias de definición, con tantos perfiles por atisbar, con tanta identidad mutable y escurridiza, cuesta creer en el arte que aspira sencillamente a la belleza y su remanso. Si la belleza, o la fealdad, o el grotesco, si cualquier expresión impulsa ideas que contribuyen a esa sed del hallazgo de algo mucho más acuciante (eso que se pudiera llamar la suerte de la Isla), esta se siente mucho más agradecida y plena. No parece haber remedio ni vuelta de esa necesidad del hallazgo. Again La Isla titubea, se define otra vez, vacila de nuevo. Pendula. Y la ola despinta cada intento de definición, cada palabra. Solo queda el gesto, «Again». Esa masa multiforme que regresa, después del naufragio, es el documento de nuestros cuerpos, de la memoria fragmentada y burlada. Un pedazo de carne, de nylon, un alga, da igual. Son pedazos de nosotros que regresan, insisten, perpetúan el ciclo. No importa el testimonio de la tragedia, el testamento del pez, el peso de la Isla que vuelve como indicio y despojo. De nuevo la mano de Dios, la de René Francisco, la del propio Flebas (fenicio cubano), la de nosotros mismos, escribirá sobre la arena la santa palabra. 8. La crítica lo ha advertido: «Se acentuaba el discurso de exaltación nacionalista, cíclicamente reavivado, además, con las políticas ya tradicionales de aislamiento y hostilidad hacia Cuba practicadas por los gobiernos de los Estados Unidos». Véase Antonio Eligio (Tonel), «Árbol de muchas playas. Del arte cubano en movimiento, 1980-1999», Artecubano, n. 2, La Habana, 2004, p. 14. 9. De todas formas, el jurado de premiación colocó, en el lugar de los lauros principales, a exponentes del arte más arriesgado, más aventurado, sin la menor duda. Hasta el 95 pudo decirse entonces que el discurso crítico logró interceptar de algún modo —de los modos y los resquicios que le dejaban— la política institucional del repliegue. 10. Véase María de los Ángeles Pereira, «Salón con todos», Revolución y Cultura, n. 6, La Habana, 1995. Notas 11. Tonel también ha expresado: «Debe observarse cómo, en general, el presunto refinamiento de la actual moda pictoricista corre el peligro de entramparse en un criterio anacrónico de “buena pintura”, estrechamente identificado con ciertos momentos de la tradición occidental y, por supuesto, atractivo para un segmento muy bien delimitado del mercado del arte». Véase Antonio Eligio (Tonel), ob. cit., p. 19. 1. En este ensayo se apela a la noción de video-creación, tributaria de la genealogía del videoarte, pero que resulta más «democrática», menos aurática, a los efectos del franco gesto social de las creaciones videográficas en la Cuba de los 2000. 2. Véase Fidel Castro, «Palabras a los intelectuales», en Pensamiento y política cultural cubanos, t. II, Pueblo y Educación, La Habana, 1987, p. 29. 12. Este otro estancamiento parece reproducir el marasmo de finales de los 70, como nuevo indicio del Sísifo insular que debe inscribir 65 Rufo Caballero en la arena, una y otra vez «Again», mientras la ola, una y cada ola, se encargan de la desmemoria. 26. Véase, al respecto, Lorenzo Vilches, «La tele verdad. Nuevas estrategias de mediación», Telos, n. 43, Madrid, 2001. También pueden revisarse las consideraciones del culturólogo François Jost. 13. Esta extraña construcción: «una de los grandes» resulta absolutamente intencional. No solo Tania es una de las grandes artistas cubanas (parnaso femenino que habitarían, entre otras, Amelia Peláez, Antonia Eiriz, Rocío García, Belkis Ayón), sino una de los grandes, vista entre todos los exponentes del arte cubano, con independencia del género. La solidez antropológica de su poética, la valentía y la responsabilidad de su adentramiento en la realidad nacional, la audacia de sus medios de expresión y la economía altamente expresiva de sus recursos, su estimulación de un arte de la experiencia y del comportamiento, y su activación de una autoconciencia crítica en el arte cubano, la sitúan a la cabeza de cualquier jerarquización sobre las rutas de la cultura artística en las últimas décadas. A partir de 2003, la cátedra Arte de conducta constituye una obra, una «pieza conceptual», en la poética de la artista. 27. Como anunciamos antes, no se debe pretender que en estos sujetos y conflictos, solamente, se agote o consume la sociedad cubana. La sociedad cubana se comporta como una amalgama extraordinaria de actitudes y reacciones que sobrepasan, en mucho, cualquier pronóstico o diagnóstico parcial, pero el valor innegable de estos trabajos de última hora se encuentra en la salida a la superficie de decenas de zonas encubiertas o sumergidas por el discurso regente. En tal sentido, existe afinidad y comunión de intereses entre la video-creación cubana, y las indagaciones paralelas del videoclip, con la mirada de realizadores como X Alfonso, Rudy Mora, Orlando Cruzata, Bilko Cuervo, Alejandro Gil, y otros. La visualidad cubana ha encontrado en el audiovisual un macrogénero ideal para ese tipo de exploración. 28. La deconstrucción del heroísmo supone uno de los grandes temas de la video-creación en los 2000. Otro caso significativo sería el de Reynier Leyva Novo en «El guerrero», pieza que ironiza el mito del poder inexpugnable del héroe, cuando un líder, en pose de meditación, casi budista, se funde y confunde con la palma real, mientras los demás militares le propinan varias palizas, infructuosamente. 14. Entre las principales curadurías que han redundado en la exposición de los mejores trabajos de la cátedra valdría citar: Centrífuga, de Eugenio Valdés, en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, en 2004; Reescribible, de Luis Gárciga, exhibida en la casa de Tania Bruguera, en 2006, y Ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, curada en 2007 por Mailyn Machado, y mostrada en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. 29. En general, pudiéramos precisar las curadurías que han resultado determinantes en la colocación del discurso videográfico de los artistas más activos en los 2000. Entre ellas: Play: video cubano, de Mailyn Machado, una muestra itinerante de video, en colaboración con la Embajada de España en Cuba y la AECI (2005, 2006, hasta hoy); Ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, de la propia Mailyn, en la Facultad de Artes y Letras, 2007; …topías, una curaduría de Piter Ortega para la galería Servando, en el mismo año. Habría que mencionar asimismo las curadurías de video-creación realizadas por Magali Espinosa, para distintos espacios fuera y dentro del país; como las de Andrés D. Abreu (con asesoría de Rufo Caballero) desde abril de 2006 para la Sala Cero, de la Alianza Francesa en Cuba. Entre las últimas, sobresale El héroe (remake in Cuba), durante junio y julio de 2007. 15. Véase Magali Espinosa, «Arte de conducta: proyecto pedagógico desde lo artístico», Digitalsalónkritik, http://salonkritik.net, consultado el 22 de mayo de 2007. 16. Tania Bruguera, «Propuesta para Cátedra Arte de conducta», 2002. Texto facilitado directamente por la artista, a través de la vía digital. 17. Magali Espinosa, ob. cit. 18. Los artistas participan de talleres dictados por especialistas que discursan lo mismo sobre la antiestética que sobre la narración, sobre la posmodernidad que sobre las técnicas actuales de la antropología visual, sobre los estudios culturales o los estudios visuales, etc. Resultado: la formación intelectual del artista desde una densidad y una sistematicidad del saber extraviadas por la institución hacía ya algunos años. 30. Un objetivo similar había animado la video-instalación «Enemigo provisional», de Ernesto Oroza, autor-puente o figura de transición entre las generaciones. Nacido en 1968, graduado de Diseño, Oroza alcanza notoriedad en el horizonte plástico cubano de los años 90, sobre todo en su condición de miembro fundador del célebre Gabinete Ordo Amoris (1994-1997). «Enemigo provisional» testificaba, de manera sardónica, la anulación y la carnavalesca comercialización del ethos patriótico; mientras «Arquitectura de la necesidad» (también llamada «Arquitectura. Isométricos y una perspectiva») intervenía recursos de los videojuegos y otras experiencias digitales, en favor de un paródico ensayo a propósito del hacinamiento urbanístico, arquitectónico y vivencial en la Cuba de los 2000. 19. Tania Bruguera, ob. cit. 20. Ídem. 21. Ídem. 22. Los tres grandes géneros favorecidos por la experiencia de la cátedra son la performance, la instalación y el video. Este ensayo se centra en la producción de video, entendido no como registro pasivo de las acciones o las instalaciones, de los gestos performáticos, sino como discurso audiovisual independiente sobre el soporte de la imagen electrónica. 31. En otros exponentes, la video-creación negocia ya más claramente con la dramaturgia del corto de ficción. Sería el caso de Stand-by, dirigido por Carlos Enrique Machado. 23. Magali Espinosa, ob. cit. 24. Bueno, bonito y barato fue el proyecto ganador del Premio de Curaduría auspiciado por la Embajada de España en Cuba y la Agencia Española de Cooperación Internacional, en 2005. Los gestos resultantes no dejaban de ser obras de doble autoría: la de sus realizadores y ejecutores, y la del tutor, Luis Gárciga. Los participantes fueron alumnos de la cátedra, e invitados. 32. Sala Cero, Alianza Francesa, octubre-noviembre de 2007. 33. Museo Nacional de Bellas Artes, sede de Arte cubano, eneroabril de 2007. 25. Los que están en la lucha: 31,48%; los que no están en la lucha: 24,07%; los que se abstienen: 7,41%; otros: 37,04%. © 66 , 2008 octubre-diciembre 2008. Desafíos no. de 56: la 95-99, problemática racial endeCuba Desafíos de la pr oblemática problemática racial en Cuba Esteban Morales Domínguez Profesor. Universidad de La Habana. L os textos contemporáneos sobre la temática racial en el país son muy pocos y se encuentran fundamentalmente en revistas; entre ellas se destacan Temas y Catauro. 1 En el exterior ha habido más publicaciones que abordan, de manera actualizada, el tema. Aline Helg, Alejandro de la Fuente y Carlos Moore resaltan por sus voluminosas investigaciones. Pero ninguno de ellos comparte con nosotros, en Cuba, las vicisitudes de la vida cotidiana, y esto se pone de manifiesto en sus textos, aunque se trata de aportes apreciables, amén de que podamos o no compartir algunas de sus tesis. Tal realidad nos dice que, además de las dificultades que atraviesa el tema dentro de la sociedad cubana actual —asunto que abordaremos más adelante—, en la práctica les hemos cedido el tratamiento de un problema de vital importancia en la vida del país, con el consiguiente peligro de —a contragolpe— vernos obligados a esclarecer asuntos sobre los cuales aún no hemos logrado forjarnos un discurso científico propio. Entonces, tratar de elaborar una visión particular, desde la Isla, sobre el problema racial en la sociedad cubana de estos complejos días constituye un primer objetivo. Ese objetivo se sintetiza en el interés por evidenciar la existencia de ese problema dentro de la actual realidad cubana; esclarecer que no se trata de simples lastres heredados, sino de algo que nuestra sociedad es aún capaz de reproducir; y llamar la atención sobre el peligro de que el racismo y la discriminación vuelvan a instalarse como parte de la macroconciencia social de hoy. Los problemas fundamentales con que tropieza el tema racial son tanto su desconocimiento como el soslayamiento de que es objeto continuamente, así como la insuficiente elaboración propia sobre el tema. Se trata de un asunto sobre el cual muchas personas consideran que no vale la pena hablar. La intención de elaborar un modelo para el estudio e investigación del tema —lo cual pretende llenar la necesidad de teorización sobre él— y la amplitud y forma con que se exploran muchos fenómenos de la actualidad, la he desarrollado en Desafíos de la problemática racial en Cuba,2 del cual este artículo es un resumen. En realidad, para ninguno de los dos casos, se han encontrado antecedentes suficientes dignos de mencionar, salvo en algunos de los trabajos investigativos del Centro de Antropología del CITMA, 95 Esteban Morales Domínguez que permanecen inéditos.3 En su inmensa mayoría, son resultados de investigación muy encomiables, que han caído en el torbellino de la burocracia, la ignorancia y el temor de hacer públicos sus resultados.4 Al parecer, el racismo y la discriminación habían desaparecido de la sociedad cubana. Al menos, no pocos lo creyeron. Pero la crisis económica de finales de los años 80 y principios de los 90, con fuertes atisbos de crisis social, lo hizo reemerger, con la virulencia propia de un problema que, dado como resuelto, realmente no lo estaba. Fue un verdadero idealismo, del peor tipo, imaginarlo. Ese fenómeno de reproducción del racismo y la discriminación racial, desplazados de los marcos institucionales del Estado y el gobierno a partir del triunfo de la Revolución en 1959, se mantuvo instalado en la familia, la subjetividad individual y algunas instituciones, y amenaza hoy con reinstalarse en la macroconciencia de la sociedad cubana. Y eso, por medio de mecanismos que inoculan el prejuicio y los estereotipos raciales negativos, tanto dentro de la población, como en la dinámica de las relaciones entre la institucionalidad formal y las redes informales de poder.5 Por ello, es preciso alertar sobre ese fenómeno: cuáles son sus mecanismos de reproducción y cómo contribuir a diseñar instrumentos que permitan combatirlo. En ese sentido, parto de un grupo de premisas. El racismo fue engendrado por la esclavitud. En América, esta tomó color. Negro, traído en los barcos negreros desde las costas occidentales de África, las más de las veces pobre y convertido en esclavo. No hubo que esperar mucho tiempo para que se justificara la esclavización de unos seres humanos por el hecho de ser negros. Durante generaciones, el negro y su descendencia ocuparon la posición más baja en la sociedad cubana —colonial primero y neocolonial después—, y no es posible esperar que, poco menos de medio siglo después del triunfo, la Revolución pueda rescatarlos de su situación de inferioridad. Mucho menos si la cuestión racial, debido a ciertas vicisitudes históricas, se ha convertido, posiblemente, en el tema en el que menos se ha avanzado de todos los problemas sociales que la Revolución atacó desde 1959. No confundamos el nivel de justicia social alcanzado por todos los grupos raciales que hoy componen nuestra sociedad, con la desaparición del racismo, pues este último es un asunto bien complejo, multidimensional y multicausal, que no desaparece a partir solo de alcanzar niveles de justicia social más altos. Cuba es una muestra palpable de ello. En los años inmediatamente posteriores al triunfo de la Revolución se presentaron condiciones sociales, económicas y políticas que, prácticamente, hicieron desaparecer «el color» de las consideraciones del cubano, las que, dialécticamente, también propiciaron una visión idealista, tanto por parte del liderazgo político, como de la mayoría de los ciudadanos —incluida la inmensa mayoría de los negros— de que era posible olvidarse del racismo. En 1959, el jefe de la Revolución había atacado, de frente y con mucha fuerza, la discriminación racial existente, herencia inmediata de la Cuba republicana. Sin embargo, poco tiempo después, el discurso varió, la partida quedó «sellada», y en 1962 el asunto fue declarado resuelto. A partir de entonces, se produjo un largo período de silencio. En la práctica, dejó de hablarse del tema, hasta que reapareció en la segunda mitad de los 80, traído a colación por el propio liderazgo político. Las condiciones más complejas que propiciaron el silencio sobre el tema racial provienen de que las sacudidas económicas y políticas de finales de esos años y principios de los 90, generaron una visión más realista acerca de lo que verdaderamente había ocurrido con el racismo, lo cual propició un análisis más objetivo y crítico de la situación. Haber proclamado, en 1962, que el problema de la discriminación racial y del racismo estaban resueltos fue un error de idealismo y voluntarismo. A causa de ello, el tema racial ha resultado ser el más soslayado e ignorado de nuestra realidad social. Una parte nada despreciable de nuestra intelectualidad lo ignora y ni siquiera lo considera digno de ser tratado, lo que hace que aún existan diferencias importantes entre nuestros intelectuales sobre cuál es el momento de consolidación de la nación y su cultura en el que nos encontramos. Aunque, científicamente hablando, no creo que exista la menor duda de que hablar de «raza» en Cuba —aunque esta sea una invención social— es hablar de cultura y nación. Además, al convertir el tema en un tabú, sacándolo de todos los espacios sociales y políticos, se generó un ambiente social que impedía referirse a él; los que lo sacaban a relucir fueron reprimidos ideológica y políticamente. En el ámbito de la cultura se mantuvo cierto tratamiento del tema racial, pero desde la ciencia era imposible investigar, y sobre todo escribir. Analizarlo críticamente, en medio de la confrontación política de aquellos años, podía —según la visión política dominante entonces—, hacerle el juego a la división social entre los cubanos y ganarse el calificativo de racista o divisionista, o ambos a la vez. No haber considerado el «color de la piel» como lo que es, una variable histórica de diferenciación social entre los cubanos, olvidaba que los puntos de partida de los negros, blancos y mestizos para hacer uso de las oportunidades que la Revolución ponía frente a ellos, no eran los mismos. Se olvidó entonces que muchos pobres eran, además, negros, lo que representa una desventaja adicional, aun dentro de la sociedad cubana actual. 96 Desafíos de la problemática racial en Cuba los días. La unidad es un proyecto irrealizable si no se construye en el contexto de la diversidad, un aspecto vital para lograr desterrar al racismo de nuestra realidad social y cultural. Los negros y mestizos en Cuba, salvo muy raras excepciones, no tienen árbol genealógico, no pueden encontrar sus apellidos en África ni en España. En particular, la identidad del negro ha sido siempre muy agredida, ha tenido que abrirse paso por un camino minado por la discriminación racial y el no reconocimiento de sus valores. Incluso cuando el negro haya tenido un nivel económico similar al del blanco, eso no lo ha salvado de ser racialmente discriminado. Lo cual evidencia que no se trata, simplemente, de una cuestión económica. El blanco, con cierta ayuda, sale de la pobreza y su color le facilita salir de la condición de ser discriminado por pobre. Sin embargo, el otro lleva encima el color de su piel; por esta causa, aunque saliera de la pobreza podría seguir siendo excluido. ¿Cuál sería el mimetismo que le permitiría al negro dejar de ser discriminado; bajo qué color se sumergiría? Por eso sacarlo de la pobreza es difícil, pero lograr las condiciones para que no sea discriminado, es aún más difícil de lograr. Tales condiciones no son solo económicas, van mucho más allá. Un asunto que refuerza los problemas de la identidad del negro es que tiende a no tener historia reconocida. No se ha logrado superar una versión de nuestra historia escrita, en la cual el negro y el mestizo apenas aparecen, sobre todo el primero. Con muy pocas excepciones, de trabajos independientes, carecemos casi por completo de una historia social de negros y mestizos en Cuba, comparable, sobre todo, con la que existe de la población blanca. Tal situación afecta a toda la sociedad cubana, que no logra una visión integral, real, de su proceso histórico y, por tanto, no pocas veces vegeta dentro de una imagen distorsionada del verdadero papel que le ha correspondido a cada grupo racial dentro de la formación de la cultura y la nación. Se ha generado una distribución del poder en la actual sociedad cubana actual, que no supera todo lo que debiera a la previa a 1959; dentro de esta todavía se expresa con fuerza la hegemonía blanca, especialmente en el nivel de la denominada «nueva economía». Ello se pone de manifiesto con nitidez en la ausencia, sobre todo de negros, en la estructura de cuadros estatales, gubernamentales y de instituciones de la sociedad civil en general, no así en la estructura partidaria. Un ejemplo reciente es que entre los catorce presidentes del Poder Popular a nivel provincial, no hay un solo negro. Todo lo anterior contradice la política de cuadros promulgada por el Partido en 1985, que está lejos de cumplirse en términos de representación racial. Por supuesto, el asunto es mucho más complejo Entonces, el color se hizo sentir y los negros y mestizos, tratados homogéneamente con los blancos pobres, quedaron en más desventaja. Luego se descubriría que no basta con nacer en el mismo hospital, asistir a la misma escuela y al mismo centro de recreación, si unos retornan al solar, al barrio marginal, mientras otros disponen de una casa sólida, padres con buenos salarios y condiciones de vida muy superiores, situación que no es la que caracteriza a la inmensa mayoría de los no blancos, y a los negros en particular. Los barrios son diferentes, las familias y sus niveles de vida también; y aunque niños negros y blancos tengan las mismas oportunidades, ello no quiere decir que todos por igual serán capaces de superar los puntos de partida históricos, heredados de la familia, las condiciones de vida, el barrio, etc. Lamentablemente, la política social al triunfo de la Revolución no tuvo en cuenta el color de la piel, y ello trajo consecuencias que ahora se tratan de rectificar. Otros asuntos sirven para explorar un conjunto de problemas que afectan seriamente el equilibrio racial, en el plano social, educacional y cultural. Conminados por la lucha contra el imperialismo, se les dio durante estos años una excesiva prioridad a los asuntos relativos a la identidad nacional, olvidándose, no pocas veces, los de la identidad cultural. En tal contexto, el racismo y la discriminación se alimentaron también de los estereotipos y prejuicios en contra de las culturas venidas de África. Lo que trajo consigo que la hegemonía de la llamada «hispanidad blanca» no haya desaparecido aún de nuestra cultura, a pesar de los esfuerzos que se hacen por rescatar los valores de la presencia africana en el seno de la cultura nacional. Aunque en esta cultura se reconoce un alto grado de integración, dentro de ella se manifiestan todavía el racismo y la hegemonía blanca. Tal situación puede tener un fuerte componente de prejuicios y estereotipos negativos sobre los valores de las culturas provenientes de África; aunque no es despreciable tampoco un componente económico, al ser pobres prácticamente todos los países africanos. Por otra parte, en Cuba se generó, lamentablemente, un ambiente ideopolítico dentro del cual asumirse racialmente aún es mal visto. Ello afectó la dinámica de las identidades, que deben actuar en sistema, y que apreciadas individualmente son tan importantes para combatir disfuncionalidades sociales, como lo es el racismo. Solo si se es, en primer lugar, uno mismo, se está en posibilidad de ser parte de cualquier otra cosa. Las conciencias individuales no pueden ser diluidas dentro de la conciencia nacional; forman un sistema en que el todo no funciona sin las partes. Pero ello lleva implícito un fuerte respeto hacia la diversidad, de lo cual ha estado carente la sociedad cubana. La diversidad es lo objetivo, aquello con lo que tropezamos todos 97 Esteban Morales Domínguez tema, desde la perspectiva de las ciencias sociales y humanísticas, en estos casi cincuenta años de proceso revolucionario, no se ha producido en Cuba.6 Esa es una debilidad, ya que casi hemos regalado un punto vital de nuestra realidad, con los consiguientes peligros que ello encierra para nuestro desarrollo científico y cultural y para la lucha política e ideológica en defensa de nuestro proyecto social. Hoy, respecto al tema, tenemos varios desafíos en Cuba sobre los cuales debemos trabajar fuertemente. Comprender a fondo el contexto de este problema —que produce tanta preocupación y prejuicios—, por tanto tiempo desconocido, soslayado, olvidado, desatendido e incluso reprimido, ha generado una situación muy compleja para su consideración dentro de las políticas públicas. Ni siquiera existe, por parte de todas las instituciones, organizaciones sociales y políticas, o cuadros de la institucionalidad estatal, una comprensión cabal del caso; en ocasiones, ni siquiera la aceptación de que existe; más bien aparece la resistencia. De ahí que resulte aún prácticamente imposible predecir las reacciones que pudiera generar su abierto tratamiento. En relación con esto pueden observarse actitudes que van desde su abordaje cínico, pasando por el temor y la ignorancia, hasta la negación más ramplona de su existencia. El hecho de no considerar una temática de suma importancia en nuestra realidad continuaría generando incomprensión, ignorancia y malestar social en los que sufren el mal, ya sea directamente o por haber adquirido una ética antidiscriminatoria. Se trataría de un nivel de hipocresía social que terminaría por convertir el problema racial en un mal endémico, del cual la sociedad cubana no podría recuperarse, con consecuencias para la convivencia social, la nación y la cultura cubana. Se trata de un asunto que no debemos dejar a las generaciones futuras. ¿De qué cultura general integral podríamos hablar, en una sociedad que conservara los estereotipos raciales negativos, la discriminación por el color de la piel y el racismo? La sociedad debe generar una estrategia integral para luchar contra los estereotipos raciales negativos, la discriminación y el racismo en la Cuba de hoy. Esa estrategia partiría de varios presupuestos, que resumo a continuación. Se trata de un problema que las estadísticas sociales y económicas cubanas no pueden continuar ignorando, dejando el color de la piel a un lado y tratando los fenómenos sociales solo sobre la base de una clasificación de la población según el sexo y la edad. Cuba no es Suecia, ni Holanda. El color de la piel ha sido históricamente —y continúa siendo— un factor de diferenciación social de la población cubana. Raza o color de la piel, clase y género, se dan la mano en la historia del país. El color de la piel, las diferencias sociales, la pobreza, el desequilibrio en la distribución del poder, la discriminación, la ausencia de empoderamiento, los que el hecho de que haya o no negros y mestizos en todas las posiciones, pero sin dudas lo que ocurre afecta seriamente la participación de los no blancos en las estructuras de poder. Los problemas relativos al «blanqueamiento» continúan presentes dentro de nuestra realidad social. De lo contrario, cómo explicar que tantas personas que no son blancas, se resistan a asumirse como tales. Ello distorsiona las cifras de los censos y sitúa el problema racial en un plano de engaño e hipocresía, que hace absurdo pensar que el mestizaje sea una solución, cuando son las conciencias lo que hay que mezclar, y crear una conciencia de la que desaparezca el color para, como dice Nicolás Guillen, llevarnos al «color cubano». Tal actitud ante su pigmentación es expresión de que muchas personas negras o mestizas no encuentran ventajoso asumirse como tales. Otros aspectos tocan de lleno asuntos que forman parte de la reproducción ideológica de la sociedad cubana actual, la que también en tales ámbitos se resiente del desequilibrio en la representación racial. Un ejemplo clave lo tenemos en la televisión nacional. En ella se observa una gran escasez de presentadores negros y mestizos. Obsérvese en la composición racial de nuestros canales educativos la ausencia casi total de negros o mestizos en posiciones protagónicas. Existe el «reto de los paradigmas», lo que obliga a una representación equilibrada, sobre todo en la televisión, que tanta influencia tiene en la obtención de «modelos» que imitar y exige que la totalidad de los grupos raciales se vean representados. El tema racial no se aborda en la escuela. Esto tiende a generar una profunda y peligrosa dicotomía entre educación escolar y realidad social. No preparamos a nuestros jóvenes para enfrentar lo que después encuentran en la calle. Lo que no entra por la escuela no pasa a la cultura y esa es una falla importante de nuestra educación respecto a un tema de vital importancia. Nuestros planes y programas de estudio evidencian todavía la presencia de un occidentalismo a ultranza, en ellos, las culturas africana y asiática están prácticamente ausentes. Debido a esto, los estudiantes no reciben una educación que los asuma integral y equilibradamente como miembros de una sociedad uniétnica y multirracial, por lo que salen de las aulas sin que podamos asegurar que conocen las raíces de la cultura cubana, y mucho menos, la verdadera historia de la nación. En la mayor parte de los casos, tienen una visión maniquea y estereotipada de los asuntos más importantes de esa historia. Ni qué decir que pudieran saber quién fue Aponte, cuál es la historia de la llamada Guerrita del 12, ni del Partido Independiente de Color. Como dije antes, en el trabajo científico cubano apenas se ha comenzado a enfocar el asunto racial. Casi toda la producción intelectual más importante sobre el 98 Desafíos de la problemática racial en Cuba forjada dentro de la diversidad. El tema debe retornar con fuerzas al discurso público, ser divulgado, y ocupar un espacio en la agenda de las organizaciones políticas y de masas, de manera que se convierta en lo que debe ser y de facto es: una parte sustancial de la hoy proclamada batalla de ideas. estereotipos raciales negativos y el racismo, han marchado siempre juntos en la historia de la Isla, y ello no ha sido superado aún. ¿De qué país estamos hablando cuando no consideramos el color como un atributo fundamental de nuestra población? ¿A qué nación nos referimos, si no tenemos una comprensión a fondo de las características etnorraciales del pueblo que la compone? ¿De qué democracia podemos hablar, si una parte de nuestra población continúa siendo discriminada por su piel? Este es un problema de toda la sociedad, no únicamente de negros, blancos y mestizos; o sea, un asunto que resolver por todos. Por ello, en primer lugar, para desplegar una efectiva estrategia de trabajo hay que hacer conciencia de que el problema existe, comprender a fondo el lugar que la historia reservó a cada grupo racial; entender que hay racismo tanto de parte de los blancos como de los negros; un racismo que insiste en dar a cada cual «el lugar que le corresponde» a partir de una estructura de clases y poder que les permitió a unos discriminar a otros; comprender que la reacción ante esas diferencias no puede ser la de tratar de mantener una dinámica social asentada en el prejuicio, el estereotipo, la discriminación mutua y la deuda, sino en la comprensión histórica y la actitud de no hacer concesiones a esos males y mezclar conciencias en función de extirparlos de nuestra cultura y del modo de vivir de los cubanos. Solo un tratamiento abierto del tema puede terminar con la ignorancia, el cinismo y la hipocresía que aún subyacen cuando del problema racial se habla. Ese tratamiento puede también contribuir a generar un ambiente en el que no sea posible refugiarse, en espacio social alguno, para ejercer la discriminación racial. Si bien es cierto que el tema lleva implícito un fuerte componente de división social, no ignorarlo es la única forma de luchar por una verdadera cultura nacional integrada, sólida, en cuyo seno se superen todos los hegemonismos que generó la cultura racista heredada del colonialismo y el capitalismo, lo que se lograría a partir de que cada grupo racial ocupe su lugar dentro de la sociedad cubana actual. No se debe aceptar más, como forma de convivencia social armónica, el hecho de soslayar el tema racial, pues se trata de una armonía falsa, plagada de hipocresía y proclive a hacerles concesiones al racismo y la discriminación, así como de un contexto en el cual siempre podrían refugiarse los que mantienen los prejuicios y discriminan a su antojo. Tampoco hay que aceptar que atacar el racismo y la discriminación debilita a la sociedad cubana, sino todo lo contrario: es precisamente no combatir ese mal lo que la divide, debilita su cultura, afecta la identidad nacional y pone en serio riesgo el proyecto social de la Revolución, que no puede ser otro que el de la unidad Notas 1. Vale la pena mencionar los libros de Tomás Fernández Robaina y Sandra Morales, encomiables esfuerzos por tratar de situar el tema dentro del contexto de la realidad cubana actual. Véase también la revista Catauro, n. 6, La Habana, julio-diciembre de 2002, pp. 52-93; Juan Antonio Alvarado Ramos, «Relaciones raciales en Cuba. Nota de investigación»; María Magdalena Pérez Álvarez, «Los prejuicios raciales: sus mecanismos de reproducción» y María del Carmen Caño Secade, «Relaciones raciales, proceso de ajuste y política social», Temas, n. 7, julio-septiembre de 1996, La Habana, pp. 37, 44 y 58. 2. Esteban Morales, Desafíos de la problemática racial en Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2008. 3. Temas ha publicado partes del resultado de esas investigaciones. Véase Rodrigo Espina y Pablo Rodríguez, «Raza y desigualdad en la Cuba actual», Temas, n. 45, La Habana, enero-marzo de 2006 y Pablo Rodríguez, «Espacios y contextos del debate racial actual en Cuba», Temas, n. 53, La Habana, enero-marzo de 2008. [N. del E.] 4. Centro de Antropología del CITMA, Pablo Rodríguez, Ana Julia García y Lázara Carrazana, «Relaciones raciales en la esfera laboral», inédito, La Habana, 1999; Rodrigo Espina, Estrella González y María Magdalena Pérez Álvarez, «Relaciones raciales y etnicidad en la sociedad cubana contemporánea», inédito, La Habana, 2003; Ana Julia García, Estrella González Noriega y Hernán Tirado Toirac, «Composición racial en la estructura de cuadros», inédito, La Habana, 2003. 5. El racismo institucional en Cuba no existe, es decir, no está instalado en el sistema político-social ni en las instituciones, como sí lo estuvo antes de 1959. El proceso revolucionario, con su ética antidiscriminatoria, lo desplazó hacia lo que ahora son sus nichos principales: la familia, la conciencia individual de muchas personas, la llamada «economía emergente» y algunos colectivos excluyentes, porque contra el racismo no se libró la batalla definitiva que actualmente se reclama. Esta deficiencia propició su ocultamiento, para resurgir ahora, cuando los contactos con la economía de mercado, la reemergencia de las desigualdades y todo el deterioro económico y social consecuencia de la crisis de los 90, lo hacen presente. 6. Véase Rebecca J. Scott, Slave Emancipation in Cuba: The Transition to Free Labor, 1860-1899, Princeton University Press, Princeton, 1985 (publicada en Cuba por Editorial Caminos, La Habana, 2001); Alejandro de la Fuente, Una nación para todos. Raza, desigualdad y política en Cuba. 1900-2000, Colibrí, Madrid, 2000; Carlos Moore, Castro, the Blacks, and Africa, Center for Afro-American Studies, University of California Press, Los Angeles, 1989; Robin Moore, Música y mestizaje. Revolución artística y cambio social en La Habana, 1920-1940, Colibrí, Madrid, 1997. © 99 , 2008 no. 56: 78-84, octubre-diciembre de 2008. Norma Montes Distribución espacial y migraciones en Cuba: fin de un siglo y comienzo de otr o otro Norma Montes Investigadora. Centro de Estudios Demográficos, Universidad de La Habana. L a distribución espacial de la población está estrechamente relacionada con la localización de las fuerzas productivas en el espacio. Las migraciones internas y la distribución y redistribución de la población constituyen parte de un proceso continuo de asentamiento o poblamiento en los territorios, que modifica sus dimensiones, incrementándolas unas veces y reduciéndolas otras. Se tiene una «versión» precisa de su localización cuando se produce un levantamiento censal, una especie de fotografía de ese momento, pues, como tal, el proceso es de constante movimiento. Las migraciones internas han sido objeto de estudio y de divulgación por su incidencia sobre la población. Las formas de abordarlas en el decursar de los años, fueron discutidas en un texto publicado en Temas.1 Allí se explicaba cómo diversas ciencias priorizaban, en momentos diferentes, una u otra arista de su complejo sistema de estudio. En Cuba, el último censo realizado (2002) permite estimar migraciones por tipos de asentamientos y la distribución espacial en el período ínter-censal 1981-2002. Igualmente, se obtienen datos anuales sobre los movimientos migratorios en los municipios, reflejados en las informaciones estadísticas de altas y bajas en la propia provincia y desde otras, y su resultante como saldos de migración interna, así como, a nivel de provincias, con los movimientos de entradas y salidas y sus correspondientes saldos interprovinciales. Distribución espacial en Cuba El período 1970-2002, en el que se implementaron tres censos de población y viviendas, experimentó procesos sensibles en la marcha de la economía, que han condicionado, en gran medida, modificaciones en la distribución de la población. Durante esos años, ocurrieron sucesos como la concentración de la población rural y su organización en Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), como primera medida, y después en Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), la instauración de la nueva división político-administrativa (DPA), en 1976, la apertura a sectores emergentes como el turismo y las empresas mixtas. Estas últimas acciones tuvieron lugar en el contexto de la crisis de la economía a partir 78 Distribución espacial y migraciones en Cuba: fin de un siglo y comienzo de otro de los años 90, resultado de condiciones externas, en especial, la caída del campo socialista. Todo ello contribuyó al crecimiento de determinados asentamientos emplazados en los lugares sedes de esas aperturas. En el período intercensal 1970-1981 se produjo una reorganización del territorio cubano. La DPA incorporó nuevas provincias y municipios y transformó la organización del aparato estatal en los distintos niveles. Esta nueva institucionalidad resultó muy importante en la distribución espacial de la población, porque conllevó una mayor homogeneización en las comunidades asentadas en provincias y municipios, y multiplicó los centros al permitir una mayor presencia de los servicios e instalaciones allí ubicados. En lugar de las clásicas seis provincias, heredadas de la época colonial, se constituyeron catorce. La estructuración de la población y su dinámica en los distintos tipos de asentamientos han estado centradas en los enfoques de su distribución espacial una vez consolidada la DPA. Las provincias surgidas en 1976 —Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín, Granma y Guantánamo— derivadas de las ya existentes dieron lugar a nuevas capitales provinciales. La Ciudad de La Habana es en sí una provincia, la capital del país y, a su vez, de la nueva provincia de La Habana. Las siete cabeceras provinciales de nueva creación y las ya existentes conforman un universo de doce ciudades que, junto con La Habana, constituyen los primeros niveles jerárquicos. Los nuevos municipios comprenden el especial Isla de la Juventud, los quince que integran la Ciudad de La Habana y otros 153 de diferentes tamaños. El total de municipios es de 169. ha sido relevante en su crecimiento, y en este ha incidido, entre 1970 y 1981, la implementación de la DPA, que favoreció a las cabeceras con inversiones en la esfera productiva y la creación de nuevos empleos al instaurarse las direcciones del Poder Popular, las delegaciones de numerosas instituciones de organismos centrales, así como el fortalecimiento con servicios en correspondencia con sus jerarquías. Por otra parte, el Censo de 2002 refiere a La Habana como ciudad con más de 500 000 habitantes. A pesar de ser, a la vez, cabecera de la provincia de La Habana y ella misma una provincia desde 1976, ha reducido su proporción en el total de población y sus tasas de crecimiento, en contraste con el resto de las cabeceras. En ello ha incidido la política en las primeras décadas, en el sentido de no situarle inversiones, sino de enviarlas a otras ciudades para descentralizar las funciones productivas y de servicio; además, desde 1997 se implementaron regulaciones migratorias para reducir el ingreso de inmigrantes. La baja fecundidad y la sostenida emigración hacia el exterior han coadyuvado a este resultado. La población en la Franja de Base —nivel que integran los residentes en asentamientos sin jerarquía político-administrativa— reduce correspondientemente su participación y, en ella, la población en los asentamientos urbanos, concentrados rurales (de 200 y más habitantes) y rurales dispersos (de menos de 200 habitantes y población dispersa) tiene conductas diferentes. La población de los asentamientos urbanos de base casi duplica su proporción: de 6,6% en 1970 a 11,9% en 2002. Las tasas son altas en el período entre 1970 y 1981 con valor de 5,48% y ya en 1981-2002 son mucho menores con 1,08%. Parte de estos asentamientos surgieron entre 1970 y 1981, y fueron, en gran medida, resultado de determinadas políticas de construcción de pueblos y de establecimiento de cooperativas. Los habitantes de asentamientos concentrados rurales (de 200 y más habitantes) aumentan su proporción de 9,1 a 13,3% entre 1970 y 2002, y sus tasas son las más altas con 4,33% en el primer subperíodo, y 2,37% en el segundo. La población residente en menores de 200 y dispersa, por el contrario, reduce su participación de 30,4% a 10,8% y sus tasas son negativas (-3,42% y -2,5%) Entre 1970 y 2002, la ciudad de La Habana, único asentamiento con más de 500 000 personas desciende su proporción respecto al total de población, mientras que los sitios comprendidos en el rango entre 100 000 y 499 999 habitantes pasan a ocupar un lugar cada vez más destacado. De igual modo, asciende la de los comprendidos entre 10 000 y 49 999 habitantes y de entre 2 000 y 4 999; es decir, la población presenta una tendencia a concentrarse en los asentamientos de mayor Dinámica del sistema de asentamientos humanos (1970-1981-2002) La población se encuentra estructurada en diferentes tipos o niveles de asentamientos urbanos y rurales. Las cabeceras provinciales y municipales, junto a la capital, son las instancias político-administrativas donde radican las direcciones de los organismos del Estado, el Poder Popular y los servicios.2 Entre 1970 y 2002, la población residente en estos lugares es la que más ha aumentado al pasar de 53,9% del total de habitantes en 1970, a 63,9% en 2002. Los que viven en las cabeceras provinciales pasan de 15,8% a 20,9%, y de 17,3% a 23,5% en las municipales. Las tasas de crecimiento han sido altas en las primeras: 2,4% entre 1970 y 1981 y 1,32% en el segundo período íntercensal, pues a nivel nacional se produjo un descenso en los valores. En los centros municipales las cifras han superado a los provinciales. En todos, el componente migratorio 79 Norma Montes Las ciudades en los tres últimos censos tamaño, con la excepción de la ciudad de La Habana, que reduce su participación en el total. Entre 1970 y 2002, los que tienen más de 10 000 habitantes pasan de 50% a 62,3%. La capital, que agrupaba 20,8%, pasa a tener 19,7%. Las ciudades (concentraciones urbanas de más de 20 000 habitantes) constituyen las más destacadas del sistema. En ellas se llevan a cabo actividades productivas y de servicios, claves para la economía y la sociedad. Su población responde a un desarrollo histórico favorecedor su concentración. En 1970, había 32 ciudades; según el censo de 1981, llegaron a ser 42, y el último definió 57. Las ciudades de menor población fueron: en 1970, Güira de Melena, con 20 324; Guanajay, con 21 041, en 1981; y Guisa, en 2002, con 20 420 habitantes. Las 57 ciudades que aparecen censadas en 2002 crecieron, entre 1970 y 1981, con una tasa de 1,7%; entre 1981 y 2002 lo hicieron al 1%. En todo el período, la tasa fue de 1,2%. Estas cifras son superiores a las de las partes urbanas de los correspondientes períodos intercensales. Entre 1970 y 2002, la mayor tasa correspondió a la ciudad de Moa, con 4,8%, con el período 1970-1981 como el de mayor crecimiento (6,3%). Las inversiones de la industria del níquel y toda su infraestructura, incidieron sobre su crecimiento. A continuación aparece Jagüey Grande, con una tasa de 4,5%, con mayor crecimiento entre 1970 y 1981 (7,9%) —aquí influyó el auge citrícola—, seguida de Nueva Gerona con 3,2%, por causas similares. Entre 1981 y 2002, Moa y Contramaestre presentan valores superiores a 3%, mientras que las restantes oscilan entre 2 y 2,7%. En Moa, los procesos inversionistas en la industria niquelífera continuaron actuando sobre la atracción de asentarse en ella. En Contramaestre, el ingreso de población rural cercana parece explicar tal incremento. Poblaciones urbana y rural En 1970, la población urbana era de 5 184 900 habitantes (60,5% del total del país). En 1981, alcanzó los 6 712 000 (69%), distribuida en 584 asentamientos. Es decir, se produjo un incremento de 1 524 000, cuyas fuentes principales fueron el crecimiento poblacional de las zonas urbanas —83,8% del total—, así como la promoción de asentamientos rurales a urbanos, por superar los 2 000 habitantes o, más frecuentemente, por la existencia de las características complementarias antes aludidas. En este período se construyen numerosos pueblos en planes agrícolas y se instalan infraestructuras sociales y técnicas que mejoran cualitativamente muchas comunidades. Por su parte, la población rural experimentó un decrecimiento de 369 900, por el movimiento en dirección rural-urbana. Son destacadas las reducciones en Villa Clara, Matanzas y Santiago de Cuba que se corresponden con 22,2%, 13,6% y 10,6%, respectivamente, del total. Isla de la Juventud, único territorio con la condición de municipio especial, aumenta, por el contrario, en 2 500 su población en los concentrados rurales, lo cual parece estar vinculado a la explotación citrícola que tuvo lugar. Los asentamientos en el período y la dinámica de la población señalan el incremento de esta en 13,5%, mientras el número de los primeros baja a 26,7%. Ello obedece al aumento de la población urbana y a la reducción de la rural y de los asentamientos. Entre los censos de 1981 y 2002, tanto la dinámica del cambio de asentamientos rurales a urbanos, así como del surgimiento de nuevos centros urbanos, es menor que en el período censal precedente. Una definición más coherente y precisa incidió en este proceso. Las restricciones económicas del período no permitieron los completamientos infraestructurales, ni la construcción de viviendas que dieran posibilidades de crecer y completar el hábitat de asentamientos rurales, para su promoción a urbanos. En el segundo período, el incremento poblacional por nuevos asentamientos urbanos y por promoción de rurales a urbanos es solo de 36 700, por lo cual la mayor proporción poblacional que ingresa al universo urbano está dada por las migraciones y el crecimiento natural de los asentamientos que, en ambos censos, son de 1 735 300. Indicadores de las relaciones entre las dimensiones de las ciudades El índice de primacía es la relación de la ciudad mayor con el resto de las ciudades o subconjunto seleccionado. Se trata de uno de los indicadores más empleados en la distribución espacial para evidenciar la dinámica citadina. En Cuba, el índice de primacía ha evolucionado, reduciendo su valor, lo cual indica que la ciudad mayor no tiene una relación tan marcada como las subsiguientes. En los últimos años, el descenso de la población de la ciudad capital y el incremento del tamaño de las que le siguen en cantidad de habitantes caracterizan este indicador. Estas son cabeceras provinciales, y le suceden a La Habana en jerarquía político-administrativa. El valor menor que 1 para doce ciudades se presenta en 2002. A partir de 1981, han ido aumentando su proporción, 80 Distribución espacial y migraciones en Cuba: fin de un siglo y comienzo de otro con lo cual se reduce la diferencia con la ciudad de mayor tamaño. La emisión en todo el país fue de 416 900, es decir, un promedio anual de casi 20 000 emigrantes. Los territorios orientales constituyen, en su mayoría, los máximos emisores. Guantánamo aporta 131 800; Granma, 124 100; Santiago de Cuba, 120 300, y Holguín, 108 000. En el occidente, Pinar del Río con 62 600 migrantes, y en el centro, Villa Clara con 58 200, se destacan por su condición de emisoras. Las provincias máximas receptoras son Ciudad de La Habana, con 63 100; Camagüey, 49 100, y Ciego de Ávila, 21 100. En el período 1981-2002, tres provincias occidentales cambian su estatus de emisoras a receptoras: La Habana, Ciudad de La Habana y Matanzas, mientras la orientales continúan igual, como también Pinar del Río. Las mayores tasas de emisión las tienen Guantánamo (-1,6%), Granma (-0,9%) y Santiago de Cuba (-0,7%). Los territorios más receptores son Isla de la Juventud (0,8%) y Ciudad de La Habana 0,5%. El comportamiento de las tasas migratorias es diferente en las distintas categorías. En la rural dispersa, cuya tasa fue de -4,6%, las expresiones más significativas se tienen en Guantánamo (6,6%), Ciego de Ávila (7,2%), Pinar del Río (6,1%), Holguín (5,7%) y Las Tunas (5,5%). La urbana recibe migraciones en todos los niveles, pero los urbanos de base y las cabeceras provinciales presentan las mayores tasas. La ciudad de La Habana es, entre los niveles del sistema, la que tiene menor valor en este asunto. Migraciones estimadas para 1981-2002 Migraciones estimadas por provincias y niveles de asentamientos El crecimiento de la población tiene dos componentes en su dinámica. Por una parte, el crecimiento natural —natalidad-mortalidad— y, por la otra, el mecánico; es decir, el saldo migratorio: balance de las inmigraciones y emigraciones. A partir de la Encuesta Nacional de Migraciones Internas (ENMI), de 1995, estructurada por niveles del sistema de asentamientos, se conoce que las migraciones representan 40,0% dentro de los municipios, 24% en la provincia —es decir, entre municipios— y el resto (36%) entre provincias.3 Se ha realizado una investigación que, a partir de la proyección por crecimiento natural durante 1981-2002 de los asentamientos organizados en niveles, y su comparación con los resultados del Censo de 2002, obtiene las migraciones ocurridas en ellos, que comprenden a todos los migrantes estimados. Estos resultados nacionales se corresponden, consecuentemente, con la migración externa; o sea, la diferencia entre la población total, según crecimiento natural del período, y la real del Censo 2002. En la zona rural, los resultados para los asentamientos concentrados y dispersos arrojan una emisión estimada en más de un millón de personas. El supuesto de partida es que los movimientos de la población son rurales-urbanos, y que la parte dispersa emite hacia la rural concentrada y hacia los asentamientos urbanos. La dispersa emite, en su totalidad, 1 295 869 habitantes, resultante de la diferencia entre la proyectada por crecimiento natural y la real del Censo, mientras la concentrada ingresa 376 438. La población rural total tiene un saldo migratorio de -919 451 habitantes, como consecuencia de una emisión desde la rural dispersa, al tiempo que la concentrada recepciona más de 300 000 migrantes, procedentes de ella. La parte urbana recepciona, entonces, el excedente migratorio estimado como saldo de la rural, en especial de la dispersa, que es de 502 600. La mayor recepción absoluta se produce en las cabeceras municipales, cuya tasa es de 0,39%; no obstante, los mayores indicadores se presentan en las cabeceras provinciales y los niveles urbanos de base con 0,45%. En la ciudad de La Habana fue de 0,1%. La tasa migratoria nacional fue de -0,2%, algo menor que la del período 1970-1981 (-0,29%). El destino de los saldos migratorios rurales La población rural dispersa, el nivel de mayores niveles de emisión y que de acuerdo con la concepción de la investigación se distribuye en 29% hacia el rural concentrado, 38,8% es captado por la parte urbana y 32,2% sale del país. Si se compara con el período 1970-1981,4 cuando la captación de los asentamientos rurales concentrados era de 36%, a partir de 1981 es ligeramente inferior. De igual modo, la parte urbana recepcionaba 44% y está ligeramente por debajo de esta proporción en la segunda etapa. La emisión hacia el exterior es superior en el último período (32,2%), contra 22% en 1970-1981. La parte urbana, que recepciona 38,8% de los saldos de la dispersa, tiene en las cabeceras provinciales y municipales los niveles que reciben la mayor proporción de entradas, porque totalizan 34,2 y 34,3%, respectivamente, de los ingresos. La Habana capta 11,5% y los asentamientos de base urbanos, 20,2%. Ello parece señalar que ha cesado, en gran medida, la preferencia por estos asentamientos, manifestada en la proporción de población que antes se trasladaba hacia ellos, en comparación con el período intercensal previo. 81 Norma Montes Las migraciones totales interprovinciales han reducido su magnitud. La acción del control o regulación migratoria hacia la capital ha incidido en ello. En 1998, su volumen fue de 172 274, y en los últimos tres años ha sido de 70 200, 72 000 y 66 300, respectivamente, por lo que la estadística oficial refleja más de 100 000 movimientos menos. Parecen ser, entonces, las cabeceras provinciales las situadas en el nivel preferente en relación con el volumen de recepción de los movimientos migratorios del período, especialmente en las provincias centrales y orientales. la distribución de la externa, una vez plasmada en la práctica la hipótesis antes señalada. Estos estimados, sobre la base de la suma de ambos saldos, conducen a que, en el caso de La Habana, la migración interna sea, en realidad, de 328 600, con un promedio anual de 15 500; es decir, una tasa migratoria anual de 0,75%. Para las restantes doce cabeceras provinciales, los valores estimados arrojan un total de 255 300, para un promedio anual de 12 100, y una tasa de 0,65%. En el resto de las 142 cabeceras municipales, el ingreso total por migraciones es de 226 300; o sea, un promedio anual de 10 700 y una tasa migratoria de 0,65%. Los asentamientos urbanos de base tienen un saldo migratorio estimado de 109 300 total y de 5 200 anuales, con una tasa migratoria de 0,61%. Entre 1970 y 1981 el saldo migratorio a la capital —considerando la migración externa— fue 12,9% del total. En el período siguiente, casi se triplica, por lo que la situación económica a partir de los años 90 debe haber incidido en este reforzamiento (35,7%). Las cabeceras provinciales captan 27,8%, las municipales 24,6%, y 11.9% los asentamientos de base urbanos. Como se aprecia, los elementos jerárquicos superiores del sistema de asentamientos son los que reciben, mayoritariamente, las migraciones. Ello contrasta con las condiciones del período 1970-1981, donde los asentamientos de base urbanos captaron 35% de estas migraciones, sin tener en cuenta la capital.5 Lo anterior refleja que la situación económica del país revertió el escenario de 1970-1981, cuando las acciones hacia la desconcentración de inversiones en la capital y el fortalecimiento de otros centros alternativos, así como la DPA, frenaron el traslado hacia La Habana. No obstante, las cabeceras provinciales y municipales contribuyen a balancear la situación de la capital, receptora, antes de 1958, de casi la mitad de todas las migraciones.6 Este reforzamiento se evidenció a partir de los años 90, como se enuncia en la ENMI.7 El período intercensal 1981-2002 introduce variaciones en relación con el anterior, pues La Habana aumenta la proporción de migraciones internas, indicativa de la situación económica que hace retomar tendencias de los años 60. La migración interna por tipos de asentamientos. La migración internacional El ejercicio de estimación de la urbanización y la concentración de la población conduce a valorar, como país, la migración internacional; es decir, la cifra que se obtiene como resultado de la diferencia entre la población que se proyectó por crecimiento natural, según las tasas calculadas, por provincias en 1981-2002, y la emitida por el Censo 2002. Ello favorece una aproximación a la realidad migratoria del país. No obstante, es el primer nivel de análisis. Con el objetivo de precisar mejor los destinos de la migración interna por niveles del sistema de asentamientos, se aplicaron hipótesis relativas a la distribución de la migración externa; de esta forma, puede haber una aproximación más efectiva sobre el destino de aquellas. Esta hipótesis parte de que emigración se produce, principalmente, desde la parte urbana. Sobre la base de algunos estudios hechos a partir del lugar de origen, se puede aceptar que 65% de los emigrantes eran residentes en la ciudad de La Habana, 20% en las cabeceras provinciales, 13% en las municipales y 2% en los asentamientos de base urbanos. Esto posibilita un acercamiento algo más preciso en las migraciones intercensales calculadas. Al sumar la migración interna, por niveles de asentamientos, y los estimados de la externa, se obtienen nuevos saldos migratorios, que supuestamente se aproximan más a la realidad que en los cálculos que no incorporan la migración externa. Es decir, habría una subestimación de lo que realmente ocurre. En tales sumatorias, el saldo migratorio nacional de 416 896, procedente de la parte rural, se distribuye en los estimados de migración interna de los niveles de asentamientos urbanos. Ello se realiza adicionando la cifra de los estimados de migración interna a los de 82 Distribución espacial y migraciones en Cuba: fin de un siglo y comienzo de otro El Censo 2002 emisoras, solo las ciudades cabeceras resultan receptoras. Las zonas de desarrollo turístico —como el norte de Ciego de Ávila y de Holguín— son receptoras de población, al igual que Moa, emplazamiento de inversiones industriales. En general, los municipios cabeceras de provincias —salvo las excepciones citadas—, los que presentan instalaciones turísticas o inversiones, y los de las provincias habaneras, son los destinos preferentes de las migraciones y hay un panorama de valores negativos en los saldos internos de un centenar de municipios, en especial del oriente y en algunos pinareños. Entre 2005 y 2007, las corrientes migratorias presentan un intercambio en ambas direcciones entre las provincias Ciudad de La Habana y La Habana, prácticamente de similar magnitud; las estrechas relaciones históricas entre ambas mantienen su vigencia. Igualmente, continúan originándose corrientes hacia occidente desde las provincias orientales; solo que hoy su destino, en primer término, es la provincia de La Habana y, en menor medida, Ciudad de La Habana. Este flujo es común a partir de 1960 —cuando ambas provincias constituían una sola—, y se mantiene hasta hoy. Es posible que estos movimientos continúen después hacia la capital como destino final. Las migraciones totales interprovinciales han reducido su magnitud. La acción del control o regulación migratoria hacia la capital ha incidido en ello. En 1998, su volumen fue de 172 274, y en los últimos tres años ha sido de 70 200, 72 000 y 66 300, respectivamente, por lo que la estadística oficial refleja más de 100 000 movimientos menos. Últimamente, las tasas de los saldos interprovinciales muestran diferencias en las conductas migratorias de los territorios. Las mayores tasas negativas, entre -0,9 y -1 corresponden a las zonas orientales, al tiempo que las provincias desde La Habana hasta Ciego de Ávila presentan valores positivos. En el último trienio es común la diferenciación en los saldos oriente-occidente, aspecto que ha continuado evidenciándose desde los años precedentes, y que se debe mantener, dadas las desigualdades en los procesos inversionistas y de desarrollo, que han privilegiado a la zona occidental, como el caso de sectores emergentes. De igual manera, los municipios cabeceras resultan atractivos para las migraciones, con excepción de los territorios orientales del sur del Cauto, los que, salvo que se produzcan determinadas acciones que los hagan atrayentes para recibir población, permanecerán con sus características emisoras. Se intuye, por los resultados del estudio del proceso de urbanización y concentración de la población, que dentro de los municipios se manifiesten los traslados A partir de una pregunta sobre el municipio de nacimiento, se obtuvo que 70,23% de la población (7 850 100 personas) residía donde había nacido, y 29,77 % restante era, por consiguiente, inmigrante. De ellos, casi 19% declaró haberse trasladado al lugar actual desde hace diez o más años, mientras 7,54% lo hizo entre uno y nueve años, y alrededor de 1% refirió menos de un año; el resto no sabía. Mayoritariamente, los inmigrantes residen, desde hace algún tiempo, en sus nuevos lugares de asentamiento. Las provincias muestran diferencias en la permanencia de nativos en sus territorios, indicativas de las salidas hacia otros destinos en el país o fuera. Las orientales han tenido una relación muy significativa con Ciudad de La Habana y con otras provincias del occidente. Ello se expresa en que, de la población nacida en dichos territorios, 79,9% permanece en ellas. Ciudad de La Habana ha sido el destino de más de la tercera parte de los que han salido de la zona oriental. En el Censo 2002, La Habana refiere 31,8% de población no nacida en ella. La ENMI arrojó que 36% de sus habitantes, entre 15 y 64 años, no había nacido en ella, pero han residido por más de diez años. Los ingresos pueden haberse modificado después de aprobado el Decreto-ley 217 de 1997, que regula el acceso permanente a la ciudad. La población de La Habana procedente de otras provincias era de 95 200 personas de Santiago de Cuba (13,58%), 79 800 de Granma (11,4%), 71 500 de Villa Clara (10,2%), 67 800 de Holguín (9,7%) y 65 200 de Pinar del Río (9,3%). Estos territorios totalizan más de la mitad de los residentes no nativos de la ciudad. Saldos migratorios Como se ha visto, en los municipios se producen inmigraciones procedentes de otros de la propia provincia y desde otras. En los últimos tres años, como promedio, 60 municipios presentan saldos totales positivos y 109 negativos, lo cual coincide con los de las provincias. Territorialmente, aquellos con valores positivos se localizan en la provincia de La Habana, donde varios superan la tasa de 10% en estos años. Del mismo modo, algunos municipios de Ciudad de La Habana manifiestan resultados positivos. Ello también es común a algunos municipios de Matanzas —los situados en la zona del impacto del turismo, y otros como Jagüey Grande y Ciénaga de Zapata— con determinados procesos de desarrollo. En el resto de las provincias, con excepción de Santiago de Cuba y Guantánamo, cuyas capitales son 83 Norma Montes de la parte rural dispersa a la concentrada y a los asentamientos urbanos de diferentes tipos. Posiblemente se mantengan los niveles de saldos interprovinciales o se reduzcan más, como se constata entre 1998 y los últimos años, con 40% menos en sus volúmenes. En eso, pues, la acción regulatoria sobre la capital parece haber incidido. asentamientos y territorios. Censos 1981-2002», CD-ROM Taller Internacional América Latina y el Caribe. Retos sociodemográficos en el tercer milenio, La Habana, 2007. 3. Norma Montes, «La migración interna...», ob. cit. 4. Norma Montes et al., «Tendencias de concentración y urbanización de la población rural 1970-1981», Problemas de Ciencias Sociales, n. 210, IPF-JUCEPLAN, 1988. Véase, además, Cuba. Economía Planificada, a. 4, n. 2, La Habana, abril-junio de 1989. 5. Ídem. Notas 6. Colectivo de autores, Migraciones internas, IPF, La Habana, 1972. 1. Norma Montes, «La migración interna en Cuba», Temas, n. 20-21, La Habana, enero-junio de 2000, p. 135. 7. Colectivo de autores, Resultados de la Encuesta Nacional de Migraciones Internas según niveles del sistema de asentamientos: el caso de Ciudad de La Habana, CEDEM-IPF-ONE, LA Habana, 1996. 2. El lector interesado puede consultar las tablas estadísticas correspondientes en http://sociales.reduaz.mx/biblioteca/libromigracion.pdf; Norma Montes, «La distribución espacial de la población en Cuba», Revista Electrónica Zacatecana sobre Población y Sociedad, a. 7, n. 31, septiembre-diciembre de 2007, http:// sociales.reduaz.mx/revista/nuevo/no20.htm 2003; «Urbanización, migraciones y dinámica poblacional en Cuba, por tipos de © 84 , 2008 no. 56: 100-109, octubre-diciembre de 2008. Pedro Pérez Rivero El carnaval de L a Habana La y la R evolución Revolución o ez River o Pér Pedr Rivero Pérez edro Profesor. Centro de Superación para la Cultura Félix Varela. L a adopción en la Isla de tradiciones provenientes de la metrópoli y el continente africano, incluso en las diversidades regionales y étnicas de ambas vertientes, constituyen las raíces del carnaval habanero colonial en creciente fusión, hoy tenida en cuenta con mayor énfasis. Virtudes Feliu Herrera, una de las investigadoras que ha hecho notar con tenacidad esta mancomunidad de fuentes, sitúa la fiesta del Día de Reyes (6 de enero) como «la más importante donde los negros participaban públicamente», pero «no la primera ni la única, más bien la culminación de un proceso que comienza desde el siglo XVI».1 De la imbricación señalada, la estudiosa concluye: «Afirmar que el carnaval habanero tiene su origen en la Fiesta de Reyes sería absolutizar [...] Del mismo modo, opinar que la comparsa es una reminiscencia de la fiesta del 6 de enero, es un error».2 También Helio Orovio reconoce esa unificación paulatina de factores carnavalescos, la que corrobora con otro dato importante: «Y en su impronta se perciben, combinados, tanto el estilo de los sectores económicamente altos —la aristocracia y la burguesía criolla— como la presencia avasalladora de los sectores populares».3 La prohibición de la fiesta del Día de Reyes, en 1884, desplaza el carnaval de negros y mulatos hacia el de los blancos. Aunque estos sustratos mantienen su fiesta en barrios como Jesús María, Belén y otros,4 puede hablarse de una fusión progresiva. En 1902, primer carnaval republicano, aparecen las carrozas, los confetis y las serpentinas, como primeras influencias norteamericanas en la festividad. Además, se seleccionan la Reina y sus damas, y se convoca a las primeras premiaciones en distintos rubros. Los paseos, en aquel momento por la avenida del Malecón, la celebración en fines de semanas previos a la cuaresma, se unen a la conformación de perfiles nítidos del evento capitalino,5 que comienza a ser el más popular de ellos. El año 1937 marca un hito en el desenvolvimiento de este carnaval, dadas las gestiones del entonces alcalde habanero Antonio Beruff Mendieta para la restitución de las comparsas tradicionales a los desfiles, las cuales habían sido prohibidas en años anteriores por reyertas que ocasionaron grandes disturbios e incluso la muerte de algunos comparseros.6 Antes de tomar decisiones, Beruff consulta a Fernando Ortiz, director de la Sociedad de Estudios Afrocubanos, quien no vacila en 100 El carnaval de La Habana y la Revolución apoyar tan necesaria reincorporación. A partir de esa fecha, puede hablarse del perfil más identificador del carnaval habanero. Hasta el triunfo de 1959, dos ejes fundamentales sostuvieron el carnaval de La Habana. El primero y más importante era su estratificación clasista, que diera origen a la división de desfiles sabatinos de comparsas, y paseos dominicales con carrozas. Esta dicotomía encerraba en sí misma otro distanciamiento, de carácter racial, aun a despecho de cierta clase adinerada de negros y mestizos, con salones para hacer su carnaval de «blancos». Las comparsas, convertidas ya en emblema del carnaval capitalino, también eran conformadas en clubes y otras instituciones de las clases adineradas. El otro parámetro de interés, íntimamente ligado al anterior, lo proporcionaba el mercantilismo y su vector publicitario a favor de marcas comerciales de todo tipo, y ventas, al por mayor o minoristas, de artículos característicos del festejo. Al respecto, recuerda Orovio: «las carrozas, patrocinadas por firmas comerciales, recorrían los carnavales de las provincias del país, entre las que destacaban las de industrias cerveceras».8 la Campaña de alfabetización y una versión del ensayo Fundamentos del socialismo en Cuba, de Blas Roca.12 Semejante inserción puede parecer no propicia en un carnaval. Sin embargo, el arquitecto Oscar Niemeyer, diseñador del sambódromo de Río de Janeiro, señala su pertinencia: «Siempre consideré que el mejor momento para hacer oír unas palabras de orden es durante las grandes fiestas populares»; y a propósito del carnaval carioca de 2006 reconoce: «En esta oportunidad el tema fue la defensa de la unidad y de la integración de los pueblos que componen América Latina. No podía haber un asunto más apasionante en este momento en el que vemos nuestro continente tan amenazado.» 13 No obstante el esplendor del festejo registrado hasta 1966, sería inoportuno congelar una imagen sedimentada en él —por muy magnífico que fuese y aunque hasta hoy ostente huellas profundas—, pues el carnaval, más que entidad, constituye un proceso que decanta o restituye elementos sostenidamente, verdadera centrífuga quebrantadora y a la vez edificadora. Después de una suspensión de tres años, en 1970, «Año de los diez millones», el área central del carnaval se extiende desde el Hotel Nacional a la Avenida del Puerto, por Malecón, y continúa por Prado hasta Neptuno. El «paseo de los leones», que había fungido como su epicentro por más de cuatro décadas, a partir de entonces dejará de serlo. En esta edición no hubo desfile, sino sitios caracterizados, semejantes a las trochas del oriente cubano, grandes bailables y espectáculos en plazas. Se celebró del 18 al 24 de julio, en los municipios de la entonces llamada Habana campo, y del 24 de julio al 2 de agosto en La Habana metropolitana, diariamente, de 6 p.m. a 3 a.m.14 En la década de los 70 se van introduciendo cambios que laceran las tradiciones carnavalescas, al modificar elementos que habían permanecido durante mucho tiempo en el imaginario popular. Algunas de estas distorsiones estuvieron muy vinculadas con la propia instauración del modelo socialista, en un período de radicalización que marcó todos los aspectos de la vida en el país. La nacionalización de pequeños comercios y la suspensión de las ventas ambulantes hacen aparecer expendios especiales para el carnaval, con kioscos cada vez mayores, a fin de satisfacer una necesidad a la larga portadora de la idea de que la fiesta era el mejor momento del año para comer y beber, y no solo alimentos ligeros, típicos de la ocasión. Posteriormente, al declinar la brillantez de los desfiles, los comentarios populares reducirían el festejo, como única ventaja, a ir a buscar comida. El activismo femenino en sus tareas enaltecedoras del papel de la mujer en la sociedad aconsejó no admitir 7 El carnaval de la Revolución El advenimiento de una nueva estructura socioeconómica, de radicales cambios, no podía dejar de tener incidencias, también notorias, en el festejo popular capitalino por excelencia. Feliu, Orovio, Margarita Mejuto9 enfatizan las más relevantes y coinciden en la magnificencia alcanzada por este carnaval en el período de 1959 a 1966. También yo defiendo la primera etapa del carnaval revolucionario como la más rica y genuina en el devenir histórico del festejo, teniendo en cuenta la amplia participación mancomunada de todos los componentes sociales de entonces: intelectuales, artistas, obreros, empleados, militares, niños, etc.; y en su condición de detonante por excelencia contra los prejuicios raciales heredados del período colonial. En fin, un festejo verdaderamente de pueblo. La prensa de esos años ratifica estas valoraciones: «Sin afanes de exageración se puede afirmar que nunca antes la alegría del pueblo había sido tan plena».10 «En 1959, Año de la Liberación, el carnaval habanero fue la primera demostración popular de identificación plena con el tradicional festejo de Momo en muchos años».11 En febrero de 1962, «Año de la Planificación», se desarrolla el primer carnaval socialista. La propia efervescencia revolucionaria de entonces animó a llevar temas políticos al espectáculo de algunas comparsas y carrozas, carga que también se aprecia en los muñecones representativos de la OEA, el Tío Sam y otros símbolos proimperialistas. La prensa destaca, entre otros asuntos, 101 Pedro Pérez Rivero frivolidades que la acercaran a la triste condición de objeto decorativo. Ello determinó que Cuba dejara de participar en certámenes de belleza, característicos del mundo capitalista, como el célebre de Miss Universo, lo cual puede haber influido en la cancelación de la Estrella del Carnaval y sus Luceros, evento que, desde los meses anteriores a la fiesta ya hacía sentirse en ella, pues contaba con numerosas elecciones previas en los sindicatos y las organizaciones de masas que postulaban candidatas. En 1975, como saludo al Año Internacional de la Mujer, fueron presentadas, al unísono, todas las estrellas electas por los sindicatos, quienes presidieron, respectivamente, las carrozas de estos organismos,15 como cierre definitivo del gustado certamen. A propósito de las acciones precarnavalescas, valga recalcar su incidencia en distintos sectores sociales. Uno de ellos, el estudiantil, desde la inauguración del carnaval republicano, contó como tradición con bailes de disfraces, heredados por el carnaval socialista y que aún subsisten con intermitencias, sobre todo en la enseñanza primaria; pero que no encuentran estímulo alguno para su sostenimiento en el futuro. Haber convertido el festejo en potente fuente de negocios mercantiles también sentó precedentes, en el pasado capitalista nacional, en cuanto a la confección artesanal, muy extendida, de artículos afines: serpentinas, confetis, caretas, matracas y otros. La Revolución, en sus primeras décadas, auspició estas confecciones en pequeñas industrias estatales, que luego fueron languideciendo hasta desaparecer en el período de 1996. En los 70 el carnaval habanero pasa de febrero a julio-agosto, como parte de un calendario nacional de fiestas de verano, período en el que la mayoría de los trabajadores del país toman vacaciones. Al considerar el traslado de Prado a Malecón, en 1973,16 no debe olvidarse que, en último caso, se trata de un mal inevitable, puesto que la explosión demográfica capitalina hacía imposible mantener el festejo en su paseo anterior. Además, el apego al Prado indicaría cierta cuota de menosprecio a un hito por excelencia del patrimonio material habanero, pues como destaca Carlos Venegas Fornias, «la construcción del malecón, concebida en el siglo XIX y ejecutada en diversas etapas del siglo XX, acabó por dotar a La Habana de su perfil definitivo».17 Sin embargo, en los 70 el carnaval habanero no pierde su magnificencia, incluso aumenta en cuanto al tamaño y la sofisticación de las carrozas, también en la proliferación de enormes tribunas presidenciales, concebidas con opciones de restaurantes de lujo, bailables y hasta envidiables servicios de toilette; por supuesto, se ubicaban donde el desfile alcanzaba su máximo esplendor. Disfrutar del festejo dentro de estas áreas, por su acceso selectivo y las propias condiciones de la oferta, llegó a acercarse peligrosamente a una opción antipopular. Los estudiosos coincidimos en el deterioro paulatino del carnaval, desde finales de esa década. Es el momento en que la atención a las comparsas y carrozas pasa de los sindicatos nacionales a los provinciales y, desde 1986, a las direcciones municipales de cultura; se cancelan definitivamente los disfraces y los paseos dominicales. No obstante, es justo reconocer que desde el primer carnaval habanero organizado por el Poder Popular (1977), comienza una creciente revitalización y redimensionamiento de lo popular tradicional. En ese mismo año se introducen Los cabildos como espectáculo inicial del desfile, «cuya actuación rememora las tradicionales fiestas de carnaval que [en] el llamado Día de Reyes celebraban los esclavos de nuestro país».18 De una forma u otra, esta intención ha permanecido hasta nuestros días, con el apoyo de valiosas compañías como el Conjunto Folklórico Nacional y Raíces Profundas. Además, se reforzaron los estudios en torno a las comparsas tradicionales para su sostenimiento y, en algunos casos, reincorporación, después de permanecer un buen número de años sin desfilar.19 Un nuevo período, iniciado en 1996, tras la contracción económica de los primeros 90, que implicó suspender la festividad por un quinquenio, depara no pocos retos de supervivencia en cuanto a financiamiento, y también en lo que reporta el sentido de pertenencia, sensiblemente mermado hoy. Nunca antes el carnaval de La Habana había contado con tanto fortalecimiento del debate teórico para su conservación. Diferentes dictámenes del jurado, y encuestas populares de preferencia, han ido arrojando una valiosa información para su continuidad en el siglo XXI. Considero que entre las tareas recientes más positivas figuran la recuperación de las comparsas tradicionales, que en su mayoría habían quedado sin bailadores y músicos suficientes, así como la consolidación del carnaval infantil, surgido en la década de los 60,20 y que se fortalece paulatinamente desde los 80; hoy por hoy es la mejor acogida entre las ofertas carnavaleras de la capital e importante eslabón para su continuidad. En lo tocante a fallas que subsisten, destacaría la falta de precisión en cuanto a un calendario único y definitivo del evento, e incluso su distribución en tres fines de semana consecutivos. Aunque esporádicamente, y con más fuerza en las últimas ediciones, se haya celebrado en días corridos, esto ha sido siempre característico de otras provincias, no de la capital. Otra insuficiencia notable recae en la pobreza de los espectáculos de carrozas, lo cual hace aconsejable analizar la posibilidad de devolverlos a la atención de los sindicatos, tal vez mancomunados en el esfuerzo con 102 El carnaval de La Habana y la Revolución Tratar de recuperar el esplendor del carnaval habanero se ha visto plasmado en la mejoría paulatina de los diseños coreográficos y de vestuario, la restitución de los gustados fuegos artificiales, y las ganas crecientes de la población de estar en carnaval. las direcciones municipales de cultura y otros colaboradores que mostraron credenciales en 2005, como el Barrio Chino, y algunas agencias de alquiler de automóviles. Las ediciones de 2003 a 2008 permitieron apreciar voluntad de respuesta ante las recomendaciones de los especialistas y los deseos del pueblo. Tratar de recuperar el esplendor del carnaval habanero se ha visto plasmado en la mejoría paulatina de los diseños coreográficos y de vestuario, la restitución de los gustados fuegos artificiales, y las ganas crecientes de la población de estar en carnaval. El de 2003 demostró que no solo de los recursos económicos depende la revitalización. Hubo ideas interesantes, como incorporar a las Escuelas Nacionales de Arte con un espectáculo de carroza y comparsa, que Virtudes Feliu considera «elemento promisorio en la recuperación del festejo»;21 y que continuó desfilando, aunque en 2008 no fue presentado. También se añadieron al desfile autos antiguos, coco y bicitaxis, iniciativa que se malogró al principio por ir vacíos, pero que en las dos ediciones más recientes tuvo el respaldo de un lucido espectáculo del Ballet de la Televisión cubana y el Teatro América, para los automóviles —verdadera muestra del museo rodante de la ciudad, digno de exhibición—, los cuales en la edición de 2008 también devolvieron al carnaval la presencia de glorias del deporte cubano, ausentes desde los 80. La edición de 2003 inauguró un nuevo calendario: noviembre, como celebración de la fundación de la ciudad, mes que en el Malecón habanero encontró desfavorables condiciones del tiempo, más aún que en la vuelta al ancestral febrero, intentada en 2005. La de 2006, por su pobreza y las malas condiciones meteorológicas, impidió continuar evaluando síntomas de recuperación. En 2007 volvieron a observarse pasos de avance, sobre todo en la música y el vestuario de las comparsas. Sin embargo, otros componentes organizativos mermaron la propia esencia del carnaval. Se sabe que es tarea ardua mantener la disciplina en estos festejos masivos, sobre todo que los deseos de arrollar de los concurrentes no afecten el desfile.22 Pero de eso a pretender que se disfrute del carnaval como si se asistiera al teatro, hay mucho trecho. Las áreas de palcos y gradas enrejadas y aisladas por completo, hicieron de esta edición una fiesta ajena a la premisa de fiesta popular. Mejores diseños aún en los rubros ya mencionados y en la mayoría de las seis carrozas que desfilaron, hubieran sido muestras muy palpables de recuperación, en 2008, de no ser malogradas por una nueva contracción del área del desfile y la gran cantidad de enrejados y agentes del orden, que hicieron menor aún la capacidad de disfrutar de un espectáculo que solo contó con cinco jornadas; un verdadero desperdicio de tantos esfuerzos desplegados para su mejoramiento. Además, se presentaron problemas organizativos en el tan gustado carnaval infantil.23 Incidencia de la Revolución en los perfiles ideoestéticos del carnaval habanero En los resultados investigativos presentados por Miguel Barnet y Jesús Guanche al taller Validación de estudios y propuestas para la revitalización del carnaval de La Habana, abundan las reflexiones en torno a los márgenes folklórico y de espectáculo urbano presentados por el festejo a lo largo de su historia; de ellas se deriva una respuesta esencial: un llamado a la utilidad de la cultura, a no hacer tabula rasa con todo el legado que ha nutrido esta festividad popular desde la primera mitad del siglo XVI hasta el presente. La cuestión no es regresar al pasado, sino recomponer la cualidad festiva de esta fiesta, de cara al futuro. Es un llamado para una revitalización, en el más estricto sentido del término.24 ¿De qué legado propiamente se habla? ¿Cuáles podrían ser sus perfiles ideoestéticos más ostensibles? Desde las perspectivas modélicas de la modernidad —cultura ilustrada, de masas o popular-tradicional—, son legitimadas las clases y los estratos sociales como indicadores de fuerte incidencia, lo cual sería válido para asumir festejos populares tradicionales urbanos como el carnaval de La Habana, tanto en la producción como en la recepción de atributos. En cualquier parte del país suele reconocerse al festejo capitalino con una reiterada caracterización, a veces estigmatizadora: el carnaval de La Habana es puro 103 Pedro Pérez Rivero lujo. La expresión encierra la defensa de un rango participativo protagónico, más típico de la región oriental, desde Camagüey hasta Guantánamo. Contrariamente al tono peyorativo que puede suponer esta comparación, la mayor urbe del país hace deseable un rango de suntuosidad, pero no por ello menos respetable. El carnaval habanero posee características muy propias; según Miguel Barnet, «desfile deslumbrante de carrozas, farolas, muñecones y enmascarados. Muchos provienen de antiguas figuras de los cabildos afrocubanos, recreados a capricho personal».25 Independientemente de momentos cimeros o no, el carnaval habanero ha preservado su esencia de gran espectáculo, cuya participación más extensa se produce en el placer de verlo, aunque fuese a la distancia de la pequeña pantalla de un televisor en blanco y negro, pues valía la pena la condición de espectador, a diferencia del de Santiago, el otro gran portento carnavalesco de la nación, mucho más participativo que espectacular. «Porque el carnaval nuestro puede ser suntuoso como el de La Habana, alegrísimo como el de Santiago de Cuba o pintoresco como el de Trinidad, donde pintan las paredes caprichosamente», afirmaba Dora Alonso en 1961.26 «Los habaneros han sido siempre espectadores del espectáculo carnavalesco», recalca Helio Orovio en su estudio monográfico ya citado.27 También Virtudes Feliu señala este rasgo, desde los inicios republicanos y, según su criterio, ello «potenció el mejoramiento de vestuarios, coreografías y adornos representativos».28 Abundan las notas aparecidas en Bohemia para testificar el esplendor alcanzado por el espectáculo del carnaval habanero a partir de 1959, en «el proceso de lo espontáneo a lo coreográfico que implica el arte de salón en la calle».29 «Millares de vecinos de La Habana, que en calidad de espectadores habrán de pugnar por los mejores puestos a todo lo largo del paseo del Prado y la extensa y fresca avenida del Malecón».30 Hasta llega a preverse que este sello distintivo pueda languidecer, por lo que, en 1973, se toma la siguiente medida: «Para que todos los espectadores que hayan adquirido sus palcos puedan disfrutar del espectáculo, las carrozas y comparsas del carnaval habanero realizarán sus evoluciones en seis lugares diferentes a lo largo del paseo, en cada uno de ellos por un lapso no mayor a 15 minutos y frente al jurado principal, evitando así el hacer monótono el desfile».31 El carnaval de La Habana ha tenido que someterse, por tanto, desde su génesis, con mayor o menor rigor, a la dualidad entablada por la tradición y la contemporaneidad, en un proceso permanente de fusión entre ambas condicionantes. En un texto que rebasa el marco de las crónicas habituales de Bohemia sobre el carnaval habanero, J. A. Pola señala la merma de elementos estéticos característicos del festejo, en la edición de 1985. Entre ellos, destaca la de la belleza de la mujer cubana, que «dista mucho de lo que sucedía cuando existía el certamen de la Estrella y sus Luceros. A partir de la desaparición de este concurso [...] perdimos uno de los atractivos que hacía singular nuestro carnaval». 32 De mayor interés, todavía hoy, resultan las observaciones que bajo el acápite de «Fiestas por decreto» publicara Neysa Ramón en 1987, de las cuales cito a continuación un segmento: No es ningún secreto que el carnaval habanero ha sido objeto de mixtificaciones, e incluso tomado más de una vez como campo de experimentaciones para esta o aquella «burocrática idea» de cambiar su fisonomía —como si ello fuera posible «por decreto»— olvidándose de paso que, a pesar de ser la capital una gran ciudad, también los habaneros guardan sus tradiciones carnavalescas.33 De tan justa diatriba, solo quedaría por dilucidar si la periodista, al abogar por «devolver su legítima fisonomía al carnaval»,34 se refiere a lo más añejo eludiendo la imprescindible relación entre lo tradicional y la contemporaneidad; pues, como señala Miguel Barnet, «aun cuando su carácter [el del carnaval de La Habana] ha asimilado modificaciones, pervive su esencia fija y define valores».35 Por otra parte, estudios de consumo de la cultura popular tradicional en la última década del pasado siglo, realizados por el Centro Juan Marinello, consignan que en la ciudad de La Habana solo 12,7% de los encuestados escogían el carnaval entre sus preferencias.36 Un elemento de incidencia en el desfavorable dato nos retrotrae a lo planteado años atrás por Neysa Ramón, pues las autoras de este estudio señalan, como factor de permanente análisis, el papel y los niveles de intervención de los distintos agentes de desarrollo para no coartar ni institucionalizar procesos que por su esencia son espontáneos y no pueden ser estructurados desde afuera, sin correr el riesgo de empobrecerlos, formalizarlos o hacerlos desaparecer.37 La imparable relación entre lo tradicional y lo moderno se enriquece con la paulatina llegada de otredades dictadas por cada época, que a la larga se incorporan a la mismidad del festejo capitalino. Las provenientes de la inmigración desde el interior del país han ido aportando matices permanentes, como las áreas caracterizadas, semejantes a las trochas santiagueras, o esporádicas, entre las que sobresale el fervor por arrollar tras las comparsas y carrozas en medio del desfile, todavía hoy pujante, como si en La Habana eso hubiera entrado en la tradición más raigal y no fuese un «hecho ajeno a la costumbre que ha predominado en la capital históricamente [...] aunque esta es una de las formas más sobresalientes en la forma de celebrar el cubano», 104 El carnaval de La Habana y la Revolución concluye al respecto Virtudes Feliu. Cuando en 1981 se organiza la posibilidad de arrollar tras las comparsas, otro empeño por restituir elementos genuinos, se aclara que esto sería «en los municipios, por las calles principales hasta llegar a las trochas que allí existan».39 En otras ediciones, desde que el carnaval se instala en áreas del Malecón, hubo tramos por las aceras donde se podía arrollar sin que se viera afectado el lucimiento del desfile. De los aportes identitarios provenientes del extranjero, sobresalen los importados desde el sur de los Estados Unidos,40 en aspectos como la carroza de carnaval norteamericana y algunas sonoridades en los piquetes musicales de las comparsas que, no obstante, en su integración al festejo habanero encontraron un lugar en el interior de la mismidad de este carnaval, a tal extremo que hoy no sería habanero sin esos elementos. No sucedió así con los aportes de origen chino, ciertamente meritorios en agregar colorido a la festividad, pero siempre en condición de anexo a lo esencial. En el período republicano, la presencia de los chinos en La Habana se apreciaba en vistosas carrozas, que continuaron presentándose en el carnaval revolucionario. La recuperación de La danza del león, como parte de la labor para elaborar un Atlas de la Cultura Popular y Tradicional Cubana (hoy Atlas Etnográfico de Cuba) en el municipio de Centro Habana, imprimió una revitalización de la cuota china en las ediciones del carnaval de los años 80, en calidad de comparsa. A finales del pasado siglo, se observa la paulatina decadencia de esta agrupación; lamentable situación que se acentuó en 2001 con el intento de incorporar la conga a la coreografía asiática. La agrupación ya no apareció en la edición de 2003. En 2005, el Barrio Chino de La Habana, ya bajo la dirección de la Oficina del historiador de la ciudad, presentó en el desfile una nueva concepción de la Danza del León para espectáculo de carroza. Pero la iniciativa no ha tenido continuidad en las ediciones posteriores, hasta 2008. La inserción de comparsas y otros espectáculos de provincias, así como una representación del carnaval veracruzano, a partir de 1984,41 tuvo el objetivo de brindar nuevas atracciones, en condición de invitadas, lo que alcanza altos quilates en 1990 con una delegación del carnaval carioca.42 Sobre dos elementos axiales ha descansado invariablemente el carnaval de La Habana, en sus diferentes etapas, atributos genéricos carnavalescos, devenidos emblemas: puede arreglárselas sin fuegos artificiales, paseos de vehículos adornados, antifaces, caretas o matracas, pero sin comparsas ni carrozas dejaría de existir. Si aceptamos el período de 1959 a 1966 como cima de esplendor de este festejo, valdría 38 la pena recalcar su importancia en la conformación de los perfiles estéticos más ostensibles de ambos elementos. Tanto las carrozas como las comparsas habaneras mantienen desde entonces paradigmas que consiguen armonizar tradición y modernidad, mientras singularizan ambos emblemas en relación con otros carnavales del país e incluso más allá de las fronteras nacionales. Si bien es cierto que en el período republicano hasta 1959, las carrozas se destacaron por un lujoso decorado, en alguna medida mermaba la imaginación de sus creadores el sometimiento a la marca comercial patrocinadora para la presentación de productos (envases, botellas) poco dúctiles estéticamente, de ahí que fueran más apreciadas aquellas, como las de Tropicana y Lámparas Quesada, ya que lo anunciado se prestaba mejor para una concepción acorde con el artefacto carnavalesco. La sustitución, en 1960, de ese papel publicitario de las carrozas, trajo la conveniencia de desarrollar nuevos temas, los cuales obtuvieron elogios de la prensa como los siguientes: En las carrozas de excepcional gusto artístico, con sus racimos de cubanas, predominó el mensaje educativo como un signo de los nuevos tiempos [1961, «Año de la Educación»]. El desfile superó, por su calidad artística y la riqueza y variedad de su presentación, al que fuera magnífico paseo del año precedente.43 Plena de colorido y belleza, la carroza del Ministerio de Transporte representa un aporte extraordinario a los «Carnavales de la Solidaridad». El original diseño, que muestra un aterrizaje a un planeta desconocido, fue ideado por el arquitecto Enrique Fuente.44 Entre los elementos reforzados por el carnaval de la Revolución, despuntaban las proporciones, sobre todo la altura, a veces desmesurada, de la carroza habanera, la cual, en su máximo esplendor, obligaba al espectador a alzar la cabeza, como si estuviera delante de un edificio: «La Estrella del Carnaval y los Luceros están situadas tan altas en la carroza que solamente las personas en balcones pueden verlas de cerca», 45 comenta Bohemia, en 1964, sobre este rasgo, tan extremo en este caso que solo durante el primer fin de semana de carnaval desfilaron la Estrella y los Luceros a esa altura, pues, además de apenas ser vistas, corrían riesgo de accidente. Una nueva magnificencia comienza a observarse desde la primera carroza construida para la Estrella y sus Luceros (1962), con atrezos, en su totalidad de diminutos espejos, para formar una gran estrella que se abría y cerraba. Esta carroza constituyó un elemento escenográfico fundamental en el filme cubanochecoslovaco Para quién baila La Habana (1963), dirigida por Vladimir Cech y protagonizada por Mayda Limonta. Desde entonces y hasta la última presentación de las 105 Pedro Pérez Rivero Estrellas, en 1974, las carrozas donde desfilaban estuvieron entre las más lucidas. De las carrozas especialmente destacadas por sus proporciones, fue la del Sindicato de la Construcción en 1962, osadía que este organismo superó al año siguiente. Al respecto, se consigna en la prensa: «Es un escenario en movimiento levantado sobre dos rastras, ocultas mediante un ingenioso artificio».46 La del Ministerio de Comercio Interior, de 1965, que representaba el cuento «Cenicienta», fue considerada «una obra de arte con 200 pies de largo».47 Y desde ese mismo año comienza a sobresalir por su altura la del Ministerio de Comunicaciones. El desplazamiento del carnaval de Prado hacia Malecón facilitó aún más el destaque de la verticalidad —antes sometido en algunas intercepciones de Prado debido a los cables del alumbrado público—, lo cual constituyó un verdadero desafío para diseñadores e ingenieros, con tal de que las carrozas de los 70 compitieran por su altura. Vuelven a destacarse por la altura la carroza de la Estrella y otras, sobre todo la de Transportes, en el carnaval de 1972. 48 Continúa habiendo carrozas monumentales como las del Instituto Nacional de la Industria Turística (INIT), Comunicaciones y Transportes, en 1974.49 Al admirar las espléndidas carrozas de las parrandas en la región central (Remedios, Camajuaní, Rodas, Cabaiguán, Caibarién, entre otras ciudades), consideradas entre las más bellas del país, notamos su diferencia raigal en relación con las habaneras. La belleza de estampas exóticas, sin dudas deslumbrantes en su concepción y montaje, es apreciada en las parrandas villaclareñas estáticamente, como si se tratara de conjuntos escultóricos, mientras que en La Habana, los diseños están previstos para el avasallador compás de la conga y sus variantes musicales, según los acontecimientos bailables de cada año. Otro tanto sucede con el vestuario. La riqueza de los tejidos para rememorar cortes europeas, harenes moriscos y otras imaginerías de los parranderos, en los carnavales de la capital son empleados en un sentido más libre de representación mimética, e incluso pueden ser sustituidos por materiales de escaso valor, siempre que ofrezcan la ilusión deseada,50 lo cual reporta el sentido medular de carnavalización, en tanto camuflaje y reconversión. Las labores de atrezo de la carroza habanera dependen más de la iniciativa creadora para lograr efectos, que de materiales convencionales para estos fines. Tan inusitados resultan a veces estos elementos que la población más adscrita a la tradición no suele aquilatar el vuelo estético desplegado en ellos; así sucedió en 1964 con la carroza de la Estrella y sus Luceros, decorada en su totalidad con fibra (soga deshilachada), en suaves tonalidades de color, para arrojar la impresión celeste de nubes, con figuras antropomórficas en movimiento, ilusión más deudora de la iluminación que del propio atrezo. Sin embargo, aisladamente ninguno de estos rubros sería garante de la verdadera riqueza de la carroza habanera. La espectacularidad, bien fundamentada en los temas seleccionados, descansaba en coreografías que, por la limpieza de su ejecución, a veces eran confundidas con los más altos niveles profesionales; así, en la carroza del INIT los espectadores creían ver a las bailarinas de Tropicana, cuando en realidad desfilaban jóvenes provenientes del movimiento de artistas aficionados, entonces en permanente ascenso. El acompañamiento musical de primera línea, 51 como continuidad de lo que se hiciera antes de 1959,52 se mantiene con creces al contar con nuevos ritmos bailables, que el propio carnaval habanero introducía en la popularidad; los más notorios: el mozambique de Pello el Afrokán (1965); el dengue (1966),53 de Pérez Prado, interpretado por la Orquesta de Roberto Faz; el famoso «El mechón» de La Monumental en los 70 y, años más tarde, la irrupción del rap habanero en la edición de 2001. En 1985, J. A. Pola se queja de «la poca utilización de colectivos musicales conocidos en las carrozas»,54 mal en ascenso hasta nuestros días. Figuras de la talla de Rosita Fornés55 y otros artistas de espacios estelares de los cuadros dramático y humorístico de la televisión y la radio resaltaban aún más el esplendor, así como la importancia de la carroza en el carnaval de La Habana. El programa televisivo Aventuras y el radial Alegrías de sobremesa, resultan de los más recordados por su aporte a la magnificencia del espectáculo carnavalesco capitalino. Mención aparte merecen las múltiples incursiones de Juana Bacallao en el festejo, presidiendo los espectáculos de carrozas.56 La carroza insignia del carnaval, dedicada al XX Aniversario del Movimiento de Artistas Aficionados, que presentó el Ministerio de Cultura en la edición de 1980,57 puede que concluya el ciclo de magnificencias desplegadas en los 70. Ilse Bulit señala que en el carnaval de 1981 las carrozas «no eran tan aparatosas como en otros años, pero su sencillez alcanzaba belleza, aunque no escapaban de lo convencional en su mayoría».58 Y vuelve a destacar la del Ministerio de Cultura, la de Comunicaciones y la de Transporte; por su original diseño y correcto sentido de la realización».59 Para 1985, J. A. Pola acusa que «un pésimo diseño tuvieron parte de las carrozas que desfilaron. Salvo honrosas excepciones, la pobreza de creatividad fue evidente».60 Y Neysa Ramón, al año siguiente, señala como único acierto en el rubro «la 106 El carnaval de La Habana y la Revolución permanencia de la carroza del INTUR [Instituto Nacional de Turismo], siempre atractiva y de buen gusto».61 La progresiva decadencia —que no solo dependió, como puede suponerse, de los recortes presupuestarios al no ser ya financiadas las carrozas por los sindicatos sino por las direcciones de cultura del Poder Popular— fue atenuada por la imaginación creadora en algunos territorios. Así encontramos en 1988 y 1990 la grata presencia de Arroyo Naranjo con temas locales como el Zoológico Nacional y el movimiento de microbrigadas de La Güinera.62 Y en el período iniciado en 1996, que llega a nuestros días, han sobresalido las presentadas por Habana del Este y Marianao. Sin embargo, por lo general, la poca imaginación creativa volcada en las carrozas fue otra de las limitantes de peso en el más reciente período carnavalesco. Así encontramos, en la edición de 2007, tanta chapucería en los atrezos que, en su mayoría, parecen inacabadas. Las insuficiencias se agudizaron con la iluminación de luz fría; lo cual hace recordar la enorme cantidad de bombillas incandescentes desechadas un año atrás, que hubieran sido excelentes en estas y otras carrozas de las fiestas populares del país, utilizándolas sin detrimento de la necesaria revolución energética que se lleva a cabo. No obstante, cabe saludar la labor desarrollada por Horacio Marturell,63 para la FEU —con los mismos recursos que el resto, incluidas las luminarias—, por el acertado aprovechamiento de materiales reciclados para un vistoso atrezo.64 Esta carroza obtuvo el primer premio otorgado por el jurado y fue elogiada por los concurrentes como la oferta más agradable de su categoría en 2007.65 Tan desfavorables situaciones tuvieron en 2008 mejorías en el uso de bombillas incandescentes y en la eliminación de otro desacierto constatado desde inicios del nuevo milenio: algunas carrozas eran confeccionadas en otras provincias,66 lo que distorsionaba la perspectiva estética habanera. Por constituir un ingrediente medular en el patrimonio que significa el carnaval de La Habana, las comparsas han contado con estudios más permanentes y puntuales, sobre todo las consideradas tradicionales, que en la más reciente edición del festejo (2008) sumaban seis: El Alacrán y Componedores de Bateas, fundadas en 1908; Las Bolleras, La Sultana y Los Marqueses de Atarés, constituidas en 1937, y La Jardinera, que desfiló por primera vez en 1938. La presencia de estas comparsas, y otras lamentablemente desaparecidas,67 no ha sido del todo sistemática, aunque ha habido meritorios esfuerzos por su recuperación, como los desplegados en 1973 para la reorganización de Componedores de Batea y, en 1981, a favor de La Sultana. La base sonora para el desplazamiento de las comparsas, desde sus antecedentes fundamentales en las fiestas del Día de Reyes, es la conga, género musical bailable que Helio Orovio no vacila en reconocer como «el que mejor expresa la identidad cubana».68 Aunque menos estudiada que los complejos del son o la rumba, argumenta Orovio, debe ser contemplada como signo urbano de cubanía en su condicionante mestiza. A propósito de los nexos entre tradición y modernidad, las comparsas habaneras a veces son observadas incongruentemente, con una concepción temporal estática en la designación de la categoría «tradicional». Los Guaracheros de Regla, fundada en 1959, ha constituido una atracción indispensable en el festejo, como las carrozas o los muñecones. Agregaría a ese dato las propias características de la agrupación, muy apegadas, desde que desfiló por primera vez, al formato tradicional de la comparsa habanera. Sin embargo, prosigue disputándose los premios con propuestas similares a las de la FEU, casi tan añeja (1961), aunque con un marcado espíritu vanguardista en los modelos carnavalescos capitalinos. Para competir con más bríos, los de Regla han concebido crecientemente elementos coreográficos, de vestuario69 u otros, que atentan contra su perfil originario, en mi criterio, más respetable. Estos argumentos encuentran una apoyatura en criterios mucho más cercanos al momento de la aparición de la comparsa: en la década de los 70, la prensa califica a Los Guaracheros de tradicionales en dos ocasiones.70 Y se le otorga un Premio especial, en 1980, fuera de los rangos de tradicional o moderna. 71 En 2002, la agrupación obtiene el Premio Memoria Viva, otorgado por el Centro Juan Marinello, en el acápite de preservación de tradiciones. Entre los indicadores palmarios de la modernidad descuellan una coreografía no prevista para la ejecución en parejas, sino en bloques de comparseros, el apoyo de carrozas (espectáculos de comparsa y carroza) y el empleo de arreglos musicales más libres en la conga y otras sonoridades típicas de carnaval. La de la FEU, fundada en 1961, ha marcado las máximas diferencias, al mantenerse hasta la actualidad como uno de los espectáculos más aplaudidos. No obstante, cada período del carnaval de la Revolución ha contado con insignes comparsas modernas. En la década de los 60 se destacó la del Sindicato de la Construcción, mientras que en la etapa actual, desde 1996, La Giraldilla de Marianao manifiesta gran pujanza, por solo citar dos ejemplos notorios. También en este último período, los Caballeros del Ritmo y Jóvenes del Este dan fe del arraigo de la cultura popular tradicional en los municipios de San Miguel del Padrón y Habana del Este, respectivamente. En las ediciones de 2003 hasta 2007, una nueva comparsa, constituida por alumnos de la ENA, pone de manifiesto la 107 Pedro Pérez Rivero necesaria evolución para la pervivencia del mayor emblema del carnaval habanero. Hasta aquí la presentación de coordenadas que no obstante su apretada síntesis, permiten reconocer el peso extraordinario del triunfo de 1959 en el festejo popular tradicional más relevante de la capital cubana, acreedor por tanto, de cualquier esfuerzo por su restablecimiento como uno de los grandes patrimonios culturales de la ciudad y de la nación. 17. Carlos Venegas, «El malecón habanero», Revolución y Cultura, n. 4, La Habana, 1994, p. 46. 18. Miguel A. Masjuán, «Carnaval de la juventud 1977», Bohemia, a. 69, n. 27, La Habana, 8 de julio de 1977, p. 58. 19. En 1982 se reincorpora La Sultana, después de veintisiete años sin desfilar. 20. Comienza a consignarse en la prensa la selección de la Estrellita y de un personaje varón, para presidirlo. Se celebra en la Ciudad Deportiva. Véase Javier Rodríguez, «El carnaval habanero ya tiene su estrella», Bohemia, a. 55, n. 8, La Habana, febrero de 1963, p. 13. 21. Virtudes Feliu Herrera, ob. cit., p. 6. Notas 22. No ha sido tradición del carnaval habanero bailar tras las comparsas y carrozas (arrollar) durante el desfile, aunque hoy pueda parecerlo, dada la gran inmigración de otras provincias, donde sí constituye tradición. 1. Virtudes Feliu Herrera, «Valoración histórica de la gestión del carnaval de La Habana», ponencia presentada al taller Validación de estudios y propuestas para la revitalización del carnaval de La Habana, organizado por la UNESCO, La Habana, marzo de 2006, p. 2. 23. El disgusto que esto ocasiona puede constatarse en las encuestas aplicadas a los concurrentes en ambas ediciones, aplicadas por el Área de Investigaciones de la Dirección Provincial de Cultura de Ciudad de La Habana. En cuanto a las quejas sobre el carnaval infantil, véase Pedro de la Hoz, «La otra cara del carnaval», Granma, La Habana, 7 de agosto de 2008, p. 6. 2. Ibídem, p. 3. 3. Helio Orovio, El carnaval habanero, Ediciones Extramuros, La Habana, 2005, p. 7. 4. Ibídem, p. 13. 24. Miguel Barnet y Jesús Guanche, ob. cit., p. 3. 5. Virtudes Feliu Herrera, ob. cit., Helio Orovio, ob. cit., y otros investigadores coinciden en este criterio. 25. Miguel Barnet, «Carnaval de La Habana», Bohemia, a. 82, n. 29, La Habana, 20 de julio de 1990, p. 86. 6. La más notoria se produjo en el carnaval de 1912 entre las comparsas El Alacrán y El Gavilán. 26. Dora Alonso, «La comparsa en sus cuarteles», Bohemia, a. 53, n. 8, La Habana, febrero de 1961, p. 80. 7 La respuesta aprobatoria fue presentada en un detallado informe, en presencia de notables intelectuales de la época: Elías Entralgo, Salvador García Agüero, Emilio Roig de Leuchsenring, José Luciano Franco. La ponencia «El carnaval de La Habana, pasado, presente y futuro», presentada por Miguel Barnet y Jesús Guanche al taller citado consigna estos datos y además incluye segmentos sustanciales de la respuesta. Véase en Catauro, La Habana, n. 14, 2006. 27. Helio Orovio, ob. cit., p. 13. 28. Virtudes Feliu Herrera, ob. cit., p. 4. 29. A. Castillo, «Las comparsas por dentro», Bohemia, a. 54, n. 7, La Habana, 18 de febrero de 1961, p. 80. 30. Reinaldo Peñalver Moral, «¡Bienvenido su majestad Momo!», Bohemia, a. 63, n. 26, La Habana, 2 de julio de 1971, p. 41. 8. Helio Orovio, ob. cit., p. 15. 9. Véase Virtudes Feliu Herrera, ob. cit.; Helio Orovio, ob. cit., y Margarita Mejuto Fornos, «Diagnóstico acerca de la participación comunitaria en el carnaval de La Habana», ponencia presentada al taller citado, p. 2. 31. Sin firma, sección «En Cuba», Bohemia, a. 65, n. 28, La Habana, 13 de julio de 1973, p. 51. 32. J. A. Pola, «¿Una nueva imagen para el carnaval?», Bohemia, a. 77, n. 32, La Habana, 9 de agosto de 1985, p. 22. 10. José Luis Masso, «Las fiestas populares del carnaval», Bohemia, a. 52, n. 8, La Habana, febrero de 1960, p. 60. 33. Neysa Ramón, «Dichas y desdichas del carnaval habanero», Bohemia, a. 79, n. 29, La Habana, 17 de julio de 1987, p. 6. 11. Sin firma, sección «En Cuba», Bohemia, ob. cit., p. 74. 34. Ibídem, p. 7. 12. Sin firma, «Primer carnaval socialista», Bohemia, a. 54, n. 8, La Habana, febrero de 1962, p. 56. 35. Miguel Barnet, «Carnaval de La Habana», ed. cit., p. 86. 36. Cecilia Linares Fleites y María Carla Alzugaray Rodríguez, «Sobre el consumo cultural de la población cubana de hoy», en Pensamiento y tradiciones populares: estudios de identidad cultural cubana y latinoamericana, Centro de Investigaciones de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Habana, 2000, p. 265. 13. Oscar Niemeyer, «Recordando el carnaval», A Plena Voz, n. 22, Caracas, 2006, p. 39. 14. Sin firma, «Carnaval de julio en La Habana», sección «En Cuba», Bohemia, a. 62, n. 27, La Habana, julio de 1970, p. 11. 15. Sin firma, sección «En Cuba», Bohemia, a. 67, n. 27, La Habana, julio de 1975, p. 63; y J. A. Pola, «Carnaval del pueblo», Bohemia, a. 67, n. 28, La Habana, julio de 1975, p. 46-7. 37. Ibídem, p. 266. 16. El desfile se instala definitivamente en el Malecón, con exclusión del área del Prado. Véase Roberto Casín, «La sonrisa de La Habana corre hacia el Malecón», Bohemia, a. 65, n. 29, La Habana, 20 de julio de 1973, p. 71. 39. Sin firma, «Carnaval de La Habana 1981», Bohemia, a. 73, n. 28, La Habana, 10 de julio de 1981, p. 52. 38. Virtudes Feliu Herrera, ob. cit., p. 7. 40. Al respecto puede consultarse José Vega Suñol, Norteamericanos en Cuba, Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2004. 108 El carnaval de La Habana y la Revolución 41. J. A. Pola, «Ya empezó el carnaval», Bohemia, a. 76, n. 29, La Habana, 20 de julio de 1984, p. 39. Las crónicas en torno al carnaval habanero, publicadas por esta revista en años posteriores, reseñan estos espectáculos invitados, que en alguna medida se han mantenido hasta nuestros días. 57. Ilse Bulit, «Carnaval del pueblo», Bohemia, a. 72, n. 29, La Habana, 18 de julio de 1980, pp. 36-7. 42. Félix Contreras, «Cariocas y habaneros en carnaval», Bohemia, a. 82, n. 30, La Habana, 27 de julio de 1990, p. 85. 59. Ídem. 43. Sin firma, Bohemia, a. 53, n. 8, La Habana, febrero de 1961. 61. Neysa Ramón, ob. cit. 44. Sin firma, «Carnaval de la solidaridad», Bohemia, a. 58, n. 10, La Habana, 11 de marzo de 1966. 62. Estas propuestas obtuvieron segundo y primer premio, respectivamente, en el acápite de carrozas espectáculos. 45. Javier Rodríguez, «Carnaval de pueblo», Bohemia, a. 56, n. 10, La Habana, 15 de marzo de 1964, p. 44. 63. Las tan aplaudidas carrozas del INTUR en la década de los 60 se debieron a este diseñador, quien además introdujo, como elementos estructurales de las grandes carrozas, servicios sanitarios dentro de ellas y el aforamiento de las plantas eléctricas, que anteriormente las carrozas arrastraban detrás como un antiestético elemento. 58. J. A. Pola, «¡Y vino la conga!», Bohemia, a. 73, n. 29, La Habana, 17 de julio de 1981, p. 47. 60. J. A. Pola, «¿Una nueva imagen...», ed. cit. 46. Rafael Sánchez Lebret, «La revista musical de los obreros de las construcciones», Bohemia, a. 55, n. 11, 22 de marzo de 1963, p. 63. 47. Sin firma, «Y sigue el carnaval», Bohemia, a. 57, n. 11, La Habana, 12 de marzo de 1965, p. 54. 64. Como ya ha sido consignado, el lucimiento de los atrezos de la carroza habanera no siempre han dependido de materiales costosos. En momentos en que se desplegaban y hasta despilfarraban grandes recursos, la FEU presentó sus carrozas con atrezos semejantes a este o empleando polietileno, sin que ello le restara belleza. 48. Frank Echevarría y Bernardo Marqués, «Carnaval ´72», Bohemia, a. 54, n. 29, La Habana, 21 de julio de 1972, pp. 62-6. 49. J. A. Pola y Gaspar Sardiñas, Bohemia, a. 66, n. 29, La Habana, 19 de julio de 1974, pp. 54-5. 65. Puede constatarse en la mencionada encuesta aplicada por la Dirección Provincial de Cultura de La Habana. 50. Antonio Vasallo, director de la comparsa de la FEU, asegura que en algunas ocasiones los esplendorosos brillos de atrezos, vestuarios y tocados provenían de chapas de cerveza y recortes de latas (intervención en el taller de la UNESCO, ya citado). 66. En las ediciones de 2003 y 2005, algunas de las pocas carrozas presentadas fueron confeccionadas en talleres matanceros y villaclareños. En 2007 solo una fue realizada fuera de La Habana, mientras que en 2008, todas se fabricaron en la capital. 51. La orquesta Riverside reforzada acompañó a la carroza de la Construcción en su máximo esplendor, (véase Rafael Sánchez Lalebret, ob. cit.), mientras que la también muy celebrada de Transporte, en 1966, contó con Pacho Alonso y sus Bocucos (véase «Carnaval de la solidaridad», ob. cit.); este destacado intérprete posteriormente se presentó con la carroza de la Industria Ligera. En la década de los 80 se destacó la orquesta Monumental, y la Dan Den, bajo la dirección de Juan Carlos Alfonso. Véase Helio Orovio, ob. cit., p. 16. 67. Entre ellas Los Dandys de Belén, que no sobrevivió a la suspensión del carnaval entre 1992 y 1995. 68. Helio Orovio, ob. cit., p. 13. En este libro, el investigador dedica a la conga un capítulo en el que sintetiza el devenir histórico de este género musical, así como su diferenciación entre La Habana y la región oriental del país. 69. Sobre todo en 2001, con una concepción inspirada en los espectáculos de cabaret parisinos de principios del siglo XX. En 2007 tampoco su vestuario obtuvo reconocimiento alguno por parte del Jurado, a pesar de su belleza, por no ajustarse a la propuesta de la comparsa para esa edición. 52. Celia Cruz y la Sonora Matancera, el Conjunto Casino, Senén Suárez y otros destacados artistas son mencionados en Helio Orovio, ob. cit., p. 15. 53. «Carnaval de la solidaridad», ob. cit., y «Y sigue el carnaval», ob. cit., respectivamente. 70. Reinaldo Peñalver, «Fabricando momentos de alegría», Bohemia, a. 62, n. 27, La Habana, 9 de julio de 1971, p. 46; y Miguel A. Masjuán, «Carnaval de la juventud 1977», Bohemia, a. 69, n. 27, La Habana, 8 de julio de 1977, p. 58. 54. J. A. Pola, «¿Una nueva imagen...», ob. cit., p. 22. 55. Notoria resultó su interpretación del personaje de Cleopatra en la carroza presentada por el INIT en el «Año de la solidaridad», de la que aparece una foto en Bohemia, a. 58, n. 10, La Habana, 4 de marzo de 1966. 71. Véase Ilse Bulit, «Hasta el próximo año, carnaval habanero», Bohemia, a. 72, n. 31, agosto de 1980, p. 66. 56. Sobre todo las de la Alimentación y la Industria Ligera, en las que fue un hito su interpretación de «El perico está llorando», en 1977. La edición de 2008 tuvo su cierre con una carroza que hizo regresar al carnaval habanero a Juana, con su actual grupo acompañante. © 109 , 2008 R. Betancourt, E. García Machado, A. Montesinos, D. Vilamajó, R. Hernández no. 56: 162-175, octubre-diciembre de 2008. Energía, tierra, agua y otras especies en peligro Rafael Betancourt Erik García Machado Alejandro Montesinos Daysi Vilamajó Rafael Hernández Rafael Hernández (moderador): En ocasiones le hemos dedicado análisis, debates y discusiones a la problemática del medio ambiente —y existe un número reciente de Temas dedicado a agricultura y medio ambiente—; se trata de un tema tan importante que queremos volver sobre él en este debate. Se dice que la energía, el suelo, el agua, y la diversidad de especies naturales, son recursos no renovables, que están en peligro de extinción. Sin embargo, el desarrollo científico ha podido encontrar históricamente fuentes alternativas de combustible o de energía; la baja producción agrícola no depende tanto, muchas veces, de la escasa disponibilidad de tierras fértiles, sino más bien de factores políticos y sociales; los océanos y las aguas subterráneas no parece que estén a punto de extinguirse, y la desaparición cíclica de especies ha sido parte de la evolución natural durante períodos geológicos en que otras especies, no el hombre, predominaban sobre el planeta. ¿En qué medida la afectación a esos recursos depende del comportamiento humano y no de factores naturales que lo rebasan? Daysi Vilamajó: Me voy a referir en específico a las especies en peligro de extinción. Cuando hablamos de biodiversidad, no se trata solamente de especies, sino también de la variabilidad genética, los ecosistemas, los paisajes, y hasta la biosfera. Cuando se habla del efecto del cambio climático sobre la extinción de especies, o de los efectos antrópicos del desarrollo económico-social de las comunidades humanas, no se quiere soslayar la necesaria evolución y la desaparición de algunas especies y la aparición de otras. Lo que está haciendo el hombre es acelerando el Panel de discusión realizado en la Galería Servando, del ICAIC, el 29 de noviembre de 2007. 162 Energía, tierra, agua y otras especies en peligro proceso, no dando tiempo a que ocurra el reemplazo natural de especies, porque está propiciando la desaparición de hábitats y la fragmentación de ecosistemas. Cuando desaparecieron los dinosaurios, no estaba el hombre y su mal manejo de los recursos naturales; sin embargo, ocurrió en un tiempo geológico de millones de años, que permitió que se desarrollaran otras formas de vida; los mamíferos estaban evolucionando, estaban llegando a los diferentes nichos, o sea, había una preparación de la naturaleza para el desarrollo de otras formas de vida que reemplazaron a aquellas. Eso fue un reemplazo natural. En la botánica ocurre lo mismo, si talamos un bosque, y nadie más lo toca, puede surgir otra forma de paisaje, otro ecosistema que evoluciona hacia la sabana, hacia la llanura herbácea. Se habla de que la próxima guerra será por el agua, y eso ya lo estamos viendo en muchos lugares; por tanto, no podemos ver estos segmentos aislados, porque si hablamos de un enfoque ecosistémico, al perder el agua, la tierra o cualquier otro elemento, los demás van a ser afectados. Erik García Machado: La vida del hombre es muy corta, su existencia en la tierra y su percepción actual sobre la naturaleza es relativamente reciente. En períodos geológicos anteriores, ocurrieron fenómenos mucho más catastróficos que los que nosotros estamos percibiendo ahora; por ejemplo, la desaparición de los dinosaurios ocurrió durante el evento más reciente de extinción masiva —es el que más conocemos, porque hay muchas películas y libros sobre ello—, pero hubo otros eventos que fueron aún más trágicos para la vida en nuestro planeta, como el paso del período Pérmico al Triásico, que implicó la desaparición de más del 90% de las especies marinas existentes en aquel momento. En la actualidad, se están estudiando los eventos que ocurrieron a lo largo de muchos millones de años, y que condujeron periódicamente a tales variaciones en la diversidad biológica; sin embargo, como se ha podido constatar, la vida es capaz de continuar gracias a la variación que existe en la naturaleza, en las poblaciones, donde siempre hay formas que se van a adaptar a las condiciones siguientes. La preocupación por la diversidad biológica debe concentrarse en preservar la diversidad genética en las poblaciones, para que el proceso de selección natural permita la continuación de la vida. La gran preocupación, ahora que tenemos conciencia de lo que pasa, es mantener el entorno en el cual vivimos y explotar los recursos disponibles de manera racional, sin afectar las formas de vida y el confort que tenemos en la actualidad. Alejandro Montesinos: Para responder la pregunta inicial se debe partir de que lo renovable o lo no renovable se considera solamente desde una dimensión humana; o sea, se trata del tiempo y el espacio humanos. La energía es una propiedad de la materia; no es renovable ni no renovable; existe independientemente de nuestra conciencia. La energía, el agua, el suelo, las especies son renovables —o al menos pueden serlo— o no, solo para nuestra historia, para la historia de una especie; es decir, el tiempo de nuestra especie. Valdría la pena cuestionarse a qué llamamos lo sostenible. Yo lo veo en dos principios muy vinculados: primero, lo que el hombre recolecta y utiliza, no debe sobrepasar la capacidad de regeneración; y segundo, el ritmo de emisión de residuos debe ser igual al ritmo de asimilación de los ecosistemas. La sabiduría de nuestra especie debe involucrar todas las aspiraciones, presentes y futuras, para utilizar los recursos disponibles, tanto los naturales como los humanos, de manera que no sobrepasemos la capacidad de generación de nuestro hábitat y de nuestras relaciones humanas. 163 R. Betancourt, E. García Machado, A. Montesinos, D. Vilamajó, R. Hernández Rafael Betancourt: Quisiera destacar dos indicadores: la huella ecológica y el índice de planeta vivo. Efectivamente, es real la afectación de estos recursos. Lo primero es que la huella ecológica, que mide el impacto de la humanidad sobre la Tierra, se ha triplicado desde 1961, y eso excede la capacidad de regeneración del planeta en 25%. La huella ecológica mide la demanda humana sobre la biosfera, en términos del área de suelo y agua, imprescindibles para proveer los recursos que empleamos para producir los elementos que consumimos y absorber los desechos que producimos; eso incluye las tierras agrícolas, la foresta, las áreas de pesca, la producción, o sea, donde se producen los alimentos, el agua, la fibra, la madera —la que consumimos, pero también la necesaria para absorber el CO2 emitido por la quema de los combustibles fósiles y los desechos del consumo—, y el espacio para fabricar la infraestructura: puertos, carreteras, viales. Esta huella ecológica, triplicada en cuarenta años, rebasa la capacidad del planeta de absorber o de reproducir los recursos que necesitamos para vivir. El índice del planeta vivo es la medida de la biodiversidad mundial y está basado en la población de especies vertebradas. Este indicador muestra una rápida y continua pérdida de biodiversidad. De 1970 a 2003, se estima que ha bajado en 30%, y sugiere que estamos degradando los ecosistemas a un ritmo sin precedentes en la historia; que estamos convirtiendo los recursos en desechos, mucho más rápido de lo que la naturaleza es capaz de lograr el proceso inverso. El mensaje es claro y urgente: llevamos veinte años excediendo la capacidad del planeta de mantener nuestros estilos de consumo, nuestros estilos de vida, y tenemos que parar, para lograr un equilibrio entre el consumo y la capacidad de la naturaleza de regenerarse y de absorber los desechos. Rafael Hernández: Mi pregunta se relaciona con la sobrevivencia dentro del planeta. ¿La disminución de especies y recursos disponibles no puede ser resuelta por la propia ciencia? ¿No podrá esta encontrar formas para multiplicar la disponibilidad de recursos naturales, incrementar la cantidad de animales que se producen en cultivo y de alimentos a través de la biogenética? ¿Conseguir, por ejemplo, que China produzca diez veces más arroz utilizando plantas transgénicas; desarrollar formas de energía y de su consumo como alternativas a las actuales? Si tenemos que seguir comiéndonos los animales y las plantas, haciendo cosas de madera o empleando el plástico proveniente del petróleo, que es un recurso no renovable, ¿dónde conseguir los alimentos y la energía que necesitamos? Podemos tratar de cambiar los patrones culturales de consumo, pero eso no va a garantizar que se requiera menos energía y menos agua. Muchos de estos recursos no son fácilmente renovables. ¿Debemos reservarlos; o no nos queda otro remedio que explotarlos? ¿De qué fuentes alternativas podemos sacarlos, si no explotamos las actuales? ¿De dónde obtendremos la madera, si no es de los árboles? ¿De dónde los peces y los animales, si no es de donde están? Alejandro Montesinos: El problema de la humanidad en estos momentos no es solo energético, aunque hoy hablamos principalmente de crisis energética. Esa crisis es provocada de manera ficticia, porque existen fuentes suficientes para satisfacer nuestras necesidades. El problema radica en el espacio y las relaciones socioeconómicas. El problema futuro va a ser de crisis alimentaria. Aunque siempre ha habido una dicotomía entre crisis energética y crisis alimentaria, hoy atendemos a la crisis energética, en tanto los que tienen acceso normalmente a los medios de comunicación, sobre todo los primermundistas —que tienen asegurada la alimentación—, se preocupan más por los temas energéticos. Lo que hoy llamamos fuentes alternativas han sido las que siempre ha empleado el hombre hasta hace doscientos o trescientos años. La energía solar, ya sea térmica o lumínica, el viento, 164 Energía, tierra, agua y otras especies en peligro el agua y la biomasa —que también se derivan de ella—, fue el sustento de esta humanidad. Como resultado de un salto histórico, y por un proceso que implicó un nuevo sistema socioeconómico, se privilegiaron otras fuentes que estaban ahí, se emplearon de manera intensiva, sin racionalidad; surgieron determinadas fuerzas productivas, y por eso hemos llegado al semiholocausto actual. Sobra energía para todas las necesidades reales concretas de hoy. Lo que sucede es que, en tanto bien socioeconómico, es un instrumento de poder; quien tenga acceso a las fuentes energéticas que se utilizan en la contemporaneidad, tiene asegurada una buena parte de la capacidad para detentar el poder. Las fuentes renovables de energía están dispersas de manera abundante en todo el globo terráqueo; por tanto, no se puede tener un control sobre ellas, ni siquiera democrático, porque cualquiera puede utilizarlas. De hecho, la primera fuente energética que utilizó el ser humano fue la energía química de su cuerpo, en tanto somos biomasa; y esa energía vino del Sol, porque en el proceso de evolución nos alimentamos de la energía de la biomasa y empezamos a crear instrumentos. En el caso de la crisis energética, estamos realmente asustados, y el que no lo esté no tendrá la capacidad de buscar fórmulas para salir de la crisis civilizatoria que afrontamos. Pero no hay que temer: disponemos de suficiente energía. El hombre tiene todos los conocimientos necesarios para realizar todas sus actividades con energía solar; pero la gran mayoría de las patentes mundiales sobre el uso de las fuentes renovables de energía están en manos de los petroleros con el objetivo de cobrarlas, y después no vamos a poder utilizarlas, porque con todos los orificios que le estamos haciendo a la Tierra, sacando metales, va a ser un poco difícil que el suelo sea renovable. Las herramientas, las tecnologías, los procesos no son agresivos ni perversos; lo perverso es el uso que de ellos hace el hombre. Hay que centrar la atención en los recursos suelo y agua, y no solo desde una perspectiva ecológica edulcorada, fundamentalista, sino porque lo que se nos avecina es una crisis alimentaria que realmente va a dar al traste con todo el deseo de convivencia con todos y para el bien de todos. Daysi Vilamajó: En principio, me gustaría referirme a que no hay ecologismo fundamentalista. Debiéramos discernir entre el ecologismo, en su sentido político, y la ecología como ciencia. La ecología no es aquella de los que, a ultranza, han hecho campañas para impedir que maten al oso panda. Eso puede ser una forma de tratar de conservar la naturaleza, pero la ecología ha transitado por un desarrollo como ciencia que excluye la creencia —desde los años 70— de que tener, por ejemplo, áreas protegidas de máxima restricción era la solución mágica para el problema de la pérdida de la diversidad biológica, o de paisajes en general. Desde el año 92, en la Cumbre de Río, eso es historia. Se sabe que el hombre tiene que comer y seguir desarrollándose. ¿Cómo lo logramos, cómo mantenemos el confort y nuestra calidad de vida? Conservar conlleva proteger y usar. Cuando nos referimos a este término, hay que tener en cuenta que las soluciones son múltiples, porque múltiples son las causas y los problemas. ¿Debemos seguir explotando o reservando? Debemos hacer las dos cosas, pero tiene que haber un equilibrio, y una mayor eficiencia. Por ejemplo, muchos de los terrenos designados para la agricultura —en nuestro país y en otros—, están subutilizados. Hay un gran arsenal de metodologías: está el Ordenamiento ecológico territorial, el Ordenamiento forestal; pero en la práctica esto no funciona así y se hace un uso no racional, o se abandonan tierras. Se transita por las decisiones políticas, los problemas sociales, las migraciones en general, sobre todo en nuestra América, donde es muy frecuente la emigración de los campos a las ciudades, porque las comunidades humanas empiezan a buscar el modo de vida 165 R. Betancourt, E. García Machado, A. Montesinos, D. Vilamajó, R. Hernández que promueven los medios masivos de comunicación; se abandona la vida de campo, la vida del pescador. Entonces, los problemas son multicausales; no solo es la depredación y la producción, sino cómo y para qué producimos. Otro aspecto sobre el que me gustaría ampliar, porque quizás quedó dicho tangencialmente, es lo referido a la diversidad genética. Yo no soy de la idea de que la biotecnología sea la solución a los problemas. En un momento dado, en un caso específico, pudiera serlo; pero es muy cuestionable, porque no permite la variabilidad genética, el reproducir una especie con su misma riqueza genética. La lucha contra los transgénicos no es una batalla a ultranza, ni de esos ecologistas que quieren que haya las diecisiete mil variedades de maíz por los colores; es que esas variedades que, por ejemplo, tenía la República mexicana, daba la posibilidad de que, si entraba una plaga, no se morían todas las milpas, no se acababa la producción de maíz en México; sin embargo, en este momento tienen un problema grave por la entrada del maíz transgénico. Es verdad que ha sido preparado para que sea más fuerte, para que produzca más, para que el grano sea más grande, más dulce; pero la diversidad biológica es grandiosa, y entonces surge una nueva enfermedad que estaba latente, pero como había tantas razas y variedades de maíz, atacaba a lo mejor a una milpa de un campesino, y no se echaba a ver; pero si ataca a ese transgénico, se acaba la producción de maíz desde Canadá hasta Centroamérica, porque no estamos preparados para eso. Como decía el doctor Richard Levins, de la Universidad de Harvard, que trabaja desde 1978 con nosotros, no hay nuevas ni viejas enfermedades; el SIDA estaba latente, solo hizo falta que alguien rompiera su equilibrio con la naturaleza para que se convirtiera en una pandemia que todavía no somos capaces de eliminar. Entonces, cuando hablamos de conservación de la diversidad biológica, estamos hablando también de salvaguardar las posibilidades de desarrollo de la vida del hombre sobre la tierra, y en la posibilidad de que los bienes y servicios sean variados, porque tampoco a ninguno de nosotros nos gusta comer una sola cosa, de un solo sabor. Cuando hablamos de calidad de vida, también estamos hablando de todo eso. Y en cuanto a si vamos a hacer las cosas sintéticas o de madera, se pueden hacer de madera, porque hay bosques productivos con maderas de crecimiento rápido, que se siembran y se preparan para poder ser talados; o sea, hay soluciones; el problema es no creer que con una sola, se tenga todo. Erik García Machado: La cuestión ambiental es muy compleja porque interviene en ella el deseo que tenemos de mantener sus beneficios; pero, a la vez, usarlos. Entonces surgen los problemas económicos y políticos. A veces, discutiendo planes de conservación o restricción de utilización de determinados recursos, no estamos necesariamente de acuerdo con ellos, aunque sabemos que hay que conservarlos. Voy a citar un caso específico: las tortugas marinas. En estos momentos existe una moratoria, establecida por el Ministerio de la Industria Pesquera (MIP), para su explotación en nuestro país, debido a resultados de diversas investigaciones, pero también producto de una fuerte presión internacional. Sin embargo, si nos detenemos a pensar en los hechos históricos, veremos que todas esas especies, al igual que muchas otras, fueron utilizadas también por otros países de forma indiscriminada, y ahora algunos de ellos, con mejores opciones económicas, obligan a restringir el uso de ese recurso que para nosotros es importante. Sin embargo, hay que señalar que la explotación debe realizarse sobre bases de sustentabilidad y conservación. La biotecnología no es solo lo que usualmente entendemos; existe hace mucho tiempo. El hombre produce organismos por diferentes métodos, como, por ejemplo, los peces en estanques artificiales. ¿Cuál es el gran problema? La introducción de métodos artificiales a gran escala también generó otras situaciones. Por ejemplo, 166 Energía, tierra, agua y otras especies en peligro cuando se requiere una gran masa de proteínas, hay que utilizar otros recursos para alimentar esos organismos, además de verter al medio otra serie de subproductos y desechos que lo degradan. La explotación de peces, utilizada como fuente de proteínas para otras producciones animales, ha ido disminuyendo en gran medida, porque en la naturaleza se han ido agotando los stocks naturales. Este es el caso, por ejemplo, de la producción de camarones, que a nivel mundial ha crecido extraordinariamente. Eso ha traído consigo una degradación del ambiente donde se establecen estas estaciones, por muchas razones, desde la destrucción de toda la región —que incluye la tala de mangles—, hasta la utilización de antibióticos que se vierten al medio para evitar enfermedades. El caso de la biotecnología lo considero una opción interesante por la cuestión demográfica. Por ejemplo, hace cincuenta años, en Cuba había, aproximadamente, la mitad de las personas que somos en este momento; por lo tanto, ahora hay que hacer un uso mayor de los recursos naturales que tenemos. En cierta medida, violamos una serie de elementos naturales. En la naturaleza hay una autorregulación muy importante: si una especie pierde la regulación desde el punto de vista demográfico y sus poblaciones crecen extraordinariamente, llega un momento en que se queda sin alimentos y automáticamente las poblaciones colapsan, es decir, regresan a niveles anteriores. Nosotros estamos tratando de violar eso; somos muchos más de mil millones en la Tierra, y el número va en aumento. Esto genera una crisis alimentaria, pero aun así, en cierto sentido, no nos preocupamos del crecimiento demográfico. Por otro lado está el problema de que vamos a envejecer y a entrar en un ciclo cerrado. En Cuba, por ejemplo, queremos llegar a los 120 años, tener más hijos y la población entonces no será de once millones, sino de veinte, con muchas personas mayores, y entonces la cantidad de jóvenes tiene que crecer para poder mantener los veinte millones de personas que habrá en ese momento, y así sucesivamente. Hay muchos elementos para considerar. Rafael Betancourt: Quiero referirme al concepto de ciencia y ecología. Es interesante cómo en la última década han aparecido nuevas disciplinas que, a partir de la ecología, se dividen en dos grandes grupos: la relacionada con otras disciplinas, como la biología; y la concerniente a las ciencias sociales, como la ecología social, la ambiental, la urbana, la industrial. Por lo tanto, las dinámicas de los ecosistemas hoy difícilmente se pueden estudiar desvinculadas de las sociales y eso le da otro carácter al concepto. Sobre la pregunta de si debemos explotar los recursos o reservarlos, y de qué fuentes alternativas podemos sacarlos, concuerdo con mis colegas en que hay que reservar algunos recursos y explotar otros; pero la decisión no es fácil porque no es solamente técnica y política, como muchas veces ha sido en nuestro país, sino que tiene que tomar en cuenta la consideración de la opinión pública, de la comunidad. Por ejemplo, tenemos algunos casos positivos de preservación de recursos valiosos, como el de las Cuchillas del Toa, donde se iba a construir una gran hidroeléctrica con capital coreano, en los años 80, y tuvimos la suerte de que interviniera el capitán Antonio Núñez Jiménez y alertara a Fidel y a Raúl de la barbaridad que se iba a cometer. Actualmente, es uno de los lugares de protección de la biosfera más importante del Caribe. Otra decisión fue explotar el archipiélago de los Jardines del Rey, y gracias a eso tenemos turismo en la costa norte de la región central del país. En su momento fue cuestionable, pero hay situaciones que obligan a explotar los recursos. Todas esas decisiones tienen sus costos y sus beneficios, pero hay que ser valientes y participar en la toma de decisiones, porque creo que debe ser de una forma mucho más participativa, abierta, transparente, de lo que ha sido hasta ahora en nuestro medio. 167 R. Betancourt, E. García Machado, A. Montesinos, D. Vilamajó, R. Hernández Antes de considerar nuevas fuentes alternativas, hay que pensar en el ahorro, el re-uso, el reciclaje, la recuperación de las áreas degradadas. Tenemos que ahorrar, sobre todo los recursos agua, energía y tierra; tenemos que reciclar. Por ejemplo, la Empresa de Recuperación de Materias Primas procesó 380 toneladas métricas de materiales en 2006, e ingresó 250 millones de pesos al país, pero no se procesaron muchos productos no metálicos porque no tienen valor exportable, carecemos de mecanismos comerciales para su aprovechamiento. Comunales recoge una gran cantidad de cartón y papel, pero no se la puede vender a las papeleras, que están pidiendo desesperadamente papel reciclado para pulpa, porque su objeto social los obliga a venderle los recursos a Materias Primas. Pero esta tiene sus camiones recogiendo los refrigeradores, lo que le va a producir una enorme cantidad de recursos cuando los reciclen como metal. Mientras tanto, el cartón está en los rellenos sanitarios y las papeleras no tienen pulpa. Estos son mecanismos no ecológicos —lo serían si les diéramos un carácter social— que están impidiendo que estas cosas fluyan. Como decía García Machado, existen tecnologías que pueden reducir significativamente la emisión de CO2 y el calentamiento global. El desafío es pasar de una economía mundial de la energía basada en el carbono, a otra apoyada en la energía renovable y en el hidrógeno. Algunas tendencias son positivas; por ejemplo, la tasa de crecimiento anual entre 1990 y 1998 de la energía eólica, es de 22%; de la fotovoltaica, de 16%; del petróleo, solo 2%; y el carbón tuvo un retroceso; aunque China —responsable de 60% del aumento de la quema de carbón mundial en los últimos diez años— ha aumentado muchísimo su consumo para producir energía eléctrica. Sin embargo, en el último Congreso del Partido Comunista, los chinos se pronunciaron por el desarrollo sostenible, así que tenemos la esperanza de que hagan algunos esfuerzos en ese sentido. Algunas nuevas prácticas industriales tienen perspectivas en nuestro país. Una de ellas es la producción más limpia, una forma de atajar el problema de la contaminación industrial al principio del tubo y no al final; o sea, un enfoque que plantea, en primer lugar, el ahorro de la materia prima, sobre todo el agua y la energía, en el proceso de producción; pero también es la reconversión o utilización de los subproductos industriales convirtiéndolos en otros productos útiles. También ahí hay ciertas limitaciones; por ejemplo, la Empresa Láctea produce para la alimentación humana, pero de los subproductos se puede generar alimentación animal. En Bayamo, la industria láctea genera una serie de subproductos de la producción de quesos que son ideales para alimentar a los cerdos. Pero como su objeto social es producir alimento para humanos, no la dejan vender alimento animal; entonces todos los granmenses compran el yogur como si fuera para ellos y se lo dan a sus cerdos. Otra cosa es cómo impulsamos un sistema de movilidad que no contamine, basado en los peatones, en el transporte no motorizado, y en el transporte público motorizado, porque no hay nada más ineficiente y más desigual que el automóvil privado y toda la infraestructura que se crea alrededor de él. Yo me pregunto qué ha pasado con la voluntad ciclística que teníamos en los 90; desgraciadamente, para nosotros la bicicleta está asociada a un remedio del Período especial, y no a una solución de otra índole. Y por último, quiero mencionar que Cuba pudiera seguir el ejemplo de Costa Rica, que en mayo de 2007 declaró estar haciendo planes para reducir a cero sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030; y se propone hacerlo en transporte, agricultura e industria, así como en las plantas eléctricas que usan petróleo. Ellos tienen una ventaja: solo 4% de su energía se produce a partir de este; 79% proviene de las hidroeléctricas, y 18% de la eólica y geotérmica. El gobierno, además, 168 Energía, tierra, agua y otras especies en peligro está subsidiando, a través de un impuesto, el combustible a los agricultores que desarrollan fincas forestales y capturan el carbón mientras protegen las cuencas hidrográficas y la biodiversidad. Nosotros, como país, pudiéramos planteárnoslo. Costa Rica, si cumple su plan, va a ser el primer país carbono-neutral. Nueva Zelanda también se lo está proponiendo, para lo que está introduciendo, por ejemplo, los vehículos eléctricos. Rafael Hernández: ¿El público tiene preguntas o comentarios? Armando Chaguaceda: Betancourt se refería a soluciones que imbricaran lo técnico y lo político. Quizás se pueda reducir el gasto de energía y el consumo de materia prima por unidad de producto, y eso se relacionaría, incluso, con la tendencia del ecocapitalismo y el comercio de producciones limpias. Pero, ¿de qué manera se puede reducir la velocidad de rotación del capital y la cuota de ganancia? Si se logran producciones más limpias, se puede vender más, incluso hacer un negocio éticamente agradable, pero se pueden consumir cosas limpias, en la medida en que se pueda reducir el consumo por producto. Pero a la vez tiene que vender más para tener más ganancias; ahí se me traba el paraguas. Al final es un tema político. Alguien ponía el ejemplo de Costa Rica; es cierto que existe una tradición de energía limpia y políticas públicas, pero al mismo tiempo hay una expansión del consumo privado, y el problema de San José es la cantidad de autos que tiene, están pidiendo incluso un programa de reubicación de su población. Todo el mundo vive en la periferia y hay una fiebre de comprar autos nuevos. O sea, hay políticas públicas, a nivel macro, pero se produce una expansión de la mercantilización de la vida en muchos aspectos, y la gente quiere comprar más y más. ¿Cómo y en qué medida se puede avanzar desde las políticas públicas, si por otro lado se favorece el consumo privado desmedido? ¿En qué medida el ecocapitalismo o las fórmulas de mercantilizar lo ecológico impulsan la tendencia a incrementar la cuota de ganancia y la velocidad de rotación del capital? José Carlos Urra: Yo tengo varias preguntas sobre algo que dijo la compañera Vilamajó. Ella apuntaba que no se podían ver las causas de los problemas y los efectos del impacto medioambiental de una sola manera; pero yo considero que hay un grupo de causas fundamentales, vinculadas con las relaciones entre el hombre y la naturaleza, y muy directamente con la producción. El tema de la producción lo estamos viendo desde una dimensión humana, social y política. No se puede desligar el asunto del tema político; la producción tiene que ver con la manera en que se produce. Anteriormente se planteó que la ciencia y la tecnología deben ser neutrales. Yo no estoy de acuerdo. El curso que han tomado se relaciona mucho con los intereses de clase. La ciencia se ha desarrollado más en la industria armamentista que en la ecología. La humanidad ha sufrido el impacto severo de la primera por su producción masiva. Otra cosa es el combate meramente científico. Me preocupaba este tema, pero habría que preguntarse, ¿desde qué punto de vista se está abordando la ciencia? Porque para mí también hay que incluir las ciencias políticas y las sociales, como modelo de desarrollo concebido para una humanidad sostenible. Jesús Pajón: Básicamente los temas que se han traído a colación se las traen, y de hecho hoy en día la comunidad científica internacional, y nacional, hace múltiples congresos sobre estas cuestiones, de manera tal que las preguntas están vigentes y no tienen respuestas categóricas. En los últimos tiempos se ha sobredimensionado un poco la acción antrópica del hombre en el efecto del cambio climático, pero hay que colocarlo en su justa medida: cuándo se debe a las tendencias naturales del planeta y cuándo a la acción del hombre; en última instancia hay que superponer el 169 R. Betancourt, E. García Machado, A. Montesinos, D. Vilamajó, R. Hernández efecto inducido por el hombre a las tendencias naturales. Durante el período cuaternario, y particularmente dentro del pleistoceno, en los últimos 750 000 años, ha habido cuatro períodos glaciales y otros tantos interglaciales; en estos momentos estamos en un período interglacial; el anterior a este ocurrió hace 125 000 años y tuvo características muy parecidas a las actuales. De hecho, en Cuba, en la costa sur de Guanahacabibes, hay distintos niveles de terrazas. Una de ellas, la «+7», es un indicador del nivel del mar hace 125 000 años. Eso se debió fundamentalmente a un aumento de la pluviosidad, a un derretimiento de los glaciares. Existen diferentes causas: factores astronómicos, el cambio en la órbita de la Tierra, problemas de vulcanismo, eventos catastróficos, etc. Actualmente, estamos en un interglacial parecido a aquel, de manera que el efecto inducido por el hombre hay que ubicarlo en los últimos quinientos años, más o menos. Entonces, dentro del cambio climático hay tendencias naturales que juegan con lo que muy correctamente se planteó aquí: el factor de escala, o sea, del tiempo de vida que se analice. Hay eventos que duran mil años, diez mil años, incluso cambios climáticos que se conocen como «abruptos»; uno de ellos ocurrió en la transición del pleistoceno tardío al oloceno. Durante este proceso ocurrió un cambio climático abrupto que duró unos quinientos años: la temperatura cayó bruscamente, entre dos y cuatro grados, dentro de una tendencia sostenida al aumento. En estos momentos, hay un proyecto internacional conocido por «Polo-EcuadorPolo», de la Comisión Internacional de Geosfera y Biosfera. Tiene cinco transectos en el mundo estudiando estos problemas muy relacionados con las dimensiones humanas. Uno va sobre Europa, otro sobre Asia, sobre el Ártico, el Antártico, y el último pasa sobre América, y precisamente sobre Cuba, que es una zona de interconexión hemisférica donde hay registros naturales que abarcan corales, sedimentos cuaternarios, suelos, formaciones de cuevas, estalagmitas, etc., que pueden ser estudiados por distintos métodos. El proyecto está estudiando precisamente esta variabilidad climática debido a las tendencias naturales, para después superponerlo a la acción del hombre. Rafael Hernández: ¿Eso quiere decir que si hay muchos huracanes ahora, no se debe al calentamiento global, sino a que los huracanes suben y bajan cíclicamente? Jesús Pajón: En mi criterio, la mayor o menor cantidad de huracanes no está asociada objetivamente al calentamiento global. Hay una nueva tendencia a estudiar, dentro de la paleoclimatología, los paleohuracanes, o sea, a través del estudio de las bandas de crecimiento de las estalagmitas y del contenido de los isótopos de oxígeno, relacionado con las paleotemperaturas y las paleoprecipitaciones. Uno puede coger una estalagmita de una cueva que tenga determinadas características y conocer, con cierto margen de error, la temperatura y la cantidad de lluvia que cayó en ese instante. Osvaldo Franco: Yo quisiera que el compañero Montesinos ampliara un poquito más el planteamiento de que el problema no es energético, ¿si no hay crisis energética, por qué el petróleo está alcanzando los cien dólares por tonelada?, ¿cómo entender la paradoja de convertir algunos alimentos en biocombustibles? Felo Rojas: Me gustaría que Betancourt me responda la siguiente pregunta: ¿usted esboza o sugiere soluciones a todos esos encontronazos del papel reciclable, del queso? ¿Hay soluciones que puedan ser digeribles por las organizaciones políticas o administrativas del país? Seriosha Amaro: Recientemente se han pensado algunas soluciones o medidas para prever el impacto ambiental sobre el uso de determinadas zonas del país para 170 Energía, tierra, agua y otras especies en peligro la explotación petrolera o turística. Por ejemplo, hay una serie de lugares de importancia potencial para la extracción petrolera, sobre todo los cayos del área Sabana-Camagüey, y en especial el cayo Paredón Grande. Este tiene un gran valor desde el punto de vista biológico, porque en él se localizan determinadas poblaciones, relictos de especies, de fauna cubana, o de subespecies endémicas. Ahí tenemos un ave en particular, el víreo de Bahamas, endémica de Cuba, y si se pierde el acervo genético en ese cayo, la especie se extingue para siempre, y desconocemos el estatus que tenga en Bahamas, único lugar donde vive, fuera de Cuba. Rafael Hernández: Ahora le paso la palabra al panel. Alejandro Montesinos: Respondiendo a la pregunta sobre el agotamiento de ciertos recursos, quisiera por lo menos dejar mi criterio: el petróleo no se va a acabar; desaparecerá la especie humana si continúa con el uso intensivo e irracional que tenemos en estos momentos. Esto sucederá, independientemente de todos los ciclos solares o los de la Vía Láctea, si prevalece la depredación producida por el hombre, en un mundo donde, nos guste o no, impera la propiedad privada sobre los medios de producción y la propaganda primermundista nos incita a consumir obsesivamente. El hombre es un ser político, pero también cultural, y debemos dirigirnos hacia una cultura solar, cuyos vectores pueden ser: 1. El progresivo e inevitable cambio de la estructura energética mundial, desde los hidrocarburos y combustibles fósiles y nucleares hacia la energía solar, directa e indirecta. 2. El acceso a la educación con iguales oportunidades para todos, desde la herencia humanista y hacia el enriquecimiento espiritual e intelectual del hombre. 3. La seguridad alimentaria de todas las personas, con énfasis en la agricultura ecológica y los alimentos naturales. 4. La asunción de un sistema de salud preventivo que incorpore la sabiduría ancestral. 5. El aseguramiento de una vida plena y armónica con los procesos de la naturaleza, como soporte ideológico para preservar nuestro hábitat y las imprescindibles socio y biodiversidad. 6. El fortalecimiento de las relaciones interpersonales y entre los pueblos, sobre la base de la ética y el amor, en paz y con la brújula de la solidaridad. Básicamente, hoy las guerras se producen por el poder sobre algunos tipos de combustibles, e incluso uno en particular, el nuclear, tampoco es renovable. Se atacó a Iraq porque tiene petróleo, se hostiga a Venezuela porque tiene petróleo, a Irán se le prohíbe construir sus centrales de generación eléctrica a partir de la energía nuclear, porque de ahí se pueden producir armamentos nucleares; pero, sobre todo, porque el petróleo y el combustible nuclear permiten la concentración de la generación de energía, fundamentalmente la eléctrica, y esa concentración facilita a unos pocos dominar a todos. ¿Qué sucede con la energía solar? Que es descentralizada y no se puede bloquear. Sin embargo, las tecnologías para su aprovechamiento están en manos de los dueños del petróleo, y el acceso a ellas es muy difícil. El costo de producción de los paneles solares ha disminuido en los últimos quince años decenas de veces, mientras los precios casi no disminuyen. Esto indica un problema de manipulación política y económica. En este momento vivimos en un mundo neoliberal fascistizante, que tiene el dominio de los combustibles fósiles y nucleares, y sus ideólogos están preocupados no porque se vayan a agotar, sino por conservar esa herramienta de poder. El mundo está ante una catástrofe por problemas energéticos, pero existen alternativas para solucionarlos sin recurrir al petróleo ni a los combustibles nucleares; y tiene la capacidad de generar tecnologías, equipos y procesos para satisfacer sus necesidades energéticas. Sin embargo, el agua existe en una cantidad finita, y la seguimos contaminando más; el suelo es uno solo y lo seguimos contaminando; ¿con qué?, con petróleo, con los desechos de las centrales termonucleares. No es 171 R. Betancourt, E. García Machado, A. Montesinos, D. Vilamajó, R. Hernández que no haya crisis energética; es que de esa crisis se puede salir con voluntad política y con una cultura que tenemos que crear entre todos. Yo le llamo, metafóricamente, cultura solar. El problema energético es solucionable, en cambio el tema de la alimentación resulta un poco más complicado, porque la base energética actual atenta y contamina el agua y el suelo. La conversión de alimentos en combustibles es otra manipulación. Lo que se avecina es una crisis alimentaria. ¿Para qué sirven los biocombustibles? No nos engañemos: lo que asegura es que los honestos ciudadanos que manejan los abundantes autos del norte se sientan más tranquilos con su conciencia, porque están utilizando un combustible más limpio; sin importar la demanda de los famélicos estómagos del sur. Entonces resulta una gran farsa, como el caso de Costa Rica, que tiene 79% de satisfacción de su demanda eléctrica porque hizo lo que el Estado cubano impidió cuando desestimó la idea de convertir el afluente del Toa en fuente hidroenergética para producir energía eléctrica a gran escala. La energía hidráulica es renovable, pero si utilizarla elimina la posibilidad de preservar la biodiversidad, el camino no se dirige hacia el desarrollo sostenible. Si para producir biodiesel se utiliza, por ejemplo, el piñón de botija, se le están dando nutrientes al suelo y se promueve la biodiversidad; pero si se utiliza maíz —componente primario de la cultura ancestral de los latinoamericanos—, trigo o soya, estamos tomando productos primarios de la alimentación mundial para mover autos. La ciencia no es parcial. Con ella tenemos posibilidades de empezar a desarrollar la automoción a partir del hidrógeno, pero no se hace porque los bolsillos no se llenan con hidrógeno. Si aprendemos a producirlo de manera sostenible, no nos pueden vender nada en una gasolinera. Le aplicamos energía solar al agua y obtenemos hidrógeno para luego combustionarlo, y al final obtenemos energía y agua otra vez. Se trata de un ciclo sin contaminar nada. Daysi Vilamajó: Volviendo a uno de los temas anteriores, es verdad que hay ciencias que desprecian a otras, y como la ecología ha sido una de las más despreciadas, me gustaría referirme al asunto. La ecología puede ser considerada también una ciencia social devenida a partir de la biología, en la medida en que los biólogos necesitaron explicarse los procesos desde la parte social de las poblaciones biológicas, y surge la fitosociología, la etología. Estas son ciencias sociales que explican la forma de relacionarse de otras especies. La parte que estudia las comunidades humanas, recibió el nombre de sociología. A pesar de las diversas tendencias, como la social, urbana, etc., la ecología es una sola, y es la ciencia que trata de explicar todas esas relaciones. Los ecosistemas son sistemas complejos, que pueden ser un bosque o una ciudad. En un ecosistema urbano está presente el ser humano y toda la parafernalia que ha creado en su desarrollo, pero vuelve a haber relaciones ecológicas. Por eso me cuestiono por qué a las producciones más limpias les dicen producciones ecológicas. La ecología estudia la forma en que se relacionan las especies y también el hombre como especie. Lo que este hace frente a la naturaleza se puede estudiar desde el punto de vista ecológico, por eso en una evaluación de impacto ambiental hay impactos negativos y positivos. Y volvemos a la diversidad biológica, cuyo concepto más amplio dice que es la variabilidad genética entre especies, ecosistemas, paisajes y diversidad cultural. «Toda obra es perfectible» fue uno de los principios básicos del Convenio de Río. En ese momento definió muy bien que al conservar la diversidad biológica, se debería preservar y defender también la diversidad cultural, las poblaciones indígenas y rurales y sus conocimientos tradicionales. Por otra parte, están las decisiones humanas. Hay decisiones sociales y políticas que dan al traste con esa diversidad. Antes de que se comenzara la línea básica de la cayería SabanaCamagüey, se hicieron recomendaciones para que el desarrollo turístico se realizara 172 Energía, tierra, agua y otras especies en peligro de una forma más amigable. Recuerdo que se propuso que el pedraplén no pasara por Cayo Las Brujas —al norte de Santa Clara— porque había una formación vegetal que abrigaba especies endémicas únicas, vegetales y animales. Tiempo despúes, en el noticiero se anunciaba cómo avanzaba el pedraplén de Villa Clara, y se enfocaba desde una óptica muy positiva el hecho de que la brigada que ahí trabajaba estaba sacando el material para construir el pedraplén del propio Cayo Las Brujas. No me infarté de milagro y cuando fui a protestar, el decisor sacó lo que se había publicado y discutido en talleres y me dijo: «Aquí dice que no pase el pedraplén, no dice nada de que no se coja para cantera». Por eso siempre hablo de la multicausalidad; la capacidad del que va a dirigir una obra de ese tipo es cuestión muy importante. Las ciencias sociales, en ese sentido, son decisivas, y por eso hay un boom de la educación ambiental, dirigida no solo a los niños y a las comunidades rurales, sino hacia los tomadores de decisiones. Erik García Machado: Sí, eso es muy importante. Hace poco, en el periódico se publicó un hecho con respecto a las arenas del Toa, y se decía que se podía explotar determinada cantidad de ellas, para lo que había una regulación de determinado tiempo, que después tuvo concesiones. ¿Se tomaron las medidas necesarias para que eso no pasara? A veces hay decisiones que se convierten en catástrofes. A nosotros, los investigadores de determinadas áreas de las ciencias, nos resulta difícil obtener recursos para trabajar que, en última instancia, se utilizan para tratar de resolver múltiples problemas existentes, para tratar de educar a las personas en esas cuestiones, a las cuales no se les da, muchas veces, soluciones que son sencillas y que, en gran medida, tienen que ver con la educación, no solamente de los niños, como decía Daysi; hay que educar a todo el mundo, sensibilizar a todo el mundo. Los tomadores de decisiones son personas muy importantes dentro de este proceso y es necesario que estén conscientes de las consecuencias de sus disposiciones, porque las personas y las generaciones que están atrás son las que las sufren. Actualmente, el agua es uno de los tópicos más frecuentes en la televisión: «vamos a quedarnos sin agua», «la crisis siguiente será por su causa», pero ¿nosotros tomamos alguna decisión a nivel social, de país, para que no haya problemas con ella?, ¿tenemos esa conciencia clara? A veces nos percatamos de que hay lugares donde existen fuentes continuas de agua desperdiciándose, cuya canalización no regresa al río, sino que va directamente al mar, por lo tanto, hay que esperar al ciclo natural para que esa agua vuelva nuevamente a los lugares de donde la sacamos. A veces, visitamos lugares cuyas fuentes de agua están agotadas porque se ha bombeado indiscriminadamente. Hablamos de la crisis de la alimentación. En Cuba tenemos un problema, eso está claro, pero ¿utilizamos racionalmente los recursos? Esa es otra discusión necesaria. Yo pienso que, por ejemplo, la mecanización, la utilización de recursos de alta productividad es muy importante, y ahí se incluye la biotecnología a un nivel razonable; porque, como se habló hace un rato, el problema de la biotecnología es quién la tiene. Las grandes empresas biotecnológicas generan un producto y tratan de imponerlo en el mercado, y se acabó todo lo demás. Eso es política, y son los mecanismos económicos que existen actualmente. La biotecnología no es ese gran brujo maligno al que hay que tenerle miedo; es a las concepciones erradas con respecto a ella. El otro día estuve en el Congreso de la Sociedad de Zoología, y en una de las sesiones, relacionada con los problemas del mar, se referían al estado de los corales en Cuba. Estos presentan un problema conocido como blanqueamiento, que consiste en la pérdida de los organismos microscópicos que en simbiosis con ellos les aportan alimentos y les dan color. Eso está bastante asociado a problemas de temperatura. 173 R. Betancourt, E. García Machado, A. Montesinos, D. Vilamajó, R. Hernández Pudiera ser que las barreras coralinas cubanas estuvieran en peligro; pero los trabajos plantearon que no estaban en estado de deterioro, lo cual no quiere decir que no se trabaje en ellos. Usualmente no tener problemas implica no estar priorizado. Para terminar, me voy a referir al problema de la especie. La evolución es un proceso continuo, cuyo resultado, en la mayoría de los casos, no se hace visible en un lapso de diez o cincuenta años. Los cambios no los vemos y a veces somos un poco sentimentales y queremos conservarlo todo. Dentro de toda la diversidad biológica, vamos a conservar aquella que nos permita mantener el futuro de las especies. Por eso es importante conservar una especie local, pero a veces hay que determinar si tiene o no un futuro, qué se va a hacer en esa región. Hay elementos multifactoriales que hay que tener en cuenta para decidir si conservamos una especie; cuántas otras cosas y servicios de ese ecosistema pudiéramos perder. A veces el empleo turístico de un área brinda más dinero que la explotación comercial de sus recursos. En última instancia, se prefiere hacer un turismo que permita observar, hacer a las personas conocer los elementos naturales que están disfrutando, y decirles: «esta es una especie que solamente está acá», o «esta especie tiene un ciclo de vida con tales características». Eso es importante, y es una cultura que mundialmente se va difundiendo, y que tiene muchos beneficios, porque no cuesta nada más que mantener las instalaciones turísticas que estén bien concebidas para ese fin. Rafael Betancourt: Alguien me preguntó acerca de la decisión de explotar algunos cayos de la costa norte en función del petróleo. No tengo ningún conocimiento al respecto. No soy de los científicos ni de los decisores. Creo que sería mucho más útil —en el marco de esta apertura de la cultura de debate— que estas cosas se conozcan, se hablen, se discutan, se presenten en la televisión. Que no sea solamente en un taller científico y que un día los decisores dijeran una cosa por televisión y nos infartemos, porque no teníamos ninguna idea del impacto, de los costosbeneficios de determinada decisión. Creo que ya es hora de que este tipo de discusión salga de los círculos cerrados y se convierta en objeto de un debate más amplio. Podemos, como aquella frase célebre de la Cumbre de Río, «pensar globalmente, pero actuar localmente». Lo primero es promover el desarrollo local; necesitamos descentralizar la toma de decisiones, la actuación, la gestión económica, ambiental, para aprovechar los recursos y los conocimientos que están en la base. Este país tiene una excelente estrategia ambiental nacional; pero se queda en los papeles si no se territorializa, si no se convierte en la estrategia ambiental provincial, municipal. Tiene que ser una estrategia en la cual todos estemos involucrados como ciudadanos. Debemos conocer los principales problemas, los planes de acción, y llevarlos a la práctica. Un ejemplo es el proyecto Agenda 21 Local, que se desarrolla en cuatro ciudades de Cuba: Bayamo, Holguín, Santa Clara y Cienfuegos. Tiene como fin fortalecer la capacidad de liderazgo de las autoridades locales para integrar la solución de los problemas urbano-ambientales con el desarrollo local y el planeamiento espacial de la ciudad y hacerlo a través del consenso de todos los actores locales. En la consulta urbana efectuada en Bayamo referente a la estrategia del proyecto, uno de los temas identificados como críticos —coincidente en casi todas las ciudades de nuestro país—, fue la movilidad urbana. A esta reunión se invitó a la Asociación de Cocheros, entidad representante de los trabajadores por cuenta propia. Allí se confrontaron la policía, transporte, vialidad, ingeniería de tránsito, con los cocheros, para buscar soluciones que les permitan mejorar un servicio de transporte urbano que la población utiliza muchísimo. Otro tema importante es la contabilidad y la transparencia de los recursos empleados y los desechos, la medición de los impactos ambientales es una 174 Energía, tierra, agua y otras especies en peligro información que permite la toma de decisiones, y las entidades económicas deben asumir no solamente el costo de los recursos que toman de la naturaleza, el agua y la energía, sino también lo que se deposita en ella. Por ejemplo, como ciudadanos, deberíamos pagar por la recogida de residuales sólidos, por el alcantarillado; como no lo hacemos, no le damos valor. Estos son costos que le imponemos a la naturaleza y deberíamos asumirlos como ciudadanos, y también las empresas que contaminan el medio ambiente, las que vierten residuales a los ríos y a las bahías. Por otra parte, la infraestructura que estamos construyendo ahora es la que va a perdurar durante cincuenta o cien años: las carreteras, las ciudades, las viviendas, las plantas generadoras, las industrias, determinarán la intensidad de nuestra huella ecológica en el futuro, si vamos a generar sostenibilidad o, por el contrario, un déficit ecológico. El modelo de construcción de viviendas que estamos estableciendo sigue siendo extensivo, y va a requerir una gran cantidad de redes viales y transporte motorizado. En lugar de lograr densidad en las ciudades, las estamos extendiendo. Y por último, los programas energéticos cubanos se pudieran ampliar en muchísimas formas. Por ejemplo, sin cargo al gasto público, podemos sustituir los vehículos privados de transporte individual y colectivo; si los que los poseen participan en la compra y modernización de los vehículos, si se les dice a los boteros de Línea y de 23 que tienen posibilidad de cambiar a una camioneta Toyota de nueve plazas, de diesel, que no contamina como el viejo Chevrolet o el Buick, pero que tiene que pagarlo, o que se va a crear una cooperativa estatal, a la que ellos deben contribuir, disminuiríamos muchísimo el gasto de combustible y la contaminación ambiental. Estas son decisiones políticas difíciles. Pudiéramos hablar de la utilización de vehículos eléctricos, pudiéramos hablar de una autonomía empresarial que permita la gestión ambiental rentable. ¿Por qué no es posible ahora? Porque esa empresa no tiene ganancias si genera un ingreso adicional; en cambio, le cuesta, porque se lo cargan al plan de producción, y no existe ninguna posibilidad de beneficiar a la empresa o a sus trabajadores. Pudiéramos recuperar, además, como decía, la voluntad ciclística, el fomento de una peatonalidad segura y dar incentivos a los particulares para la construcción de viviendas ecológicas con recursos propios. Rafael Hernández : Hemos disfrutado de un panel espectacular que se ha complementado muy bien y que ha generado una reflexión y una profundización en los problemas. No creo que estos queden resueltos, porque no es ese el objetivo de esta sesión, sino lograr visualizarlos en su complejidad e interconexión, pues no tienen una respuesta simple ni única. Muchas gracias a todos. Participantes: Rafael Betancourt. Economista urbano. Gerente regional del Instituto Canadiense de Urbanismo. Erik García Machado. Subdirector de investigaciones del Centro de Investigaciones Marinas, CITMA. Alejandro Montesinos. Director de la Editorial Cubasolar y de la revista Energía y tú. Daysi Vilamajó. Investigadora Titular del Centro Nacional de Biodiversidad, Instituto de Ecología y Sistemática, CITMA. Rafael Hernández. Politólogo. Director de la revista Temas. © 175 , 2008 no. África 56: 29-37, de 2008. Impactos de enoctubre-diciembre Cuba: cincuenta años Impactos de África en Cuba: cincuenta años David González López Cátedra Amílcar Cabral. Universidad de La Habana. C ualquier caracterización de la sociedad cubana posterior a 1958 tendría que incluir, necesariamente, su extraordinaria interacción con África. Y ello no solo por el fuerte contraste con los decenios republicanos anteriores al advenimiento del poder revolucionario, cuando las políticas oficiales y los intereses de los estratos sociales dominantes ignoraban y despreciaban a un continente que ofreció a Cuba un enorme aporte demográfico y cultural, sino también por el considerable impacto renovado que el continente ha tenido desde entonces sobre los cubanos, y que ha contribuido a moldear nuestro perfil nacional y revolucionario de múltiples maneras.1 Es harto conocido que en los casi cuatro siglos que duró la llamada trata negrera, Cuba experimentó un fuerte influjo humano. La sociedad esclavista utilizaba al negro no solo como instrumento de trabajo, sino también —como lo hiciera Europa— para construir en él la imagen del «otro» que contribuiría a fortalecer el ego blanco de las clases dominantes, al atribuirle al africano todos los defectos y vicios de los que se suponían desprovistos a los europeos y, en menor medida, a sus descendientes criollos por mero determinismo racial. Pero ello no pudo impedir ni la mezcla de variados colores, ni el acercamiento y ulterior fusión cultural para crear una nueva realidad criolla y mestiza: incluso, en ciertos casos, los propició, por la curiosidad y las expectativas que despertó el constructo del mito negro. La fusión cultural hallaría su máxima expresión en la integración y la convergencia de ideales de nuestras luchas independentistas del siglo XIX, que iban a constituir —según los términos en que el revolucionario Amílcar Cabral definiera ese fenómeno un siglo más tarde— la expresión política organizada de la cultura de un pueblo en lucha, en tanto representaba, de un lado, un producto o acto de cultura y, de otro, un factor productor, generador, de ella. Sin embargo, con la frustración de la independencia, tras la intervención norteamericana en una guerra que los criollos de distintas razas iban ganando, unidos, se frustraron también los ideales libertarios, en primer lugar los de una república de plena igualdad racial. La llamada «guerrita» de 1912 significó una advertencia a los negros a aceptar su posición subalterna, y todo lo negro —lo de algún origen africano— se convirtió nuevamente en 29 David González López objeto de rechazo, desprecio o burla de la sociedad dominante, a pesar de —por ejemplo— su creciente e innegable presencia en las artes, las letras y sobre todo la música, y de la popularidad en constante expansión —que no respetó las barreras raciales— de los elementos religiosos de origen africano. Si bien África prácticamente no existía como entidad política independiente en aquella primera mitad del siglo XX —en la etapa de la república mediatizada solo se establecieron muy formales relaciones diplomáticas con Etiopía y, más tardíamente, con Egipto—, no pueden olvidarse factores como el retorno de cierto número de libertos a África, la popularidad de las ideas panafricanas de corte garveyista en Cuba —con mayor peso entre los inmigrantes del Caribe anglófono— o acontecimientos puntuales, pero significativos como la movilización de una intelectualidad, sobre todo negra y mestiza, liderada por José Luciano Franco, frente a la invasión italiana a Etiopía en 1935. La cultura dominante, cada vez más norteamericanizada, relegaba la imagen de África a la que brindaban las películas de Tarzán. Muchos aportes culturales de origen africano, como las formas más populares de música, eran despreciados o edulcorados por la cultura oficial o incluso, sencillamente, prohibidos —como el caso de muchas manifestaciones religiosas de igual origen—, al tiempo que tendían a proliferar ejemplos abiertos y encubiertos de discriminación racial. Las políticas que desde enero de 1959 comenzó a aplicar el poder revolucionario triunfante fueron muy pronto apuntando a una redistribución de las riquezas nacionales y, por consiguiente, a remodelar las relaciones sociales, incluidas las raciales. Los ambiciosos programas puestos en marcha de inmediato —específicamente en esferas como la educación, la salud, la vivienda, el empleo, el deporte, etc.— beneficiarían, en primer lugar, a las familias pobres, entre las cuales la población negra y mestiza estaba sobrerrepresentada en relación con su peso demográfico real en la Isla. En cuanto a los principios éticos, el nuevo régimen promovió la idea de una sociedad regida por relaciones de solidaridad entre las personas, y no por una creciente mercantilización, como había sido la norma en la sociedad prerrevolucionaria. Estos esfuerzos en la política interna tendrían su perfecta correspondencia en la proyección exterior del Gobierno revolucionario, sobre todo en la defensa inflexible del principio de la igualdad soberana entre las naciones, la extensión de una constante solidaridad multifacética a los demás países subdesarrollados y el apoyo a los movimientos de liberación nacional en todo el mundo. El arraigado antagonismo que nos profesaron sucesivos gobiernos norteamericanos tuvo que ver tanto con el nuevo proyecto cubano en política interna como con el accionar exterior revolucionario, para el cual África proveería un escenario privilegiado. Muchos expertos cubanos argumentan que no puede hablarse en propiedad de una política cubana post1958 para el África, pues —arguyen— en realidad lo que existe es una para el mundo subdesarrollado, como se ha venido expresando, por ejemplo, en la activa participación de Cuba en el Movimiento de Países no Alineados desde su creación, en 1961, y cuya presidencia ocupa hoy por segunda vez. Son numerosas las razones para sostener que existe una clara y precisa política cubana para África. Ello se debe a la declarada percepción de la dirigencia revolucionaria respecto al papel de los africanos y sus descendientes en toda nuestra historia y a la coincidencia en el tiempo —y, más allá, en deter minadas percepciones claves— del triunfo de la Revolución cubana y la primera oleada de las independencias africanas. Aunque la autoproclamación del proceso cubano como el inicio de una segunda oleada libertaria latinoamericana establecía claramente el terreno primordial de acción y asociación del nuevo gobierno, este no podía dejar de contemplar con enorme interés los acontecimientos que por aquella fecha —en especial y masivamente a partir de 1960— se estaban produciendo en África. Pocos años después, hacia allí, precisamente al Congo, se dirigió el Che Guevara y un grupo de cubanos para poner en marcha la praxis del internacionalismo solidario, antes de partir al altiplano latinoamericano en Bolivia. Cuando se repasa el casi medio siglo de vínculos de la Cuba revolucionaria con África, se perciben varios rasgos dominantes, entre los cuales, a mi juicio, tres resultan fundamentales: l l l Su coherencia: la correspondencia entre el discurso político y la acción concreta, o entre «el dicho» y «el hecho» a lo largo de un extenso marco temporal. Su inmutabilidad: la permanencia de sus principios básicos a través de los años y a pesar de ciertos ajustes y cambios. Su adaptabilidad: su capacidad de operar en escenarios y condiciones cambiantes que han afectado al África, a Cuba y al mundo en general. El ejercicio de la política exterior cubana se basa en la solidaridad con el mundo subdesarrollado, e incluso con sectores modestos de países ricos. La ausencia de ganancias o condicionamiento político, económico o de otro tipo en la prestación de la solidaridad ha sido igual para todas las regiones del mundo. Sin embargo, los argumentos referidos a la ayuda al África han sido claramente singularizados: el propio presidente Fidel Castro argumentó en su momento el «deber de compensación» que los cubanos teníamos con África, 30 Impactos de África en Cuba: cincuenta años circunstancia alguna, con ningún país, para no aplicar la misma arma promovida por los Estados Unidos entre sus gobiernos latinoamericanos aliados contra nuestro proceso—, Cuba rompió relaciones con Israel, y se unió a las naciones africanas que daban ese paso como condena a la ocupación de territorio africano —la Península del Sinaí— por parte de las tropas sionistas, a raíz de la guerra árabe-israelí de 1973. Veintiún años después, respondiendo a una solicitud del Congreso Nacional Africano y dadas las especiales circunstancias del caso, el gobierno cubano (a pesar de no haber participado en ejercicios de observación electorales, considerándolos deber y derecho del país que realiza los comicios) accedió a enviar a un grupo de expertos cubanos que integraron la Misión Observadora de Naciones Unidas en Sudáfrica (UNOMSA, según sus siglas en inglés). En sus primeros decenios, la cooperación cubana fue más intensa con un grupo de países cuyos gobiernos tenían mayor afinidad política con la Isla. Sin embargo, desde fines del siglo pasado se acentuó la tendencia a una prestación más expandida por todo el continente africano. Actualmente, son muy pocos los países africanos que no han recibido en su suelo a cooperantes cubanos o no cuenten con nacionales graduados en Cuba. Incluso la salida del poder de gobiernos africanos en cuyos países existía una colaboración cubana de vieja data no significó el cese de la ayuda, que prosiguió sin sobresaltos —son los casos de la República Popular del Congo a mediados de la década los 60, Guinea Bissau en 1980 y 1999, o Zambia, Cabo Verde, o Sao Tomé y Príncipe del 1990 al 1999— o bien se reanudó tras un período de ajustes (Etiopía). Hasta la segunda mitad del decenio de 1970-1979 la cooperación cubana se extendía gratuitamente al país receptor, incluidos los costos de viaje hacia y desde África de los cooperantes cubanos. Pero su creciente popularidad hizo que para ese entonces aumentara enormemente el número de países africanos que la solicitaban, y esto condujo a una variante en 1977: los países receptores que poseyeran capacidades financieras para compensar al menos una fracción de los gastos —y Angola era, en aquel instante, el único caso africano, gracias a sus ingresos por la producción de petróleo— así lo hicieran, para permitir que Cuba ampliara su asistencia a los países carentes de esa posibilidad de pago.2 El nuevo arreglo duró muy poco tiempo, porque después del acceso al poder de la administración Reagan en 1981, la intensificación de la guerra devastó la economía angolana y Cuba regresó a la antigua práctica de sufragar todos los gastos de la misión. En los años transcurridos desde entonces, y en la medida en que fueron concluyendo las guerras en África y la cooperación se expandió a otros países beneficiarios en virtud del crucial papel desempeñado por los africanos y sus descendientes en nuestras guerras independentistas y revolucionarias, en su aporte a la construcción de la nación cubana y en la creación de riquezas que sucesivas generaciones de todas las razas han disfrutado. De ese modo, muchos años antes de que cobraran auge las reclamaciones africanas de indemnización por los siglos de trata y esclavitud, Cuba —que no fue una de las potencias coloniales beneficiadas con la extrema explotación esclavista— se puso al frente de los reclamos con un ejemplo que, hasta el momento, ninguna antigua metrópoli ha osado seguir. Curiosamente, la naturaleza altruista de la política de Cuba para África fue un elemento de particular antagonismo con el gobierno neoconservador de Ronald Reagan a lo largo de la mayor parte del decenio de 1980-1989. Los estrategas reaganianos del roll-back no impugnaron el compromiso cubano de llevarse de Angola solo «los cadáveres de nuestros muertos» una vez firmada la paz en ese país porque ello fuese falso; todo lo contrario. Sostenían que precisamente por no tener Cuba intereses —léanse minas, fábricas, empresas, ferrocarriles, etc.— de su propiedad a proteger en Angola, su presencia militar en ese país resultaba «ilegítima» y, por tanto, «subversiva» respecto al orden internacional establecido. En contraste, pocos años antes —uno de los breves instantes de racionalidad de la administración de James Carter en su paso por la Casa Blanca—, el representante ante Naciones Unidas, Andrew Young, había expresado públicamente que las tropas cubanas significaban un factor «estabilizador» en Angola. Cuba nunca le brindó a África lo que le sobraba, sino compartió sus modestas existencias. Un primer momento que sentó pauta ocurrió en 1963, cuando había perdido prácticamente la mitad de los seis mil médicos existentes en la Isla en 1959 y se proponía extender los servicios de salud a las regiones del país que carecían de ellos. Entonces, la Argelia recién independizada y abandonada de golpe por casi todo el personal francés médico especializado, solicitó ayuda. Cuba no vaciló en enviar una brigada de salud que prestó de forma gratuita sus servicios. La práctica de apoyar a los pueblos en su justa lucha independentista fue a menudo costosa, porque enturbió en determinada medida las relaciones con ciertas potencias europeas, importantes frente a la hostilidad de los Estados Unidos; por ejemplo, con Francia y España, por el apoyo cubano a los patriotas argelinos y la solidaridad con los luchadores saharauíes. Han ocurrido incluso instancias en las que Cuba ha pasado por alto principios bastante esenciales de su política exterior cuando así lo han demandado nuestras estrechas relaciones con África. Un ejemplo se presentó cuando —contrariando la política de no romper relaciones, bajo 31 David González López con mayores capacidades de pago, se han ensayado otros arreglos para compartir los costos que esto genera. Así, por ejemplo, en la Cumbre Sur del Grupo de los 77 en La Habana, en 2000, varios países africanos de relativo poder económico se comprometieron a contribuir con un fondo que posibilitaría a tres mil médicos cubanos más prestar servicios en África. Por lo general, en todos los casos los costos siguieron siendo mínimos para los países receptores de la ayuda, que se mantuvo casi de forma gratuita. Para que se tenga una idea, en el frente de la salud, hacia principios de agosto de 2008, había 1 886 cooperantes cubanos en treinta países africanos;3 de ellos, solo 660 —poco más de la tercera parte— respondían a esquemas de cooperación compensada, para un total de diez países africanos —la tercera parte de los beneficiados—,4 pero en tres de estos últimos (Angola, Etiopía y Nigeria) podemos encontrar las dos variantes. Nos hemos detenido más en la esfera de la salud porque constituye el sector más emblemático de la cooperación con África, al punto de que oscurece otras prestaciones de gran importancia. De manera general, hacia 1998 —aun en tiempos de limitaciones económicas— unos 2 809 especialistas cubanos laboraban en 84 países de cuatro continentes, en su mayoría (1 157) en África. Hasta el año 2000, sumaban 138 805 los técnicos civiles cubanos que habían laborado en el exterior, 76 771 de ellos (55%) en África.5 En 2004, Cuba tenía relaciones de colaboración con 51 países africanos, mantenía 46 comisiones mixtas intergubernamentales de colaboración con ellos y en un solo año había alcanzado la cifra récord de 22 sesiones celebradas de esas comisiones. Ese mismo año, logró desarrollar 86 proyectos en 31 países africanos.6 Muchos académicos occidentales suelen preguntarse, respecto a la ayuda cubana a África, cuánto cuesta en términos económicos. Las cifras totales varían según el cálculo que se aplique. Un estudio de 1992 estimó el costo del conjunto de la cooperación económica cubana a todo el Tercer mundo entre 1963 y 1989, en un aproximado que oscilaba entre 1 500 y 2 000 millones de dólares.7 Otro calcula que de 1975 a 1988, el valor de la ayuda cubana sumó más de mil millones por año.8 Cualquiera de las dos cifras representa un altísimo porcentaje del Producto interno bruto (PIB) cubano. Incluso, durante los años críticos del llamado Período especial —entre 1990 y 1998—, la Isla realizó donaciones cuyo valor se estima en 22,3 millones.9 El estrecho vínculo político con África se evidencia también en el hecho de que el país mantiene relaciones diplomáticas con 53 de los 54 países de ese continente,10 cuenta con embajadas en treinta de esos países11 y alberga en La Habana misiones diplomáticas al máximo nivel de veintidós naciones africanas,12 lo cual representa un hecho sin precedentes no solo para un país latinoamericano, sino también para la inmensa mayoría de los países no africanos del mundo. La cooperación cubana —reflejo de la histórica lucha nacional por hacer valer su soberanía frente a los intentos hegemónicos de sucesivos gobiernos norteamericanos— ha estado totalmente desvinculada de cualquier condicionamiento de tipo políticoideológico o económico. La no imposición de un «modelo» particular a los países receptores se evidenció en la introducción de programas de estudio para miles de estudiantes extranjeros, en su inmensa mayoría africanos, en la Isla de la Juventud que, en lugar de cursar Geografía o Historia cubanas, cubrían las necesidades de perfeccionamiento de la lengua oficial de sus países, junto con su propia geografía, historia, etc., impartidas por profesores de sus nacionalidades. Ello no ha impedido, sin embargo, que —según hemos podido comprobar en encuestas realizadas por el Centro de Estudios de África y Medio Oriente (CEAMO) entre graduados africanos de diversas generaciones y países— en su inmensa mayoría los antiguos alumnos se sientan profundamente agradecidos e identificados con Cuba, su cultura y su política. Existen casos como el de los etíopes graduados en la Isla, quienes se autodefinen como «etiocubanos» para subrayar la empatía con Cuba. El funcionamiento de estas escuelas resultó una experiencia única en la solidaridad prestada a África por cualquier país extra continental, así como en la interacción de grandes cantidades de jóvenes africanos de orígenes nacionales diversos con la población cubana de una zona de nuestro archipiélago,13 aunque esta se ha mantenido significativamente en centros de estudio a lo largo de todo el país en las últimas décadas. Téngase en cuenta que entre 1961 y 2007 se han graduado en Cuba no menos de 30 719 alumnos provenientes de 42 países del África subsahariana, 17 906 de ellos en niveles medios de enseñanza, y 12 813 en niveles de la educación superior; otros 5 850 africanos han recibido en ese período adiestramiento de especialistas cubanos.14 Por otra parte, la cooperación educacional CubaÁfrica, con la experiencia de la Isla de la Juventud, comenzó a partir del traslado a Cuba de cientos de niños namibios huérfanos como consecuencia de un ataque sudafricano al campamento de refugiados de Cassinga, en el sur de Angola, cuyo gobierno carecía de las condiciones para atenderlos en aquella coyuntura. Más tarde, alrededor de una decena de países africanos contaron con una o varias escuelas secundarias, técnicas o institutos pedagógicos en la Isla de la Juventud, por la que pasaron miles de sus jóvenes. Muchos 32 Impactos de África en Cuba: cincuenta años La cooperación con África ha permitido a los técnicos y profesionales cubanos aprender a laborar en condiciones muy difíciles de trabajo y de vida, y a exponerse a las raíces y consecuencias extremas del subdesarrollo y la explotación colonial y neocolonial. ubicados en la capital, hasta el arribo de la primera brigada médica de 35 integrantes en 1996. El PIS se implantó allí desde junio de 1999 con 158 médicos y otros profesionales cubanos de la salud. Pero, en general, el trabajo de los médicos cubanos se reflejó de inmediato —entre otros indicadores— en la mortalidad infantil, que se redujo en 34%, de 121 por cada mil nacidos vivos en 1998 a 61 en 2001.17 Para el año 2002, el PIS se había extendido a siete provincias para dar cobertura a 98% de la población del país, con 246 cooperantes, de ellos 193 médicos.18 En esta misma esfera, se ha extendido recientemente a África subsahariana también la Operación Milagro. Gracias a ella, han recuperado la vista, en un centro oftalmológico en Mali, 6 247 pacientes de ese país y 1 065 angolanos. La cooperación cubana tiene, en determinados países, dos objetivos esenciales que la distinguen de la que prestan otros países: evitar el robo de cerebros, una vez formados los profesionales y desarrollar, paralelamente, condiciones que hagan innecesaria esa ayuda en el futuro. Esto se ha manifestado tanto en la cooperación civil como en la militar; por ejemplo, la presencia de tropas cubanas ha ido acompañada del entrenamiento a las fuerzas locales. La intensa cooperación médica posibilitó, desde sus primeros años, la formación de personal local de la salud y la apertura de escuelas de medicina en las que profesores y alumnos alternan las labores docentes con el servicio a la población, tal como funciona en Cuba. Retomando el caso paradigmático de Gambia, la creación de una pequeña Facultad de Medicina con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) permitió iniciar la formación de treinta jóvenes en esa carrera. En otros casos, ingresan en las escuelas de medicina en Cuba; así, por ejemplo, mientras en agosto de 2008 había en Guinea Ecuatorial 167 cooperantes cubanos de la salud, por esa misma fecha veinte jóvenes ecuatoguineanos cursaban estudios en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM); Mali, con 122 cooperantes cubanos en la misma esfera, tenía 51 alumnos en la ELAM. Lo mismo puede decirse de la educación: el envío de profesores cubanos se simultaneó con (o fue remplazado por) programas de formación de maestros del país receptor. Un punto permanecieron largos años en Cuba, donde cursaron toda su enseñanza secundaria y universitaria, e incluso estudios de posgrado. El esfuerzo solidario cubano con África ha repercutido en numerosos contingentes de graduados en Cuba en determinados países africanos, entre los que no es raro hallar dirigentes políticos, ministros, empresarios y otras figuras de importancia nacional e internacional, como el tanzano Salim Ahmed Salim, quien ocupó el cargo de Secretario General de la Organización para la Unidad Africana (OUA). El programa de alfabetización Yo sí puedo, diseñado en Cuba, se aplica en cinco países de África subsahariana,15 donde han aprendido a leer y escribir más de 73 000 personas y se encuentran en clases más de 7 000. Al simplificar el aprendizaje, sobre todo en el caso de lenguas muy complejas, y acortar el tiempo requerido para alfabetizar a cada individuo, este método abarata los requerimientos de la campaña y hace asequible la erradicación del analfabetismo, incluso en países muy pobres y de altos índices de ese flagelo. En muchas naciones de África subsahariana la presencia de un grupo de cooperantes cubanos repercute de manera inmediata sobre la esfera social. Ello ha resultado evidente en el creciente número de países a los que se ha llevado el Programa Integral de Salud (PIS), diseñado y aplicado por primera vez en Cuba. Veintitrés en total se hallan en este caso16 —la mitad de los que conforman el África subsahariana—, y en ellos la presencia médica cubana modifica rápidamente los indicadores de mortalidad infantil o materna. La aplicación del PIS permitió extender la cobertura de salud a más de 48 millones de personas, casi 20% de la suma de sus poblaciones. Los 5 463 cooperantes cubanos en la esfera de la salud brindaron más de 42 millones de consultas, realizaron más de seis millones de trabajos de terreno, 600 000 partos y 1,7 millones de actividades quirúrgicas, aplicaron más de cinco millones de vacunas y salvaron más de un millón de vidas; o sea, algo más de 2% de la población atendida. En Gambia, uno de los ejemplos más dramáticos, se contaba apenas con dieciocho médicos gambianos —su población es de 1,8 millones de habitantes— y veinte de otras nacionalidades, prácticamente todos 33 David González López culminante de esta experiencia fue —de nuevo— el funcionamiento, en la Isla de la Juventud, de un Instituto Pedagógico exclusivamente para alumnos zimbabwes. A partir de 1975 las relaciones de solidaridad entre Cuba y África experimentaron un aumento espectacular. La independencia de Angola, el 11 de noviembre de ese año, representó un parteaguas en términos del intercambio humano con ese continente, en tanto en un momento dado a partir de esa fecha podíamos hallar a más de 50 000 cubanos cumpliendo misiones internacionalistas en labores civiles o militares en África.19 Pero los medios de comunicación dominantes en el mundo se concentraron a partir de entonces en la presencia militar cubana, con la que levantaron una considerable alharaca, pasando por alto dos elementos fundamentales. El primero, la importantísima presencia de contingentes de combate cubanos en Angola —y un par de años después en Etiopía—, no careció de precedentes, pues ya en 1963 Cuba había enviado tropas a la recién independizada Argelia (casi ignoradas por la prensa internacional de entonces) en circunstancias comparables a los casos de Angola y Etiopía: lo que más varió fue probablemente la escala de la operación, pues el objetivo esencial seguía siendo idéntico: ayudar a repeler una agresión proveniente del exterior contra el territorio de la nación receptora. El segundo aspecto es que la cooperación civil cubana en África ha sido más constante y permanente, y se ha extendido a mayor cantidad de países y formas distintas a la militar. Aunque desde muy temprano los programas de cooperación civil tuvieron variados contenidos (asistencia en la agricultura, construcción de carreteras, aeropuertos, viviendas, fábricas, o lo que es aun más difícil, reconstruirlas tras los destrozos de una guerra), los de mayor demanda estaban relacionados con esferas sociales en las que Cuba experimentó notables avances desde los primeros años de Revolución: salud, educación y, luego, los deportes. Este tipo de cooperación con el Tercer mundo se inició con el convenio firmado con la República de Guinea en 1960.20 El intercambio de maestros cubanos y estudiantes africanos se produjo poco después del envío de los primeros médicos. Las primeras brigadas de colaboradores tuvieron por destinos a Argelia, Guinea y Tanzania. A mediados de los años 60 había maestros cubanos desde Mali hasta el Congo (Brazzaville); muy pronto arribaron a Cuba los primeros becarios provenientes de Guinea, Congo (Brazzaville) y, posteriormente, Angola.21 Entre los rasgos que han distinguido la cooperación cubana con África respecto a la prestada por los demás países del mundo, hay que mencionar su adaptabilidad a las condiciones locales, expresada en las modestas condiciones en que viven nuestros técnicos y especialistas y en el alto nivel de integración y aceptación que alcanzan. Esa capacidad de adaptación fue puesta a prueba en los difíciles años del Período especial, cuando Cuba sufrió una brusca caída de alrededor de 40% de su producción. En contraste con lo que ocurría en Europa oriental, a finales de los 80 y a principios de los 90, donde a los estudiantes se les canceló la beca de un día para otro, en Cuba los planes de estudio se fueron reduciendo gradualmente en la medida en que los jóvenes se graduaban y regresaban a sus países. En la Isla de la Juventud y en otros centros de estudio de nuestro país, millares de jóvenes africanos compartieron con los cubanos las carencias y limitaciones hasta su graduación. En algunos casos, como el del Instituto Pedagógico zimbabwe, trasladado al país de origen de los estudiantes, se continuó operando allí con personal docente cubano, solución que resultaba menos costosa. Desde mediados de la década de los 90, aunque continuaban las difíciles condiciones del Período especial, la colaboración cubana con África experimentó un nuevo repunte y pocos años después alcanzó niveles sin precedentes. Esto reafirma la sólida base de los vínculos cubanos con ese continente. Una importante y singular característica de estos nexos tiene que ver con los casos excepcionales de asesoría militar y tropas cubanas de combate en suelo africano y denota claros, precisos y permanentes principios en su ejecución. Uno de los más significativos es que esa ayuda militar se ha ofrecido a solicitud de un gobierno legalmente establecido o de un movimiento de liberación reconocido por la OUA. Entre 1960 y 1963 (año en que se funda esta organización) los países africanos se hallaban divididos en dos grupos: el de Casablanca (que reunía al pequeño conjunto que esbozaba una política más progresista o radical), y el de Brazzaville, donde se contaba una mayoría de gobiernos menos radicales o abiertamente neocoloniales. Era natural que la joven Cuba revolucionaria se inclinara más hacia el primero (integrado por la Ghana de Nkrumah, la Guinea de Sekou Touré, el Egipto de Nasser y el Mali de Modibo Keita) y que a través de este, entrase en contacto con diversos movimientos de liberación nacional, como los de los patriotas argelinos, sudafricanos y de países bajo dominio portugués. No obstante, en cuanto se funda la OUA y se disuelven los grupos precedentes, la política cubana siempre tuvo muy en cuenta las posiciones de esta y extendió un fuerte apoyo a la unidad del continente en el marco del Tercer mundo y a las luchas descolonizadoras y anti-apartheid. El discurso oficial cubano tuvo siempre una proyección de elogio y respeto hacia la OUA y destacó, como su principal virtud —al margen de sus limitaciones— la ausencia de las potencias neocoloniales, en contraste 34 Impactos de África en Cuba: cincuenta años con la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que la presencia del gobierno norteamericano la convertía en una especie de ministerio de la metrópoli para las neocolonias. Otra razón de admiración para la dirigencia cubana fue el decidido apoyo que brindaba la OUA a los movimientos de liberación africanos, así como las firmes posturas que adoptaba en asuntos atinentes a la soberanía, la no injerencia exterior en los asuntos internos de las naciones y otros principios del Derecho internacional. Muy poco después de su fundación, y con la bendición de su Comité de Liberación, Cuba comenzó a prestar apoyo activo a los patriotas del Partido Africano de la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) en Guinea Bissau. En 1973, la extensión del territorio liberado a casi todo el país y el funcionamiento de un Estado en lucha dirigido por el PAIGC determinó el hecho, sin precedentes, de que esa república en armas fuese admitida como miembro pleno en la ONU. De nuevo habría que reiterar que cuando Cuba ha enviado tropas a África a solicitud de un gobierno legalmente establecido, el papel de dichos contingentes se ha limitado estrictamente a defender al país y no a involucrarse en luchas internas ni en misiones de contrainsurgencia. Al cesar la agresión o amenaza y/o solicitarlo el país receptor, las tropas han abandonado puntualmente el territorio. El caso de Etiopía resulta paradigmático, en tanto las tropas cubanas defendieron la integridad territorial contra la invasión somalí, pero nunca se involucraron en las luchas contra los movimientos rebeldes internos, que luego tomaron el poder y formaron un gobierno que hoy tiene excelentes relaciones con la Isla y valora altamente el apoyo que esta brindó a su nación. Los históricos vínculos de solidaridad de Cuba con el Movimiento para la Liberación de Angola (MPLA) resultan paradigmáticos. Aunque en el país existían otros dos movimientos anticoloniales, el MPLA era no solo el más cercano a Cuba desde el punto de vista ideológico, sino el de mayor apoyo interno en Angola, y por ello era el más interesado en competir con sus adversarios en las urnas y no en el terreno militar. Pero el Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA), apoyado militarmente por el Zaire de Mobutu, y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), con considerable apoyo sudafricano, también lo sabían, y por ello desbarataron los Acuerdos de Alvor y optaron por la alternativa bélica. Después de treinta y tres años y cientos de miles de muertos, las elecciones multipartidistas celebradas en Angola, en octubre de 2008, confirmaron al MPLA en el poder con más de 80% del voto popular, dejando minúsculas cifras de apoyo para los moribundos FNLA y UNITA. En Angola las tropas cubanas permanecieron quince años y solo se enfrentaron a las fuerzas de la UNITA cuando estas atacaron a los contingentes cubanos o peleaban junto a las fuerzas invasoras sudafricanas. Durante esos años el gobierno cubano expresó su disposición de repatriar sus contingentes en cuanto Sudáfrica evacuara el sur del país y ofreciera garantías solemnes a Angola de no volver a atacar su territorio. Cuba jamás vinculó la presencia o el retiro de sus tropas con otros asuntos (por ejemplo, la independencia de Namibia y/o la eliminación del sistema del apartheid), aunque en un instante crucial de la guerra —los días heroicos de la resistencia en torno a Cuito Cuanavale— la máxima dirección cubana declaró su disposición a mantener sus fuerzas en Angola para salvaguardar la independencia de ese país, de ser preciso, hasta la mismísima caída del apartheid. Fueron, de hecho, los Estados Unidos quienes establecieron como condición para la independencia de Namibia la retirada militar cubana de Angola. Tanto se debilitó el régimen del apartheid en la etapa final de la guerra, que los acuerdos del sudoeste africano, firmados en diciembre de 1988, abrieron el camino a una veloz independencia de Namibia y al comienzo de negociaciones internas sustantivas en Sudáfrica incluso antes del regreso total de las tropas cubanas: poco más de cinco años después de la firma, las elecciones de 1994 en Sudáfrica marcaron el derrumbe definitivo del régimen y la llegada al poder del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés). Una última característica de la proyección cubana hacia África, muy poco discutida en el exterior, está asociada con el grado de apoyo interno con que cuenta dicha política entre la población cubana. Al margen de la educación solidaria y altruista que las fuerzas dirigentes del Estado cubano se esfuerzan por impartir a sus ciudadanos, se desplegó una fuerte campaña, en todas las esferas de la sociedad, para el mejor conocimiento de ese continente. África ha ocupado en los medios de difusión, en estos años, un sitio mucho más próximo al que merece, en comparación con lo que ocurre en la prensa plana, radial o televisiva de cualquier otro país de nuestro continente. Desde los años 60, la historia del continente surgió como disciplina independiente en las universidades cubanas, y a partir de entonces se han multiplicado las instituciones relacionadas con este; por ejemplo, el CEAMO, la Casa de África de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, entre otras. Desde muy temprano, los cubanos hemos tenido acceso privilegiado a las ideas de las más grandes personalidades de la política africana como Amílcar Cabral, o del arte, como la cantante Miriam Makeba, o el Ballet de Guinea, o a las mejores muestras del cine africano. La existencia en La Habana de un Parque de 35 David González López los próceres africanos, que honra a los fundadores de esas jóvenes naciones —escala obligada de los visitantes africanos de alto nivel—, es una iniciativa sin precedentes en el mundo. La cantidad de obras literarias de ese continente publicadas en Cuba —en su mayoría primeras traducciones al castellano— no tiene igual en ningún otro país latinoamericano, e incluso en muchos del Primer mundo. De ahí que figuras tan destacadas como los Premios Nobel Wole Soyinka y Nadine Gordimer manifiesten una solidaridad tan completa con Cuba. Pudiera lograrse mucho más, pero lo hecho hasta ahora es impresionante, como sus resultados en la familiarización del cubano con África. Además, constituye un elemento crucial el contacto entre ambos pueblos. Cerca de medio millón de cubanos han vivido en África durante extensos períodos, en misiones de cooperación civil, militar u otras, una cifra extraordinaria, sin precedentes para un país no africano de solo once millones de habitantes y que jamás fue potencia colonial. Igual de sorprendente resulta la cifra de más de 30 000 africanos graduados en Cuba en estos años —contando solo los del África subsahariana, pues si agregamos los del norte, se aproximaría a los 40 000. Ha habido personas en el mundo que se preguntan: ¿qué le ha proporcionado África a Cuba en estos treintinueve años?, ¿qué ha conseguido o espera conseguir Cuba de África? No mucho en la esfera económica, aunque es significativo el hecho de que el aporte de aquellos países con condiciones para pagar servicios médicos compensados permita extender la ayuda gratuita a otros que no pueden hacerlo, lo cual aumenta el número de beneficiarios africanos de asistencia en el terreno de la salud. Por ser pobres o poseer economías de pequeña escala, se aprecian doblemente gestos como el de Etiopía, al cancelar una deuda cubana pendiente por valor de 2,5 millones de dólares,22 o el de Guinea Ecuatorial al hacer donativos a la ELAM, y más recientemente su contribución de dos millones de euros para la recuperación tras los ciclones Gustav y Ike,23 por solo mencionar algunos ejemplos. Del mismo modo, aunque nuestras economías, por lo general, no son complementarias, existen notables ensayos de fórmulas para aumentar el intercambio bilateral. Uno de ellos fue el trueque, a principios del difícil decenio 1990-1999, que se concertó con Uganda, país que recibiría productos electrodomésticos y medicamentos cubanos a cambio de frijoles negros, lo cual indicó los altos niveles de confianza existentes entre nuestros países, debido a que los ugandeses no consumían, ni jamás habían cultivado, dicho frijol. Lo más evidente que África ha concedido a Cuba en los últimos años ha sido su enorme y cada vez más constante y generalizada solidaridad, algo fundamental para un país como Cuba, que sufre constantes amenazas de la mayor potencia mundial. África es probablemente el continente cuyos representantes votan a favor de Cuba de manera más firme en foros internacionales, aun cuando la mayoría experimenta fuertes presiones de los representantes norteamericanos y su gobierno y a menudo las consecuencias de esta solidaridad en la suspensión de algún que otro crédito o facilidad. Más allá, la cooperación con África ha permitido a los técnicos y profesionales cubanos aprender a laborar en condiciones muy difíciles de trabajo y de vida, y a exponerse a las raíces y consecuencias extremas del subdesarrollo y la explotación colonial y neocolonial. Ello constituye un notable aporte a la formación profesional y política de la generación más joven de médicos, maestros y colaboradores cubanos, mejor entrenados para encarar las dificultades en su suelo patrio y poner en ejecución la creatividad enriquecida por la práctica durante sus tensas experiencias africanas. Pero quizás sea más importante que África haya posibilitado a los cubanos poner a prueba la profundidad de sus compromisos internacionalistas y sus valores humanos, así como su espíritu de solidaridad, de compartir con otros pueblos e individuos necesitados. Aunque el final de la década 1980-1989 y los inicios de la siguiente trajeron para los cubanos el profundo e impactante sinsabor del derrumbe del campo socialista, el desmembramiento de la Unión Soviética y las severas consecuencias de ambos hechos en la esfera de la economía y la vida cotidiana, los acontecimientos que por esa misma fecha se iban desarrollando en África meridional permitieron una importante compensación moral, en tanto contemplamos los frutos del largo esfuerzo de nuestra presencia militar en Angola y nos supimos agentes de un cambio radical en el curso de la Historia en una lejana región del mundo. Desde principios de los 60 y hasta 1989, 2 289 cubanos y cubanas dieron sus vidas en misiones militares, y otros 204 en misiones civiles en África. 24 En su mayoría —1 426 de ellos— fueron víctimas de enfermedades o accidentes. Todos acudieron voluntariamente a cumplir sus deberes internacionalistas, más imperiosos en el caso de África, porque murieron convencidos del papel fundamental que los africanos desempeñaron —también con altísimo riesgo para sus vidas— en la construcción, consolidación y defensa de nuestra nación. África se ha convertido en una página importante de la historia personal y familiar, al mismo tiempo que nacional. La experiencia africana ha permitido a los cubanos, una vez más, cerrar filas en torno a lo que ha sido —y sigue siendo— un proyecto nacional de gran envergadura basado en el reconocimiento de la fuerza 36 Impactos de África en Cuba: cincuenta años de los valores morales que han colocado para siempre a Cuba en los libros de historia de otras zonas del mundo. 10. Marruecos constituye la única excepción. 11. Angola, Argelia, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, Egipto, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Libia, Malí, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República del Congo, República Democrática del Congo, Senegal, Seychelles, Sudáfrica, Tanzania, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabwe, y se estudia la apertura de otras más. Notas 12. Angola, Argelia, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Egipto, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Libia, Malí, Mozambique, Namibia, Nigeria, República Árabe Saharaui Democrática, República del Congo, Sudáfrica, Yibuti y Zimbabwe. 1. Las principales ideas que se exponen en este texto se fueron desarrollando a partir de trabajos individuales o colectivos realizados, en su mayoría, desde la primera mitad de la década de los 80 en el Centro de Estudios de África y Medio Oriente (CEAMO), en particular: David González y Armando Entralgo, «Cuban Policy Toward Africa», en W. Smith y E. Morales, eds., Subject to Solution: Problems in Cuban-US Relations, Lynne Rienner, Inc., Boulder y Londres, 1988, pp. 47-57; «Cuban Policy for Africa», en Jorge Domínguez y Rafael Hernández, eds., US-Cuban Relations in the 1990s, Westview Press, Boulder, San Francisco y Londres, 1989, pp. 141-53; «Southern Africa and Its Conflicts: The African Policy of the Cuban Government», en L. A. Swatuck y T. Shaw, eds., Prospects for Peace and Development in Southern Africa in the 1990s, Centre for African Studies, Dalhousie University, University Press of America, Nueva York y Londres, 1991, pp. 117-32; «Cuba and Africa: Thirty Years of Solidarity», en J. Erisman y J. Kirk, eds., Cuban Foreign Policy Confronts a New International Order, Lynne Rienner, Inc., Boulder y Londres, 1991, pp. 93-105; «Cuba et l’Afrique: Quel Avenir?», Aujourd’hui l’Afrique, n. 42, París, septiembre de 1991, pp. 16-19. 13. Había también escuelas de nicaragüenses y coreanos, pero por su volumen y diversidad nacional fueron los planteles africanos los que dejaron la más profunda huella en la Isla. 14. Hedelberto López Blanch, ob. cit. 15. Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Nigeria y Tanzania. Se preparan condiciones para el comienzo del programa en otros cuatro: Angola, Namibia, Sierra Leona y Swazilandia. 16. Botswana, Burundi, Burkina Faso, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Lesotho, Malí, Namibia, Níger, Ruanda, Sierra Leona, Swazilandia, Tanzania, Yibuti y Zimbabwe siguen aplicando el programa. En Chad y Liberia se estuvo aplicando, pero por el momento está suspendido debido a diversas dificultades. 2. Edith Felipe, «La ayuda económica de Cuba al Tercer mundo: evaluación preliminar (1963-1989)», Boletín de Información sobre Economía Cubana, v. I, n. 2, CIEM, La Habana, febrero de 1992. 17. Patricia Grogg, «Ayuda cubana reduce mortalidad infantil en dos países», Asheville Global Report Online/ Noticias en Español, n. 84, Asheville, 24-30 de agosto de 2000. 3. Angola (342 cooperantes), Botswana (53), Burkina Faso (9), Burundi (8), Cabo Verde (37), Eritrea (50), Etiopía (11), Gabón (29), Ghana (185), Gambia (138), Guinea (12), Guinea Bissau (35), Guinea Ecuatorial (167), Lesotho (12), Mali (122), Mozambique (126), Namibia (146), Níger (1), Nigeria (5), Ruanda (31), Sao Tomé y Príncipe (9), Seychelles (22), Sierra Leona (4), Sudáfrica (144), Sudán (1), Swazilandia (20), Tanzania (13), Uganda (5), Yibuti (16) y Zimbabwe (133). Estas cifras, al igual que las demás referidas a la cooperación y contenidas en el presente artículo son tomadas del resumen de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) sobre cooperación cubana con países del África subsahariana correspondiente al mes de agosto de 2008, salvo en los casos en que se indique una fuente distinta. 18. «Cuba y la cooperación…», ob. cit. 19. Ivette García González, ob. cit., p. 6. 20. Eugenio Espinosa, «La cooperación internacional en las relaciones internacionales de Cuba», disponible en www.redem.buap.mx. 21. «Cuba y la cooperación…», ob. cit., p. 5. 22. David González, «Civilian Cooperation Between Cuba and Ethiopia (Summary)», en Muestra fotográfica y evento académico preparados en el marco de las jornadas de celebración por la amistad entre Etiopía y Cuba, publicación bilingüe español-amárico, AAU Printing press, Addis Abeba, 2007, p. 34. 4. Angola (312), Cabo Verde (37), Etiopía (3), Mozambique (126), Nigeria (1), Sao Tomé y Príncipe (9), Seychelles (22), Sudáfrica (144), Sudán (1) y Uganda (5). 23. «Gobierno de Guinea Ecuatorial dona a Cuba dos millones de euros», Granma, La Habana, 28 de octubre 2008, p. 4. 5. Hedelberto López Blanch, «Cuba y África están eternamente unidas», Granma, La Habana, 20 de julio de 2008, p. 7. 24. «Total de caídos durante el cumplimiento de misiones militares y civiles, así como las causas de su muerte», Bohemia, v. 81, n. 50, La Habana, 15 de diciembre de 1989, p. 33. 6. «Cuba abre al mundo su corazón solidario», Publicación semanal de la Biblioteca Nacional José Martí, a. 1, n. 1, La Habana, 9 de enero de 2004. 7. Edith Felipe, ob. cit. 8. Ivette García González, «Esencias, principios y práctica de la política exterior de Cuba», disponible en molinamiguel.webpress.com. 9. «Cuba y la cooperación internacional en ciencia y tecnología», disponible en www.undp.org.cu. © 37 , 2008 56: 197-202, octubre-diciembre 2008. La memoria siempre arde: verdades,no.política cultural, y futuro endeCuba L a memoria siempr e ar de: siempre arde: ver dades, política cultural verdades, y futur o en Cuba futuro Lázaro Israel Rodríguez Oliva Investigador. Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello. A ctualizar ha sido uno de esos verbos que se ha sobrecargado en el uso informático, hasta que un día uno se percata de que, en efecto, el pensamiento, la sociedad, la vida toda, se actualiza no por una operación mágica de teclazo, sino por su propia evolución. En la solución informática, cuando se actualiza, se desecha lo viejo, mientras que en los procesos de cambio social la actualización no se produce por la misma vía. No siempre la recuperación del pasado viene por el reconocimiento de lo valioso o los estorbos, sino que, justamente, cada escenario social funda muchas de sus arbitrariedades como consecuencias «naturales» de su historia, y desecha, como en el invento tecnológico, todo el acervo no pertinente para las operaciones sucesivas. Esto no debería pasar en la vida real, pero así sucede. En lo que se refiere a recuperación y actualización de la memoria colectiva, la esfera pública cubana ha sido protagonista, en los últimos tiempos, de varios episodios cardinales por su escala, profundidad y alcance a la hora de pensar el futuro de las políticas culturales en la Isla. Uno de ellos fue la reacción de un grupo de intelectuales cubanos ante la aparición en televisión de tres de los protagonistas de una ola de abusos de poder en el campo cultural, acontecidos en la década de los 70: Jorge Serguera, del Instituto Cubano de Radiodifusión (actual ICRT); Luis Pavón Tamayo, del Consejo Nacional de Cultura, y Armando Quesada, de la Dirección de Teatro de ese Consejo. Esa confrontación dio lugar a una sucesión de conferencias y debates, que coincidió con la convocatoria —y realización en abril de 2008— del Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Recientemente ha aparecido el libro La política cultural del período revolucionario: memoria y reflexión,* que recoge las conferencias sobre el proceso, convocadas por el Centro Teórico-Cultural Criterios. Esos textos y su proyecto intelectual serán el eje de este artículo, con énfasis en aquellos aspectos que considero importantes para pensar el presente y el futuro desde la vuelta al pasado. Confieso que pocos libros me han dado tantas ganas de reseñarlos como este, en el sentido de que me * Eduardo Heras León y Desiderio Navarro, eds., La política cultural del período revolucionario: memoria y reflexión, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2008. 197 Lázaro Israel Rodríguez Oliva produce muchas «fugas» para reflexionar sobre lo que más me preocupa: el futuro del país y la contribución que pudiera hacer, desde mi campo de trabajo, a los estudios de las políticas culturales. Decir que estamos hablando de un libro trascendental no sería exagerado; que sea una obra aún incompleta no lo demerita. Pienso que La política cultural… es un producto intelectual que se conecta con una tradición de activismo revolucionario, tan necesario para buscar-crear-realizar todas las vías posibles para la socialización del saber sobre una sociedad, su época y sus cambios. El volumen presenta un conjunto de conferencias sobre la política cultural cubana de los años 70 —con su antes y su después—, realizadas, a puertas cerradas, para invitados. En vista de que los 3 000 ejemplares editados han sido insuficientes, sus editores han facilitado un libre acceso digital,1 que agrega otra posibilidad de difusión, dentro y fuera del país. El eje de mi comentario estará planteado en términos de la relación entre memoria-política culturalverdad y pasado-presente-futuro. El choteo, tan usual entre nosotros, no se hizo esperar cuando Ambrosio Fornet, en la primera línea de su trabajo, recuerda cómo «cuando despertamos, el dinosaurio todavía estaba allí», aludiendo, espero, tanto al reconocidísimo cuento de Augusto Monterroso como a la canción de Fito Páez que augura su desaparición. Este es un libro que recupera la figura de un dinosaurio doblegado de al menos tres patas; de un dinosaurio llamado dogma, abuso de poder, censura, que a diferencia de los naturales extintos, pervive, ahora acorralado por la respuesta consecuente de algunos intelectuales cubanos y el apoyo institucional de reconocer el error. La política cultural... habla de una ganancia de los intelectuales y su conciencia, como críticos comprometidos, frente a toda arbitrariedad que pueda poner en riesgo la continuidad del humanismo de la Revolución y, sobre todo, su perfectibilidad. No se trata de rescatar solo la vivencia del conflicto, sino el alcance de una experiencia de recuperación colectiva de ese difícil momento. La publicación expresa un posicionamiento político —que no creo se dude que sea revolucionario, rebelde ante lo injusto— con respecto a una historia distante, pero nada olvidada, como dieron cuenta los hechos de la ciberprotesta. Resulta obvio que cuando los organizadores del ciclo decidieron explicar que este tendría una dinámica de «memoria y reflexión», querían recuperar la memoria donde está viva, o sea, donde se dan aún hechos y circunstancias que ese pasado no supera aún. Este es justamente uno de sus logros, porque el libro no solo enfoca la cuestión de «los tipos de línea dura» de los 70, sino que plantea un problema fundamental sobre la implicación, impacto, y carácter de esa «dureza». Si una tesis queda clara en él, es la que enfatiza la preeminencia de la colonización de la episteme soviética en su línea más ortopédica de las formas libertarias de la Revolución cubana.2 Como acertó Mayra Espina en otra publicación, El clima de libertad creativa, típico de los 60, se debilita bajo la influencia de una política orientada a implantar el modelo soviético de relaciones en el campo cultural y científico. Las disciplinas sociales particulares quedaron sometidas a la filosofía marxista leninista —en su versión soviética dogmática, manualista, pragmática, exclusivista y empobrecedora, que aparecía como ámbito de teorización integrada de lo social— y a un excesivo tutelaje ideológico, que cerraba los espacios de polémica.3 Para un joven como yo, resulta muy difícil entender los rejuegos que llevan a reencauzar así el proyecto, sometiéndolo a lo que parecería más bien su contrario. Colonialidad y sovietización significarían lo mismo, en el sentido de que el encuadre del pensamiento social supuso la instauración de una nueva dominación cultural sobre la norteamericana y la española, heredada a través de una agenda de visiones del mundo y modos de entenderlo.4 En otro texto, también Fernando Martínez Heredia significaría, sobre todo, la dinámica que se dio en este contexto en lo que él llama la relación entre el poder y el proyecto en la Revolución cubana. A fines de los 60 y principios de los 70 aquel proyecto [el inmensamente grande de la Revolución] confrontó límites férreos, al no poder el país salir rápidamente del subdesarrollo y no avanzar la liberación en América Latina. Cuba tuvo que adecuarse a una nueva situación. Aunque en la práctica el proyecto no desapareció, se proclamó que habíamos sido idealistas, que quisimos ser demasiado originales, en vez de aprender modestamente de las experiencias de los países hermanos que habían construido el socialismo con anterioridad. La economía y la ideología se sujetaron a la URSS y se abrieron camino procesos de burocratización. Se consideró antisovietismo y diversionismo ideológico todo lo que se diferenciara de esa sujeción.5 En medio de esas tensiones, se impuso la manualización positivista, con disfraz marxista, de la experiencia social y con ella, lo que Espina llama «la formación de un pensamiento artificialmente homogéneo, la hipertrofia de la función ideológica del pensamiento social y la depresión de sus funciones crítica y utópica».6 Sobre este ámbito, La política cultural... habla de diversos recursos utilizados para fiscalizar los medios de producción cultural a favor de intereses y compromisos, así como de los mecanismos mediante los cuales se entroniza un canon ofensivo de la diferencia, e intolerante de la disidencia, incluso dentro de los marcos del cambio revolucionario, por cuestión de atrincheramientos doctrinales. La conferencia de Fernando Martínez Heredia, «Pensamiento social y política de la Revolución» (p. 141), 198 La memoria siempre arde: verdades, política cultural, y futuro en Cuba profundiza en las condiciones y concesiones en que se dio ese recorrido del pensamiento; se refiere a un escenario «paralelo» a la política cultural, como se lo ha concebido hasta ahora: el de ensayistas e investigadores, no precisamente del tema del arte y la literatura, dentro de la concepción de intelectuales y creadores, y el campo de la docencia. Al proponer una tipología y breve explicación de las corrientes de pensamiento presentes en la sociedad cubana de los 60, Martínez Heredia trata de mapear lo que él llama «el pensamiento social elaborado»; con el propósito de deslindar un campo de fuerzas que afecta la práctica política en un contexto donde la tensión entre tradición e innovación estaba fraguando el horizonte mismo de la Revolución. El materialismo dialéctico (dia-mat) —exportado por la URSS— era un «cemento ideológico», metáfora recuperada por el historiador para enfatizar la imagen del interés de petrificación del pensamiento que la corriente pro estalinista del marxismo impuso. Otro aspecto original de la conferencia de Martínez Heredia es justamente su esfuerzo por recuperar la memoria en sus vertientes analíticas y anecdóticas —esta última tratada de forma menos manifiesta que otros autores del libro. Rescata las preguntas de la época que tenían como centro el pensamiento dogmático: «¿vendría a participar, a ayudar a la Revolución, o sería solo un certificado que le expedían y una doctrina que ella aceptaba? ¿Y cuál marxismo asumiría la Revolución cubana?» (p. 145). Para reactivar la memoria es vital esa recuperación de las preguntas que han sido respondidas parcialmente e incluso, que todavía no han tenido una respuesta. Si la personificamos tanto en la dirigencia como en nosotros mismos, la Revolución no puede mirar a las nubes y silbar cuando se le hace una pregunta dura. El silencio, con el argumento de la maldita circunstancia del enemigo por todas partes, y la propia comodidad de quien debe responder, no pueden quedar como norma de desarticulación de la duda, de evasiva que desarma la posibilidad de los argumentos y la fuerza del prestigio del proceso. Orden revolucionario no debe significar encuadre ortodoxo ante el temor del peligro de la pérdida del estatus de pertenencia. El Premio Nacional de Ciencias Sociales 2007 insiste en la necesidad de hacer un análisis del dogmatismo, en sí mismo, dentro de una agenda de investigación, sobre todo allí donde sería más útil: en las causas de «su pervivencia y su pertinacia», y «a qué fenómenos y aspectos de la vida social responde, para combatirlos mejor» (p. 157). Es sorprendente la actualidad que tienen los llamados diez rasgos del dogmatismo que anuncia Martínez Heredia para pensar el tipo de ciencias sociales y de estudios culturales que hacemos hoy, sobre todo en lo que se refiere a las limitaciones que todavía existen desde el punto de vista del apoyo institucional para la producción de este tipo de saber. Aunque no es nuevo en su planteamiento mismo, su sistematización resulta de mucha validez para tener una escala del problema.7 El mundialmente famoso episodio de la «cacerías de brujas» es otra de las páginas negras de la historia de las políticas culturales en Cuba. La magnitud de la infamia, como política institucional, erigida por funcionarios caracterizados por el dogma y la homofobia, no ha sido lo suficientemente discutida, sobre todo porque, como otras reversiones, nos hizo recolocar el proceso emancipador de la Revolución en un momento histórico involutivo, algunos de cuyos vestigios no hemos superado del todo, y que no se ubica en ninguna temporalidad «realmente existente», sin conseguir tampoco un proyecto social inclusivo y revolucionario que supere el capitalista, dominante en sus formas más avanzadas. Todos los autores del libro comentado tratan de documentar el vacío, siempre desde la sospecha-casiconvicción de que «las casualidades» se favorecen de la desmemoria, para una fatídica resurrección de oportunistas. De ahí el bloque de voces con sentidos comunes: la recuperación de la memoria, para evitar tanto el «lavado de biografía», según Desiderio Navarro, como la vuelta reconfigurada de una línea caracterizada en el libro como dogmática, excluyente, contrarrevolucionaria. En el interés de buscar las causas de las cosas, Navarro rescata, de la producción comunicativa de los e-mails intercambiados, citas de otros intelectuales para ubicar al lector en un mapa bien logrado de la convulsa problemática de los juegos de poder y, sobre todo, los modos de instrumentalización de la política en el tiempo de «los duros», como los llama Reynaldo González. Con ese afán de lograr una historicidad, Navarro, citando otros trabajos suyos —excesivamente quizás, aunque de innegable vigencia—, trata de buscar vínculos de continuidad intelectual en la convulsa intermitencia de la esfera pública cubana: Criterios con Pensamiento Crítico, por ejemplo, según él, la primera víctima de la guillotina censora. Lo hace, en especial, reconociendo la existencia de mecanismos de administración de la memoria y el olvido, la operatividad de la censura en medio de un proceso mediante el cual las discrepancias estéticas se convertían en discrepancias políticas, como sugiere Fornet (p. 26). El propio Fornet, para ubicar su bautizo del término de «quinquenio gris», evoca el «pacto de silencio», una complicidad con la que visibiliza el problema de la censura no solo del lado del censor sino de su coetáneos y de los intelectuales mismos. Su revisita del concepto muestra una lucidez intelectual y 199 Lázaro Israel Rodríguez Oliva una fuerza que impresiona por su convicción, alcance y pertinencia. Se ve en la necesidad de explicar desde dónde habla, en un esfuerzo no solo epistemológico —o metodológico— sino político y ético. Está convencido de la madurez intelectual del campo cultural que hizo frente al nuevo desmán, y a la institucionalidad firme que entiende las razones de la inconformidad del ofendido. Su propuesto «rodeo al concepto», incluye aspectos no solo cronológicos (históricos), sino otros factores, por así decirlo, políticos, internacionales y personales. En su conferencia desfilan más de un sujeto con niveles protagónicos en la trama de los hechos, no siempre oídos en los lugares comunes del relato de lo sucedido. Su intervención es crítica y responsable, consecuente y exigente, sobre todo porque ve la Revolución «como la posibilidad real de cambiar la vida», y por ello hace un balance que no excluye lo que llama la desmesura de algunas reacciones del liderazgo histórico con respecto a sucesos internacionales.8 Por su parte, la conferencia de Mario Coyula, tras el críptico y desesperanzado título de «El trinquenio amargo y la ciudad distópica: autopsia de una utopía» (p. 47), lanza un crítico abordaje de los vaivenes de la práctica profesional del arquitecto como artista, en el campo del medio construido. Su análisis es duro cuando habla de los procesos de desprofesionalización de la arquitectura en la rutina productiva de la construcción, con un enfoque histórico matizado por un estilo cargado de opiniones siempre adjetivadas. El respetado arquitecto, desde su honestidad característica —e insisto en esto porque es un signo de identidad discursiva— explica no solo las condiciones de posibilidad de la ciudad de hoy, a partir de las políticas constructivas de la Revolución en el poder, sino de los procesos culturales más amplios que se encuentran afectando la moral revolucionaria y su riqueza emancipadora anticapitalista. Su planteamiento de la «contrarrevolución cultural», para referirse a los procesos políticos de la etapa, es coincidente —y por tanto elocuente— con todas las conferencias, desde el punto de vista de definiciones. Todas establecen tensiones de continuidad-ruptura, teniendo en cuenta lo que significó la Revolución en los 60 y la historia que tuvo después la práctica política y la sociedad en la Isla. El análisis-testimonio de Eduardo Heras León, «El quinquenio gris: testimonio de una lealtad» (p. 69), me conmovió mucho, y destaco la validez de su énfasis experiencial en el ejercicio de la recuperación de la memoria colectiva. Con recursos narrativos constatables, se mete de cabeza en las circunstancias del encuentro de varias generaciones distintas ante el común embate de la censura. Su hipótesis encuentra, en ese compartir de lo fatídico, la «unidad del movimiento intelectual cubano» (p. 70). Esto facilita que emerjan preguntas que considero muy útiles para debates sucesivos: ¿hay un movimiento intelectual cubano?, ¿quedó demostrada su conciencia de mismidad, como diría Carolina de la Torre, tras la guerra de los e-mails?, ¿o simplemente se dio la articulación concurrente del grupo dentro de un horizonte revolucionario, ante la presencia de un contrarrevolucionario funcional que limitó su vida o la de otros? Quizás el caso de Heras retrate con detalle hasta dónde puede llegar el extremismo al censurar a los cantores mismos de la gesta. Estamos frente a una devolución con sangre basada en el recurso de un instinto de conversación, que le es propio a Heras, y que siempre salvará a los hombres de los monstruos de la razón. Véase su relato de un episodio personal de suicidio que, como mínimo, lleva a preguntarse cómo la institucionalidad se dio el lujo de recurrir a basamentos orwellianos para fundar argumentos nuevos para el consenso necesario. ¿Dónde estaban los revolucionarios dentro del poder para poner fin a tamaño contrasentido? ¿Puede pasar de nuevo algo así? Este es un valor que siempre tendrá La política cultural...: mover las ideas moviendo sentimientos, en esa búsqueda de la claridad con las emociones, que explican lo dicho y hecho. Otros quizás lo vean como dificultad para el logro de la objetividad en la recuperación de lo ocurrido. Este es un libro de gente distinta entre sí, de varias generaciones que compartieron la entronización de un canon de comportamiento político dentro de la cultura. En esta confluencia generacional e intelectual, Arturo Arango entra al análisis de la etapa desde la perspectiva de la poesía, con el tema titulado «Con tantos palos que te dio la vida: poesía, censura y persistencia» (p. 95), revisita el período desde los altibajos que tuvo la poesía, sobre todo porque este género —quizás por su carga subjetiva— tuvo su protagonismo. Arango deja en claro, al hacer su recorrido por diversos grupos como los de El Puente, Orígenes, Ciclón, Lunes de Revolución, que esos enfrentamientos fueron, en ocasiones, estrictamente literarios. Pero con frecuencia escondían encendidas luchas por el control de instituciones o del poder en todo el ámbito de la cultura y, como es natural, solían formar parte de las peleas que acompañaron las principales definiciones ideológicas en el seno de la Revolución cubana. (p. 96) Así, se ratifica la tesis de que lo que está detrás de esta concepción al uso de política cultural, es el límite de la expresión y los mecanismos de ejercicio de fuerza y seducción para lograrlo. De hecho, Arango ha visto «Palabras a los intelectuales» como lo que es en el campo político-cultural: «la regla de oro para fijar los límites de la libertad de expresión» (p. 98), y no un documento rector de la política cultural, como se le ha visto. Tal afirmación se subraya porque, muchas veces, en el interés 200 La memoria siempre arde: verdades, política cultural, y futuro en Cuba acertadas, como se les había confiado para su puesto. Muchas veces se habla de «los distantes», o se dice solamente: «un alto dirigente», «las vacas sagradas del pavonato» o «un departamento». Si bien reconozco todo el esfuerzo por desempolvar estos hechos, quizás mi inexperiencia en estos azares tormentosos me lleve a exigir la verdad completa, la memoria devuelta con todas sus letras, basada en el hecho de que el que tenga que responder, responda como revolucionario, y en consecuencia con sus actos. Este es un turno del ofendido, a lo Roque Dalton, pero faltan muchas fichas en esta historia que no se aclaran, antes bien se vuelve más rompecabezas, cuya figura a reconstruir es el poder mismo y sus historias, silenciadas por los ofensores. Otro detalle que señalar es la ausencia referencial en lo que respecta a personas citadas, particularmente cuando tienen una función en el seguimiento de la trama. El esfuerzo por recuperar la memoria implica también superar la contingencia que ha caracterizado la convocatoria, y la fragmentación que puede darse en esa recuperación en los espacios de discusión disponibles, sobre todo para quienes no vivimos esa etapa. Quizás las conferencias no pudieron resolver del todo este aspecto, algo que sí hubiera sido necesario hacer en el proceso editorial. Retomo la idea de que el análisis del tipo de política cultural, pese al valor de esta propuesta, sigue estando dentro del lenguaje del poder institucionalizado. Al objetivarse la política cultural en la relación entre el Estado y los intelectuales, este recuento no supera los propios referentes que consagran qué es política cultural y qué no. Pero es justo decir que se trata de una dimensión importante de lo que sería el campo de acción de las políticas culturales, aunque, como se explicó antes, es solo un eje de acción de lo que debería ser el encargo de estas. Para concluir, me gustaría celebrar la presencia, en el panorama editorial cubano, de este otro libro que documenta la historia de las políticas culturales.9 Me alegra, sobre todo, la iniciativa de que aquellas conferencias, privadamente públicas, se hayan convertido en este producto que visibiliza una salida al debate inconcluso, acontecido en lo que Desiderio Navarro llama la «ciberesquina caliente», que tuvieron un seguimiento en el propio ciclo de conferencias, y en el congreso de la UNEAC, también publicado y televisado. La llamada guerra (el episodio mediático de los correos) superó «la catarsis» con que el poder mismo define cualquier inconformidad y mostró, como se dijo, la madurez con que los intelectuales cubanos podían tratar un tema sensible, sin que la Revolución se tambaleara en sus principios; participar en un debate y canalizar los humores, todavía calientes, de personas silenciadas, de plantear este medular discurso como la piedra angular, se prioriza un sentido de la relación políticacultura solo en términos de intelectuales y política, y a los intelectuales se los asume como los creadores de excelsas obras dentro de la esfera del arte y la literatura. De esta forma, se desconoce, de algún modo, el papel que deben tener las políticas culturales, desde su institucionalidad, en la promoción de los mecanismos de socialización de la producción cultural. La literatura contemporánea y las propias prácticas de políticas culturales abren este campo a espacios más amplios de producción social de cultura que tocan otros aspectos políticos y culturales como participación, ciudadanía y movimientos sociales. Este destacado narrador y ensayista tiene un lugar privilegiado en la estructura del ciclo-libro. Se incluye, al final, otra conferencia que dictara en el taller La política cultural de la Revolución, organizado por el propio Navarro y la Asociación Hermanos Saíz, justamente para responder al descontento producido en no pocos jóvenes por sentirse excluidos de las invitaciones a la conferencia de Ambrosio Fornet —la primera del ciclo—, en Casa de las Américas, el 30 de enero de 2007, en pleno furor de los ciberdebates. El autor trató de ubicar su memoria como joven que vivió aquellos sucesos, y hay que celebrar la sinceridad con que reconoce haberse sentido parte de un juego: «tardamos en comprender que nosotros mismos estábamos siendo utilizados, que éramos parte de una operación que ahora se llamaría «formación de escritores emergentes» (p. 167). «Pasar por joven (con notas al pie)» es un retorno a la vivencia del escritor en medio de un mundo lleno de incomprensiones adultocéntricas, que lo tenían como susceptible de ser corrompido por la ideología capitalista (p. 165). Así dice: Los dogmas nos fueron inoculados, los tuvimos, como bacterias, en nuestra sangre, y fue principalmente nuestra práctica artística, las contradicciones que ella desencadenó, lo que, como anticuerpo generado por el mismo organismo, comenzó a provocar que estableciéramos una relación conflictiva con el ambiente en que nacíamos al arte y la literatura». (p. 167) Destacables en esta propuesta son las notas al pie —anunciadas desde el título—, muy útiles porque dicen tanto como el cuerpo del texto y, sobre todo, recuperan una dimensión explicativa de quién es quién y qué hizo, que se echa de menos en la mayoría de los textos anteriores. Un aspecto que considero un error estratégico del ciclo y del libro —con excepciones como las de Fornet y Arango en algunos momentos— es que no se mientan por su nombre sujetos importantes, sobre todo si tienen que ver con altos dirigentes que no tomaron decisiones 201 Lázaro Israel Rodríguez Oliva apoyo a la Revolución. Nosotros somos la Revolución» (p. 73). Lo otro es confusión disfrazada de certezas. marginalizadas, excluidas de la producción de sentido y su socialización en aquella época. Pudiera, a manera de cierre, esbozar algunos de los que considero triunfos de claridad de los debates del ciclo y del libro. Estos aspectos constituyen, en sí mismos, retos importantes para el planteamiento de qué políticas culturales necesitamos en el país que todos queremos. Reconozco lo inacabado de esta propuesta, pero estos son los que destaco, además de lo ya dicho: Notas 1. Véase el sitio web del Centro Teórico-Cultural Criterios, www.criterios.es/cicloquinqueniogris.htm. 2. La referencia a la idea de colonización se apoya en los trabajos sobre colonialidad del saber y del poder ampliamente desarrollados por el Grupo Modenidad/Decolonización, al que están asociados entre otros, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Ramón Gosfroguel y Catherine Walsh. Para una sistematización de esta perspectiva, véase Edgardo Lander, ed., La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: perspectivas latinoamericanas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2005; Santiago Castro-Gómez y Ramón Gosfroguel, eds., El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Universidad Javeriana y Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2007; Catherine Walsh, ed., Estudios culturales latinoamericanos: retos desde y sobre la región andina, Universidad Andina Simón Bolívar y Abya Yala, Quito, 2003; Pensamiento crítico y matriz (de)colonial: reflexiones latinoamericanas, Editorial Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2005. 1. Incuestionabilidad del derecho a la información en un contexto donde los cubanos y cubanas han aumentado sus capacidades intelectuales y han gozado de altos niveles de educación. Navarro lo plantea en términos de equidad comunicacional, algo fundamental, para conseguir el propósito, muchas veces repetido en los discursos políticos, de conquistar «toda la justicia». 2. Pertinencia de la confianza y claridad en la necesidad de superar los mutuos prejuicios entre intelectuales y políticos y, sobre todo —por su propia posición de poder designado— restaurar la confianza de los políticos en el saber, algo que también ha sido enfatizado en casi todos los espacios que tienen los estudiosos, académicos, creadores e intelectuales para compartir sus criterios. 3. Utilidad de los espacios de debate, de discusión, de reinvención del futuro. Esto, que subraya Navarro en su presentación, es un secreto a voces, emergente en los diálogos de todos y todas en Cuba hoy: 3. Mayra Espina, «Cuba: la hora de las ciencias sociales», en Rafael Hernández, comp., Sin urna de cristal. Pensamiento y cultura en Cuba contemporánea, Centro Juan Marinello, La Habana, 2003, p. 33. 4. Véase Rafael Plá y Mely González, coords., Marxismo y revolución. Escena del debate cubano de los 60, Editorial de Ciencias Sociales y Centro Juan Marinello, La Habana, 2006. 5. Fernando Martínez Heredia, «El poder debe estar siempre al servicio del proyecto» (entrevista), en Julio César Guanche, El ejercicio de pensar, Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, La Habana, 2008, p. 65. el silenciamiento, confinamiento y desdeñamiento de la crítica social realizada por la intelectualidad y el pueblo en general permite que los problemas sociales y los correspondientes malestares crezcan, se multipliquen y se acumulen más allá de lo que una tardía apertura del debate crítico público podría enfrentar. (p. 23) 6. Mayra Espina, ob.cit., p. 34. 7. Aunque consecuencia de la misma compartimentación de la sociedad y su asignación a áreas de saber, a la usanza del positivismo más vulgar, tampoco el discurso intelectual —y la propia institucionalidad cultural— reconoce una igualdad de estatus entre el pensamiento social y la creación intelectual. De hecho, el tema de la memoria en la historia intelectual no es nuevo. Por ejemplo, Rafael Hernández, en el prólogo a Sin urna de cristal... (ed. cit.), subtituló un acápite de su recorrido por la época de los 60 «Memoria y desmemoria», como antesala a la «postración intelectual» que se dio a partir de la «influencia dogmatizante» del nubarrón de la URSS por los campos de la Isla. 4. Convencimiento de la inclusión dentro del proceso revolucionario del diferente, y de hecho el rechazo a toda forma de exclusión, principalmente, a la homofobia como política institucional, característica de documentos en algunos momentos rectores de la política cultural, y su instrumentalización sucesiva. 5. Optimismo fundado en la fuerza cambiante de la Revolución, en su concepto y compromiso, y lealtad de las personas implicadas a los ideales que la fundamentan. 8. Lanza, de esta manera, algunas hipótesis todavía por estudiar, como la relación entre la carta de algunos intelectuales a Fidel en Le Monde, París, 9 de abril de 1971 (el hecho de ver a Carlos Franqui como fiscal de la Revolución) y la introducción del tema cultural en el tristemente célebre Primer Congreso de Educación y Cultura (23-30 de abril de 1971). Siempre pienso que hay algo de error en pensar que debe haber una política cultural, que la Revolución «debe aplicar». Esta, en sí misma, es una política cultural porque es un proyecto de transformación de las relaciones sociales, y no una entelequia abstracta, metasujeto, por encima de la gente. Quizás a eso se refiere Heras León cuando cita a Reynaldo González reseñando un cuento suyo: «No tenemos que jurar 9. Recientemente habían sido publicados, como mínimo, Graziella Pogolotti, comp., Polémicas culturales de los 60, Letras Cubanas, La Habana, 2006, y Andrés Abreu, Los juegos de la escritura o la reescritura de la historia, Casa de las Américas, La Habana, 2007. © 202 , 2008 no. 56: 85-94, de 2008. La política social cubana: principales esferasoctubre-diciembre y grupos específicos La política social cubana: principales esferas y grupos específicos María Isabel Domínguez Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS). E ntender el desarrollo social obliga a considerar las transformaciones sociales a través de la interpenetración de factores en planos diversos, entre los que resulta imprescindible considerar, al menos, dos niveles: las transformaciones materiales y espirituales en las condiciones de vida de la población, en la estructura social y en las dimensiones de la equidad; y las transformaciones en la conciencia y la cultura, las formas de actividad y las relaciones sociales. Esto significa que el desarrollo social tiene un estrecho condicionamiento en las esferas económica y política. La primera no solo por ser el sustento material de los planes concebidos, sino también por el tipo de estructura y de relaciones que sostiene; la segunda, porque del sistema político vigente dependerá la naturaleza de la política social que se desarrolle, los que la impulsen, la voluntad política del Estado para garantizarla y el tipo de actividad social. Hablar del desarrollo social implica, en última instancia, hablar de la transformación de la sociedad como un todo, aun cuando en el plano político y académico sea común —para entender mejor los procesos— referirse a ello como el conjunto de objetivos y acciones dirigidos a esferas diferenciadas de las económicas y políticas, que se denominan «de lo social», en alusión a factores como empleo, educación, salud, seguridad social, vivienda, etc. Los movimientos de esta esfera impactan la actividad económica y política a partir de su incidencia en el tipo de fuerza de trabajo; en los cambios en la estructura social de la población, tanto en el orden clasista como demográfico; en los niveles de satisfacción o insatisfacción de la población con sus condiciones materiales de vida y con la política del Estado; todo lo cual incide en su actividad política, entre otros factores. La toma de posición sobre la relación entre el desarrollo económico y el social ha estado en el mismo centro de la teoría económica desde hace más de dos siglos, e igualmente constituye un punto esencial en la definición del modelo de sociedad que se desea y una guía para las acciones políticas. Con sus matices y grados, el asunto se divide entre quienes consideran que si se potencia el desarrollo económico, ello será la base para que, automáticamente, existan las condiciones materiales para el social y para el logro de la equidad —en este caso, el papel del Estado 85 María Isabel Domínguez El desarrollo social en Cuba. Principales esferas y la política es reducido—, y entre quienes apuestan al desarrollo social y al logro de la equidad, al menos en sus componentes básicos, como condición necesaria para un verdadero desenvolvimiento económico que luego pueda revertirse en lo social, y para lo cual resulta importante el papel del Estado y la voluntad política. Esta contradicción ha atravesado la concepción de desarrollo de los sistemas políticos y se ha hecho sentir tanto dentro del modelo capitalista como del socialista, aunque con correlaciones diferentes. La lógica que ha guiado el modelo desarrollista de la Revolución cubana ha privilegiado siempre, desde su concepción misma, el desarrollo social a cuenta incluso de su desajuste con el económico. En un momento preliminar, como 1953, el Programa del Moncada ya planteaba: Aunque el desarrollo social en Cuba, los modelos de política social diseñados, su gestión y sus resultados han sido objeto de análisis de las ciencias sociales en diferentes momentos, no han contado con la sistematicidad y la integralidad requeridas, dado el significativo peso que tienen en el modelo socialista cubano. Después de cierto auge a fines de los años 80 e inicios de los 90, los estudios sobre el tema perdieron presencia, pero volvieron a emerger en los últimos años, condicionados por la necesidad de acompañar, entender e impulsar los nuevos procesos en curso, a la luz de un conjunto de programas sociales y, a la vez, por la de documentar científicamente el caso cubano para insertarlo comparativamente en el contexto latinoamericano e internacional de las políticas de desarrollo social y sus impactos en el mundo de hoy. Según algunos estudiosos, en los análisis recientes sobre la política social cubana se reitera la idea de la existencia de un modelo o submodelo cubano, como forma particular y propia de intervenir sobre esta esfera. Entre sus rasgos principales se consideran la identificación de justicia social con igualdad social; la sustentación en un cambio de la matriz de propiedad sobre los medios de producción y la eliminación de las posiciones socioestr ucturales que per mitan la apropiación excluyente del bienestar; el carácter universal y de cobertura total, planificado y unitario; el Estado como principal y casi absoluto coordinador y gestor de la política social y el desarrollo; la consideración de las necesidades básicas como derecho de la ciudadanía —educación, salud y amparo gratuitos, y derecho al trabajo—, y las prioridades macroeconómicas que priorizan el gasto en inversión social. Se aclara que si bien muchos de estos rasgos son típicos del modelo general del socialismo, lo particular aquí es «la celeridad, radicalidad y extensión del proceso de implantación de la propiedad social (y la cuasi absolutización de esta como forma de propiedad socialista), y la estructuración de coberturas unitarias y universalistas de servicios sociales».2 Esta concepción de apostar al desarrollo social, aun en las peores condiciones, posibilitó que al finalizar la década de los años 90, la más difícil para la Revolución en el plano económico como resultado de la pérdida de sus vínculos con el campo socialista de Europa oriental y el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos,3 pudo exhibir un Índice de Desarrollo Humano (IDH) mediano que lo colocó en el lugar 58 a nivel mundial, y en el 15 dentro de 32 países de América Latina.4 Estos datos evidencian la atención concedida El problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo, he ahí concretados los seis puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos, junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia política.1 A lo largo de estos cincuenta años las correlaciones entre política económica y social han variado, marcando períodos de absoluta prioridad de lo social, desconectados de lo económico, como la llamada etapa de la construcción paralela del socialismo y el comunismo (años 60), hasta otros de mayor peso de los mecanismos económicos, como la etapa de aplicación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (años 80), u otros de simple preservación de los mínimos alcanzados en materia social y búsqueda de alternativas económicas, como la etapa de crisis denominada Período especial, pero una mirada más integral permite apreciar la prioridad conferida a la esfera de lo social, lo cual distingue al socialismo cubano y quizás en lo que radique una de sus principales fortalezas para enfrentar amenazas y problemas críticas de diversa naturaleza. Lo alcanzado no significa, sin embargo, una planificación social de carácter integral que haya considerado «lo social» como un sistema, y sus vínculos con lo económico; de ahí que los resultados muestren algunos desequilibrios importantes en diferentes áreas. De igual manera, resulta interesante analizar la relación existente entre políticas sociales universales, dirigidas al conjunto de la población, y aquellas diferenciadas, orientadas a grupos específicos. Este trabajo intentará profundizar en las políticas dirigidas a algunos componentes importantes de la estructura social, desde la perspectiva sociodemográfica, en particular la niñez y la juventud, así como la mujer y las personas de la tercera edad. Estos constituyen grupos privilegiados de esta política, en distintas dimensiones. 86 La política social cubana: principales esferas y grupos específicos a la esfera social, más allá de las posibilidades económicas que la han acompañado. Ese desbalance se expresa también en las vías de acceso de la población al bienestar social, constituidas por tres elementos fundamentales: el salario, la seguridad social y los fondos sociales de consumo, que garantizan servicios universales y gratuitos. Estos últimos han representado, a lo largo de muchos años, el principal mecanismo para el acceso a bienes y servicios, concentrados básicamente en las esferas de educación, salud, y seguridad social. Por ejemplo, en 2003 estas tres actividades representaron 42,2% de la ejecución total de gastos del presupuesto estatal.5 Tales esfuerzos se han revertido en significativos logros en estas esferas. En educación se han alcanzado elevados índices que hacen de la fuerza de trabajo calificada el principal recurso del país para su desarrollo, acompañado de la masividad de la enseñanza primaria y media básica, el amplio acceso al nivel medio superior y universitario, y a enseñanzas especializadas para el arte, el deporte y para niños y jóvenes con necesidades especiales de aprendizaje. En el momento actual, casi la cuarta parte del total de la población está matriculada en algún nivel de enseñanza (27,4%). La tasa de escolarización primaria es de 98% y la secundaria de 92%. La matrícula en la enseñanza superior ha crecido 4,6 veces en los últimos siete años como resultado de los nuevos programas aplicados a la educación. 62,6% de la fuerza de trabajo ocupada tiene nivel educativo medio superior o universitario.6 En el plano de la salud, se ha alcanzado la cobertura total de atención a la población. Se han ido reduciendo aceleradamente los índices de mortalidad infantil y materna, y por enfermedades infecto-contagiosas a niveles mínimos; el cuadro de morbi-mortalidad es similar al de países de alto desarrollo económico y se ha ido ampliando la esperanza de vida. Datos recientes muestran que la mortalidad infantil se ha reducido a 5,8 por cada mil nacidos vivos y la de niños entre 1 y 5 años a 8, lo cual coloca a Cuba en la posición 34 entre 194 naciones.7 La mortalidad materna es de 0,4, la más baja de América Latina de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano de 2004.8 Las tres primeras causas de muerte son las enfermedades del corazón y los tumores malignos, mientras que en los niños de 1 a 5 años son los accidentes.9 La esperanza de vida se ha elevado a 77 años, con dos más para la mujer10 y se trabaja por alcanzar los 80 años, meta ya sobrepasada en algunos territorios como la provincia de Villa Clara, que ya exhibe una esperanza de vida de 86 años.11 La base para alcanzar tales índices de educación y salud ha radicado en la atención priorizada a estas dos esferas, lo cual determina que, de los seis objetivos planteados por Naciones Unidas entre las Metas del Milenio, 12 Cuba pueda declarar tres logrados y otros tres en avanzado estado de cumplimiento.13 Esto contribuye al valor alcanzado en el Índice de Desarrollo Humano antes comentado. La tercera dimensión importante de la política social cubana ha sido la seguridad social como mecanismo complementario y compensatorio, que ha ido ganando relevancia, sobre todo para algunos grupos, aun cuando una buena parte de los servicios ha seguido a cargo de los fondos sociales, que han recibido mayor atención que los ingresos personales. En el período entre 1997 y 2003 el salario medio creció 32,5%14 y los gastos del sistema de seguridad social15 26,7%,16 es decir, casi en igual proporción. En el primer semestre de 2008, como parte de los nuevos programas sociales, se produjo un aumento del salario mínimo en 125%, medida que benefició a 54% del total de trabajadores estatales (quienes representan 76% de todos los ocupados).17 La medida elevó el salario medio en 23%. A ello se añadió una reforma salarial específica en beneficio de los trabajadores de los sectores de educación y salud, lo cual refuerza la prioridad otorgada a estas áreas. Paralelamente, se elevaron las pensiones y otras prestaciones de la seguridad social con un alcance general de 97% de las personas beneficiadas por ese sistema.18 La alimentación ha formado parte de las áreas atendidas por la política social, para lo cual se han instrumentado, mantenido y reforzado las garantías alimentarias básicas mediante un sistema de racionamiento por cuotas, con atención particular a la niñez, y a escuelas, hospitales, comedores laborales, etc. En los últimos años se ha incrementado en más de 20% el consumo diario de calorías; las personas con riesgo de malnutrición, incluyendo a los niños, se calculan solo en alrededor de 2%.19 Sin embargo, no se logran satisfacer las necesidades de la población más allá de los mínimos básicos y es complejo mantener la estabilidad en la distribución porque la producción agrícola resulta insuficiente, lo que eleva los precios en el mercado no subsidiado y son deficitarios algunos productos esenciales, como carnes y lácteos. En el propio informe de análisis del cumplimiento de las metas del milenio, se reconoce que la distribución controlada de alimentos a precios subsidiados satisface solo alrededor de la mitad del consumo diario de calorías recomendadas.20 Otros datos muestran que entre 2000 y 2003, el valor de la circulación mercantil por la venta de productos alimenticios en la red minorista se redujo en 7%.21 Si se analiza el mismo período en unidades físicas, de 41 productos, 27 redujeron sus volúmenes, algunos de forma significativa como la papa (57%), huevos (38%) y leche en polvo (20%).22 87 María Isabel Domínguez Para compensar estos déficits, se buscan soluciones alternativas o, en algunos casos, al menos paliativas, entre las que se destacan el impulso a la agricultura urbana, sobre todo en las capitales, con producciones de ciclos cortos, fundamentalmente vegetales y hortalizas; la producción de alimentos industriales a los que se les enriquece su valor nutricional (con aditivos de soya, por ejemplo) o se añaden suplementos vitamínicos y minerales —sal, alimentos para niños, etc.— y dietas suplementarias para grupos sociales vulnerables (niños con bajo peso, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, residentes en territorios afectados por contingencias naturales, etc.). Otras áreas esenciales para el desarrollo social y el bienestar de la población, como la vivienda, no han contado con un fuerte impulso y no han estado entre las prioridades como las anteriores —incluida la alimentación, a pesar de las dificultades que enfrenta. El ritmo de construcción de nuevas viviendas no se ha correspondido con el crecimiento de nuevos núcleos familiares; no se le ha dado la suficiente prioridad al mantenimiento constructivo de las ya existentes, y no se garantiza el suministro de materiales de construcción para repararlas y mantenerlas por esfuerzo propio. Como resultado, se ha ido acumulando e incrementando un elevado déficit de viviendas y el estado técnico de las existentes presenta dificultades. Solo en la capital, se estima que 35% de las casas tiene un estado constructivo de regular a malo y en algunos municipios —como La Habana Vieja— esa cifra llega casi a la mitad.23 La insuficiencia y el deterioro de la vivienda vienen aparejados con el hecho de que otras áreas del desarrollo social, como el entorno ambientalcomunitario, tampoco han contado con los recursos suficientes para acompañar los avances en la educación y la salud. Según varios análisis recientes sobre el medio ambiente urbano en La Habana, aún son muy limitados los programas integrales para conservar y rehabilitar el fondo edificado, los espacios públicos y la infraestructura técnica; y muy reducidos los volúmenes de construcción de nuevas obras y concentración de espacios, lo cual podría conducir a una segregación espacial del desarrollo.24 En La Habana, en los últimos años solo se había incrementado el fondo construido en 0,5% bianual; y las nuevas construcciones no han resuelto los problemas más acuciantes, ya que han sido ejecutadas por instituciones que cuentan con recursos propios para satisfacer sus necesidades; existe la tendencia a construir las nuevas viviendas sociales en zonas de la periferia de la ciudad, con baja calidad constructiva y de diseño, y escasas facilidades en el entorno.25 A fines del año 2004 se evaluó que las actuales políticas y planes de desarrollo, sobre todo en la capital, se encaminaran a resolver algunos de los problemas más importantes como la rehabilitación y la ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado; mayor cobertura de tratamiento del agua para el consumo de la población; servicio de comunicaciones y combustible doméstico, y servicio eléctrico. Sin embargo, la reparación y articulación de la red vial, el transporte colectivo y la construcción y reparación de viviendas han marchado con lentitud. Se anunció el interés de construir cien mil viviendas por año,26 lo que significaría comenzar a atender una de las áreas más desfavorecidas dentro de la política social cubana, y constantemente afectada por los impactos de los huracanes. Si bien los recursos económicos disponibles están por debajo de las aspiraciones de avance social, e incluso de sus logros —por tanto, no son suficientes para dar igual prioridad a todas las áreas—, el desarrollo social no se ha concebido sistémica e integralmente, sino parcelado por esferas, con lo cual los avances en algunas se ven afectados o neutralizados por la falta de acompañamiento de otros. Los logros educativos están siempre en tensión con las opciones laborales disponibles y con el sistema salarial, que durante la crisis económica de los años 90 dejó de ser un estímulo para alcanzar mayores niveles de instrucción y calificación y que hoy está siendo objeto de revisión. La esfera de la salud requiere de una mayor integración con otras, como las de alimentación y condiciones higiénicosanitarias comunitarias y de vivienda, cuyas debilidades limitan el alcance de la prioridad dada a la actividad de atención a la salud. Estos desbalances en el avance de la esfera de lo social tienen, además, su reflejo en lo que ha ocurrido con las ciencias sociales. El hecho de que las políticas se establezcan de forma fragmentada, que no haya un análisis integral de su funcionamiento, se corresponde también con esa ausencia de visión integradora y sistémica por parte de las ciencias sociales. La visión disciplinaria y no problémica de los procesos contribuye a ello, pues en muchas ocasiones cada asunto se analiza por diferentes instituciones e investigaciones, de forma aislada. Por ejemplo, los problemas que se expresan en la esfera de la educación están vinculados, muchas veces, a procesos ubicados fuera de ella y que no se resuelven con políticas educacionales, sino en otros campos. Lo mismo sucede con la salud y el resto de las esferas. Por lo tanto, parece haber un elemento común, una especie de convergencia, no positiva, entre las ciencias y políticas sociales: la falta de visión integradora, la parcelación y fragmentación. Uno de los principales retos de la política social en Cuba para potenciar lo hasta ahora logrado, es ganar en integralidad. 88 La política social cubana: principales esferas y grupos específicos Universalización y diferenciación de la política social. Atención a grupos sociales específicos los cuales estas se dirigen, y ampliar los criterios diferenciadores para formularlas. A pesar del predominio del enfoque universal, muchas de las políticas, por su naturaleza y prioridades, han diferenciado sus acciones hacia grupos sociales específicos teniendo en cuenta, sobre todo, criterios sociodemográficos que han beneficiado a distintos grupos de edades y a la mujer. Para entender esas prioridades, hay que tener en cuenta el entrecruzamiento entre la naturaleza y la prioridad de las políticas en función de los objetivos del modelo y la propia dinámica de los grupos sociales, la que no siempre ha evolucionado bajo los más convenientes patrones. Podemos considerar, en síntesis, que los grupos que han sido objeto, en mayor medida, de políticas sociales específicas son la niñez y la juventud, la mujer y, más recientemente, las personas de la tercera edad. Desde el mismo inicio de la Revolución, dos grupos sociales han sido objeto central de las políticas sociales: la mujer y la niñez, con estrecha relación entre ambos, por el vínculo directo que los une. En el año 1960 se fundó la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) como organización que representaba los intereses de la mujer y, a la vez, velaba por el buen desarrollo de la infancia, junto al esfuerzo de otros organismos estatales e instituciones sociales. Se trabajó por el derecho de la mujer a incorporarse al estudio y al trabajo y se crearon planes especiales de superación y empleo para sectores específicos como las jóvenes de las áreas rurales, las amas de casa y las prostitutas.28 Como resultado, se logró un acelerado crecimiento de su nivel educacional. En las dos primeras décadas, mientras el número de graduados del sexo masculino creció en 4,76 veces, el femenino lo hizo en 12,76 veces, es decir, triplicó el de los hombres. Si antes de 1959 de cada diez universitarios solo dos eran mujeres, en 1980 ya eran cuatro, y en los años 90 llegaron casi a siete.29 Ello impactó también de forma significativa el ámbito laboral. Antes del triunfo de la Revolución, la proporción de mujeres incorporadas al empleo era de alrededor de 11% de la población femenina en edad laboral y apenas 7% de la ocupación. Ya para 1975, al celebrarse el Año Internacional de la Mujer, estatuido por Naciones Unidas, la cifra se había cuadruplicado para representar 27%. Esa proporción continuó creciendo y al iniciarse el decenio de los 90 ya se había elevado a 40%.30 Durante esa década, debido a la crisis económica, tuvo lugar cierto decrecimiento de la ocupación, con mayor peso en la femenina; proceso que se ha venido revirtiendo, de manera que hoy se ha producido una recuperación que vuelve a colocar ese índice en 38%.31 Las oportunidades para el acceso a la educación y al empleo fueron acompañadas de otras acciones. Se Otra importante arista en la política social cubana y sus efectos sobre el desarrollo, es la dinámica entre su carácter universal y su diferenciación hacia algunos sectores de la población, en particular componentes sociodemográficos de la estructura social. Muchas de las acciones de políticas han sido formuladas con carácter universal, en el sentido de abarcar la población en su conjunto, sin distinguir clases, ubicación territorial, color de la piel, posición política o creencia religiosa. Esta concepción ha sido coherente con los principios de igualdad y justicia del proyecto social de la Revolución; pero también consecuencia de una intención homogeneizadora (presente en el socialismo de Europa oriental). Este carácter universal, que ha constituido una de sus principales virtudes, en ocasiones se convierte en una desventaja al tratar de forma homogénea a grupos sociales diversos, con situaciones fuertemente diferenciadas. En este sentido, a lo largo de décadas la política social no tomó suficientemente en cuenta las particularidades territoriales entre regiones y provincias del país, e incluso entre municipios y localidades de una misma provincia. Sobre esto se ha venido trabajando más recientemente, al otorgar tratamiento especial a las zonas montañosas o distinguir problemáticas especiales en algunos territorios, bien sea por sus potencialidades económicas, como los polos turísticos, o por dificultades históricas o coyunturales. Desigualdades sociales como las raciales no siempre han sido abordadas con criterios diferenciadores en las políticas, de manera que a grupos con desventajas acumuladas durante siglos —como la población negra, apenas liberada de la condición de esclavitud hace poco más de cien años— les han sido facilitadas las mismas oportunidades que a otros con más posibilidades de aprovecharlas. Esto no ha favorecido un mayor ritmo de superación de esas desigualdades.27 Uno de los programas sociales que se están llevando a cabo desde 2000, la formación y utilización de trabajadores sociales, puede contribuir a revertir el hecho, pues permite evaluar las particularidades familiares e individuales para aplicarles un tratamiento específico y darles un seguimiento en el tiempo. Sin dudas, esto representa un cambio significativo en la concepción de la política social, en el sentido de favorecer la diferenciación de las acciones a partir de las formulaciones universales; pero se trata de un proceso reciente que requiere perfeccionar sus mecanismos y no excluye la necesidad de evaluar los alcances de las políticas para potenciar sus efectos, particularizar, en muchos casos, los grupos sociales a 89 María Isabel Domínguez poliomielitis, difteria, tétanos, gripe, sarampión, rubeola, parotiditis, tuberculosis infantil, fiebre tifoidea, influenza, meningococcis B y C y hepatitis B.36 A su vez, la atención a la salud reproductiva de la mujer se ha acompañado de acciones de educación sexual, garantía de métodos anticonceptivos y consulta especializada (clínica y psicológica) para la práctica del aborto, de manera que la maternidad sea una decisión responsable. Esto se completa con la protección legal que garantiza los derechos de la mujer al divorcio, al reconocimiento y manutención de los hijos por parte del padre, aun cuando sean concebidos fuera del matrimonio, y al reconocimiento de las uniones de hecho, incluso para pensiones de viudez.37 Como complemento —y también como resultado de ellas— se ha trabajado por la plena integración de la mujer a la vida social y política. Esto se ha expresado en los índices de incorporación a la fuerza de trabajo más calificada del país (67,3% del total de técnicos), a la dirección de procesos laborales y políticos (33,2% del total de dirigentes), incluida una considerable representación en el Parlamento (36% del total de diputados), cifra que coloca a Cuba entre los tres primeros países de la región latinoamericana, y entre los primeros en el mundo.38 Todos estos logros se han acompañado de otros efectos no planificados, como el comportamiento de la fecundidad. Después del brusco crecimiento ocurrido inmediatamente después del triunfo de la Revolución —que tuvo su punto máximo entre los años 1964 y 1965, y dio lugar a una especie de baby boom, pero que mantuvo altas tasas de fecundidad hasta 1972—, se produjo un decrecimiento sostenido, por lo que la población cubana no logra reemplazarse desde los años 80. Ese comportamiento ha significado una interesante dinámica demográfica en términos de la estructura de edades, que ha condicionado las principales presiones a la política social en cada momento. En los años 60 y la primera mitad de los 70, el peso se concentraba en los niños, lo que obligó a la política social a atender de forma acelerada las necesidades de este grupo social. En esa etapa, la demanda de círculos infantiles, maestros primarios, vacunas, etc., obligó a planes emergentes para poder satisfacerla. Ya a partir de los años 70 y los 80, las mayores acciones se trasladaron a satisfacer las necesidades de la población adolescente y juvenil. Fue el momento del arribo masivo de escolares a la enseñanza secundaria y media superior, lo cual originó planes emergentes de formación de profesores para esos niveles39 y a la masiva construcción de planteles educativos del modelo de Escuelas en el campo. En la segunda mitad de los años 80 se produjo el crecimiento de la demanda de empleos por la llegada a la edad laboral de la amplia cohorte de los nacidos durante el baby boom. Ello puso en situación crítica el destacan las realizadas en el marco del ordenamiento jurídico, que implicaron la promulgación de leyes que favorecieran la incorporación de la mujer al trabajo, incluida la revisión del Código del Trabajo a fin de eliminar restricciones y prohibiciones; se crearon Comisiones de empleo femenino; la nueva Constitución, aprobada en 1976 y modificada en 1992, postuló, entre otros derechos, el acceso de la mujer «a todos los cargos y empleos del Estado, la Administración pública y la producción y prestación de servicios»; la creación dentro de la Asamblea Nacional (Parlamento) de la Comisión permanente de atención a la infancia, la juventud y la igualdad de derechos de la mujer; la promulgación del Código de la familia, que expresa la igualdad de derechos y deberes de la mujer y el hombre en ese ámbito, y la aprobación y puesta en vigor del Plan de acción nacional de seguimiento de la IV Conferencia de la ONU sobre la Mujer, y la creación de comisiones gubernamentales para su cumplimiento.32 En ese marco se inscriben también las políticas de beneficio a la maternidad que apoyaran dicha inserción social. Leyes y resoluciones conceden licencia retribuida por maternidad, con garantías salariales y conservación del puesto de trabajo por períodos que se han ido ampliando.32 Paralelamente, desde el inicio de la década de los 60 se crearon los círculos infantiles y jardines de la infancia, para beneficio de la madre trabajadora, los cuales atendían a la población infantil desde los 45 días de nacidos hasta los cinco años, cuando inician la enseñanza primaria.33 Aunque no han llegado nunca a cubrir las necesidades de todas las madres trabajadoras, sí alcanzan una amplia cobertura. Ese apoyo se complementa con el sistema de seminternados en la enseñanza primaria y secundaria para los hijos de madres trabajadoras, y con el sistema de becas en la enseñanza media, sobre todo en la media superior. Junto a las atenciones en las esferas de la educación y el empleo estuvieron las de la salud, que favorecieron prioritariamente a la mujer con distintos programas de prevención temprana (por ejemplo, contra el cáncer de mama o el cérvico-uterino), y especialmente de atención a las embarazadas, tanto para la detección precoz de malformaciones o trastornos en la descendencia, como para prevenir complicaciones de la madre durante el embarazo y el parto. La casi totalidad de las mujeres tienen sus hijos bajo atención hospitalaria.35 Estos cuidados, inscritos en el programa denominado Materno-infantil —una de las prioridades de la salud pública cubana que comprende catorce acciones de salud sexual y reproductiva—, se complementan con el programa de vacunación para la niñez, con el suministro gratuito de diez vacunas que protegen contra trece enfermedades trasmisibles: 90 La política social cubana: principales esferas y grupos específicos tema del empleo. En 1987, punto máximo de ese proceso, se acumuló un numeroso contingente de jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.40 En aquel momento, las investigaciones sociales caracterizaron la situación como una especie de «efecto tapón» de las generaciones mayores para las más jóvenes, debido a la débil recirculación de la fuerza de trabajo ya ocupada, en momentos cuando la economía no crecía a ritmos que permitieran ampliar el empleo disponible.41 Estas condiciones obligaron a realizar particulares esfuerzos para revertir el problema, buscando soluciones que permitieran una mayor adecuación entre las demandas laborales de los jóvenes y las ofertas disponibles.42 Para 1989, se había logrado reducir el número de jóvenes ociosos.43 Hablamos de un momento en que la población joven (entre 14 y 30 años) llegó a representar 33% del total, y sumando la población infantil (de 0 a 13 años), constituía 52% del total, es decir, más de la mitad.44 La política social se vio enfrentada al reto de satisfacer la amplia demanda de educación básica y superior, empleo, recreación juvenil, viviendas para las nuevas parejas, y círculos infantiles y educación primaria para los hijos de estas, todo al mismo tiempo. Como se vio en el análisis por esferas, no todas las demandas lograron cubrirse en igual medida. Las bajas tasas de fecundidad de forma sostenida durante tanto tiempo y la elevación de la esperanza de vida han ido provocando un envejecimiento poblacional, que hace que hoy la población de 60 años y más represente 15% del total.45 Se estima que para el año 2015 este grupo llegue a 19% y para el 2030, a 30%.46 Semejante cambio en la estructura demográfica está obligando a la política social a redefinir algunas de sus prioridades, pues acostumbrada a tener en el centro de la atención las necesidades de la niñez y la juventud, el Estado se ha visto retado por las necesidades de la tercera edad, no siempre identificadas o tenidas en cuenta. Aunque desde hace años se viene trabajando con los requerimientos de este grupo social, sobre todo en el área de la salud, con programas priorizados y la creación de Círculos de Abuelos —pensados como espacios de interacción entre ellos, para recibir orientaciones sobre estilos de vida, practicar ejercicios físicos y realizar actividades recreativas—, en sentido general, la situación enfrenta dificultades de diverso tipo. Según estudios realizados, el número de geriatras resulta insuficiente para atender la demanda de este grupo poblacional (uno por cada 9 600).47 Se considera que la situación más crítica es la de los ancianos que viven solos, un estimado de 9%,48 pues las instituciones no bastan (a pesar de su incremento), y apenas incluyen a 15% de los adultos mayores.49 Como se ha comentado, la reciente reforma al régimen de pensiones mediante la seguridad social ha beneficiado significativamente a este sector, entre los más vulnerables en sentido económico, a la vez que se amplían otros servicios, como el de la alimentación mediante cantinas. Algunos, como el de cuidadoresacompañantes, limpieza del hogar, etc., aun son muy reducidos. La comprobación y concientización de los cambios operados en la estructura social cubana, sobre todo en la sociodemográfica, acompañados del crecimiento de las desigualdades sociales como consecuencia de los efectos que ha generado más de una década de crisis económica y reajustes en el modelo socioeconómico, indican nuevos retos a la política social, que se ha planteado resolverlos mediante «programas» orientados a objetivos y grupos sociales específicos, de los cuales existen en la actualidad más de cien. Forman parte de lo que se ha dado en llamar la «batalla de ideas», por la formación de una cultura general integral y un mejoramiento de la calidad de vida. Los nuevos programas sociales dirigidos a la niñez, la juventud, la mujer y la tercera edad A partir de 2000, la sociedad cubana se ha planteado potenciar el desarrollo humano, para lo cual ha definido nuevas metas a pesar de las dificultades económicas, lo cual ha implicado la for mulación de objetivos estratégicos y políticas sociales concretas y medibles, para elevar la calidad de vida de la población. Se hace necesario elevar la calidad de los servicios, que estos sean más personalizados e incrementar su eficiencia.50 En la actualidad, las principales prioridades quedan recogidas en un conjunto de programas que tienen como principales destinatarios a los grupos antes mencionados. Entre ellas se encuentran: l 91 Los principales programas de salud: a) El Programa materno-infantil, encaminado a continuar reduciendo las tasas de mortalidad infantil y materna; bajar la morbilidad y elevar la calidad de vida de ambos. b) El Programa de prevención y detección temprana del cáncer de mama. c) El Programa de prevención y detección temprana del cáncer cérvico-uterino. d) El Programa de salud del adulto mayor, encaminado a elevar la esperanza de vida hasta los 80 años. Este se basa en ampliar los Grupos multidisciplinarios de atención geriátrica, el incremento en la formación de especialistas en Geriatría y el reforzamiento de la atención primaria para priorizar la prevención de enfermedades y la rehabilitación de los pacientes, así como continuar trabajando en el fortalecimiento de los Círculos de María Isabel Domínguez l l l l l l l l l l l l Abuelos y su coordinación con las acciones de prevención de salud. e) El Programa de prevención, detección temprana y atención del VIH/SIDA, que combina la prevención a través de estrategias educativas y suministro de condones, con el monitoreo epidemiológico y el tratamiento a las personas infectadas. Los resultados pueden evaluarse de manera satisfactoria, al mantener bajas tasas de incidencia entre la población e incluso entre los grupos más vulnerables.49 Integración de trabajadores sociales a la evaluación y atención de las necesidades de las familias en las comunidades, con carácter personalizado. Programa de apoyo a la madre soltera con hijos menores. Se incrementaron sus ayudas económicas y recibieron atención particular por parte de los trabajadores sociales. Programas de atención a los discapacitados (incluye el apoyo económico a las madres con hijos menores con discapacidad). Atención particular a los niños con desventajas sociales, con suplementos alimentarios en los casos de malnutrición. Programas para elevar la atención a los niños en edades preescolares, complementando los servicios institucionalizados a través de los Círculos infantiles con el Programa «Educa a tu hijo».52 Atención a los niños y adolescentes en educación primaria y secundaria mediante la reducción a 20 y 15 alumnos por aula, respectivamente. Formación masiva de maestros emergentes de enseñanza primaria y profesores integrales de secundaria básica. Cambio en la concepción docente de la secundaria básica con el paso de profesores por asignaturas a profesores integrales. Reparación, ampliación y construcción de escuelas. Cambios en los programas de estudio con la introducción de la computación y programas audiovisuales en todos los niveles de enseñanza y garantía de su soporte tecnológico a través de la dotación a todas las escuelas de televisores, videos y computadoras. Creación de dos nuevos canales televisivos de corte educativo e introducción de programas como «Universidad para Todos» para impartir cursos especializados de diferentes materias, incluyendo lenguas extranjeras. Ampliación del programa de los Joven Club de Computación y Electrónica a todas las localidades para contribuir a la cultura informática de la comunidad, con prioridad para niños y jóvenes. Se han graduado ya más de ochocientas mil personas.53 Pleno empleo. A partir de 2002 se comenzaron a crear nuevos empleos en actividades vinculadas a la l l l l agricultura urbana, servicios básicos, maestros primarios, profesores de computación, operadores de salas de video, trabajadores sociales y enfermeros —entre las de mayor amplitud— que permitieron reducir la tasa de desocupación a la mitad (3,3% en esa fecha).54 Se ha continuado reduciendo por debajo de 3%. El estudio como empleo. En 2001 se crearon los cursos de superación integral para jóvenes entre 18 y 29 años desvinculados del estudio y el trabajo, con remuneración y posibilidades de continuar estudios en la educación superior. En los dos primeros cursos ya habían egresado más de cien mil jóvenes; de ellos, la tercera parte había ingresado en la educación superior.55 Ampliación de la enseñanza superior a todas las localidades del país, con el surgimiento de sedes universitarias municipales. Este programa ha permitido que en solo cinco años la matrícula de nivel superior haya crecido dos veces y media, la mayor cifra alcanzada en la historia del país,56 y que todos los bachilleres puedan acceder al nivel terciario de educación.57 Esto, además de ampliar la matrícula, ha contribuido a modificar la composición social del estudiantado universitario, extendiendo las oportunidades educativas a sectores más amplios de la sociedad, en particular a jóvenes procedentes de grupos sociales con menores ventajas, y evita el peligro de elitización de los profesionales.58 Potenciación del protagonismo juvenil en la dirección de procesos sociales, lo que se expresa en el papel de la organización política juvenil (Unión de Jóvenes Comunistas) en la conducción de gran parte de estos programas sociales, y el crecimiento del número de jóvenes como representantes de los gobiernos locales en los resultados electorales.59 Potenciación del liderazgo femenino, expresado en el incremento de su presencia como representantes de base del gobierno, aunque su crecimiento no fue tan relevante como en el caso de la juventud (de 22,81% en 2002 a 26,03% en la actualidad).60 Comentarios finales Cuba ha entrado al nuevo siglo otorgándole una prioridad mayor a la esfera de «lo social», aun cuando esta ha estado en el foco de todo el período revolucionario, al dar continuidad a las líneas estratégicas desarrolladas históricamente, como las de educación, salud y seguridad social, los grupos sociales priorizados han sido la niñez y la juventud, la mujer y los adultos mayores, aunque se está ampliando el alcance de las acciones a otras esferas y grupos, y se buscan nuevos métodos para elevar la calidad y la eficiencia de las 92 La política social cubana: principales esferas y grupos específicos políticas y potenciar sus impactos a partir de la concepción de los programas sociales. Sin embargo, esos propósitos enfrentan grandes retos: 5. Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Anuario Estadístico de Cuba, La Habana, p. 117. La siempre tensa relación entre posibilidades económicas para sustentar el desarrollo social, lo cual requiere un mayor ajuste entre los beneficios sociales derivados del trabajo y obtenidos por la vía del salario, pensiones de jubilación u otros ingresos de este tipo y los provenientes de la seguridad social y los fondos sociales de consumo. Integralidad de las acciones que per mita su concepción en sistema para evitar desproporciones que desbalanceen los resultados y los neutralicen o distorsionen, lo cual en este momento significa prioridad para otras esferas no suficientemente atendidas como la vivienda, los servicios higiénicosanitarios comunitarios, la red de viales y el transporte colectivo, entre otros. Adecuada dialéctica entre universalización y diferenciación de las políticas para que lograr realmente un aprovechamiento óptimo de sus efectos a partir de aplicar políticas diferenciadoras que consideren las desigualdades de diversa naturaleza existentes en la población. Ello requiere fortalecer la aplicación de otros criterios a la planificación, como los territoriales; la consideración de otros grupos de la estructura social cubana y no solo los actualmente priorizados; y un mayor balance entre centralización y descentralización en la aplicación de las políticas, para poder dar cuenta efectiva de las particularidades de cada problema. La movilización de la energía y las capacidades creativas de actores diversos —institucionales, comunitarios e individuales— para acompañar al Estado en la atención a la esfera de «lo social». La mayor relación entre las ciencias sociales y las políticas sociales, tanto en la determinación de esas políticas como en la evaluación de sus impactos y la efectividad de su aplicación. 7. Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), Millennium Development Goals. Cuba: First Report, La Habana, 2005, p. 23. l l l l l 6. Ibídem, p. 134. 8. Ibídem, p. 26. 9. ONE, ob. cit., pp. 299-300. 10. Ibídem, pp. 79 y 82. 11. Fidel Castro, «Discurso en el Acto central por el 52 aniversario del asalto al Cuartel Moncada», Granma, La Habana, 27 de julio de 2005. 12. Estos objetivos son: lograr que todos los niños y niñas completen la educación primaria; disminuir la tasa de mortalidad infantil, la mortalidad de niños entre 1 y 5 años y elevar la proporción de infantes hasta un año vacunados contra el sarampión; reducir la tasa de mortalidad materna; controlar y revertir el crecimiento del VIH/SIDA; controlar y revertir el crecimiento de la malaria; y garantizar el acceso de la población a medicamentos básicos a precios razonables. 13. INIE, ob. cit., p. 49. 14. ONE, ob. cit., p. 131. 15. El sistema de seguridad social incluye pensiones por edad, invalidez total y parcial y muerte; subsidios por enfermedad, accidente y maternidad; prestaciones de asistencia social y otras rentas vitalicias o prestaciones complementarias. 16. ONE, ob. cit., p. 136. 17. Ibídem, p. 128. 18. Fidel Castro, «Discurso en el Acto central por el 52 aniversario…», ob. cit. 19. INIE, ob. cit., p. 15. 20. Ibídem, p. 12. 21. ONE, ob. cit., p. 272. 22. Ibídem, p. 274. 23. Delegación de Ciudad de La Habana del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente y Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (DCH-CITMA/PNUMA), Perspectivas del medio ambiente urbano: Geo La Habana, La Habana, 2004, pp. 126-7. 24. Ibídem, p. 128. 25. Ibídem, pp. 126-7. Notas 26. Fidel Castro, «Discurso en el Acto central por el 52 aniversario…», ob. cit. 1. Fidel Castro, La Historia me absolverá, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973, p. 77. 27. Debe mencionarse, como excepción de esta tendencia, el haber considerado explícitamente a la población negra —junto a la juventud y las mujeres— como sujetos sociales priorizados en la promoción a cargos de dirección gubernamentales y políticos; pero esta focalización con criterio racial no se aplicó en otras direcciones de la política social. 2. Mayra Espina, «Reforma económica y política social en Cuba. Perspectivas para una modernización de la gestión social», Ponencia presentada a la Conferencia Gobernabilidad y justicia social, FLACSO, México, DF, 2005. 3. Prácticamente todos los indicadores económicos sufrieron afectaciones, de manera que Cuba ocupó el lugar 108 entre 174 países en cuanto al Producto Interno Bruto (PIB). 28. En 1959 se estimaba la existencia de unas cien mil prostitutas, lo que representaba 6% de la población femenina entre 15 y 64 años, 95% de las cuales eran de origen campesino. Para 1965 ya se había logrado reinsertar socialmente a su totalidad a través de cursos de superación y garantías laborales. Rosa Miriam Elizalde, Flores 4. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre desarrollo humano, Mundi-Prensa Libros, Madrid, 1999, p. 135. 93 María Isabel Domínguez desechables. ¿Prostitución en Cuba?, Editora Abril, La Habana, 1996, p. 37; Comité Estatal de Estadísticas (CEE), Censo de población y viviendas. 1981, v. 16, La Habana, 1984, pp. LXIII-LXXII. 45. ONE, ob. cit., p. 72. 46. ONE, Cuba. Proyección de la población. Período 2006-2030, La Habana, p. 110. 29. María Isabel Domínguez, «Higher Education in Cuba: Democratization and the Rol of Women», en M. J, Canino y S. Torres-Saillant, eds., The Challenges of Public Higher Education in the Hispanic Caribbean, Markus Wiener Publishers, Princeton, 2004, p. 107. 47. Véase Alberta Durán, «El apoyo social a la tercera edad», en Diversidad y complejidad familiar en Cuba, Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) e Instituto Iberoamericano de Estudios sobre Familia (IIEF), La Habana, p. 315. 48. Ídem. 30. Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Las cubanas: de Beijing al 2000, La Habana, 1996, p. 26; CEE, ob. cit., pp. LXIII-LXXII. 31. ONE, ob. cit., p. 135. 49. María Elena Benítez, «Familia y envejecimiento. Un enfoque sociodemográfico», en Diversidad y complejidad familiar en Cuba, ob. cit., p. 309. 32. Mayda Álvarez, «Mujer y poder en Cuba», en Manuel Monereo, M. Riera y Juan Valdés Paz, comps., Cuba. Construyendo futuro, El Viejo Topo, Madrid, 2000, pp. 83-4. 50. INIE, ob. cit., p. 9. 51. Por ejemplo, en los últimos años, la incidencia de VIH/SIDA en la población de 15 a 24 años se ha estimado en 0,05% y a lo largo de todo el período, desde la aparición del virus en Cuba en 1986, la incidencia entre mujeres embarazadas ha sido solo de 0,002% (INIE, ob. cit., p. 28). 33. La Ley 1263/74 concedía tres meses retribuidos (mitad antes y mitad después del parto) con opciones laborales temporales posteriores. Esta Ley se complementó con la Resolución 10/91 que aumentó el período totalmente retribuido a 4,5 meses (1,5 antes del parto y tres después) y prestación opcional ascendente a 60% del salario hasta que el niño arribe a los seis meses de nacido, o licencia no retribuida hasta que cumpla un año, si la madre no puede incorporarse a su labor (FMC, ob. cit., p. 31). 52. Este programa, coordinado por el Ministerio de Educación y la FMC, se encamina a la educación prescolar por vías no formales —es decir, no institucionalizadas—, y tiene como objetivo orientar a la familia para que acompañe el desarrollo del niño con elementos científicamente fundamentados y métodos pedagógicos en correspondencia con las necesidades educativas del infante en esas edades. 34. En la actualidad, los niños empiezan en los Círculos infantiles al cumplir el primer año, pues las madres disponen de un año de licencia. 53. «Más de 800 000 graduados en Joven Club de computación», Granma, La Habana, 1 de agosto de 2005. 35. Aun durante los difíciles momentos de crisis económica de la década de los años 90, los partos hospitalarios se mantuvieron con cobertura total: 99,8% en 1995 (FMC, ob. cit., p. 89). 36. INIE, ob. cit., p. 24. 54. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Cuba: Evolución Económica durante 2002 y Perspectivas para 2003, LC/MEX/L.566, Santiago de Chile, 24 de julio de 2003. 37. Olga Mesa, «El derecho familiar en la sociedad cubana», en Diversidad y complejidad familiar en Cuba, Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) e Instituto Iberoamericano de Estudios sobre Familia (IIEF), La Habana, 1999, pp. 1-15. 55. Fidel Castro, «Discurso en el Acto de inauguración del curso escolar 2003-2004», Granma, La Habana, 9 de septiembre de 2003. 56. No es posible, con los datos disponibles, calcular con precisión la tasa de matrícula universitaria que esta cifra representa, porque las edades de los estudiantes no se corresponden necesariamente con las edades en que habitualmente se realizan tales estudios, pero debe oscilar entre 25% y 30%, lo cual coloca a Cuba entre los países de más alta tasa de América Latina y cerca del modelo de acceso universal al nivel terciario. 38. ONE, ob. cit., pp. 135 y 364. 39. Para ello se creó el Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, el Movimiento de Brigadistas Pedagógicos y el de Alumnos Ayudantes. El primero consistió en formar aceleradamente profesores de secundaria básica con recién egresados de 10º grado que comenzaban a impartir docencia mientras se formaban. En los otros dos, consistió en utilizar estudiantes de años superiores para impartir clases en grados inferiores en la enseñanza pre-universitaria y superior, respectivamente. 57. Iraida Calzadilla, «Ofrecerán 52 000 plazas para el ingreso a la educación superior», Granma, La Habana, 18 de marzo de 2005. 58. Por ejemplo, en el curso 2004-2005, mientras que en los cursos regulares diurnos el 79% eran hijos de profesionales y el 63% blancos, en las sedes municipales, el 77% eran hijos de obreros y el 51% negros y mestizos. Enrique Gómez Cabezas, «Trabajo social a escala local. Objetivos, vías y métodos», Ponencia presentada al Primer encuentro Cuba-China de Ciencias sociales, La Habana, 2004. 40. María Isabel Domínguez et al., «Características generacionales de los estudiantes y los desvinculados del estudio y el trabajo», Informe de investigación, Fondos del CIPS, La Habana. 1990. 41. Juan Luis Martín, «Youth and the Cuban Revolution: Notes on the Road Traversed and Its Perspectives», Latin American Perspectives, v. 18, n. 2, primavera de 1990, Nueva Jersey, pp. 95-100. 59. En el anterior período, cuyas elecciones se celebraron en 2002, 6,99% de los delegados de circunscripción eran jóvenes (hasta 30 años). En las elecciones de abril de 2005, la cifra se elevó a 18,96% («Victoria de la democracia revolucionaria», Granma, La Habana, 19 de abril de 2005). 42. Existía la paradoja de un elevado número de jóvenes sin trabajo y, a la vez, empleo disponible, pero en áreas como construcción y agricultura que no se correspondían con las expectativas de la juventud, de acuerdo con sus niveles educativos y de calificación. 60. Ídem. 43. María Isabel Domínguez et al., ob. cit. 44. María Isabel Domínguez, «La juventud en el contexto de la estructura social cubana. Datos y reflexiones», Papers, n. 52, Barcelona, 1997, p. 73. © 94 , 2008 no. 56: 2008. La revolución de las cubanas: 50 67-77, años octubre-diciembre de conquistas ydeluchas La r evolución revolución de las cubanas: 50 años de conquistas y luchas Mayda Álvarez Suárez Investigadora. Federación de Mujeres Cubanas (FMC). P rofundas transformaciones en la condición y posición de las mujeres cubanas han tenido lugar en el transcurso de los últimos cincuenta años, como resultado de la voluntad política de la dirección de la Revolución, y de la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, encabezada por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y su presidenta, Vilma Espín. Necesidades prácticas vinculadas a sus condiciones de vida y a la reproducción (empleo, igual salario por igual trabajo, círculos infantiles, seminternados, propiedad de la tierra, derechos sexuales y reproductivos) han sido tenidas en cuenta, así como otras de carácter estratégico, que per mitieran cambiar su posición en relación con los hombres (educación, cultura, preparación técnica para empleos no «tradicionalmente» femeninos, promoción a responsabilidades de dirección, etc.). El acceso a importantes recursos y la posibilidad de decidir sobre ellos, además de modificaciones a la legislación, las instituciones y la educación estuvieron entre las medidas más importantes. La participación de las propias mujeres como protagonistas del desarrollo ha sido el elemento clave de todos estos procesos transformadores. Cuba cuenta desde 1997 con una agenda de Estado para el adelanto de las mujeres: el Plan de Acción Nacional de Seguimiento a los acuerdos de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, en 1995; aprobado con fuerza de DecretoLey al más alto nivel del Estado y tiene establecidos los mecanismos para su sistemática evaluación.1 Su seguimiento sistemático está a cargo de la Secretaría del Consejo de Ministros en coordinación con la Federación de Mujeres Cubanas, organización reconocida como el Mecanismo Nacional para el Adelanto de la Mujer, que acompaña este proceso como entidad crítica ante cualquier dificultad en la ejecución de las medidas. Un análisis de la implementación de las políticas a favor de la mujer en los países del continente latinoamericano, muestra que su debilidad fundamental es que no son políticas de Estado y, en consecuencia, los cambios que se producen no son estables en el tiempo ni cuentan con la participación activa de las mujeres, al no siempre tomar en cuenta las demandas 67 Mayda Álvarez Suárez de sus organizaciones.2 A pesar de esto, se han dado pasos de avance en el camino de formular e implementar políticas con perspectiva de género. En el caso cubano, las primeras medidas estuvieron encaminadas a dar respuesta a las necesidades de las mujeres desde la perspectiva de sus derechos y su participación como ciudadanas en todos los procesos. Paulatinamente, se han ido focalizando en las relaciones de género, sin desconocer la necesidad de medidas y acciones específicas a partir de desigualdades existentes.3 El tema de la igualdad de género no pertenece solo a una agenda, sino que es parte de una política democrática y de justicia social. Transversalizar, con una perspectiva de género, instituciones, organismos, organizaciones, significa transformar normas administrativas, códigos e imaginarios internos de personas e instituciones. La experiencia acumulada por el Mecanismo Nacional para el Adelanto de la Mujer en Cuba y las evaluaciones al Plan de Acción Nacional han permitido identificar avances y obstáculos, así como los desafíos para el futuro.4 Se constatan pasos importantes en materia de información y divulgación de estos compromisos gubernamentales para con la mujer, y una mayor conciencia en los decisores de política en los diferentes niveles e instancias del gobierno. Se aumentaron las acciones de capacitación en género de los implicados en diseñar, ejecutar y dar seguimiento a estas políticas; se ha ganado en la coordinación entre diferentes Ministerios, las demás ONG y la FMC; también en la organización e interpretación de los datos estadísticos, desde esa perspectiva, y en la aplicación de este enfoque en los programas de desarrollo a nivel local. Los obstáculos fundamentales que ha enfrentado la institucionalización están relacionados con las dificultades materiales y las restricciones económicas que enfrenta el país, incluido el bloqueo de los Estados Unidos. Otros obstáculos son los relacionados con la designación y estabilidad del personal que se encarga de estas actividades en ministerios e instituciones, así como la insuficiente coordinación intersectorial para algunas medidas del Plan que así lo requieren. Las limitaciones para que la institucionalización de género cumpla su mandato, además de las que afectan a la gestión pública, son también de carácter simbólico, basadas en creencias, códigos culturales y saberes que sostienen las lógicas y prácticas institucionales. Por esta razón la capacitación y la asistencia técnica a organismos, instituciones y organizaciones sociales resultan claves para el logro de una mayor cultura de igualdad de género y una mayor sensibilidad frente a las diferentes manifestaciones de discriminación de las mujeres. Se necesita subrayar los vínculos entre la igualdad de género y el crecimiento económico, la productividad del trabajo, el desarrollo, los valores y la igualdad social, y convencer de que la lucha por el logro de esta última no es un tema únicamente de defensa de los derechos legítimos de un sector de la población, sino una condición para el desarrollo con justicia social. También se requiere mejorar la calidad de la gestión del Mecanismo Nacional. Al ser una organización femenina masiva, estructurada desde las comunidades y que incluye los más amplios sectores de mujeres, la elaboración de políticas de género diferenciadas y una atención más eficiente a los distintos grupos según edad, raza, inserción socioclasista, orientación sexual, constituye un reto permanente. Asímismo, hace falta perfeccionar la estrategia comunicacional de la organización femenina y hacer cada vez mayor uso de la tecnología moderna y las redes informáticas para que los mensajes de igualdad y justicia social lleguen a todos los espacios y se conviertan en objeto de debates y reflexión públicos. La lógica económica de las prioridades del Estado debe compatibilizarse con la de género, y desarrollar las capacidades estratégicas y de gestión que permitan contrarrestar la tendencia de algunos organismos e instituciones a no otorgar prioridad a estos temas. Lo más complejo resulta, por supuesto, cambiar una cultura patriarcal, instalada por siglos en la conciencia y en las prácticas, lo cual no se resuelve exclusivamente con la promulgación de leyes y el accionar institucional, sino que implica lo personal, lo familiar, lo comunitario y la experiencia histórica. Los aspectos de la subjetividad social e individual, vinculados con patrones culturales discriminatorios, han condicionado representaciones, actitudes, valores y conductas acerca de lo femenino y lo masculino que continúan siendo algunas de las bases de las desigualdades existentes, y un obstáculo para mayores avances. El problema de la autonomía de la mujer: problemas y limitaciones La situación de las cubanas se ha transformado sensiblemente: políticas, programas y medidas concretas para su adelanto, unidas a su activa participación en todos los procesos de cambio, han permitido la conquista de su autonomía como seres humanos. Para fundamentar esta idea, tomaré como base tres ejes que atraviesan tanto la vida privada como la pública de las mujeres: la autonomía económica, la física y la toma de decisiones, esenciales para garantizar el ejercicio de sus derechos en un contexto de plena igualdad.5 68 La revolución de las cubanas: 50 años de conquistas y luchas Autonomía económica familia 63,6% de los hombres y 66,2% de las mujeres respondieron que «en conjunto».7 De igual forma ha aumentado notablemente el número de mujeres que se declaran jefas de hogar, aun estando casadas o unidas. En el censo de 1953, 14% de los jefes de hogar fueron mujeres, para 1981 esta cifra se duplicó (28%) y en 2002 ascendió a 40,6%. Un elevado porcentaje tiene pareja estable, lo que indica un cierto cambio en el reconocimiento de la jefatura de hogar femenina, lo que puede estar asociado a diferentes factores como la recomposición de la familia por un nuevo matrimonio donde los hijos son de la mujer, la propiedad de la vivienda, y otros aún por investigar. El acceso de la mujer al empleo, a la educación, a la vida pública, no debe ser valorado como una victoria absoluta, ya que, aunque es un importante logro, puede recibir manifestaciones de discriminación en diferentes instituciones, las cuales pueden expresarse en su escasa presencia en algunos sectores de la economía, en los órganos de toma de decisiones, y en las afectaciones por la doble jornada. Así, cuando se analiza la ocupación de las mujeres, según las formas de propiedad, es mucho menor, en el sector no estatal. Son solo 15,8% de los ocupados. En particular, en el sector cooperativo su participación sigue siendo aún muy baja (17,22%). Un estudio reciente sobre la situación de la mujer rural incorporada a formas de producción cooperativa en la agricultura, específicamente en las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y en las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), muestra, entre otros resultados, que las mujeres se han ido posesionando, «paulatina y discretamente», de puestos no tradicionales para ellas: macheteras, operadoras de combinadas cañeras, choferes de camión, jefas de finca, etc.; pero aún es baja su presencia en estas actividades.8 Se pudo constatar, además, que donde esto ocurre, ellas controlan recursos importantes, incluso los productivos, pero solo a nivel de base o de mandos intermedios; la tecnología continúa siendo controlada por hombres. También su presencia en niveles superiores de dirección es aún limitada y se restringe, básicamente, a las actividades no relacionadas con el proceso productivo. Los resultados de esta investigación apuntan a que los obstáculos fundamentales para el empoderamiento de la mujer rural siguen estando en la sobrecarga de responsabilidades domésticas y de atención a los hijos, unida a insuficiente preparación técnica, lo que disminuye sus posibilidades de transitar a puestos de mayor complejidad y remuneración salarial. De igual forma, la responsabilidad familiar repercute en sus ausencias al trabajo y, en alguna medida, afecta su remuneración en comparación con los hombres. Uno de los aspectos esenciales de la autonomía económica, ha sido la mayor oportunidad de independencia de la mujer para generar ingresos y recursos propios, mediante el acceso al trabajo remunerado. El número de mujeres de catorce años y más que trabajaban —con o sin remuneración—era, en 1953, de 247 674, 12% de la fuerza de trabajo total. En 1990, esa cifra llegó a más de un millón y medio, o sea, seis veces más.6 El año 2007 cerró con 40,04% de mujeres en el total de ocupados en la economía. En el sector estatal civil —mayoritario— ascendieron a 46,23% de sus trabajadores. La tasa de participación económica femenina es actualmente de 59,1%, lo que indica que más de la mitad de las mujeres en edad laboral se encuentra ocupada. Un papel protagónico en este logro lo han tenido las Comisiones Coordinadoras de Empleo Femenino, creadas en 1981 e integradas por representantes del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y de la FMC. Están constituidas a nivel municipal, provincial y nacional, y son, desde su creación, una garantía para proteger las prioridades de empleo a la mujer. El análisis de cuáles son los puestos de trabajo a que acceden las mujeres resulta esclarecedor en este sentido. En Cuba, el empleo femenino pasó de los puestos de menor calificación, reconocimiento y remuneración, a un proceso de feminización de la fuerza técnica y profesional. Hace muchos años que las mujeres representan más de 60% de esta fuerza (65,6% en 2007), lo que incide positivamente en la ciencia, la economía y la sociedad en general. Sectores cuyo desarrollo ha sido priorizado por la Revolución, como la educación y la salud, son predominantemente femeninos. Bastaría mencionar que antes del triunfo revolucionario 6,5% de los médicos eran mujeres y hoy la cifra ha aumentado a 56%. Del personal docente en todos los niveles de enseñanza, ellas son actualmente 69,6% y en la educación superior 52,5%. Con su aporte económico, contribuyen a elevar los ingresos familiares y al mejoramiento de las condiciones de vida de sus hogares, lo que tiene una repercusión significativa en las relaciones de poder dentro de las familias. Este hecho ha podido ser constatado al indagar quién toma las decisiones más importantes en la familia. En una investigación nacional con una muestra de 1 125 familias completas (con presencia de ambos padres) de trabajadores intelectuales y de inserción socioclasista obrera, al preguntarle a los dos miembros de la pareja quién tomaba las decisiones más importantes en la 69 Mayda Álvarez Suárez En la década de los 90, se avanzó en la creación de puestos de trabajo estables para las mujeres, quienes alcanzaron la categoría de miembros permanentes de las cooperativas; no obstante, aún muchas de ellas trabajan jornadas completas; pero su labor no es reconocida ni remunerada, ni aparecen en las estadísticas de miembros de las cooperativas. Su trabajo es «invisible». Existen todavía ramas específicas de la actividad económica donde las mujeres tienen una baja presencia. Por solo mencionar algunas, están la agricultura (17,4%), la construcción (15,7%), la minería (19,1%). La mayor proporción (41,5%), la ocupan las actividades «no productivas» o de ser vicios, como comercios, restaurantes y hoteles. En establecimientos financieros, cajeros y bienes inmuebles representan 52,4% de los trabajadores, y 51,3% en los servicios comunales, sociales y personales. Esta desproporción en algunas actividades económicas está influida por muchos factores, entre los que, a mi juicio, tiene un importante peso la tradición masculina del empleo de que se trate y, por lo tanto, la consideración de que no son empleos «propios» para mujeres, derivada, sin dudas, del proceso de socialización de género en las familias y la escuela, que aún presenta rasgos sexistas. Puede observarse que, aunque ha ido creciendo su presencia entre los graduados de especialidades tradicionalmente «masculinas», como la ingeniería química, la industrial, las matemáticas, la economía, por solo citar algunas; su más alta concentración se encuentra en las ciencias pedagógicas, médicas y sociales y humanistas. Esto, como es lógico, se refleja posteriormente en el tipo de actividad económica que desempeñan. Incluso, dentro de las ciencias médicas, existen especialidades con baja representación femenina, como por ejemplo, cirugía (12,3%) y ortopedia y traumatología (10,7%). En relación con los pagos, como ya fue mencionado al inicio, una de las primeras medidas tomadas por la Revolución fue la igualdad de salarios de hombres y mujeres por trabajo de igual valor, conquista por la que aún luchan muchas mujeres en el mundo. No obstante las ausencias de estas al trabajo, provocadas fundamentalmente por cuidar a los hijos y otros familiares, originan una diferencia desfavorable de un 2% menos del salario, en comparación con los hombres ocupados en cargos de la misma complejidad, igual categoría ocupacional y grupo de escala salarial.9 Aún cuando las leyes y otras regulaciones cubanas permiten a mujeres y hombres acogerse a la licencia para cuidar del bebé y acompañar a familiares de cualquier sexo en hospitales, sigue recayendo sobre la mujer la mayor exigencia familiar y social de ocuparse de tales asuntos y ello repercute no solo en su distribución del tiempo, sino en el desempeño laboral y la cuantía del salario que percibe. En modo alguno se trata de la implementación de una política que afecte en específico a las mujeres, pero se produce de hecho una diferencia en los ingresos. La irrupción de las mujeres en el espacio público ha tenido lugar entonces, dentro de un profundo proceso —lleno de contradicciones— de transformación de la práctica y de conciencia social, en el que participan, como protagonistas, mujeres que reconstruyen y redefinen su papel de madre y esposa, y otras que mantienen formas más tradicionales de vida, pero en el desarrollo de tal proceso no todas cambian, y no solo las mujeres, sino también los hombres. Las relaciones equitativas de género avanzan lentamente, dejando a la mujer una carga desproporcionada al tener que compartir el trabajo asalariado con el trabajo doméstico no pagado. La ruptura entre los ámbitos «público» y «privado» aún no ha podido ser superada. Grandes tensiones se generan al tratar de compatibilizar vida familiar y trabajo, los cuales afectan tanto a hombres como a mujeres en cuanto al tiempo disponible para atender a las personas dependientes y los «quehaceres del hogar». Sin embargo, son las mujeres las más sobrecargadas por sus múltiples roles: su trabajo fuera del hogar, su responsabilidad en las tareas domésticas y su importante activismo en las organizaciones comunitarias. En particular, las madres de niños menores de seis años que se incorporan al trabajo asalariado, están especialmente en desventaja. La investigación con familias completas, ya mencionada, constató que en 59,4% de las estudiadas existía un modelo «desigual» de distribución de tareas domésticas, en el que la mujer deviene responsable máxima de las obligaciones. Además, mostró que en las familias donde la mujer es ama de casa predomina el modelo tradicional de distribución de tareas domésticas, en comparación con las de mujeres trabajadoras asalariadas, donde es más equitativo, y más aún en aquellas donde las mujeres son dirigentes. Sin embargo, de cualquier forma, todas ellas, amas de casa, intelectuales o dirigentes, siguen siendo las principales responsables de las tareas domésticas, y la sobrecarga les exige mucho esfuerzo, con importantes costos para sus relaciones sociales y familiares, y su salud física y psíquica.10 Estudios más recientes sobre el uso del tiempo constataron esta misma sobrecarga. La encuesta fue realizada en municipios seleccionados de Ciudad de La Habana, Pinar del Río y Granma y sus resultados solo son aplicables a dichos municipios, pero en todos ellos, ya sea en las zonas urbanas o rurales, las mujeres dedican más tiempo al trabajo doméstico que los hombres. Así, por ejemplo, en La Habana Vieja dedican 3,55 horas como promedio a esta labor, mientras que 70 La revolución de las cubanas: 50 años de conquistas y luchas La Revolución cubana ha tenido como uno de los pilares fundamentes de su programa de desarrollo la eliminación de toda forma de discriminación basada en el sexo, que obstaculice o prive a las mujeres del disfrute de los mismos derechos y oportunidades que los hombres. los hombres 1,17 horas. En Bayamo, zona urbana, ellas dedican 4,39 horas, mientras que los hombres 1,28 horas. En zonas rurales, el tiempo dedicado a estas tareas por ambos sexos es más alta, pero se mantiene la sobrecarga para las mujeres. En Granma, por ejemplo, estas dedican 5,59 horas al trabajo doméstico y los hombres 2,25 horas, como promedio. En resumen, cuando se analiza el total de horas trabajadas por hombres y mujeres de los municipios estudiados (incluyendo ambas zonas) en el trabajo remunerado y en el no remunerado (fuera o dentro del hogar), las mujeres tributan el 29% del total del tiempo al primero y el 71% al segundo, mientras que los hombres 67% y 33% respectivamente.11 Mientras que en la zona urbana el trabajo no remunerado ocupa 69% del total de horas trabajadas por las mujeres y 28% por los hombres, en la zona rural esta proporción es de 80% para las mujeres y 40% para los hombres. Los servicios sociales que facilitan a la familia trabajadora el cuidado de niños y ancianos son insuficientes y no responden a las demandas. La construcción, reparación y ampliación de círculos infantiles que tuvieron su mayor auge a finales de la década de los 80, se han visto frenadas por la difícil situación económica enfrentada por el país en toda esta etapa y también por la resistencia a flexibilizarlos, de acuerdo con las nuevas condiciones. Lo mismo ocurre con otros servicios de apoyo al hogar que contribuiyen a la compatibilización trabajo-familia. En resumen, la sobrecarga doméstica de las mujeres representa un obstáculo importante que limita su desarrollo personal y social, el disfrute de su tiempo libre, la participación en la toma de decisiones, y es determinante en la aparición de problemas de salud. Incidencia particular en la autonomía de estas ha tenido la elevación de su nivel escolar y cultural. El promedio de escolaridad en Cuba se ha elevado a 9,5 grados. Las mujeres están presentes, en condiciones de igualdad con respecto a los hombres, en todos los niveles de enseñanza. Datos anteriores a 1959 mostraban que la tasa neta de matrícula de niñas en la educación primaria era solo de 56,1% y que la población femenina con nivel superior era de 0,3%. Desde 1980, representan más de 50% de los graduados universitarios y desde 2000, más de 60%. En el curso escolar 2006-2007, 65% de los egresados fueron mujeres. 74,3% de las mujeres ocupadas tienen escolaridad media superior (55,8%) o superior (18,5%), en comparación con 55,6% de los hombres (44,4% media superior y 11,2% superior). En correspondencia, la presencia de las mujeres en la ciencia ha ido en aumento: son 49% de las investigadoras de las unidades de ciencia y técnica, y 51,2% en todo el sistema de ciencias e innovación tecnológica. En el Censo de Población y Viviendas de 1953 se reportaron solo trece mujeres científicas. En los próximos años, se pronostica que estas cifras se mantengan altas, pues la reser va científica es mayoritariamente femenina. Sin embargo, su cantidad sigue siendo menor que la de los hombres en las categorías investigativas de mayor nivel: titulares (34,6%) y auxiliares (42,2%), contra 59,8% de aspirantes y 54% de agregadas. La membresía femenina en la Academia de Ciencias es aún muy baja (26,3%). A pesar de constituir la mayoría de los graduados universitarios desde hace muchos años, solo 31% de los doctores en Ciencias son mujeres y, de igual forma, 30% de los académicos de Honor y Mérito. Imposible desconocer que la etapa establecida para la obtención de estos grados científicos, coincide, en gran medida, con los años reproductivos de la mujer y que la sobrecarga doméstica, conspira contra el resultado exitoso y en tiempo de la obtención de estas categorías. Se requiere, por tanto, considerar estas diferentes condiciones para poder instrumentar medidas afirmativas que permitan que más mujeres logren grados científicos. Dentro del sector, se presenta también otra desigualdad: no existe correspondencia entre el potencial científico femenino y las que dirigen centros de investigación. De acuerdo con cifras de 2006, de 195 centros registrados, solo 46 (23,1%) estaban dirigidos por mujeres. Autonomía física En estos cincuenta años de Revolución, uno de los logros fundamentales para la conquista de la autonomía de las cubanas es el control sobre su propio cuerpo. La sexualidad femenina se ha liberado de las normas religiosas que la asociaban únicamente con la 71 Mayda Álvarez Suárez reproducción, y la consideraban «pecaminosa» o condenable fuera del matrimonio. Las leyes que amparan el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres les han posibilitado el acceso a la información y al uso de anticonceptivos, el derecho al aborto y, por lo tanto, la toma de decisiones, informada y responsable, sobre el número y espaciamiento de los hijos, en función de sus intereses y posibilidades. Desde la década de los 70, la fecundidad cubana es baja, condicionada por un conjunto de factores económicos y sociales, entre los que se encuentran la emancipación y el desarrollo alcanzado por las mujeres. La tasa actual es de 1,43 hijos por mujeres. La educación sexual desde la más temprana infancia, incluida como programa en todos los niveles de enseñanza, ha contribuido a barrer paulatinamente las viejas concepciones y prejuicios. Importantes cambios han tenido lugar en las valoraciones sociales basadas en prejuicios que estigmatizaban a la mujer y justificaban su discriminación, por ejemplo, la condición de ser o no virgen al momento del matrimonio, estar divorciada, mantener una unión consensual, tener hijos naturales y otros. No son estas las preocupaciones de las mujeres en la actualidad, ni las que limitan su desempeño familiar, profesional y social. Se ha erosionado uno de los principales bastiones del poder masculino: el control de la sexualidad femenina. Este proceso no ha sido sencillo, si se tiene en cuenta que uno de los elementos socioculturales que integran la masculinidad es la sexualidad erróneamente reducida al concepto de instinto, y, por lo tanto, considerada «natural e incontrolable». La sexualidad femenina, por el contrario, se cree controlable, lo que sitúa a la mujer siempre como «responsable» de la regulación de la fecundidad y de la reproducción. Es ella quien debe «cuidarse», y evitar el embarazo. Muchas, sobre todo las jóvenes, no han aprendido a negociar en un plano de igualdad sus relaciones, y acceden a iniciar contactos sexuales sin la debida preparación y protección, respondiendo a la asignación cultural de «ser complacientes» y ante la demanda de «prueba de su amor» de su pareja. Es frente a un embarazo adolescente donde se evidencian con mayor claridad las diferencias en la socialización de género recibida por hombres y mujeres, donde la responsabilidad del cuidado y educación de los hijos es principalmente de la madre. Esto provoca que quien tiene que abandonar los estudios o el trabajo es la muchacha, posponiendo sus intereses de superación y desarrollo profesional, mientras que la pareja continúa su vida. La irresponsabilidad masculina ante la sexualidad se extiende entonces al ejercicio de la paternidad. Siguen siendo frecuentes en nuestro medio las manifestaciones de una paternidad irresponsable, relegada a un segundo plano, sobre todo en condiciones de divorcio o separación. Esta construcción social de los varones los ha colocado como espectadores en la procreación y educación de sus hijos, lo que propicia que se pierdan valiosas referencias y vivencias para su propio crecimiento personal, y costos en el plano psicológico para ellos y sus hijos. Cada vez más hombres ganan espacio en la atención y cuidado de sus hijos. Su presencia se nota más en círculos infantiles, centros escolares, hospitales y en todos aquellos lugares donde los niños asisten y se relacionan; diecinueve hombres se han acogido a la licencia paterna, aprobada en el 2003 a propuesta de la FMC. Sin embargo, la responsabilidad del cuidado de otras personas sigue siendo fundamentalmente femenina y, muchas veces, los centros de trabajo no entienden cuando el hombre necesita ausentarse por enfermedad del hijo o cualquier otra situación similar. Involucrarlos en todos los procesos vinculados a la sexualidad y la reproducción continúa siendo una meta que alcanzar. Durante todos estos años, la Revolución ha continuado priorizando importantes programas de salud dirigidos a la protección y adecuado desarrollo biológico y psicológico de las mujeres, con una importante repercusión en su autonomía física. Bastaría mencionar los programas de prevención de cáncer cérvico-uterino y de mamas, y el materno-infantil. Este último ha garantizado la atención a embarazadas y la salud de madres y niños.12 Como parte de él, se ha trabajado para comprometer cada vez más a los hombres mediante el Programa de maternidad y paternidad responsable. El acceso universal y gratuito a los servicios de salud se ha reflejado en que la esperanza de vida de las mujeres ha aumentado de 57,89 años (en el período 1950-1955) a 80 años (2005-2007). Los análisis en relación con este indicador muestran, no obstante, que existen reservas para elevarlo, vinculadas con el mejoramiento de su calidad de vida, la disminución del exceso de trabajo y de las tensiones derivadas de la sobrecarga, así como una mejor prevención de enfermedades como la diabetes mellitus, las cerebro-vasculares y otras evitables que constituyen actualmente las principales causas de muerte femenina. En realidad, se constatan diferencias en la calidad de vida de hombres y mujeres que envejecen: más mujeres que hombres declaran depresiones, artritis, limitaciones para desarrollar actividades de su vida cotidiana y autoperciben su estado de salud como regular a malo.13 El proceso de envejecimiento de la población cubana plantea nuevos retos a las políticas de desarrollo implementadas desde 1959 en diferentes 72 La revolución de las cubanas: 50 años de conquistas y luchas campos, como los servicios especializados de salud, la seguridad social y la vida comunitaria y familiar. La presencia de adultos mayores en los hogares impacta la dinámica de las familias, sobre todo cuando estos requieren de cuidados y atenciones, lo que de hecho sobrecarga la función económica de este grupo y principalmente a las mujeres. Un aspecto que las priva de su autonomía física es la violencia contra ellas, una manifestación de la desigualdad de género, consecuencia directa de la persistencia de una cultura patriarcal, de conceptos y prácticas discriminatorias. Este tipo de manifestación tiene mayor alcance, variedad y gravedad en dependencia de factores como el grado de violencia estructural imperante en cada sociedad, el desarrollo alcanzado por las mujeres y su participación en la vida económica, política, social y cultural de cada país, así como del nivel de conciencia social e individual en una cultura de respeto y reconocimiento a la mujer, sus derechos y su dignidad. En el caso cubano, la construcción de una nueva sociedad basada en valores humanistas como la solidaridad, la igualdad, el respeto a los derechos y dignidad de las personas, no es, por esencia, una sociedad generadora de violencia. Cincuenta años de trabajo a favor de la igualdad de derechos y oportunidades para la mujer, y la promulgación y perfeccionamiento de leyes que la amparan, han permitido a las cubanas alcanzar un nivel de desarrollo, participación y autoestima que hacen poco frecuente la tolerancia de estos fenómenos.14 De igual forma, la participación de la comunidad, organizada, facilita la intervención ante estos casos. No obstante, diversas investigaciones constatan que la violencia contra las mujeres se produce en el ámbito doméstico por parientes cercanos y, sobre todo, en el plano psicológico, a través de gritos, amenazas, insultos, humillaciones, entre otras acciones que, generalmente, no son percibidas como violentas al no haber maltrato físico; por tanto, la mayoría de las veces quedan en el ámbito privado y exclusivo de la familia. Cuando la violencia llega a ser reconocida y denunciada, con frecuencia no recibe el tratamiento adecuado por parte de las autoridades, en tanto consideran que los hechos son «insignificantes y propios del matrimonio». También existen mujeres que retiran sus denuncias por temor a mayores agresiones o porque esperan que «las cosas cambien». Promover relaciones de convivencia, armoniosas y constructivas, en las familias, la escuela y la sociedad, incrementar la divulgación y la capacitación sobre el tema a fin de aumentar la conciencia individual y colectiva sobre la existencia de este fenómeno, e implementar medidas más eficaces de protección a las víctimas y tratamiento a los victimarios, continúan siendo objetivos prioritarios del trabajo que se lleva a cabo actualmente por diversas instituciones y organismos, coordinados por la FMC. Autonomía en la toma de decisiones La conquista de la autonomía de las mujeres incluye la toma de decisiones. Este tema ha sido objeto de varias investigaciones del Centro de Estudios de la Mujer y de otras instituciones, y lo he tratado en varios artículos en esta propia revista.15 La presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones ha mostrado en estos años un desarrollo ascendente. En los organismos de la Administración Central del Estado constituyen 38,3% de sus dirigentes. Seis ministerios son dirigidos por mujeres (Finanzas y Precios, Industria Básica, Justicia, Auditoría y Control, Educación y Agricultura); las viceministras ascienden a 31 y las que dirigen a nivel provincial y municipal en diferentes organismos ha aumentado también. Entre las directivas, gerentes nacionales y presidentas de entidades hay más de cien. En particular, la evolución que ha tenido la presencia femenina en los órganos del Poder Popular a sus diferentes niveles, muestra interesantes aristas.16 En nuestro país no se ha optado por un sistema de cuotas como vía para estimular la promoción de mujeres; la FMC diseñó una estrategia integral dirigida precisamente a cambiar tradiciones y pautas culturales, mediante la capacitación, la divulgación, el reconocimiento público de los méritos y éxitos de las mujeres en esta labor, entre otras acciones. Los frutos de dicha estrategia se han palpado en los diferentes procesos eleccionarios en los cuales la promoción de mujeres se ha incrementado. Ya en la VII Legislatura (2006-2007) se alcanzó el mayor crecimiento, a todos los niveles en comparación con años anteriores; resultaron 27,03% de los delegados de circunscripción elegidos, 40,63% de los delegados a las Asambleas provinciales y 43,39% de los diputados. Con esta última cifra, Cuba alcanza uno de los primeros lugares en representación femenina entre los parlamentos del mundo. Sin embargo, no puede negarse que la sobrecarga doméstica y el cuidado de los hijos y otras personas dependientes ha continuado siendo un obstáculo para la promoción de las mujeres. Un ejemplo de ello fue el decrecimiento de su número en los diferentes niveles de dirección del Poder Popular en el proceso eleccionario de 1993, en pleno Período especial, cuando la influencia de la crisis económica agravó las condiciones de vida de las familias y afectó sensiblemente los servicios de apoyo al hogar. Al hacerse mucho más difícil la vida cotidiana, su rigor recayó fundamentalmente sobre la mujer.17 73 Mayda Álvarez Suárez La responsabilidad en la cual están más representadas las mujeres es como secretarias de las Asambleas: 59,17% en las municipales y 50% en las provinciales. La de la dirección de la Asamblea Nacional, compuesta por 3 miembros, también es mujer. De un proceso eleccionario a otro se evidencia una mayor conciencia de la justicia al elegir mujeres, y de su importante papel en la sociedad, tanto en la población en general como en los dirigentes que integran los comités de dirección de las organizaciones de masas y en las Comisiones de Candidatura a todos los niveles. No obstante, aún no resultan suficientes las mujeres propuestas para integrar la cantera de delegados a asambleas provinciales y a la Nacional. Son la FMC y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) las organizaciones que proponen mayor número de ellas. En las asambleas provinciales y en el Parlamento está establecido por ley que hasta 50% de los delegados y diputados provenga de la base, por lo que al ser menos las elegidas delegadas de circunscripción, disminuya su representación directa en esos niveles. Esto logra revertirse en cierta medida cuando las mujeres ocupan puestos directivos en las direcciones provinciales y nacionales de los OACE y de las organizaciones de masas, pues cuentan con mayores posibilidades de ser propuestas y electas, al ser su gestión más conocida y reconocida. Nutren así el otro 50% de la cantera de delegados provinciales y diputados. En nuestro país existe la voluntad política y las condiciones para el mayor acceso de las mujeres a la toma de decisiones en las diferentes áreas, mucho más si tenemos en cuenta que ellas son mayoría entre los técnicos y profesionales. Continuar sensibilizando en cuestiones de género a dirigentes y funcionarios, a maestros, a padres y madres, a niños y jóvenes, constituye un imperativo para lograr los cambios necesarios en la conciencia individual y social. Por otra parte, los patrones culturales sexistas aún vigentes se manifiestan de manera directa en la opinión de no proponer mujeres «para no sobrecargarlas más», y en el hecho de no seleccionarlas, aunque hayan sido propuestas, lo que ocurre fundamentalmente en las elecciones de delegados de circunscripción. A las mujeres, sin dudas, se les impone un alto nivel de exigencias para su selección como dirigentes, aunque los requisitos sean los mismos que para los hombres. Pareciera que son ellas las únicas que tienen familia, ya que el esposo y los hijos (nacidos o por concebir) pesan en la valoración que de ellas se hace. Otro asunto importante es la atención y el tratamiento que reciben una vez seleccionadas como dirigentes. La representación social de quien ocupa un cargo está muy permeada por un modelo masculino de dirección, al que se le supone una forma de organización del tiempo de trabajo y una entrega total, que no incluye la vida familiar. Este modelo condiciona una visión que coincide muy poco con la representación de la mujer dedicada a su vida familiar, con menos movilidad y posibilidades que el hombre para solucionar problemas. Cuando ellas asumen responsabilidades de dirección están obligadas a desempeñarse dentro de estas reglas de juego y generalmente se olvida que aún siguen siendo las principales responsables de las tareas domésticas y de los hijos. Si no hay conciencia ni comprensión de las instituciones, se limita aún más la disposición de la propia mujer para asumir esos cargos. Por esta última razón, la llamada «autolimitación» de la mujer no está solo permeada por factores subjetivos vinculados con la autovaloración de sus capacidades, también tiene en su base condiciones que la limitan objetivamente. Puede observarse que es en el nivel municipal —delegadas de circunscripción— donde menos se avanza, lo que resulta, de cierta manera, paradójico si se tiene en cuenta que son mujeres principalmente las dirigentes de las organizaciones de masas a nivel de las comunidades, y su activismo y dedicación son reconocidos por todas las autoridades. Otra arista del problema, es que tanto en el Poder Popular como en los organismos de la Administración Central del Estado, hay menos representación de mujeres en la medida que se asciende en los niveles donde se toman las decisiones más importantes. Así por ejemplo, aunque se ha ido avanzando, de 169 presidentes de Asambleas Municipales, 32 son mujeres, para 18,93%; de los catorce presidentes del Poder Popular en provincias, solo hay una mujer.18 En el caso del Consejo de Estado, si bien en las últimas elecciones fueron promovidas dos mujeres más, de 31 miembros, en la actualidad hay ocho mujeres (25,81%). Subjetividad y género Las representaciones sociales de ser mujer y ser hombre han ido cambiando a lo largo de estos años. En la práctica investigativa se ha constatado cómo muchas cualidades consideradas propias del «ser hombre» o del «ser mujer» —estereotipos culturalmente establecidos— han sido rotos en nuestro contexto. Cualidades como ser inteligentes, capaces, trabajadoras, creativas, decididas, activas socialmente, libres, son hoy reconocidas y atribuidas por muchas personas al «ser mujer». La ternura, el cariño, la responsabilidad en la familia, la dedicación, se consideran también esenciales para «ser hombres».19 Estas mismas características —en definitiva humanas y no sexuadas— 74 La revolución de las cubanas: 50 años de conquistas y luchas conviven con las tradicionales: dedicadas, fieles, comprensivas, sensibles, organizadas, laboriosas, buenas madres, buenas esposas, para las mujeres; fuertes, valientes, proveedores econonómicamente, viriles, agresivos, para los hombres. Lo mismo sucede cuando las personas identifican objetos o espacios para mujeres y hombres. A las primeras se les atribuyen la escoba, el collar, los aretes, el búcaro y las flores, los cosméticos; y a los hombres nunca les falta el auto, la botella de ron, el martillo, el machete, el cemento. Cuando se trata de espacios, unas son colocadas en la cocina, la peluquería, la oficina, la tienda, la escuela y el círculo infantil, y otros en la calle, el taller, el estadio deportivo, el campo. En resumen, estamos viviendo en un mundo en el que lo nuevo se va imponiendo, pero aún convive con lo viejo, y todavía existe una distancia entre los ideales igualitarios y algunas prácticas desiguales. Sin dudas, en Cuba el machismo se ha «erosionado»: no predomina una práctica jerárquica masculina generalizada, y cada vez hay una mayor proporción de mujeres y hombres que conciben relaciones más igualitarias y menos jerarquizadas, así como compartidas. Sin embargo, en muchos contextos, tanto matrimoniales como institucionales, es posible constatar aún dinámicas definidas desde lo masculino, algunas de las cuales he descrito en este artículo. Los procesos de socialización de niños y niñas en las familias y otros espacios, están aún marcados por patrones y códigos culturales esencialmente diferentes. Un mundo de objetos, espacios y palabras parece destinado para los niños y otro para las niñas. Las construcciones de género se interiorizan entonces a través de todo un trabajo de socialización entendida como un complejo y detallado proceso cultural de apropiación de formas de representarse, valorar y actuar en el mundo. La intimidad sigue siendo el centro de la educación de las niñas como clave para establecer un mundo de vínculos interpersonales: apoyar a los otros, comprenderlos, ayudarlos, servirles, lograr consenso, protegerse contra los intentos de quedar fuera; pero también es evidente que hoy se las educa, mucho más que antes, para la independencia. Ellas «deben valerse por sí mismas», «estudiar y trabajar para que no dependan de nadie», «decidir su vida», «que nadie venga a mandarlas». La educación de los varones está centrada fundamentalmente en la independencia: el hombre debe saber qué hacer y decirle a los otros qué deben hacer, tiene que ser capaz de desenvolverse en el mundo del poder y del estatus y para tener éxito hacen falta, además de la independencia, la decisión, la valentía, la agresividad, la fortaleza, la capacidad de correr riesgos, el control sobre sí mismos y no solo ser todo eso, sino demostrarlo constantemente. En muchas familias, entonces, a los niños no se les asignan responsabilidades domésticas, solo son «de la calle» y asimismo se les dedica menos tiempo para conversar de temas íntimos y personales. En la escuela, estos patrones se reproducen, sobre todo en el llamado «currículo oculto». Aunque niños y niñas acceden por igual a los distintos niveles de educación, y está establecido por ley que deben ser tratados sin ningún tipo de distinción basada en el sexo, las relaciones maestros-alumnos están matizadas, de hecho, por la cultura sexista heredada, lo que se observa a veces en la distribución de hembras y varones para algunas actividades y tareas extraescolares como juegos y deportes, y puede ser también apreciado en imágenes de los libros de texto. De manera general se ha constatado que aún no es suficiente el conocimiento sobre género de los educadores para el trato adecuado a niños y niñas, y a los adolescentes, y que no siempre los mensajes educativos que se trasmiten por los medios de comunicación y en la literatura tienen un enfoque de género.20 Así, a partir del reconocimiento de los avances en la conciencia social y personal, es preciso identificar algunos elementos que constituyen obstáculos o frenos a un mayor adelanto en el plano de la subjetividad. Ellos son: l l l l l l La biologización o naturalización de muchos de los roles de género. Los temores a inducir una orientación sexual no heterosexual cuando se rompen los estereotipos de género en la manera de educar, sobre todo a los varones. Las presiones sociales en algunos grupos y comunidades que obstaculizan, o no reconocen, los cambios. Las contradicciones en los procesos educativos entre la familia, la escuela, los medios de comunicación y otros espacios formativos. La sobrevaloración de los cambios ocurridos en la posición de la mujer, pensando que ya «todo se ha logrado». La confusión de «género» con «mujer», lo que limita la participación de los hombres en el cambio y una adecuada transversalidad de esta categoría en las políticas. A modo de conclusión Los resultados de investigaciones desarrolladas durante todos estos años sobre el tema de la mujer y, posteriormente, sobre las relaciones de género en la sociedad cubana, permiten reconocer contradicciones en las que se hace necesario trabajar para revertir algunas 75 Mayda Álvarez Suárez A tan decisiva entrega, la Revolución ha respondido con el más elevado respeto por sus mujeres, con la búsqueda de cada vez más amplios y prometedores caminos por el desarrollo de sus potencialidades, con las posibilidades de acceso a profesiones y trabajos arbitrariamente prohibidos para su sexo, con la más ferviente lucha contra la discriminación de la mujer, estigmatizante rezago que es inaceptable en nuestro objetivo de crear la sociedad más justa y más humana que se haya conocido […] Los grandes planes y los humanos propósitos que tenemos por delante serán, en primer lugar, para beneficio de nuestras mujeres, heroínas de los tiempos duros y creadoras de los tiempos de fundación.21 de las desigualdades entre hombres y mujeres, aún existentes: l l l l l l Crecimiento de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo y la persistente división sexual del trabajo doméstico. La insuficiente infraestructura de servicios públicos dedicados al «cuidado social» de personas dependientes (niños, ancianos, etc.) para garantizar la productividad del trabajo y la vida social y familiar. La distancia entre los ideales igualitarios de muchas personas y sus prácticas desiguales, sobre todo en la familia y otros espacios socializadores. El elevado papel que se le confiere a la familia en la sociedad y las limitadas exigencias sociales al hombre para que se involucre de manera responsable en los procesos relacionados con la reproducción, el cuidado y atención a los hijos, y la participación compartida en las tareas domésticas. El acceso de mujeres a puestos de toma de decisiones y las exigencias establecidas a partir de un modelo predominantemente masculino de dirección. El desconocimiento sobre el tema de personas encargadas de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas de género como forma de gestión política. Notas 1. La elaboración del Plan de Acción fue el resultado de un amplio y democrático debate en el que participaron organismos del Estado y del gobierno, instituciones académicas, centros de investigaciones y organizaciones sociales, en el Seminario nacional Las cubanas de Beijing al 2000, donde se evaluaron los resultados obtenidos hasta ese momento en las políticas dirigidas a la mujer, los obstáculos y retos al futuro. Véase Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Las cubanas: de Beijing al 2000, Editorial de la Mujer, La Habana, 1996 y Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing. República de Cuba, Editorial de la Mujer, La Habana, 1998. La igualdad de género alude a la plenitud humana de mujeres y hombres y por lo mismo, parte del reconocimiento de su diversidad. La Revolución cubana ha tenido como uno de los pilares fundamentes de su programa de desarrollo la eliminación de toda forma de discriminación basada en el sexo, que obstaculice o prive a las mujeres del disfrute de los mismos derechos y oportunidades que los hombres. El logro de la igualdad no ha sido condicionado a la creación de una desarrollada base material, sino que, en todo el proceso revolucionario, ha habido una clara conciencia de la necesidad de que el desarrollo económico y social esté acompañado de un profundo trabajo educativo encaminado a eliminar los prejuicios y estereotipos sexistas, a reconceptualizar los roles que hombres y mujeres desempeñan en la sociedad; en fin, a una verdadera transformación cultural de los valores y las identidades. El camino no ha sido fácil, ni libre de obstáculos y resistencias. Nos corresponde a todos juntos, hombres y mujeres, construir un mundo cada vez más justo. Las cubanas sentimos el orgullo de vivir en un país donde se nos respeta y se nos toma en cuenta, donde conocemos, y por eso defendemos, el valor de la palabra libertad y, en consecuencia, somos partícipes activas en la construcción de una sociedad socialista más justa, equitativa y humana. El papel que han desempeñado las mujeres a lo largo de estos años fue reconocido por Fidel Castro en un mensaje con motivo del 45 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas: 2. Sonia Montaño, Sostenibilidad política, técnica y financiera de los Mecanismos para el Adelanto de las mujeres, Presentación en la 39ª reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, CEPAL, 11 y 12 de mayo del 2006, México, D. F., 2006. 3. Como categoría de las ciencias sociales, el género es fundamental para entender las formas de interacción entre seres sexuados diferentes. Es, esencialmente, un hecho de cultura y de relaciones sociales entre grupos e individuos. Las relaciones de género se registran «no solo a nivel de comportamientos, sino en el ámbito de las formas culturales y simbólicas de la percepción social del sexo». Véase Ana María Goldani, Reinventar políticas para familias reinventadas: entre la realidad brasileña y la utopía, Familias y políticas públicas en América Latina. Una historia de desencuentros, CEPAL, Santiago de Chile, 2007. 4. FMC, Algo más que palabras. El post-Beijing en Cuba: acciones y evaluación, Editorial de la Mujer, La Habana, 1999; y II Seminario Nacional de Evaluación del Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, La Habana, 2001. 5. CEPAL, Antecedentes y propuestas de observatorio de género para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2008. 6. Federación de Mujeres Cubanas y Oficina Nacional de Estadísticas, Estudio comparativo sobre la mujer cubana 1953-2006. (En prensa). 7. Inés Reca, Mayda Álvarez et al., La familia en el ejercicio de sus funciones, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1991. 8. Instituto de Estudios e Investigaciones del Trabajo (IEIT), Estudio sobre la situación laboral de la mujer rural incorporada a las formas de producción cooperativa, Informe de investigación, La Habana, marzo de 2006. 76 La revolución de las cubanas: 50 años de conquistas y luchas 9. IEIT, La presencia femenina en el mercado de trabajo, en las diferentes categorías ocupacionales y sectores de la economía, la segregación horizontal y vertical, los salarios e ingresos en general, Informe de investigación, La Habana, 2007. 15. Mayda Álvarez, «Mujer y poder en Cuba», Temas, n. 14, La Habana, abril-junio de 1998, pp. 13-25, y Mayda Álvarez et al., «¿El poder tiene género? (Un simposio)», Temas, n. 41-42, La Habana, enero-junio de 2005, pp. 153-157. 10. Inés Reca, Mayda Álvarez et al., ob. cit. 16. Mayda Álvarez, «La familia cubana: políticas públicas y cambios sociodemográficos, económicos y de género», en Cambio en las familias en el marco de las transformaciones globales: necesidad de políticas públicas eficaces. CEPAL. Santiago de Chile, 2004. 11. Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Encuesta sobre el uso del tiempo, La Habana, 2002. 12. La mortalidad infantil es hoy de 5,3 por cada mil nacidos vivos y la materna por causas directas ha disminuido sensiblemente (21,3 por cien mil nacidos vivos) con respecto al período prerrevolucionario cuya tasa alcanzaba 136,5. Otros programas de salud han tenido también importantes impactos en la autonomía física de las mujeres, como por ejemplo el Programa de Climaterio y Menopausia, el del Adulto Mayor y otros. 17. En el año 1992, solo 13,5% de los delegados de circunscripción fueron mujeres, lo que significó un descenso de 3,5%, con respecto al proceso eleccionario anterior (1986), en tanto las delegadas provinciales fueron 23,9% y las diputadas 22,8%, lo que representó una reducción de 3,7% y 11,1% respectivamente. 18. También existen 48 vicepresidentas municipales (28,4%) y dos provinciales (14,29%). 13. Centro de Población y Desarrollo de la ONE, CITED, OPS, Esperanza de vida. Cuba y provincias 2005-2007 (folleto), La Habana, 2003. 19. Mayda Álvarez, Inalvis Rodríguez y Ana V. Castañeda, Capacitación en género y desarrollo humano, Editorial Científico-Técnica, La Habana, 2004. 14. Así lo demuestran diferentes investigaciones realizadas en Cuba (Clotilde Proveyer, Identidad femenina y violencia doméstica, una aproximación desde la Sociología, tesis de Doctorado, Universidad de La Habana, 2000, y Caridad Navarrete, citada en Silvia García Méndez et al., Expresión en Cuba del fenómeno de la discriminación directa e indirecta contra la mujer. Medidas adoptadas para prevenir, atender y sancionar los casos que se presenten. Medidas especiales de carácter temporal existentes y conveniencia de aplicar otras, Informe de investigación, La Habana, 2007. También una investigación nacional sobre la violencia familiar en los Estados Unidos mostró que la violencia contra las esposas tenía mayores probabilidades de ocurrir cuando estas dependían económica y psicológicamente de maridos dominantes (National Family Violence Survey, 1975). 20. Mayda Álvarez et al., Situación de la niñez, la adolescencia, la mujer y la familia en Cuba, Editorial de la Mujer, La Habana, 2000. 21. Fidel Castro, «Mensaje a las federadas por el 45 Aniversario de la constitución de la Federación de Mujeres Cubanas», Mujeres, n. 3, La Habana, 2005. © 77 , 2008 no. 56: 44-55, octubre-diciembre de 2008. Anneris Ivette Leyva García y Abel Somohano Fernández Los intelectuales y la esfera pública en Cuba: el debate sobr e políticas sobre culturales Anneris Ivette Leyva García Periodista. Periódico Granma. Abel Somohano F Fernández ernández Periodista y profesor. Universidad de La Habana. D eclararse intelectual, tanto en Cuba como en cualquier otro lugar del mundo, implica la asimilación responsable de una perspectiva crítica de la realidad. Quien, en un momento u otro, ha tratado de desembarazarse de esta tarea, nunca ha logrado una escabullida elegante. Específicamente en nuestro país, a lo largo de este medio siglo, complejos motivos han hecho que el papel crítico del intelectual y su contribución al proyecto revolucionario se vea por momentos limitado y en otros tantos favorecido. Más allá de las aperturas o constricciones de los marcos de criticidad, la organicidad de este sector al sistema socialista cubano ha estado siempre vinculada a una perenne interrogación en torno al orden de cosas existente. Tal vez, visto como tendencia, dicho comportamiento manifieste una relación con la propia naturaleza del modelo social; pues, según lo expresado por Jorge Luis Acanda al interpretar a Gramsci, en la construcción del socialismo los intelectuales deben extremar su condición de conciencias sociales, ya que su labor crítica «es condición [...] imprescindible del desarrollo de la revolución».1 Este trabajo se propone analizar la polémica digital como ejemplo de una posición histórica de la intelectualidad de la Isla: la de erigirse en vanguardia en lo relacionado con la interrogación crítica sobre la realidad circundante.2 Para ello indicaremos, en esencia, la vinculación directa de este debate con las condiciones del espacio público cubano, y referiremos algunas tendencias generales en determinados períodos históricos de la Revolución, en los que el sector mencionado se ha destacado por sus posicionamientos transgresores en el área de confrontación ciudadana. Algunos conceptos Espacio público es una categoría escurridiza, que pende de variables sutiles en el plano objetivo y subjetivo. No solo es enmarcable en aquel concepto de Jürgen Habermas, quien lo describía como el «ámbito de nuestra vida social» en el cual se podía elaborar opinión pública, y que en determinados casos podía requerir de «medios precisos de transferencia e influencia»3 (periódicos, revistas, radio, y televisión). Intentamos 44 Los intelectuales y la esfera pública en Cuba: el debate sobre políticas culturales acoger el concepto desde una perspectiva crítica, y así romper con aquellas ideas, como las del mismo Habermas, que consideran este ámbito solamente como un área para la conformación de opiniones. Hemos decidido asumir el espacio público como una esfera de confrontación entre actores sociales con posibilidades de transformar la política. Tal confrontación puede promover, a su vez, la participación activa de los ciudadanos para delimitar, resolver y evaluar los problemas circundantes. La categoría de espacio público fue tratada en nuestra investigación a partir de dos indicadores fundamentales. El primero de ellos se refiere a las condiciones estructurales que configuran la confrontación en el entramado social. Este aspecto alude al debate de ideas a través de formaciones socio-políticas mediadoras de la discusión. Intentamos contrastar ciertas condiciones de la esfera cultural con las dinámicas de otras áreas de la vida nacional. El segundo indicador es el modo en que los medios de comunicación masiva inciden o aprovechan el debate y la crítica social. Aunque esta dimensión puede incluirse en el anterior aspecto, en tanto los medios pueden ser considerados instituciones, preferimos diferenciarla para hacer un mayor énfasis en ella. De esta forma, cotejamos el modo de realizarse la confrontación en el campo cultural con las condiciones de estas estructuras socializadoras. Al referirnos a la compleja categoría de intelectual, hacemos un énfasis fundamental en aquellos que componen el campo artístico-literario. No obstante, según Gramsci, no se puede circunscribir la definición de intelectual orgánico, a los grupos históricamente así nombrados, sino que este marco debe ampliarse a «todo el estrato social que ejerce funciones organizativas en sentido lato, tanto en el campo de la producción, como en el de la cultura y en el político-administrativo».4 Desde su punto de vista, la sociedad moderna potenció el surgimiento de una nueva especie de intelectual que no arrasó con la ya existente; es decir, convivieron los «tradicionales» y los «orgánicos».5 La condición de organicidad para el intelectual moderno es ineludible: o contribuye a la reproducción del sistema o a su descomposición. Por un lado, los intelectuales pueden ser considerados como «empleados del grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y del gobierno político».6 En el marco de estas funciones se encuentra lo atinente a la producción y reproducción del consenso. En otro sentido, Gramsci llamaba la atención también sobre la creación de una autoconciencia crítica: la conciencia política de las capas productivas de estar participando en el mecanismo de dominación hegemónica. La autoconciencia, a su vez, generaría una vanguardia intelectual encargada de organizar la sociedad para revertir el orden de cosas. Así, el intelectual puede llegar a personificar la conciencia crítica de su sociedad, a convertirse en su voz autocrítica en situaciones como las de Cuba. La autocrítica no es otra cosa que el cuestionamiento dirigido al sistema de relaciones, creencias y valores sociales. Como está orientada a la supervivencia de un orden de cosas, sobre la base de hallar y subsanar a tiempo las posibles fisuras, debe ser ejercida por intelectuales orgánicos al sistema. En el proceso de reproducción de la hegemonía socialista, la labor de este sector posee un notable valor. La interpretación de la realidad brindada por los intelectuales podría señalar las posibles dificultades del orden de cosas que nos rodea, y al mismo tiempo, favorecer la legitimidad de nuestro sistema. Para ello, se hace imprescindible un diálogo entre el intelectual y el poder, que realmente contribuya a reconfigurar dinámicas en todas las esferas de la vida de la nación. El Estado que sea incapaz de asumir la autocrítica y vea en su hueste intelectual una cantera de «agentes inmediatos de la clase dominante», es para Gramsci un Estado estancado que no habrá logrado alcanzar la «fase ético-política».7 La cuestión en su dimensión histórica Resultaría sumamente arduo exponer cómo se ha caracterizado, en el período revolucionario, la relación entre el compromiso crítico intelectual y sus márgenes de participación dentro del espacio público cubano, trataremos en lo adelante de reseñar determinadas circunstancias que podrían constituir una guía somera para evaluar tal conexión. El lector no hallará un recuento minucioso del devenir de la función crítica del intelectual en el marco del período revolucionario; apenas le será dibujado un esbozo del camino —por naturaleza pedregoso— por el que ha transitado esta cuestión. Desde los inicios de la travesía revolucionaria cubana, que ya arriba al medio siglo, se ha podido verificar por parte de los intelectuales cubanos un compromiso con la construcción del nuevo modelo social propuesto a partir de 1959.8 La magnitud de los ejemplos que podrían dar cuenta de la interrogación intelectual respecto a la realidad perfectible que nos circunda, impediría una relación detallada de su conjunto. En este sentido, se podría afirmar que durante el período en cuestión, ese compromiso ha podido, más o menos, mostrar su efectividad, siempre en relación con las condiciones propias de la esfera pública cubana. 45 Anneris Ivette Leyva García y Abel Somohano Fernández En 1959, pese a pertenecer a varias «familias estéticas e ideológicas» —término que la doctora Graziella Pogolotti ha usado para describir la múltiple procedencia de los exponentes del sector intelectual al arribo de la Revolución— la mayoría de los integrantes de este campo brindó su apoyo al nuevo proyecto. Según esta autora, el compromiso moral establecido con la propuesta de cambio, estrechó el vínculo entre las vanguardias política e intelectual. En consonancia con el ritmo adquirido por la vida social, la actividad del sector alcanzó una intensidad desconocida en períodos anteriores. Señala además que «la premura del hacer imponía la premura del pensar [...] Sobre el derrumbe de lo viejo crecía el espíritu de lo nuevo».9 En cuanto a las tareas que debió asumir el intelectual orgánico al triunfo de la Revolución, la doctora Pogolotti, esta vez en el prólogo al libro de Alfredo Guevara, Tiempo de fundación, expresa: distinguió, de manera general, los años iniciales de la Revolución, ya desde esta misma década afloraron síntomas de algún endurecimiento en lo que respecta a las políticas promotoras de pensamiento. Para algunos, como Desiderio Navarro, el llamado período gris de la cultura en la Revolución cubana, se inicia en 1968. Otros han afirmado que antes de la llegada del quinquenio gris (1971-1976), se podían ya percibir prácticas institucionales no identificadas con la esencia de «Palabras a los intelectuales», documento en el que se considera la cultura bajo un principio de inclusión, de respeto a la diferencia, y en el que se convoca al diálogo entre la vanguardia artística y la política. Ambrosio Fornet considera que no es pertinente hablar de ciertos cambios ocurridos en los 70 sin aludir a tensiones acumuladas en el período precedente.12 Después del «caso Padilla»13 se efectuó el Congreso Nacional de Educación y Cultura, del 23 al 30 de abril de 1971. Inicialmente, el evento fue pensado como un encuentro de educadores, pero a posteriori se decidió extenderlo al campo cultural. En su Declaración final se sugería a los intelectuales las temáticas más convenientes para el arte durante ese momento histórico de la Revolución. Se «recomendaba», por ejemplo, el tratamiento de tópicos relacionados con la literatura infantil y el proceso revolucionario en su lucha contra el subdesarrollo, y la necesidad de mantener «la unidad monolítica ideológica de nuestro pueblo», para oponerse a las «extravagancias entre los jóvenes», factor que podía ser considerado como «dependencia cultural». Se argumentó además que no era permisible que, «por medio de la calidad artística, reconocidos homosexuales» pudieran influir en la formación de la juventud. Este aspecto es de vital importancia porque se entronca con modos posteriores de implementación de la política cultural. Se hace explícito el rechazo a los intelectuales «pequeñoburgueses y pseudoizquierdistas del mundo capitalista que utilizaron la Revolución como trampolín para ganar prestigio entre los pueblos subdesarrollados», y que ahora acarreaban una nueva colonización. De esos criterios se pasaría a otros argumentos: «El arte es un arma de la Revolución; un producto de la moral combativa de nuestro pueblo, un instrumento contra la penetración del enemigo». En cuanto al trabajo artístico, se reitera en varios párrafos la necesidad de llevar al pueblo «la verdadera cultura», lo que, unido a otros elementos, provoca que la Declaración... se caracterice, de manera general, por un enfoque didáctico desmesurado.14 Se ha dicho que con el inicio de la segunda década de la Revolución en el poder, comenzó una etapa de crisis ideológica y artística, caracterizada por una definición instrumental de la cultura. A su vez, un bosquejo de los sucesos que tuvieron lugar durante los Era el momento de saldar deudas con el pasado, de construir la nación postergada, de destruir las bases de la opresión y la injusticia, de reconocer en el pasado las huellas más fecundas, de favorecer el crecimiento de la plenitud humana, de reconquistar la riqueza multiforme de la vida, de propiciar en cada persona la posibilidad de convertirse en partícipe activo no instrumentalizado. En ese proceso tocaba a la cultura el desempeño de un papel primordial.10 Entre los factores que dan cuenta de la agilización de la dinámica intelectual podemos resaltar el auge y la extensión que adquirió la polémica en estos años, acogida sin titubeos en espacios oficiales y visibles de expresión. Los asuntos debatidos rebasaban los aspectos gremiales, para centrarse en un cuestionamiento de los rumbos generales que asumiría el proceso revolucionario. En otras palabras, la labor de los artistas e intelectuales de aquellos años se imbricaba estrechamente con la de la nación en su sentido más amplio. Según Roberto Fernández Retamar, «aun vueltos sobre los problemas gremiales, habíamos ido a dar, pues, con el meollo de la Revolución toda, la “nueva vida moral”, dicho en términos de Gramsci, o la construcción del “hombre nuevo”, en palabras retomadas por el Che».11 Existen varios ejemplos lo suficientemente ilustrativos del modo en el cual la Revolución fomentó durante esta década espacios de polémicas en las más diversas áreas, haciendo más rico el proceso de reconfiguración de las esferas de la vida nacional. El campo de la cultura artística y literaria no era una excepción. Muchas fueron las cuestiones debatidas. Pueden ser destacadas, entre otras, las confrontaciones referidas a la vinculación entre la labor intelectual y la práctica política, así como las relacionadas con la intervención del Estado en la cultura. Aunque ese ambiente de confrontación y de crítica perenne 46 Los intelectuales y la esfera pública en Cuba: el debate sobre políticas culturales Sin embargo, estos elementos no solo afectan al campo cultural. Todo ello se manifiesta en características generales de la esfera pública y en los potenciales espacios de confrontación ciudadana. Como indican varios autores, el modo con que se acogieron fórmulas del modelo soviético dentro de los canales formales de participación, conllevó a la adopción de ciertas posturas burocráticas limitantes de la efectividad de varias estructuras políticas. Dicha burocratización propició que «tanto la comunidad como la participación de ella en los asuntos públicos, [quedara] estrictamente reglamentada y sujeta a procedimientos [con un] fuerte sentido utilitario».19 Todo ello provocó, a su vez, que la institucionalidad estatal continuara resintiéndose, incluso en años posteriores a los 70, a causa de determinadas tendencias negativas. Según Rafael Hernández, en el sistema político se evidenció «la pérdida de calidad en la participación ciudadana».20 A estas condiciones se unió la situación de los medios de comunicación masiva. Su funcionamiento se caracterizó por la ausencia de crítica, la descripción de un nivel irreal de perfección y la creciente «tendencia a repetir propagandas».21 Tales rasgos entraron en contradicción con las prácticas mediáticas de los primeros años de la Revolución. Nunca como en aquella década la prensa desempeñó un papel tan decisivo en las labores de edificación de la nueva sociedad. Gradualmente, el periodismo cubano fue perdiendo el dinamismo y la criticidad que lo caracterizó en los primeros tiempos. A tal punto llegó la situación que, a inicios de los 80, se afirmaba que la radio, la televisión y la prensa escrita ofrecían una visión plana de las circunstancias nacionales, de unanimidad de criterios y dudosa ausencia de contradicciones. Una investigación realizada por la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana, en 1989, arrojó que, en los primeros años de la década «el poco o ningún análisis y el tratamiento superficial de los temas, además del escaso espectro informativo condujeron también al estancamiento de los periodistas, quienes sustituyeron la discusión por el triunfalismo y la apología».22 Pese a todo lo anteriormente dicho, se hace indispensable la distinción de matices. A mediados de la propia década de los 70, comenzaron a vislumbrarse intentos por trascender, en el campo cultural, las estrecheces de pensamiento, politizaciones extremas, espíritus acríticos y prácticas de exclusión. La disposición de conducir esta política por otros caminos se hizo explícita con la creación del Ministerio de Cultura, en 1976. Precisamente, a la implementación de una política cultural más inclusiva aludirán varios de los discursos de Armando Hart, durante su período al frente del Ministerio de Cultura. En uno de ellos se apuntaba: «Entendemos que los principios de libertad aplicados a la cultura no se refieren de modo exclusivo a la libertad primeros años de la década de los 70, puede explicar la situación reinante: el país atravesaba entonces un período de tensiones acumuladas, entre las que sobresalen la muerte del Che, la intervención soviética en Checoslovaquia —que el gobierno cubano aprobó, aunque con mucha reticencia—, la llamada Ofensiva revolucionaria de 1968 —un proceso tal vez prematuro, incluso innecesario, de expropiación de los pequeños comercios y negocios privados—, y la frustrada zafra del 70 o «de los Diez Millones», que pese a ser la más grande de nuestra historia —como proclamaron los periódicos— dejó al país exhausto. Sometida al bloqueo económico imperialista, necesitada de un mercado estable para sus productos —en especial el azúcar—, Cuba tuvo que definir radicalmente sus alianzas. Hubo un acercamiento mayor a la Unión Soviética y a los países socialistas europeos. En 1972, el país ingresaría al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), lo que vincularía estructuralmente nuestra economía a la del campo socialista.15 Un autor como Ambrosio Fornet, al referirse a los inicios de esta década, apunta que fue un momento de «exclusiones y marginaciones» en el cual el campo intelectual se convirtió en un «páramo». Esta situación constituía un problema, sobre todo para aquellos «portadores del virus del diversionismo ideológico y para los jóvenes proclives a la extravagancia, es decir, aficionados a las melenas, los Beatles y los pantalones ajustados, así como a los Evangelios y los escapularios».16 En este período, y como consecuencia de las decisiones apuntadas, el panorama del pensamiento se ilustraba como uniforme, y se exaltaba el imperio de la reflexión homogénea. Los espacios de crítica cuya impronta nos había distinguido en los primeros años de la década anterior, aquellos en los cuales se ventilaban las divergencias entre revolucionarios y donde se asentaba un marxismo creador y abierto, ahora quedaban constreñidos. Sobre este «segundo viraje», Aurelio Alonso ha opinado que quizás uno de sus resultados más perjudiciales haya sido la uniformización ideológica y el empobrecimiento de la cultura del debate iniciado en los 60.17 Ello se evidencia, entre otros ejemplos, en el cierre o declive sufrido por varias publicaciones. Algunas desaparecieron o modificaron sus perspectivas en torno a la realidad circundante, resultado de la contracción en el esquema de libertades de discusión, y los obstáculos impuestos al pensamiento social. Para Fernando Martínez Heredia en estos años se careció de «un campo alternativo de criterios diversos, de educación, de debates, en el cual otros temas, otros procedimientos y otras posiciones marxistas pudieran abrirse paso».18 47 Anneris Ivette Leyva García y Abel Somohano Fernández Debe señalarse la posición trascendental de estos creadores en comparación con un proceso como el de Rectificación de errores y tendencias negativas, que matizó el espacio público cubano desde 1986. Este es uno de los momentos de confrontación crítica más importantes de la Revolución cubana. Se hizo evidente, en primer lugar, la necesidad de preservar el socialismo; pero además, se promovió la interrogación sobre el ordenamiento económico, cultural, político y social del país. El proceso de Rectificación… constituye, de esta manera, un antecedente importante de los debates que desembocan en la discusión del Llamamiento al IV Congreso del Partido dentro del espacio público de la Isla durante los primeros años de la última década del siglo. A la altura de 1986, «las artes (las artes plásticas en primerísimo lugar) expresaron, a veces de manera incontenible, desordenada, herética, los deseos y tensiones acumuladas, no como respuesta a la convocatoria del discurso oficial, sino como anticipación a aquel, y también como su contraparte».29 Queda con ello evidenciado, una vez más, la posición destacada del intelectual cubano en la articulación de un diálogo crítico y productivo sobre su entorno. Como ha descrito Arango, el hecho de vivir a merced de la alternancia entre dos tendencias —una favorecedora y otra más restrictiva—, ha potenciado la existencia de períodos con diferentes facilidades para la participación política del sector. Para sustentar su proposición, el escritor señala la etapa comprendida entre el 1971 y 1976 como un momento de dogmatización extrema; mientras los primeros 60 y últimos 80 fueron años de mayor participación. 30 Como es obvio, todo momento posee sus matices y se presta a contradicciones con cada tendencia general señalada. de expresión o de creación artística [...] sino que debe entenderse también como el derecho de los escritores y de los artistas a participar activamente en el proceso de elaboración de la política cultural».23 Durante las palabras de clausura del Segundo Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), el 13 de octubre de 1977, Hart señalaba la necesidad de trabajar en la búsqueda de «soluciones mayoritariamente aceptadas» para instrumentar la aplicación de la política cultural propuesta por el Partido. En este documento se hace alusión a los nexos entre el arte en Cuba y sus matrices populares; y se reitera el propósito de la «edificación socialista» de llevar al pueblo las obras más logradas. Fue este un momento propicio para mostrar el objetivo fundamental del Ministerio, que «consiste en orientar la realización práctica de la línea política de la Revolución en el campo cultural, apoyándose en las tradiciones históricas de nuestra cultura, comprendiendo que el arte y la literatura, en la época actual, se han convertido ya en una necesidad y en un fenómeno de masas».24 Si bien la creación de esta estructura significó una medida oficial que procuraba, entre otros objetivos, reencauzar la proyección y producción de la cultura cubana, ello no quiere decir que dentro del campo se acabaran del todo ciertos hábitos incubados en períodos anteriores. Diversos criterios hacen alusión a las tensiones potenciadas por las distintas corrientes de pensamiento existentes. Es este un contexto contradictorio y, por lo mismo, difícilmente definible en una sola tendencia. Varios ejemplos de inicios de los 80 fundamentan lo anterior. Entre ellos —como indica Arturo Arango—, la oposición al largometraje Cecilia, de Humberto Solás, en nombre del realismo socialista; o la campaña lanzada contra «el intimismo y hermetismo» de la generación de poetas que iba surgiendo desde la década anterior.25 Por otro lado, aunque al inicio de los 80, como reseña Gerardo Mosquera, se palpaba una relación estrecha entre intereses institucionales, percepciones de directivos de la cultura y consideraciones de los propios creadores, en torno al papel de ciertas manifestaciones artísticas para interpretar la realidad cubana,26 esta vinculación entrará en conflicto a finales de la década. A pesar de los ejemplos anteriores, en esta década la intelectualidad se caracteriza fundamentalmente por una participación «más o menos efectiva en la constitución del diseño ideológico del país».27 Aunque no es la única manifestación artística con una perspectiva realmente crítica en torno a la realidad circundante, es indiscutible el importante papel desempeñado por las artes plásticas durante el período. En los 80 los artistas plásticos recuperan «nuevas posibilidades de acción más acordes con la actualidad».28 Otra vuelta de hoja Resulta impensable intentar hablar de los 90 en Cuba sin comenzar por la precaria situación que provocó el derrumbe del campo socialista europeo. La nueva realidad nacional, caracterizada por profundas carencias en todos los sentidos, hizo que se recurriera a la implementación de medidas antes impensadas en nuestro país, precisamente por creerse dañinas para el sistema en construcción. Las nuevas condiciones y reconfiguraciones experimentadas en todas las esferas de la vida también se proyectaron en las formas de interacción de los intelectuales con el espacio público. Así, varios autores han coincidido en señalar un aumento de la expresión crítica y desprejuiciada de estos. Dicha multiplicación ocurrió gradual y progresivamente, a medida que el campo cultural asimilaba rasgos que le permitían 48 Los intelectuales y la esfera pública en Cuba: el debate sobre políticas culturales acondicionarse a la situación emergente. Entre las nuevas características presentadas por este sector se halla una relativa descentralización y autonomización de sus funciones, lo cual le agenció una mayor flexibilidad en sus capacidades de gestión, pues «ante la falta de respaldo institucional para viabilizar sus proyectos, los artistas [ganaron] en independencia y, con ella, en posibilidades de expresión».31 No obstante, un creador como Leonardo Padura ha reconocido también que, en lo referente a los espacios expresivos con que contaron los intelectuales a lo largo de estos años, el Ministerio de Cultura, la UNEAC y el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), supieron mantenerse como agentes promotores y canalizadores del debate y el pensamiento crítico.32 Por otro lado, en la década de los 90 se evidenció además, en otros sentidos, el papel de vanguardia del sector en la generación de la crítica profunda en el espacio público. Para el investigador Rafael Hernández, la carga problemática de los contenidos de las artes plásticas, el teatro o la nueva narrativa sobre la situación cubana de inicio de estos años se adelantó no solo a las ciencias sociales, sino también al «debate político, en la identificación y tratamiento de nuevos problemas». Según su perspectiva, las diversas manifestaciones del arte se anticiparon en el tratamiento de aspectos espinosos en nuestra sociedad, como el referido a la emigración, la discriminación racial y la religiosidad. Desde la intelectualidad artística, también se visibilizaron análisis agudos sobre cuestiones propias del impacto del Período especial y sus efectos derivados, como son la sobreestimación del consumo, la prostitución, las drogas, y vinculada con todas ellas, la crisis de valores.33 Si durante los 80, fueron fundamentalmente los plásticos quienes se apropiaron del protagonismo en lo referente al abordaje crítico de la realidad, en la última década del siglo se les van a sumar otros creadores. En este período, la filmografía cubana se destacó como una de las manifestaciones del arte que mejor acogió el discurso crítico a través de nuevas formas de expresión. La literatura también recurrió con frecuencia a situaciones emergentes en el contexto cubano, y a tópicos evitados en años anteriores. Esto sucedía a pesar de que la situación del país afectaba, como a tantas otras industrias, la dimensión productiva de la esfera cultural.34 El ámbito de las letras impresas, por ejemplo, resultó perturbado por su contracción, evidenciada en la escasa tirada de libros y la desaparición, en los primeros años de los 90, de varias revistas culturales. No obstante, al trascender el momento más difícil del Período especial, la recuperación de algunas publicaciones y la creación de otras, se ha convertido en un acontecimiento fundamental en la esfera pública de la Isla. Entre ellas, pueden destacarse Temas, Revolución y Cultura, Catauro, Opus Habana, Contracorriente, Debates Americanos, Marx Ahora, Caminos, Cultura y Desarrollo, Casa de las Américas, la Revista de Ciencias Sociales, Unión, Cúpula, y Arte Cubano. Estas han albergado espacios de confrontación y propuestas transgresoras sobre diversas temáticas: sociedad civil, participación, cultura política, problemas de género, auge de las religiones, relaciones interraciales, nuevas generaciones. Además, han abordado la cultura cubana en el exterior, el teatro y las artes plásticas como espacios de intercambio de ideas, los temas de la nueva narrativa, y muchos otros tópicos de gran trascendencia en el contexto cubano. Estas publicaciones intentaron conformar un discurso de espectro amplio y plural, de capital importancia para la situación en la que estaba sumergida la Isla. La cotidiana propuesta de los medios masivos de comunicación, entre los cuales se nombra la radio, la prensa y la televisión, condujo a que «un volumen considerable de enfoques y tópicos vedados en esos medios [fueran] canalizados a través del relativamente autónomo subsistema de publicaciones culturales».35 A pesar de los ejemplos antes señalados y de la tendencia general de la década del 90, desde entonces y hasta hoy han existido añejos y no siempre bien fundamentados resquemores, que se erigen como obstáculos a la interrogación de los intelectuales en torno a la realidad circundante. Muchos de ellos no se encuentran dentro del mismo campo cultural, sino en esferas contiguas. Desiderio Navarro, menciona el temor a que los enemigos de la Revolución acojan los posicionamientos críticos con fines propagandísticos. También suele aludirse a la posible perturbación que en el pueblo podría suscitar el debate de ciertos problemas, y el miedo a que un nuevo cuestionamiento constituya «una heterodoxia, una disidencia que rompería la monolítica unidad ideológica de la nación».36 Podría decirse que la reacción fóbica a la discusión «se ha basado en el argumento de no desgastarse en la polémica, y evitar que esta afecte la aglutinación de tejido social» 37 en un escenario que se construye como trinchera ante la sistemática agresión norteamericana. Nos referimos con ello a la estructuración de una «mentalidad de plaza sitiada» basada en la real amenaza del enemigo. Sin embargo, como indica Julio César Guanche: la posibilidad de una agresión es condición sine qua non de la existencia de una Revolución [...] No puede suceder que la agresión determine lo que es la Revolución: la agresión no es la autorización para que una revolución exista de una u otra manera, sino que son las prácticas revolucionarias —la ampliación del campo de lo posible— las que permiten la existencia de un espacio revolucionario, cuya permanente ampliación será precisamente la principal fortaleza contra la agresión.38 49 Anneris Ivette Leyva García y Abel Somohano Fernández El proyecto de nación que defendemos, perfectible sin dudas, requiere de una renovación constante que pueda sostenerlo dentro del abrumador proceso de selección natural global. Para ello, se necesita del concurso de todos aquellos que puedan aportar una mirada compleja, responsable y constructiva, al análisis de la nada simple realidad. potenciados a raíz del discurso de Raúl Castro el 26 de julio de 2007, sí es posible establecer cierta comparación. La diferencia temporal entre ambos momentos mostró la posición de vanguardia del sector intelectual en lo concerniente al abordaje de problemas candentes de la realidad nacional. «Las reservas morales y de conciencia política» aludidas por Martínez Heredia, se evidencian, por otro lado, en el desfasaje entre las ideas expresadas en la polémica electrónica y ciertos esquemas de pensamiento y dinámicas existentes en la esfera pública de la Isla. Varios de los mensajes hacen alusión a que en el espacio público están incidiendo un conjunto de normas, ideas y creencias opuestas a la potenciación en el entramado social de un intercambio crítico generalizado. Muchas de ellas nos llegan como remanentes de los años 70, y oponen un efecto paralizante en la dinámica de nuestra actualidad. Precisamente, una fuerte determinación en contra de percepciones opuestas al debate crítico y constructivo sobre la realidad nacional, según los diversos actores, guió en algún momento la conformación de la protesta. Ya en alguna ocasión, además de prevenciones de la esfera política relacionadas con la función crítica del intelectual, habían existido períodos en los que ellos mismos habían optado por un silencio deliberado creyendo actuar a favor de la Revolución. La ruptura con esa forma de pensamiento marcó la diferencia en enero de 2007 e hizo surgir la confrontación electrónica. Al referirse a los aprendizajes del quinquenio gris, Arturo Arango, uno de los promotores del intercambio, expone que en aquellos años se sostuvo «una complicidad desde el silencio, como si la Revolución pudiera seguir normalmente hacia adelante con ese trauma encima». Tal situación, el temor al perjuicio involuntario nacido de la complicidad, indujo a la urgencia del pronunciamiento en la hora actual. Existió entre los actores de la confrontación la percepción de que había que hablar, de que «había una responsabilidad» y no se podía hacer silencio.42 Al mismo tiempo, sobre la voluntad de los actores incidió cierta deuda histórica. Los primeros pronunciamientos que conformaron la red La aceptación de las razones antes aludidas puede llevar a ejercer tácitamente juicios desproblematizadores del entorno, cuyo contenido se reduce a la idealización de un estado de perfección y a la mera recitación de apologías enceguecedoras. En oposición a ellas podríamos apuntar entonces que la adhesión del intelectual al proyecto revolucionario no puede ser completa, si no se caracteriza por su criticidad y oposición a toda práctica destinada a limitar su intervención en la esfera pública. El debate electrónico sobre el quinquenio gris En los umbrales del nuevo milenio, el destacado intelectual Alfredo Guevara postuló que «la época en que vivimos, la sociedad en que vivimos, ha producido fenómenos que nos llevan a situaciones muy equívocas; y un papel del intelectual es el de encontrar para sí mismo y desbordándose de sí mismo, su rol de brújula».39 La forma en que los intelectuales se erigen en brújulas de una sociedad —según la propuesta de Alfredo Guevara— se sintió de manera especial en el intercambio de correos electrónicos sobre políticas culturales que se originó en nuestro país en enero de 2007. Aunque este proceso de comunicación se caracteriza por la gran variedad de voces desde las que se asumieron diversos objetos de análisis, en ocasiones desde posiciones irrespetuosas y hostiles para con el proyecto revolucionario, aquí solo reseñaremos algunos aspectos que a los objetivos de este artículo resultan importantes.40 A un año de transcurrido el proceso electrónico que nos ocupa, Fernando Martínez Heredia apuntaba que este intercambio mostró las reservas morales y de conciencia política» que posee el sector de los intelectuales. Desde su punto de vista, este factor «los puso en marcha, y su actuación se ha mantenido viva hasta hoy […], llamaron la atención al país sobre la necesidad y la urgencia de debatir públicamente los problemas principales de Cuba y de la Revolución. Esto ha sido lo más trascendente de aquel debate».41 Aunque no se puede establecer una relación de causa-efecto entre el intercambio y los debates surgidos posteriormente en la esfera pública cubana, como los 50 Los intelectuales y la esfera pública en Cuba: el debate sobre políticas culturales Ello hizo que el debate digital también tratara temas vinculados con esta institución, y los espacios dispuestos, o no, en ella para la confrontación de ideas.45 Existe, sin embargo, otra característica de la esfera pública cubana aludida por los debatientes que puede considerarse como factor influyente en el surgimiento y posterior desarrollo de la polémica digital. Cuando en la confrontación electrónica se destaca la peculiaridad de que tantos silencios se quiebren de esta manera inusual, se anuncia como una de las causas la imposibilidad de estructurar la organicidad de los intelectuales al proyecto revolucionario a través de ciertas vías. Al hablar de vías, los actores no se circunscriben a los lugares de reunión en donde a viva voz se expresen los criterios, sino que aluden, además, a las nulas oportunidades de participación en el complejo sistema de la comunicación masiva. Como indica Ariel, «intelectuales extranjeros publican más en los medios de prensa que cualquier cubano». Desde su punto de vista, esta vieja tradición de la intelectualidad de la Isla de participar en la prensa, no fue quebrada «a causa de un fenómeno inconsciente, ni por problemas materiales en los medios, como la falta de papel; sino por prejuicios y prevenciones que vienen de la época del Consejo Nacional de Cultura».46 Aunque la polémica hubiera podido acogerse en alguna de las publicaciones culturales, la periodicidad que las caracteriza habría hecho inviable semejante intento. Al referirse a los motivos por los que la protesta surge en la esfera virtual, Arango, destaca que «desde hace muchos años, la prensa cotidiana no tiene en su espectro este tipo de intervenciones. Donde único pudieran darse es en la prensa cultural, cuyo ritmo no es adecuado para respuestas rápidas como las que hacían falta en ese instante».47 Estas revistas poseen ciertas limitantes para articular o extender la confrontación crítica hacia el entramado social. Uno de estos obstáculos es el poco impacto que puede alcanzar lo aparecido en sus páginas debido al espectro reducido de su público tipo. Ello también ha sido señalado por los actores del proceso de comunicación que aludimos. Si bien es plausible la audacia de estas publicaciones en comparación con el discurso «sinflictivista» y acrítico de los medios, es necesario destacar que, por su propia función, estas no alcanzan a irradiarse en una extensión más amplia de la sociedad. Como se señaló en varias ocasiones durante la confrontación electrónica, el papel de las revistas culturales no puede considerarse como sustituto de la misión de los medios de comunicación masiva en el espacio público de la Isla. Estos últimos, por su propia naturaleza, según queda sugerido en varios de los correos consultados, podrían, en una sociedad socialista como la que se intenta construir, potenciar la conformación de una hegemonía pluralista en donde la variedad de voces comunicativa tuvieron un claro objetivo de denuncia. Se basaron en el recuento de sucesos personales del pasado, hasta entonces poco conocidos, y cuya plataforma común eran las cuestiones de política cultural de la Revolución. En ellos se denotaba un tono exaltado y enardecido. Poco a poco, este tono se fue aplacando. Se pasó de la denuncia rápida al análisis minucioso, del recuento anecdótico al tratamiento de cuestiones generales. Encaja aquí entonces el rótulo de «agenda de debate postergada», para justificar por qué el intercambio alcanzó tamañas dimensiones. Efectivamente, existía en el campo cultural una serie de cuestiones dolorosas cuyo tratamiento pospuesto hincaba progresivamente la conciencia de los afligidos. A juicio de Graziella Pogolotti, a partir de la creación del Ministerio de Cultura se procedió al rescate de figuras que en el período precedente habían sido dañadas, pero la política de reivindicación no incluyó la ventilación pública del tema, lo que la hizo incompleta.43 Si es cierto que se tomaron muchas medidas, nunca hubo un debate sobre el tema en las publicaciones e instituciones del campo cultural, según apunta la autora antes citada. Estas consideraciones se unen a otras, relacionadas con la necesidad de trascender la propia molestia que dio origen al proceso de comunicación electrónico para insertarse en el debate sobre varios aspectos candentes que circundaban a los intelectuales. Al respecto, Desiderio Navarro hacía un balance, en su conferencia del 30 de enero de 2007 leída en Casa de las Américas. A juicio de dicho autor, esta reacción de un gran número de intelectuales cubanos, por la vía del correo electrónico, hizo evidente «la inactividad o inoperancia de los espacios (tanto institucionales como públicos) ya existentes, y la inédita posibilidad de la constitución ad hoc e inmediata de una esfera pública supletoria». Para Navarro, estaríamos hablando de un espacio de confrontación suplente, ya no alternativo o complementario, dado por «la falta de otra esfera de intercambio realmente funcionante».44 Sin llegar a los extremos a los que desde nuestra opinión arriba el autor antes citado, al señalar la inexistencia de una esfera de intercambio crítico en la Cuba actual, es imprescindible indicar la importancia de la apropiación de las nuevas tecnologías por parte de los intelectuales. En este sentido, la idea de Navarro de analizar la polémica digital desde las condiciones contextuales mediadoras en su surgimiento y desarrollo se hace especialmente reveladora. El espíritu crítico de la polémica electrónica se destinó, entre otros frentes, a aquellos obstáculos actuales que podían estar actuando como limitantes del debate en el campo cultural. A juicio de Sigfredo Ariel, y de otros actores, el intercambio surge en un momento en que se efectúa una crítica muy profunda a la UNEAC. 51 Anneris Ivette Leyva García y Abel Somohano Fernández tenga cabida; además, podrían incentivar la construcción de un diálogo productivo y directo entre los diversos sectores sociales y la esfera dirigente. De manera general, los criterios de los debatientes dan cuenta de ciertas condiciones estructurantes y estructuradas de la esfera pública cubana que se reproducen o han incidido directamente en el desarrollo del proceso que estudiamos. De esta forma, la situación hasta aquí descrita propició una de las características más acentuadas de la confrontación electrónica: el desbordamiento temático. Este ocurrió de manera casi natural, provocado por una añeja y creciente posposición de problemas debatibles. La política cultural dejó de ser el tópico exclusivo para dar paso a la ventilación de una amplia gama de temas, gracias a las posibilidades tecnológicas para estructurar cierta «interactividad comunicativa». La apertura y extensión aludidas se hacían necesarias por diversos motivos. En primer lugar porque era innegable reconocer que ciertas políticas restrictivas han dejado nefastas huellas no solo en la esfera cultural, sino también en otros sectores de la vida nacional. En segundo término, se encontraba la urgencia de repensar temas de incuestionable actualidad que trascendían el marco de la cultura artístico-literaria, y respecto a los cuales había sido tradición que nuestra intelectualidad se expresara en espacios de discusión. esencial del que da cuenta el mismo proceso: la necesidad de rescatar la memoria histórica en torno a un tema como el de la política cultural de la Revolución.48 Sin embargo, aun con la evidente voluntad política de solucionar los aspectos criticados a través del correo electrónico, y de apoyar las iniciativas emergidas en las reuniones, se enfatizó, por parte de los directivos de la cultura, la necesidad de circunscribir los debates posteriores al campo específicamente cultural, entre otras causas, por la imposibilidad institucional de canalizar y responder a carencias referidas a otras esferas. Graziella Pogolotti apunta que el Ministerio actúa sobre un área muy específica relacionada con la cultura en su sentido tradicional, y no tiene potestad para intervenir en instituciones y otros circuitos en los que se haría necesario fomentar la crítica profunda y la polémica. 49 Esta imposibilidad institucional de conformar un debate en relación directa con otras esferas de la vida nacional, es consecuencia, en parte, de la estructuración en la sociedad cubana de lo que algunos autores llaman «circuitos de comunicación». En nuestro contexto se ha desarrollado esta limitación como tendencia. Indistintamente, se le puede reconocer como sectorialización temática, circunscripción del debate a esferas específicas o exclusivo abordaje de tópicos por determinadas voces legitimadas. Según Julio César Guanche, los llamados «circuitos de comunicación» se refieren a una for ma de organización en la Cuba actual. Para este autor, ello ha permitido la cuadriculación «de los temas de lo social en una infinidad de pequeños campos, en los cuales se discute y fomenta el debate, pero que no se comunican con el resto de los campos sociales y menos con la sociedad en su conjunto».50 La estructuración de la sociedad en circuitos de comunicación hace que ciertos actores se vean obligados a limitar sus planteamientos a un área de acción específica. En este caso, el factor mencionado motiva las alertas constantes sobre lo improcedente de extender el debate a otras esferas igualmente criticables. No obstante estos impedimentos, el ciclo de conferencias organizado por Criterios, y la publicación posterior de las distintas intervenciones suscitadas en él, tiene un papel fundamental en la articulación de respuestas a problemáticas identificadas en el intercambio de correos.51 De manera general, las conferencias del ciclo han intentado trascender, en parte, el marco de lo artísticoliterario en su concepción más reducida.52 El ciclo quedó abierto el 30 de enero en la Casa de las Américas con la conferencia de Ambrosio Fornet «El quinquenio gris, revisitando el término», estructurado a partir de invitaciones, lo que produjo varias críticas mediante la vía electrónica.53 No obstante estas manifestaciones del debate, extrapolado a esferas exteriores a lo virtual, Del debate a la acción Aunque fueron varias las reuniones desarrolladas para la resolución del proceso comunicativo estudiado, las más referenciadas en las entrevistas, correos y documentos consultados han sido fundamentalmente dos: las del 9 y el 12 de enero de 2008. En estas reuniones, la posición de los agentes reguladores de la cultura se caracterizó por el apoyo total a los promotores de la polémica electrónica, y por la intención de esclarecer los sucesos que le dieron origen. Los entrevistados han dado cuenta del modo en que la UNEAC y el Ministerio de Cultura se inclinaron por el diálogo en las reuniones de solución. La reacción fue a favor de ese intercambio, de la discusión y del espacio crítico que se había creado. No obstante, no fueron solo el Ministerio de Cultura y la UNEAC los involucrados en el proceso, sino también el Partido. La posición de estas instancias fue de total apoyo a las iniciativas surgidas en las reuniones, y de involucramiento con la organización de las ya materializadas, hasta el momento en que se llevó a cabo nuestra investigación. En los encuentros desarrollados entre los actores de la polémica electrónica y los directivos de la cultura, surgieron varias propuestas para solucionar un problema 52 Los intelectuales y la esfera pública en Cuba: el debate sobre políticas culturales tanto sobre el intercambio a través del correo electrónico, como sobre el mismo ciclo de Criterios inciden determinados factores que obstaculizan su extensión y posterior visibilidad en el entramado social cubano. Paradójicamente, varios de estos factores han sido señalados como condicionantes del surgimiento y desarrollo del proceso de comunicación electrónica. A pesar del apoyo brindado por la UNEAC a la confrontación, varios autores se sentían inconformes con el modo en que se integró esta a las polémicas posteriores. Desde el punto de vista de Fernando Martínez, «la UNEAC estuvo débil, muy poco crítica, y omisa, lo que agudizó la conciencia de la necesidad de entrar a fondo en sus problemas y prácticamente refundarla.54 Unido a estas condiciones institucionales pueden ser destacados otros factores que dificultaban también la extensión de esta polémica en específico en el entramado social, pero que a la vez afectan cotidianamente al campo cultural. La imposibilidad de los medios de comunicación masiva de articular un discurso crítico sobre la realidad cubana influye en el modo en que se invisibiliza en el entramado social el debate intelectual. De esa manera, las polémicas en el campo cultural provocan, debido a estas y otras razones, según ha indicado una de las expertas entrevistada en nuestra investigación, la creación de élites en el seno de la sociedad. «Si se tiene un conjunto de espacios en los que se discute de manera renovadora, pero esos debates no trascienden […] obviamente se tiende a crear dos grupos diversos: una élite —quiera o no serlo— que discute de manera riquísima, atrevidísima, y una masa que sigue repitiendo estereotipos y versiones empobrecedoras de la historia y la realidad».55 En el caso específico del proceso de confrontación que analizamos, pueden indicarse, hasta el presente, solo dos referencias a través de los medios de comunicación masiva: la «Declaración del Secretariado de la UNEAC», publicada el 18 de enero de 2007, y la alusión tangencial hecha por Desiderio Navarro, el 19 de noviembre de ese mismo año, en el programa Diálogo abierto dedicado al debate cultural en Cuba. Que la única alusión al intercambio en el discurso mediático haya sido, durante mucho tiempo, el documento antes mencionado, construido por agentes reguladores externos a los medios, está indicando nuevamente las limitaciones de estas estructuras socializadoras para «autoelaborar» un discurso crítico sobre la realidad de la Isla. Intentar dilucidar el modo en que se extiende en el espacio público el debate electrónico y el ciclo de conferencias aludido, lleva a considerar la reproducción, en el desenlace de este proceso, de ciertas problemáticas que mediaron su desarrollo. Se evidencia con ello la manera en que una polémica que intenta trascender las limitantes características de la esfera pública, es afectada directamente por condiciones estructurantes de esta área de confrontación. Epílogo A tono con lo planteado por varios estudiosos de fenómenos similares en otros contextos, con intercambios electrónicos como este se podría hablar de la creación de «esferas públicas periféricas».56 En ellas, el público se estructura a partir de sujetos activos que no solo confrontan criterios, sino que articulan acciones de transformación política. Según Víctor Sampedro, estaríamos refiriéndonos a «una pluralidad infinita de espacios sociales desde los que romper o hacer avanzar el consenso social, la opinión pública, hacia metas y territorios hasta ahora desconocidos. La versatilidad e interconexión entre esos espacios de debate resulta potencialmente ilimitada, de una riqueza y variedad insospechadas».57 El área de interacción ciudadana se dota ahora de nuevas complejidades. Las posibilidades brindadas por las tecnologías de la información y la comunicación se erigen en alternativas para construir intercambios en los que se expresan opiniones invisibilizadas cotidianamente. Gracias a los recursos aportados por diversas herramientas, la esfera virtual puede devenir cauce de ansias reprimidas de expresión del criterio. Puede ser identificada como espacio suplente de los tradicionales. De hecho, una de las ventajas más estimadas de la confrontación electrónica es la relativamente nimia regulación que se le puede aplicar. Teniendo en cuenta esta posibilidad, los actores pueden expresarse con contenidos y estilos que no serían admitidos en otros contextos. Sin embargo, dicha condición no siempre es aprovechada en un sentido positivo, sino que, al depender altamente de los límites éticos de cada cual, también puede ser utilizada para introducir en el área de confrontación electrónica vulgaridades e impertinencias. Otra de las prerrogativas generales que ofrece el uso de herramientas como el correo electrónico es la capacidad de interactuar. A partir de ella, múltiples actores pueden reaccionar ante cualquier mensaje para crear un tejido de opiniones confluyentes. A esto se une la posibilidad de distintos sujetos de intervenir en el área de confrontación desde puntos geográficos diversos y distantes. No obstante estas posibilidades, en cualquier análisis sobre el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en un contexto en específico, es menester relativizar su potencial liberador. Esto se logra aludiendo a los diversos tipos de 53 Anneris Ivette Leyva García y Abel Somohano Fernández apropiación de que son objeto los nuevos recursos. Aun cuando a partir de ellos puedan estructurase procesos dinamizadores de la esfera pública, surgen también nuevas maneras de manifestarse la abulia ciudadana. El debate electrónico posee una apariencia engañosa. Algunos pueden limitar su participación a este tipo de confrontación, y no considerar, sin embargo, que la verdadera acción política se dirime fuera de lo virtual. El desafío para los decisores políticos en un contexto como el cubano se establece entonces en dos sentidos fundamentales: primero, en la necesidad de reflexionar sobre las condiciones propiciadoras de un desplazamiento de la confrontación hacia las nuevas esferas; y en segundo lugar, en lo imprescindible de interactuar con estas áreas de debate, para canalizar y potenciar acciones de transformación relacionadas con las inquietudes orgánicas a nuestro sistema. Quizá una de las aristas más interesantes del proceso estudiado es la reacción de ciertos decisores ante la interacción electrónica. Algunos supieron aprovechar la discusión y contestar a las interrogantes de los debatientes, lo que constituye un ejemplo revelador dentro del espacio público cubano. Nos interesa destacar el modo en que se ha complejizado la esfera pública de la Isla y la forma en que nuevas modalidades de comunicación comienzan a cohabitar con las ya tradicionales. El debate electrónico estudiado permite conocer matices de la voz intelectual cubana, y marca una continuidad con esa larga y revolucionaria tradición de inconformidad de este grupo social con los problemas del entorno. El proyecto de nación que defendemos, perfectible sin dudas, requiere de una renovación constante que pueda sostenerlo dentro del abrumador proceso de selección natural global. Para ello, se necesita del concurso de todos aquellos que puedan aportar una mirada compleja, responsable y constructiva, al análisis de la nada simple realidad. Esto per mitiría una detección comprometida de las posibles fisuras y debilidades de la obra colectiva. En las condiciones actuales de Cuba, se hace trascendental la contribución del criterio —y la acción— no solo de los intelectuales, sino de aquellos que desde una posición orgánica al sistema aprovechen todas las herramientas a su alcance, para extender sus posicionamientos críticos protectores de nuestra Revolución. Universidad de La Habana. Su objetivo fue aludir someramente a las características generales de una confrontación en la red electrónica sobre política cultural, efectuada entre intelectuales cubanos desde enero de 2007. 3. Jürgen Habermas, «The Public Sphere: an Encyclopaedia Article», New German Critique, a. 1, n. 3, Nueva York, 1974, p. 49. Es este el autor de una obra fundamental referida al surgimiento de la esfera pública burguesa: Historia crítica de la opinión pública. 4. Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, t. 5, Editorial Era, México, DF, 1999, p. 412. 5. Los primeros responden a organizaciones económicas precapitalistas, en las cuales asumían los roles de funcionarios del gobierno, escribas, sacerdotes y otras formas más típicas como la del literato, el filósofo y el artista. El orgánico, por su parte, debe su surgimiento al desarrollo del capitalismo que trajo aparejado la estructuración de nuevas funciones y relaciones sociales. 6. Antonio Gramsci, Los intelectuales y la organización de la cultura, Editorial Lautaro, Buenos Aires, 1960, p. 18. 7. Jorge Luis Acanda, ob. cit., p. 15. 8. Desde los prístinos momentos en que se cocía nuestra conciencia nacional, la intelectualidad cubana comenzó a trascender las cuestiones de alta cultura para infiltrar su interés en el dominio de los destinos de la nación. Un buen ejemplo de ello sería el de aquellas figuras de finales del siglo XVIII e inicios del XIX que, desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio, hicieron ostensible su inconformidad con cuestiones trascendentales de la realidad doméstica del momento. 9. Graziella Pogolotti, «Los polémicos sesenta», en Graziella Pogolotti, comp., Polémicas culturales de los 60, Editorial Letras Cubanas, La Habana, p. X. 10. Graziella Pogolotti, «Sobre carbones ardientes», en Alfredo Guevara, Tiempo de fundación, Iberautor Promociones Culturales S. L., Madrid, 2003, p. 9. 11. Roberto Fernández Retamar, Cuba defendida, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2004, p. 280. 12. Ambrosio Fornet, «El quinquenio gris: revisitando el término», Casa de las Américas, a. XLVII, n. 246, La Habana, enero-marzo, 2007. 13. Para encontrar mayor información sobre el caso Padilla, pueden ser consultados Lourdes Casal, El caso Padilla: literatura y revolución en Cuba, Ediciones Universal, Miami, s/f; Casa de las Américas, n. 65-66, La habana, marzo-junio, 1971. 14. «Declaración final del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura», Casa de las Américas, ed. cit., pp. 4-19. 15. Ambrosio Fornet, ob. cit., p. 11. 16. Ibídem, p. 12. 17. Aurelio Alonso, El laberinto tras la caída del muro, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006, p. 232. Notas 18. Fernando Martínez Heredia, El corrimiento hacia el rojo, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2001, p. 102. 1. Jorge Luis Acanda, «El malestar de los intelectuales», Temas, n. 29, La Habana, abril-junio de 2002, p. 15. 19. Haroldo Dilla, «Comunidad, participación y socialismo: reinterpretando el dilema cubano», en Haroldo Dilla, comp., La participación en Cuba y los retos del futuro, Centro de Estudios de América, La Habana, 1996, p. 22. 2. Este artículo forma parte del Trabajo de diploma de los autores, defendido recientemente en la Facultad de Comunicación de la 54 Los intelectuales y la esfera pública en Cuba: el debate sobre políticas culturales el denominado quinquenio gris; sin embargo, otros períodos históricos, y diversidad de tópicos fueron referenciados frecuentemente. Uno de ellos es el centro de este artículo: el modo en que se visibiliza la voz intelectual en la esfera pública cubana. 20. Rafael Hernández, Sin urna de cristal. Pensamiento y cultura en Cuba, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Habana, 2003, p. 20. 21. Ídem. 41. Fernando Martínez Heredia, en presentación del libro La política cultural del período revolucionario: memoria y reflexión, 22 de febrero de 2008 (versión digital). 22. Rosa Miriam Elizalde y Grissel Pérez, «La polémica: su presencia en programas informativos de la televisión cubana», Trabajo de diploma, Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana, 1989, pp. 33-4. 42. Entrevista a Arturo Arango, por los autores, 11 de enero de 2008. 23. Armando Hart, Del trabajo cultural. Selección de discursos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1978, pp. 310-1. 43. Entrevista a Graziella Pogolotti, por los autores, 24 de marzo de 2008. 24. Ibídem, pp. 140-1. 44. Desiderio Navarro, «¿Cuántos años y de qué color? Para una introducción al ciclo de conferencias de Criterios», en Desiderio Navarro et. al., La política cultural del período revolucionario: memoria y reflexión, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2008, p. 17. 25. Arturo Arango, Segundas reincidencias, Editorial Capiro, Santa Clara, 2002, pp. 54-5. 26. Gerardo Mosquera, «Artes plásticas: un nuevo salto de venado», Revolución y Cultura, n. 6, La Habana, 1981. 45. Entrevista a Sigfredo Ariel, por los autores, 4 de abril de 2008. 27. Arturo Arango, ob. cit., p. 87. 46. Ídem. 28. Gerardo Mosquera, ob. cit., p. 73. 47. Entrevista a Arturo Arango, cit. 29. Arturo Arango, ob. cit., p. 28. 48. Entre estas pueden mencionarse la idea de Desiderio Navarro de conformar el ciclo de conferencias del Centro Teórico-Cultural Criterios, iniciado el 30 de enero de 2007; la publicación de un libro en el que se agruparan estas conferencias, y la creación de una Cátedra para el estudio del tópico antes mencionado. 30. Ibídem, p. 87. 31. Leonardo Padura, «Vivir en Cuba, crear en Cuba: riesgo y desafío», en Leonado Padura y John M. Kirk, La cultura y la Revolución cubana, Editorial Plaza Mayor, San Juan, 2002. 49. Entrevista a Graziella Pogolotti, cit. 32. Ibídem, p. 326. 50. Entrevista a Julio César Guanche, cit. 33. Rafael Hernández, «Espejo de paciencia. Notas sobre estudios cubanos, ciencias sociales y pensamiento en Cuba contemporánea», en Joseph S. Tulchin et al., eds., Cambios en la sociedad cubana desde los 90, Woodrow Wilson Internacional Center for Scholars, Washington DC, 2005, p. 162. 51. En un mensaje dirigido por Desiderio Navarro a Orlando Hernández el 14 de enero de 2007, posteriormente publicado, se resaltaba lo necesario de una discusión académica sobre ese período (el quinquenio gris) de la política cultural cubana y sus «secuelas, supervivencias y recidivas». Para este autor, la ausencia de diversas miradas sobre el tema, «con sus descripciones, análisis, interpretaciones, explicaciones y valoraciones», puede indicarse como una de las principales causas de «que ese período y los fenómenos de ese período que sobreviven o reviven en los subsiguientes» sean ignorados por tantas personas. Véase Desiderio Navarro en presentación del libro La política cultural..., ob. cit. 34. Daniel Salas González, «La Gaceta de Cuba: a la cultura, ida y vuelta», Trabajo de diploma, Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana, 2007. 35. Ibídem, pp. 5-6. 36. Desiderio Navarro, Las causas de las cosas, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2006, p. 18. 52. Las intervenciones de Mario Coyula sobre arquitectura y de Martínez Heredia sobre ciencias sociales dan prueba de ello. 37. Rafael Hernández, Sin urna de cristal..., ed. cit., p. 22. 38. Entrevista a Julio César Guanche, por los autores, 18 de enero y 28-29 de febrero de 2008. 53. Es necesario señalar el interés de los organizadores por responder a inquietudes de sectores, inconformes (como el de los jóvenes) con el modo en que fue conformado el primer encuentro. 39. Alfredo Guevara, Tiempo de fundación, ed. cit., p. 40. 54. Fernando Martínez Heredia en presentación del libro La política cultural..., ob. cit. 40. El 5 de enero de 2007 se inicia un proceso de confrontación a través de correos electrónicos relacionado con la omisión de ciertos aspectos biográficos en la aparición en televisión de antiguos agentes reguladores de la cultura (Luis Pavón Tamayo, Jorge Serguera y Armando Quesada). Estos se habían caracterizado por la imposición de grandes restricciones en el campo cultual cubano. Entre los primeros participantes del intercambio se pueden mencionar a Jorge Ángel Pérez, Desiderio Navarro, Arturo Arango, y Reynaldo González. En las 72 horas siguientes, se adhirieron a la protesta intelectuales residentes tanto en la Isla como en el exterior. Gracias a las posibilidades de interacción del «espacio virtual», lograron crear un área de debate caracterizada, fundamentalmente, por la multiplicidad de perspectivas actuantes y diversidad de diálogos internos. El debate abordó, aunque no únicamente, un tópico necesitado de urgentes reflexiones en la Cuba de hoy: el de la historia de la política cultural de la Revolución. Se hizo énfasis en 55. Entrevista a Esther Pérez, por los autores, 17 de diciembre de 2007. 56. Puede acudirse, entre otros, a los siguientes trabajos: Víctor Sampedro, «¿Redes de nudos o vacíos? Nuevas tecnologías y tejido social», disponible en www.nodo50.org, consultado el 3 de febrero de 2008; Guillermo López García, «Comunicación en red y mutaciones de la esfera pública», Zer, disponible en www.ehu.es, consultado el 5 de noviembre de 2007. 57. Víctor Sampedro, ob. cit. © 55 , 2008 no. 56: 38-43, octubre-diciembre de 2008. Michael Chanan Memorias de la R evolución Revolución Michael Chanan Cineasta y profesor. Roehampton University, Londres. A l examinar la repercusión y el valor de la Revolución cubana, el contexto es de importancia capital: el lugar, la generación, la clase y las circunstancias personales contribuyen a la conformación de las características de quien recuerda. Hay una constante principal: la Revolución cubana está inextricablemente unida a dos nombres: Che Guevara y Fidel Castro, pero decir esto en Inglaterra es, aproximadamente, lo mismo que afirmar que en Cuba, Inglaterra se conoce por John Lennon y la princesa Diana. (La Habana exhibe monumentos a ambos: el primero tiene una estatua en El Vedado, que aparece en el maravilloso documental de Fernando Pérez Suite Habana [2003]; hay una plaza en La Habana Vieja que lleva el nombre de la segunda.) Sin embargo, no son personas de verdad, sino iconos, cuya inevitable polisemia permite cambios de significado entre una generación y la siguiente —al igual que entre diferentes clases y posiciones ideológicas— con el efecto acumulativo de producir un polvorín semiótico. Existe un discurso dialógico que se desarrolla alrededor y a través de la exposición de estos iconos en la esfera pública, al que yo mismo he contribuido, sobre todo con cuatro documentales que realicé en los años 80 para el Canal Cuatro de Televisión y que tal vez guarden todavía algún interés como documentos históricos: la perspectiva de un inglés sobre una Cuba poco conocida o comprendida en casa en aquel momento (o, si a eso vamos, ahora). Esto se hace explícito en Havana Report, filme que hice con Holly Aylett sobre el Festival de Cine de La Habana de 1985.1 El documental sigue a un grupo de asistentes al evento llegados de Gran Bretaña que encuentran aquel año especialmente excitante y memorable. De regreso en Londres, y con el apoyo de Alan Fountain en el Canal Cuatro, se realizó la primera coproducción entre el ICAIC y el que, en aquel tiempo, era el más dinámico de los canales de televisión de Gran Bretaña, bajo su primer director gerente, Jeremy Isaacs. El documental se oponía a la corriente de los medios de difusión que no acostumbraban a otorgar a Cuba una cobertura favorable. Según el código oficioso operante en la prensa y el Ministerio del Exterior, Cuba era «cosa de Washington». De todos modos, en 1987, cuando rodé Cuba from Inside para el espacio de sucesos de actualidad del Canal Cuatro, Dispatches, un funcionario me dijo 38 Memorias de la Revolución que en realidad no éramos nosotros quienes debíamos hacerlo, sino que era algo que debía cubrir uno de los corresponsales de Washington. El filme fue un informe sobre los derechos humanos en Cuba, que mostraba las condiciones de sus cárceles en el contexto del Proceso de rectificación e incluía entrevistas a presos comunes y políticos, y una conferencia de prensa de la Comisión de Derechos Humanos, de carácter no oficial. Probablemente debido a que desafiamos la visión estadounidense sobre el tema —aunque sin exonerar al gobierno cubano por su sistema judicial— la película se vendió en ocho países de Europa, pero no a la televisión de los Estados Unidos. Casi logramos otro filme juntos, porque resultó que una de las películas favoritas de Isaacs era Memorias del subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea (Titón) y, por tanto, le entusiasmaba un proyecto que este planeaba dirigir, pero nuestra adaptación de Caliban se vino abajo solo unas pocas semanas antes de que debiéramos comenzar la preproducción, cuando nuestro patrocinador se retiró porque había perdido una gran cantidad de dinero en otro filme: el drama de época, de Hugh Hudson, sobre la revolución de 1776, un total fracaso de taquilla después de haber sobrepasado su presupuesto en cuatro millones y medio de libras esterlinas, tres veces más que el de nuestra producción. Este episodio se conservó en mi mente como el momento en que más cerca estuve de la verdad de «la determinación económica en última instancia», y encontré directamente los desiguales términos de comercio entre el capitalismo del centro y el subdesarrollo «tercermundista» de la periferia. Hudson gastó más en un único intento, mal realizado y carente de control, por llegar al mercado estadounidense, que el presupuesto anual completo de producción del ICAIC, con el que este realizó un puñado de largometrajes, un noticiario semanal, dos veintenas de documentales y algunos dibujos animados. Ello no solo se debía a la eficiencia en el trabajo —aunque a mí me parecía que probablemente era la organización más eficiente del país—, sino al bajo costo de la economía subdesarrollada.2 En The Cuban Image —una historia del cine cubano que apareció por primera vez en 1984—, escribí algo sobre los factores económicos generales en la producción cinematográfica capitalista. Aquí deseo subrayar el efecto existencial del crudo encuentro con la base económica, en la práctica, en que el ámbito del visitante sufre un cambio de Gestalt según descubre un sistema enloquecido donde los grandes presupuestos expulsan a los bajos, y la obsesión comercial con el éxito de taquilla asfixia a muchos filmes independientes, capaces de cubrir sus costos, pero que solo atraen a una menor cantidad de público. Pudiera escribir aquí sobre la historia de la representación de Cuba en el cine documental en América del Norte y Europa. Este relato comenzaría con uno de los primeros ejemplos de cine directo al estilo neoyorquino, con el prometedor título de Yanki No!, un filme sobre las actitudes latinoamericanas hacia los Estados Unidos hecho para la cadena ABC y producido por Robert Drew, con las secuencias en Cuba rodadas por Richard Leacok y Albert Maysles. Es un reportaje serio, pero tendencioso, si se le compara con el compromiso político de los realizadores franceses, Chris Marker, con ¡Cuba sí!, en 1961, y Agnès Varda, con Salut les cubains, producido dos años después. Desde la perspectiva británica, no existe prácticamente nada de importancia, pues, hasta el inicio del Canal Cuatro, en 1982, solo aparecieron imágenes periódicamente en los noticiarios, cuando se producían crisis relevantes, como la del Mariel. Pero en los años 90, la televisión británica descubrió que era relativamente fácil filmar en Cuba mientras se tocaran temas «culturales»; el resultado fue una corriente estable de documentales sobre destinos vacacionales, cacerías de cocodrilos y ciclismo en la Isla, que en general brindaban una visión bastante irreal de la vida cotidiana. La imagen de Cuba ahora cambiaba. En vez de una amenaza de Guerra fría a nuestro principal aliado, la Isla se convertía en víctima de la intransigencia irracional de Washington; esto se medía en admiración, por una parte, hacia los sistemas de salud y educación igualitarios del país y, por otra, en la evidente «falta de libertades» que, supuestamente, llevaban a las personas a tomar balsas para cruzar las noventa millas hasta la Florida. Entonces, a fines de la década, llegó el enormemente popular Buena Vista Social Club de Wim Wenders, donde Cuba es casi un país diferente, que hace surgir la pregunta «¿qué pasó con la política?» Como escribí en 1999, lo que ocurre aquí es que la música (y, de gran importancia, la acústica) del pasado se asocia a imágenes de la Cuba actual que conserva huellas de una época pasada en nuestros propios países, como los convertibles de los años 50, que los choferes cubanos mantienen funcionando con tierno cuidado, que evoca vestigios del pasado en que Wenders, como antes otros documentalistas (yo mismo he realizado tomas similares), permite que su cámara se detenga un rato. Estos carros han cambiado su significado simbólico. Originalmente representaban la modernidad de Cuba; luego pasaron a denotar su desarrollo detenido, según los Estados Unidos volvían sus espaldas y la Isla caía bajo el tutelaje soviético; ahora han pasado de ser pintorescos a convertirse en trofeos en el retro del posmodernismo, buscados por turistas extranjeros dispuestos a pagar dinero contante y sonante por ellos.3 El cambio del enfoque político de los filmes de los 60 al quietismo resignado de los viejos músicos, revela menos sobre Cuba de lo que simboliza la distancia 39 Michael Chanan ideológica de los años finales del milenio de las posiciones izquierdistas militantes de la intelligentsia europea y estadounidense en los rebeldes 60 y los 70, antes del ascenso del neoliberalismo entre las clases políticas y los niveles de gobierno de nuestros países. La posterior caída del campo socialista, que entrañó una severa crisis económica en Cuba, no fue la victoria del capitalismo que a los neoliberales les gusta aparentar —las fuerzas desencadenadas por las reformas de Gorbachov fueron internas—; pero de todos modos desterró inalterablemente todo tipo de utopismo de la izquierda, debilitando fatalmente postulados socialistas antiquísimos, sus aspiraciones y deseos, así como sus formas tradicionales de organización de clase. Y, como resultado, la imagen de Cuba ha cambiado. a las sombras hasta que regresaron a primer plano a principios de los 90. Estos no eran una oposición política, sin embargo; muchas veces eran miembros del Partido. Pero de esto no sabíamos nada y, cuando hace unos pocos años escribí sobre ello, llegué a la conclusión de que esta es la característica clave del comunismo cubano: que existen corrientes críticas de pensamiento marxista dentro del Partido que aportan al debate de la mayoría más conservadora. Pero ello difícilmente se comprende en el exterior, y resulta en muchos errores de juicio, puesto que incluso reporteros bien conectados, y la mayor parte de los visitantes, nunca conocen de los debates en el Partido. Como escribió Hans Magnus Enzensberger en 1973, «el socialismo se convierte en un asunto interno y secreto, solo accesible a aquellos que tienen la oportunidad de echar una mirada detrás de la fachada mistificadora».4 Por mi parte, cobré conciencia de Cuba no en 1959, sino tres años después, cuando se produjo la Crisis de los misiles. Todavía era bastante ingenuo —tenía solo dieciséis años—, pero era miembro de la Campaña para el Desarme Nuclear (CND) y durante aquellos breves días de octubre de 1962, en que la vida ordinaria se suspendió, los sucesos parecían una confirmación de todos nuestros temores. Como sabíamos que si alguien no se retractaba Gran Bretaña se vería involucrada, también era una lección objetiva del hecho de que el país no tenía política exterior independiente y, para rectificarlo, la única posición racional era el desarme nuclear unilateral. No creo que reflexioné mucho —era demasiado ignorante para hacerlo— sobre las contradicciones de la situación cubana, más allá de una vaga empatía por quienes serían víctimas seguras de cualquier ataque que pudiera producirse: el pueblo de Cuba en sí. No habría comprendido la lógica en virtud de la cual los dirigentes cubanos aceptaron el proteccionismo soviético en forma de misiles nucleares. O, para decirlo con mayor precisión, puede que tal vez entendiera la lógica, pero no simpatizara; todavía no lo hago. En todo caso, cuando vi por primera vez Memorias del subdesarrollo, el recuerdo de la Crisis de los misiles que cierra el filme fue un punto crucial de contacto con ella. No puedo decir que estos sucesos estimularan en mí algún interés especial por Cuba, o siquiera que esto se produjera más tarde en esa década, cuando asistí a la universidad y me vi envuelto en el movimiento de protesta estudiantil. Es probable que se trate de una cuestión generacional: los que éramos todavía estudiantes en 1968 constituíamos el personal de tropa en un movimiento cuyas autoridades intelectuales eran mayores que nosotros y tenían mejor conocimiento del mundo. Lo que me resulta evidente en el atractivo de la Nueva izquierda era que representaba una visión alternativa del socialismo en relación con las ortodoxias del período anterior. En lo II Si se vuelve atrás y se ven las cosas desde la perspectiva de un joven inglés de clase media nacido justo después de la Segunda guerra mundial, posiblemente el primer elemento del contexto es que el derrocamiento del dictador cubano y la instalación de un nuevo y juvenil régimen, que con rapidez pasó al socialismo, se produjo en el preciso momento de la gestación de la Nueva izquierda. ¿Qué era Cuba para nosotros en los 60 sino parte de un complejo político y cultural que incluía el movimiento a favor de los derechos civiles, las guerras en Argelia (los franceses fueron expulsados) y Viet Nam (los yanquis intervinieron), el antimperialismo, la protesta estudiantil, la Primavera de Praga, el cine de la nouvelle vague francesa, Bob Dylan y los Beatles (¿o los Rolling Stones?). En retrospectiva, aquí están los primeros indicios de un planeta globalizado, cada vez más interconectado, en que lo que se producía en otros continentes llegaba a formar parte de nuestra propia conciencia mediatizada como habitantes de este, nuestro mundo. No debemos hablar, por supuesto, de la Nueva izquierda como si hubiera sido una agrupación homogénea; su primera característica, por el contrario, fue su heterogeneidad, su ausencia de ortodoxia, incluida la del trostkismo; solo la unía la insistencia en que debía volver a leerse a Marx y redescubrirse una comprensión adecuada de la dialéctica, una orientación que se hacía manifiesta en la preferencia filosófica por Walter Benjamin y Antonio Gramsci y en la predilección estética por Bretch. En Cuba encontré que este último era también un modelo para los realizadores cinematográficos, sobre todo Titón y García Espinosa, pero Benjamin era poco conocido. Gramsci, sin embargo, había llegado a fines de los 60 y encontrado muchos seguidores entre artistas e intelectuales; el efecto del quinquenio gris fue desterrarlos 40 Memorias de la Revolución movimiento a personas de todas las tendencias, entre ellas a una nueva cooperativa de distribución, The Other Cinema, y a una pequeña compañía llamada ETV, afiliada al Partido Comunista, y entre las dos compraron los primeros filmes cubanos que se distribuyeron en Gran Bretaña. Fui uno de los que sintieron entusiasmo y embeleso ante estos: la reinvención del agit-prop en la obra de Santiago Álvarez, la fusión del neorrealismo y la nouvelle vague en Memorias... de Gutiérrez Alea. La imagen de Cuba que comunicaban era la de un dinámico experimento social y cultural. La intelligentsia literaria se había apartado del elogio a la Revolución cubana como resultado del muy lamentable «caso Padilla», ocurrido en 1971. Incluso la New Left Review publicaba muy poco sobre Cuba, porque, por razones de solidaridad, no deseaba difundir artículos críticos, como me dijo uno de sus editores. Pero los que llegaron a Cuba después, y a través del cine, no percibían indicios evidentes de afianzamiento estalinista; por el contrario, los filmes más nuevos parecían mantener la efervescencia experimental de los años 60. La paradoja existente detrás de esta impresión positiva es que en esa época Cuba estaba, de hecho, sumida en una lucha de políticas culturales contra la represión, que no era tan extrema como los programas estalinistas del realismo socialista, pero que, de todos modos, constituía una regresión a posiciones paranoides y defensivas que dieron origen a lo que Ambrosio Fornet dio el excelente nombre de «quinquenio gris». Hubo víctimas: no se enviaba a las parsonas a gulags, pero a veces perdieron sus empleos privilegiados como intelectuales y tuvieron que abrirse camino para recuperar el reconocimiento institucional. Pero el cine es un medio que demostró ser relativamente inmune, por razones tanto políticas como estructurales. Si el ICAIC se benefició de la estrecha relación existente entre Fidel Castro y su presidente fundador, Alfredo Guevara, también la producción cinematográfica es un dilatado proceso que siempre entraña negociación, y el organismo se encontraba estructurado en forma tal que los directores estaban protegidos del trato directo con las presiones censoras de afuera. Tal vez a eso se debiera que el cine de ficción —«las películas»—, se orientara a tendencias y modas y no a respuestas rápidas, lo cual es más bien tarea del documental y la televisión. En todo caso, se logró un equilibrio: el orden del día permitió a los directores libertad en asuntos estilísticos, al tiempo que desalentó algunos temas contemporáneos. En aquellos momentos yo no sabía nada de esto —me enteré cuando comencé a ir a Cuba en 1979— y lo que originalmente vi en ese cine fue un lúcido objeto de deseo: un matrimonio del vanguardismo estético y político, que evocaba el espíritu de los años 20 en Rusia, los tiempos de Eisenstein, Vertov, Pudovkin, Shub y los demás, la efervescencia de los primeros años de la Revolución bolchevique, que se referido a Cuba, esto daría origen a algunas paradojas que crecerían a fines de los años 60. Uno de estos momentos, que se produjo justo después del asesinato del Che Guevara en Bolivia, fue indiscutiblemente la reacción de Fidel a la invasión soviética de Checoslovaquia, en 1968; una respuesta que no la condenó, aunque al Kremlin no le gustó mucho lo que dijo y que no era lo que muchos —dentro y fuera de Cuba— esperaban que dijera. El resultado, unido al efecto de la pérdida del Che, marcó un cambio en el ethos político que se alejaba de la subjetividad revolucionaria hacia un mayor sentido de realpolitik y la transición de un socialismo utópico a lo que comenzó a llamarse «el socialismo real»: no el verdadero, sino su manifestación actual en nuestro mundo. Aquí tal vez debiera hablar un poco sobre mis circunstancias personales. Como ya sugerí, mi familia era pequeño-burguesa: mi padre tenía un comercio de prendas de vestir, pero como muchas familias judías inglesas de entonces, se inclinaba políticamente hacia el Partido Laborista, el viejo laborismo de la época en que la solidaridad aún contaba. Incluso una vez hizo campaña a favor del candidato laborista local, pero motivado por el hecho de que este era judío y sionista. En todo caso, mi padre pertenecía al ala izquierda del movimiento sionista, la tendencia que veía en el kibutz la creación más encomiable, y cuando a los once años de edad me enviaron a un campamento de verano, este era dirigido por uno de los grupos juveniles socialistas. Al mismo tiempo, yo tenía un pariente mayor que había salido definitivamente de Rusia para establecerse en Londres a principios de los años 50 y que en 1905 y 1917 había sido revolucionario en la tierra de Lenin. Por varias razones, dejó el país a principios de los años 30 y no regresó jamás. Nunca abandonó el marxismo, pero se desilusionó enseguida de Stalin y de la dirección en que se movía la Unión Soviética. Él me introdujo en Marx y, a la vez, me inculcó serias dudas sobre el comunismo como práctica política, de modo que la crítica de la ortodoxia comunista que hacía la Nueva izquierda me pareció perfectamente apropiada. Para mí, Cuba comenzó a insertarse en este espacio después del primer 11 de septiembre, cuando el golpe de Estado en Chile en 1973 y, sobre todo, durante los años posteriores, con el trabajo del Comité Cultural de la Campaña de Solidaridad con Chile, al que yo pertenecía. La desenfrenada década se alimentó del espíritu de 1968; los activistas proliferaron, las pequeñas revistas iban y venían; los grupos de teatro radicales brotaban como hongos; se creaban cooperativas de cine. Llegó una oleada de refugiados chilenos, incluidos actores e intérpretes, que nos explicaron la política cultural de Unidad Popular. El cine alternativo brindó un punto de concentración a este grupo heterogéneo que atraía al 41 Michael Chanan consumió en la medida en que Stalin se afirmaba en el poder, pero que aquí se traducía en un escenario nuevo y contemporáneo. Tampoco me desengañé de esto más tarde. Por el contrario, el espíritu experimental e iconoclasta de los años 60 nunca ha desaparecido por completo del cine cubano, el que, a pesar de todo el peso de lo convencional, exhibe también una inventiva estilística notable. El cine no es un caso aislado, porque constituye también una fuerza impelente en otras formas de producción cultural y en la vida cotidiana, en el arte técnico del bricolaje, por ejemplo, que mantiene funcionando automóviles anteriores a la Revolución. No se puede hablar del cine sin esta relación con el deseo, pero no se trata solo de lo privado y personal: el deseo es también un sustantivo social y colectivo. Si el cine cubano representaba un diálogo público sobre la Revolución, desde afuera era una proyección del deseo sociopolítico de un Otro que representaba un sueño que nos unía y separaba a un tiempo, y que hoy, como observó Jacques Derrida, se ha hecho espectral. Pero el espectro tiene una historia. Walter Benjamin habló en los años 30 de la oposición entre fascismo y comunismo en relación con el arte: el fascismo producía la estetización de la política, el comunismo la politización de la estética. El cine cubano es un ejemplo de lo último, pero —y esto es crucial— sin subyugar la aspiración artística a la motivación política. Incluso una película corriente y convencional sobre la lucha con los contrarrevolucionarios se hace con verdadero sentimiento (en la antigua jerga existencial, es auténtica). Pero el proceso se postula en un diálogo imposible. Como una vez dijo Armando Hart, el problema es que confundir el arte y la política es un error político, mientras que separar arte y política es otro error. salero como las de Thomas Cook. El turismo individual no era imposible, pero sí poco común. El sistema era útil para dirigir la atención de los delegados a lo que los anfitriones desearan mostrarles, y aunque no era inexpugnable, lo colocaba en una posición esquizoide: por una parte, la hospitalidad era genuina; por otra, el trabajo que la gente se tomaba por uno servía para protegerlo de la realidad, incluso cuando esta no era la intención. El resultado es, como mínimo, un deseo de ser justo, de ver el lado positivo; en el peor de los casos, la denegación de todo lo impropio. En el caso de la Unión Soviética de los años 30, los efectos fueron desastrosos, como demuestra a las claras Enzenzberger en su ensayo: los visitantes o no veían o no podían a creer lo que ocurría.5 Pero el problema realmente comienza con el regreso a casa, por una poderosa inclinación a idealizar y romantizar. En el caso de mi viejo pariente revolucionario, que asistió a la URSS en los años 30, se sintió profundamente perturbado cuando, de regreso a los Estados Unidos, intentaba contar la experiencia y no querían escucharlo e incluso lo acusaban de traidor a la causa. Esto cambiaría con el inicio de la Guerra fría, y cuando Jrushov pronunció sus revelaciones sobre Stalin, en 1956, de todos modos continuó una política agresiva contra los países de Europa oriental que amenazaban con apartarse de los principios más estrictos y, por ende, la Nueva izquierda se definía por su antiestalinismo tanto como por su antimperialismo. En los años 80, sobre todo con Gran Bretaña asediada por el régimen de hierro de la señora Margaret Thatcher, la gente enseguida captaba cualquier indicio de romanticismo revolucionario. El interés existía. El Festival de Cine de La Habana y otros sucesos, ofrecidos por agencias de viaje especializadas, comenzaron a atraer grupos considerables de visitantes. Cuando una vez fui invitado a dirigir una escuela de fin de semana sobre cine cubano en Dartington, asistieron varias docenas de personas, pero el recuento que hice no les satisfizo porque, supongo, no fue suficientemente escéptico. El reportero se halla en una posición comparable, en dependencia de si se encuentra fijo en el lugar o solo de visita, por algún trabajo. Los primeros son casi siempre corresponsales de agencias; los últimos, periodistas independientes con encargos de emisoras de televisión, aunque en años recientes han aumentado los aficionados y los estudiantes de cine. Los corresponsales tienen la ventaja crucial de la continuidad, el conocimiento acumulado y la experiencia del protocolo; pero los visitantes tienen el beneficio de ser tratados como una delegación y a veces obtienen mejor acceso a una historia que los corresponsales residentes. Pero ambos, de todos modos, se encuentran en una posición esquizoide, por III Cuando comencé a visitar Cuba, en 1979, no muchas personas del Reino Unido lo hacían, y era relativamente difícil llegar: no había vuelos directos y no se trataba de un destino popular de vacaciones. Todavía tenía el tufillo de lo que Enzensberger llamó «turismo revolucionario». Cuba operaba el sistema de delegacija inventado por los rusos. Los visitantes eran «delegados» a los que siempre acogía una organización —en mi caso, el ICAIC. Los atendía un «responsable» que también era su intérprete (para quienes lo necesitaran), se les paseaba por los alrededores, se les llevaba a restaurantes y al mar los fines de semana. Quienes venían en grupos organizados por el Partido Comunista o los sindicatos eran atendidos por el Instituto de Amistad con los Pueblos (ICAP) —otro invento ruso— que llevaba a cabo giras y pastoreaba a los grupos casi con tanto 42 Memorias de la Revolución ser, por naturaleza, escépticos a todos los círculos oficiales y depender de ellos, al mismo tiempo. Sin embargo, el tipo de escepticismo y el grado en que establecen algún tipo de independencia se relaciona, en gran medida, con el lugar de donde proceden, las proclividades de los editores que revisan sus artículos —los guardianes de los medios de difusión— y numerosos factores del mismo tipo, tanto estructurales como personales. Filtrados de varios modos, sus resultados son los clichés y estereotipos típicos que dominan los diversos medios en distintos países. Quienes logran escapar de estas limitaciones son pocos y están muy alejados unos de otros. Enzensberger anhelaba el día en que se reemplazara el sistema de delegacija, pero esto no se produciría, decía él, hasta que el aislamiento de los países socialistas se superara, y visitante y visitado disfrutaran de libertad de movimientos, en resumen, «cuando todos tuvieran la libertad de escoger su propia compañía... o decidieran prescindir de ella» y «cuando la infraestructura estuviera suficientemente desarrollada para garantizar alojamiento, transporte y alimento para todos».6 La ironía es que el sistema llegó a su fin en Europa oriental porque de repente no hubo ningún socialismo que mantener aislado. En Cuba, mientras tanto, esto se ha producido sin que se satisfagan todas las condiciones de Enzensberger. El Estado insular continúa asediado, la libertad de viajar ya no está tan restringida (mucho menos para artistas e intelectuales), y el turismo se ha convertido en una importante industria productora de divisas, porque la economía lo necesitaba. Hay ahora vuelos directos desde más de una ciudad inglesa. Siempre se decía que en Gran Bretaña el tema favorito de conversación entre personas que no se conocen mucho era el tiempo, pero a la gente también le gusta hablar de sus vacaciones y me ha sorprendido saber cuántas de las personas con quienes me encuentro van de vacaciones a Cuba, y se trata de individuos de todas las edades, pertenecientes a diversas clases sociales. Lo anterior no significa que estén necesariamente mejor informadas. Los medios de difusión siguen adheridos a una percepción ideológicamente estrecha en que, por valiente e ingenioso que sea el cubano corriente, y aunque el gobierno mantenga fuertes políticas sociales en materia de salud y educación (aunque estas tengan limitaciones) e incluso si los Estados Unidos permanecen irracionalmente obsesionados con castigar a Cuba y, al mismo tiempo, tratar de seducirla, esto solo pretende demostrar que el comunismo es incompatible con la libertad y la democracia, y que mientras más pronto este bastión de Occidente se quite el yugo de encima, mejor. Puede que el comunismo sea un sistema imposible, pero también lo es la democracia, y debemos hablar de la «democracia real» del mismo modo que hablábamos del «socialismo real». La cuestión es que a muchos de los nuevos turistas no les interesa demasiado la política del lugar. Les atrae una combinación de clima, playas, reputación de seguridad —sobre todo en comparación con otros destinos del Caribe— y la alegre música que se toca en Cuba. Algunos son turistas sexuales (he estado sentado en la sala de embarque del Aeropuerto Internacional José Martí esperando para abordar un vuelo demorado y he escuchado varios cuentos sobre sus aventuras). Entre mis amigos y conocidos, contemporáneos y más jóvenes, muchos esperan ir antes de que todo cambie y muchos me preguntan si queda algo del viejo espíritu revolucionario. Alumnos y antiguos alumnos —míos y de otros— piden regularmente consejo antes de ir, y algunos me consultan sobre la posibilidad de filmar. Todos, al parecer, regresan extasiados por lo abierta que es la gente, por la vitalidad y el carácter tropical de la cultura. Por tanto, existe un creciente tráfico de imágenes de Cuba y, sin dudas, la forma de percibir al país ha cambiado. Queda por ver cómo funcionará esto en el quincuagésimo aniversario de la Revolución cubana, cuando pueda decirse que la Isla ya ha entrado en un período de transición; aunque transición hacia qué es también una pregunta abierta. Traducción: María Teresa Ortega Sastriques. Notas 1. Por invitación del entonces presidente del ICAIC, Julio García Espinosa. 2. A principios de los años 80, tuve la suerte de poder filmar para el Canal Cuatro en varios países latinoamericanos, en coproducción con equipos locales independientes. Dondequiera que fuimos —México, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil— nos avergonzaba la diferencia entre sus niveles salariales y los nuestros, pero vivían todos de modo confortable. La diferencia entre Cuba y los demás lugares era que en esta, aunque las condiciones eran menos lujosas, los bajos niveles salariales eran igualitarios y el Estado mantenía bajos precios en los comercios. 3. Michael Chanan, «Play it again, or Old-time Cuban Music on the Screen», New Left Review, n. 238, Londres, noviembre-diciembre de 1999. 4. Hans Magnus Enzensberger, «Tourist of the Revolution», Raids and Reconstructions: Essays on Politics Crime and Culture, Pluto Press, Londres, 1976, p. 227. 5. Ibídem. 6. Ibídem, p. 251. © 43 , 2008
© Copyright 2026