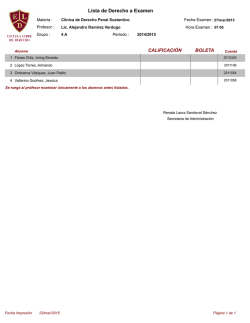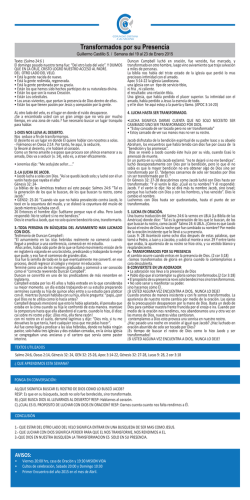LA MESA DEL REY SALOMóN (LOS BUSCADORES
LA MESA DEL REY SALOMóN (LOS BUSCADORES 1) Luis Montero Manglano 0 Fragmento del 1er capítulo 1 Vivir en Canterbury sin bicicleta es como vivir en el Ártico sin trineo. Yo tenía una estupenda. Una Firestone de 1937 de color rojo. Tenía la barra curvada y el manillar hacía la silueta de una cornamenta. La encontré en el fondo de una tienda de chamarilero, en Guildhall Street, poco después de mudarme a Canterbury. El tipo de la tienda me cobró casi cien libras. Creyó que estaba haciendo un buen negocio, pero no tenía ni idea del teso- ro que acababa de venderme. Era lógico suponer que semejante belleza con ruedas se convertiría pronto en un bien más que codiciado. Canterbury es una de las ciudades más seguras del Reino Unido (al menos eso dicen los folletos de los albergues universitarios), pero en un lugar en el cual uno de cada dos habitantes es estudiante, tener una bici de coleccionista aparcada en la calle significa una grosera invitación al robo. Para mi desgracia, yo vivía con el más rastrero ladrón de bicicletas de toda la ciudad: Jacob, mi compañero de piso. Él tenía uno de esos cacharros plegables que venden en los grandes almacenes deportivos. Fea como una prótesis, estaba tan castigada y machacada que hacía unos ruidos espantosos cuando circulaba sobre los adoquines de las calles peatonales. Podías oír la llegada de Jacob desde kilómetros de distancia; era como si estuviese a punto de arrollarte un alud de cubos de basura. Jacob y yo trabajábamos en el mismo sitio. Nuestros horarios coincidían, pero él solía salir mucho antes que yo por las mañanas. Inglés hasta la médula, Jacob no perdonaba un buen desayuno, mientras que yo me conformaba con lavarme las tripas con un zumo y tirar hasta media mañana. A causa de esta diferencia, Jacob madrugaba mucho más que yo y, por lo tanto, solía irse antes a trabajar. Al parecer, Jacob consideraba que la Firestone del 37 no pertenecía a su legítimo dueño, sino más bien a aquel que salía antes de casa por las mañanas. Al final, y a pesar de las cien libras que religiosamente pagué a aquel chamarilero de Guildhall Street, era yo el que terminaba yendo a trabajar con el renqueante trasto plegable mientras Jacob se pavoneaba por la ciudad con mi bici de coleccionista. —Lo siento, estaba tan dormido cuando salí que ni siquiera sabía en qué bici me estaba montando… Era la excusa favorita de aquel orgulloso descendiente espiritual del conde de Elgin. El conde de Elgin, por cierto, fue el inglés que se largó de Atenas con los frisos del Partenón. Aun así, al menos no se los birló a su compañero de piso. De modo que aquella mañana, una vez más, cuando salí por la puerta de la casa de Tower Way en la que vivía con la versión ciclista de Arsenio Lupin, me encontré con que otra vez tendría que ir a trabajar con aquella monstruosidad plegable, envuelta en cadenas a una farola. Maldije a Jacob por lo bajo y decidí vengarme. Subí corrien- do a nuestro piso, entré en su habitación y, sin ningún remordimiento, me agencié su iPad. Lo mínimo que me debía aquel sin- vergüenza era algo de música de acompañamiento camino del trabajo. Era una lástima que sus gustos musicales fueran tan opuestos a los míos. Mientras bajaba traqueteando la cuesta de Tower Way, intentando que la bici de Jacob no se me deshiciera entre las piernas, la alegre de voz de Cindy Lauper me aseguraba que las chicas sólo quieren divertirse. Eran las ocho menos cuarto, y yo debía estar en el museo a las ocho. El cielo lucía un elegante color gris británico. Empezó a chispear cuando apenas había recorrido unos metros del camino. Nueve meses viviendo en Canterbury te acostumbran a que la lluvia sea algo tan propio de la ciudad como la catedral o las hordas de turistas de fin de semana, de modo que apenas fui consciente de aquella llovizna mientras bajaba las cuestas de High Street. Iba rápido. No quería llegar tarde porque aquel día tenía una visita a primera hora, de modo que sorteaba a los viandantes sin apenas tocar el freno e ignorando los semáforos. Canterbury es un lugar con bastante encanto. El casco viejo de la ciudad amurallada está repleto de callejuelas flanqueadas por casitas bajas, con fachadas de ladrillo y madera. Muy inglés. Era fácil imaginarse tras cualquiera de esas fachadas a una es- ponjosa ancianita tomando su té de la mañana, mientras se esforzaba por averiguar quién disparó al vicario en la biblioteca del coronel. La ciudad recibe a lo largo del año una marea de turistas, que aprovecha explotando su cruento pasado medieval. En todos los hoteles invitan a hacer recorridos temáticos por la ca- tedral y las ruinas del castillo. Hay decenas de tiendas de recuerdos en las que, por un buen puñado de libras, puedes comprarte una réplica espantosa de la vidriera de la catedral en la que se representa el asesinato de Thomas Beckett, una edición en rústica de los Cuentos de Chaucer (que, como ocurre con la mayoría de los libros clásicos, todo el mundo compra pero nadie lee) o un póster con las caras de los reyes de Inglaterra desde Guillermo el Conquistador hasta Isabel II. A los turistas les encanta. La última ocurrencia de la oficina de turismo era la de celebrar algo llamado «Festival de Chaucer». Desde días atrás, las calles se habían ido llenando con carteles que anunciaban el programa de festejos y prometían una experiencia tan vívida como un viaje a través del tiempo, hacia los oscuros días de la Edad Media. En Butter Square habían levantado una serie de casetas adornadas con toldos de franjas de colores. En ellas vendían las mis- mas tonterías que en las tiendas habituales, sólo que en este caso podías ser atendido por un tipo vestido de trovador o una mujer intentando hacer las veces de mesonera. También había espectáculos callejeros: bufones, malabaristas, incluso un pregonero que solía vocear siempre que yo intentaba echarme la siesta. Los alumnos de todos los grupos de teatro de la ciudad (y en Canterbury hay muchos, créeme; tiene tres universidades) se habían entregado al Festival de Chaucer con verdadero entusiasmo. A menudo improvisaban representaciones que no apa- recían en el programa de festejos. En los últimos días era habitual pasear tranquilamente por el centro y toparse de bruces con un auto de fe en el que un par de zapatillas deportivas asomaban bajo la sotana de los monjes inquisidores, justas de nobles en las cuales los contendientes llevaban relojes de pulsera, o un simple grupo de tres o cuatro chicos, apenas disfrazados, que hacían lecturas dramatizadas de algún relato de Chaucer. A veces pedían propina al terminar, pero normalmente lo hacían sólo por diversión. Yo los veía a menudo cuando iba a trabajar, montado en mi bici. Aquel día no fue una excepción. Mientras atravesaba la ciudad pasé junto a un hombre vestido como un verdugo, que in- cluso llevaba al hombro un hacha de cartón. Salía de una panadería dando bocados a un grasiento dónut. El verdugo estaba tan concentrado en su desayuno que no me vio venir. Ni siquiera me oyó, y eso sí que me resulta más difícil de creer porque la bici de Jacob armaba un escándalo de mil demonios. Le grité para que se apartara, pero fue demasiado tarde. Embestí al verdugo medieval con todo el ímpetu del siglo xxi y los dos caímos rodando al suelo. Recuerdo el sonido de las piezas de la bici de Jacob, mezclado con la voz de Cindy Lauper y un exabrupto de boca del verdugo. —¡Joder…! Cualquier expatriado se emociona al oír tacos en su propio idioma, y mucho más si salen de labios de un verdugo del siglo xiv. —¡Lo siento! ¿Estás bien? —pregunté en español. El verdugo se puso en pie y se descubrió la cara. Era joven, pero aun así parecía algo mayor para pertenecer a uno de los grupos de teatro universitario. Esperaba no haber arrollado a un actor contratado para los festejos; puede que lo hubieran considerado como un ataque a un funcionario público. —Sí… Sí; estoy bien, gracias —respondió, sólo que esta vez lo hizo en inglés. A continuación miró al suelo, hacia un montón de migas aplastadas sobre un charco—. Oh, mierda. Mi dónut… De nuevo hablaba en español. Lo miré durante un par de segundos, algo desconcertado. Después oí un reloj dando las ocho. El Misterio del Verdugo Bilingüe tendría que esperar a mejor ocasión. Lancé una disculpa y volví a subirme en la bici. Por algún motivo le eché un último vistazo antes de alejarme pedaleando. Quería quedarme con su cara. Quizá ya entonces tenía el presentimiento de que no sería la última vez que nos veríamos. La Casa Museo de Sir Aldous Weinright-Swinbourne se encontraba fuera de la ciudad amurallada. Era lo que por aquellas tie- rras llaman un manor, lo cual al parecer tiene su importancia, a pesar de que un nativo madrileño como yo sería incapaz de distinguir un manor de un hall o de un court aunque le fuera la vida en ello. Para un inglés, la palabra «mansión» resulta insoportablemente difusa. Yo llevaba trabajando en la Casa Museo desde que llegué a Canterbury pero aún me sentía incapaz de pronunciar correctamente el nombre de Aldous Weinright-Swinbourne. A la mayo- ría de mis compañeros ingleses les ocurría lo mismo, de modo que nos referíamos a ella simplemente como Museo Aldy. Entre las obligaciones de mi trabajo se encontraba la de saberme la vida y obra de sir Aldous etcétera etcétera como si lo hubiera conocido personalmente. Sir Aldy fue un orgulloso co- ronel británico que combatió a las órdenes del duque de Wellington. En Waterloo, sir Aldy ganó una batalla pero perdió una pierna (o un brazo, o algún otro miembro que ahora soy incapaz de recordar), tras lo cual se retiró a su ciudad natal de Can- terbury, construyó su manor, y dedicó el resto de sus largos días a coleccionar arte de poca monta. Siglos después, un descendiente cualquiera se hartó de pagar los elevadísimos impuestos reales que acarreaba el mantenimiento de la propiedad y alcanzó un acuerdo con el gobierno para transformar la mansión en un pequeño museo. Por las quince libras que costaba la entrada, cualquier turista despistado podía contemplar con sus propios ojos cómo vivía un auténtico noble rural inglés. Era como visitar el decorado de una película de Jane Austen. Aparte de la ingente cantidad de mobiliario georgiano de la mansión, en ella se mostraban algunas de las chucherías que sir Aldy había atesorado en vida. No era una colección demasiado impresionante, pero casaba bastante bien con los muebles. Había unos cuantos cuadros de cierto valor que sir Aldy obtuvo después de luchar en España contra Napoleón, y algunas de las antigüedades eran ciertamente interesantes. Una de aquellas antigüedades fue la causa de que yo viviera en Canterbury. Cuando terminé mi licenciatura en Historia del Arte pasé un largo período de tiempo sin trabajar. Después de enviar mi currículum a las mejores hamburgueserías y grandes almacenes y comprobar que, incluso a ellos, mi licenciatura en humanidades les impresionaba bastante poco, decidí rendirme a los con- sejos de mi madre y comenzar un curso de doctorado. Yo sabía que no tenía madera de doctorando; me aburren las bibliotecas, y aún sigo sin tener claro cómo se hace correctamente una referencia. Sin embargo, como mis opciones eran es- casas, caí en la trampa. Un doctorando que no sabe muy bien sobre qué hacer su tesis es carne de cañón departamental. Los diferentes profesores y catedráticos a los que consulté me eludían como a una enfermedad contagiosa. Sólo uno de ellos fue lo suficientemente hon- rado como para mirarme por encima de sus gafas y soltarme: —Señor Alfaro, es evidente que usted no tiene el más mínimo interés por obtener un doctorado. Le falta disciplina. No tiene madera de investigador. Tenía toda la razón. En mi universidad, el Departamento de Arte Medieval tenía fama de ser un reducto de causas perdidas. Allí fui a parar, después de ser rechazado por casi todo el claustro docente. Mi madre tenía muchos compañeros de promoción en aquel departamento. Una catedrática adicta al tabaco negro, que había sido compañera de piso de mi madre cuando ambas estudiaban en Roma, me tomó bajo su cuidado como si yo fuese una especie de reto personal. —¿Sobre qué te gustaría investigar, muchacho? —No sé por qué, siempre me llamaba «muchacho». —No lo sé… ¿Algo sobre catedrales? La buena mujer aspiró su Ducados como si quisiera llegar hasta el filtro de una sola calada. —Te propongo algo mejor —dijo al fin—. Es un proyecto muy bonito, y llevo tiempo queriendo encontrar un alumno lo suficientemente interesado como para llevarlo adelante. Escucha: cerámica vidriada de época califal cordobesa, ¿qué te parece? —Apasionante, por supuesto. —Magnífico. Te diré por dónde puedes empezar… Es probable que la razón por la cual dediqué todo mi empe- ño a una investigación que odiaba con toda mi alma tenga que ver con algún tipo de afán de superación, o de ánimo de demostrar algo a alguien. Yo creo que, simplemente, no tenía otra opción. Y, además, ya estaba harto de deambular entre departamentos igual que un mendigo. Un tiempo después, aquella catedrática adicta al tabaco negro me reunió en su ahumado despacho. —Muchacho, ¿qué sabes sobre la Patena de Canterbury? Por aquel entonces sabía más de lo que me habría gustado. Era una pieza que se mencionaba en la mayoría de los libros que había tenido la oportunidad de consultar. Casi todos los especialistas coincidían en que la Patena de Canterbury era una de las muestras más exquisitas de la pericia de los maestros cordobeses en el trabajo de la cerámica vidriada. Se trataba de un plato de grandes dimensiones, más bien una bandeja. Toda su superficie estaba cubierta por una sola capa de esmalte de vidrio en un estado de conservación perfecto, sin fisuras ni desconchones. Se decía que no había otra pieza igual en el mundo. Los intentos de datación de la pieza no habían sido concluyentes. Algunos expertos afirmaban que fue hecha en torno al siglo x; otros, los menos, aventuraban que podría tratarse de una pieza muy anterior. Yo había leído un artículo escrito por un tal Warren Bailey en el que aseguraba que la pieza fue hecha en el siglo viii, en un taller de Damasco, no en Córdoba. Cuando se lo dije a la catedrática, ésta emitió un resoplido envuelto en humo de tabaco. —Chorradas —sentenció—. Bailey no era más que un diletante, no tenía ni pajolera idea de lo que decía… No obstante, el problema de la datación de la pieza sigue estando ahí. Sería bueno que hicieras alguna hipótesis en tu trabajo. —Estoy seguro, pero para eso tendría que poder ver la pieza al natural, y no a través de fotos en blanco y negro. La pieza, no se sabe muy bien cómo, apareció en el tesoro de la catedral de Sevilla, donde estaban usándola como patena. Los expertos pensaban que pudo haber sido parte de un tesoro recuperado por el rey Fernando III el Santo después de arrebatar Sevilla a los musulmanes en 1248. Lo que sí se sabía sin lugar a dudas era que, en el siglo xix, el rey Fernando VII le regaló la Patena al duque de Wellington, en agradecimiento por la ayuda prestada durante la guerra de Independencia. Siendo rigurosos, «regalo» era un término un tanto equívoco: Wellington se llevó la Patena de Sevilla, junto con otra serie de piezas, sin pedirle permiso a nadie. Fernando VII se limitó a sancionar el hecho consumado. En cualquier caso, el duque de Wellington no pareció mostrar mucho interés por aquel puñado de recuerdos que se llevó de España de forma unilateral. Al llegar a Inglaterra, Wellington regaló la Patena junto con otras piezas de menor valor a uno de sus ayudantes de campo, de nombre impronunciable. Correcto: sir Aldy en persona. Así que hasta donde yo sabía en aquel momento, la Patena criaba polvo en algún ignoto museo de Canterbury. —Tengo una buena noticia para ti —me dijo la catedrática—. El Departamento ha firmado un convenio con la Fundación Sir Aldus Wain… Worren…, en fin, con el museo donde se exhibe la Patena. Podría conseguirte un contrato temporal de prácticas en ese lugar y permiso para estudiar y fotografiar la pieza. Para ti sería una magnífica oportunidad, en muchos sentidos. —¿Tendría algún tipo de beca? —Esto no es Harvard, muchacho; es una universidad pública. —Entiendo; pero mientras viva en Canterbury tendré que comer tres veces al día. —Las prácticas serán remuneradas… Además, si pretendes ganarte la vida como historiador del Arte, te recomiendo que reduzcas al mínimo tu número de comidas diarias. Acepté, ¿qué otra cosa podía hacer? La catedrática realizó todas las gestiones con una rapidez que demostraba hasta qué punto quería perderme de vista durante una buena temporada. Las prácticas en Canterbury durarían un año y, al regresar a Madrid, habría reunido todo el material necesario para terminar mi tesis. Supongo que algún día tendré que concertar una cita con aquella catedrática y explicarle con calma qué fue lo que salió mal en Canterbury, y por qué mi tesis doctoral sobre cerámica vidriada de la época califal cordobesa sigue hibernando en el disco duro de mi ordenador.
© Copyright 2026