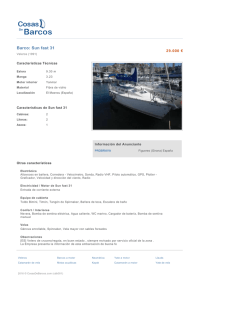Vidas contadas - pdf para Tablet y PC - Alan Ferreiro
Vidas contadas Alan Ferreiro Alan Ferreiro (1970) ha publicado las novelas La condena del silencio (2003) y Cratón el Homicida (2006) en Ellago Ediciones y Diez escenas y una dama (2010) en Amazon Direct Publishing y CreateSpace. Autor de tres obras de teatro, traductor del inglés de varias obras literarias, ha escrito cientos de artículos para medios digitales. Vidas contadas Novela. 2013 Del autor: © Alan Ferreiro Imagen de portada: Estatua del Ángel Caído, en el parque del Retiro de Madrid (archivo personal del autor) Una novela publicada en CreateSpace Mira esta piel arrugada, y el estómago vacío, y mis harapos… ¿No tengo aspecto de poeta? Georges el amargado 1 Cuando me dijo que lo iban a matar no lo tomé en serio. Casi nadie lo habría hecho. Aquel hombre estaba recluido en un sanatorio mental, apenas podía moverse de tan estropeado que tenía el cuerpo y nadie a su alrededor mencionaba siquiera la posibilidad de una recuperación y mucho menos de una vuelta a casa. Ante esa perspectiva, nada de lo que me dijera debía escandalizarme. Por lo demás, el señor Sun daba muestras de una cordura asombrosa. Se refería a los términos de nuestro acuerdo como el empresario diligente y minucioso que no está dispuesto a pasar por alto ningún detalle del contrato que está a punto de firmar. También a las condiciones en que tendría lugar nuestro negocio durante los días que fuesen necesarios. Incluso cuando habló de su próxima muerte a manos de un innominado homicida pareció hallarse en plena posesión de sus facultades. Más aún: no tuvo que transcurrir mucho tiempo, apenas unos días, para que se demostrase que tenía razón. Sin embargo, el caso es que estaba allí, en el ala dedicada a las enfermedades mentales del hospital San Camilo, y que yo no tenía que creer o dejar de creer lo que me dijera. Simplemente tomaría notas de cuanto quisiera contarme y con esa información elaboraría un panegírico de su persona todo lo falseado que dictara su cuenta corriente. A pesar de los supuestos desvaríos, a pesar de los peligros que conocí, a pesar de todo lo sucedido no me arrepiento de no haberme largado en aquel momento, que es lo que pasó entonces por mi cabeza, ni de haber continuado el trabajo cuando pensé que me habían disparado –aún dudo si en verdad me dispararon o si fueron figuraciones mías-. Sólo así he logrado al fin escribir con resolución, completar lo iniciado no importa si dando cuenta de hechos reales o traficando con meras ficciones. Quizá sería preferible esto último. Una ficción, contar lo que no existe y hacerlo con claridad -como esos cuadros de Dalí que parecen fotografías perfectas de paisajes imposibles-, es más meritorio que limitarse a reflejar lo que es palpable. La invención verosímil no está al alcance de cualquiera. Pero estoy mezclando. Me refiero a Sun, a su supuesta falta de juicio y a que decía que lo iban a matar y enseguida cambio y hablo de mí, de mi manifiesta incapacidad para escribir, y si me descuido empezaré a decir que no estaba preparado para nada, ni siquiera para vivir. Y por ahí divagaré sin sentido hasta llegar a un embrollo a partir del cual resultará imposible dar forma a mi relato. Será mejor ordenar las ideas y empezar desde el principio. Hay mucho que contar. 2 Debería empezar diciendo que no soy detective. Me dedico a escribir y puedo afirmar que no lo hago ni bien ni mal, o que lo hago muy mal, como ustedes quieran, pero no tengo nada de detective. Nunca quise serlo, ni siquiera cuando leía esos libros de Chandler en que un tipo duro y sin escrúpulos capaz de rendir la resistencia de la chica más canalla de la historia se convertía en la máxima encarnación del héroe adolescente. Mucho menos en la edad madura, cuando uno no está para ciertas cabalgadas y sabe, por fin, que todo aquello de los detectives no es como nos lo pintan porque lo que queremos leer en las novelas no se parece lo más mínimo a la triste y vulgar realidad. Así que no sé por qué algunos tienen que tratarme como si lo fuera. Lo mío es escribir, les guste o no. Es verdad que me las he visto con tipos que parecían desear que me pudriera en el infierno, que he presenciado de cerca lo que algunos llamarían la crónica de una muerte anunciada, que en mis investigaciones estrictamente literarias he tropezado con algún descubrimiento que merecería recompensa de la policía. Pero jamás me propuse crear una agencia del estilo de Philip Marlow, ni siquiera cuando apenas me quedaban unos céntimos en los bolsillos. Lo que hice fue abrir un negocio de impulso más literario. Decidí seguir la recomendación de un escritor de éxito a quien, en el transcurso de una de sus novelas, se le ocurrió la idea de fundar una empresa dedicada a la confección de biografías de personajes anónimos una vez fallecidos, a petición de sus deudos. La novela en cuestión se llama Brooklyn Follies y su autor, Paul Auster, menciona la idea en las últimas páginas del libro, como de pasada y sin concederle mayor importancia, pero yo percibí que aquel proyecto había merodeado muchas horas por la mente de una persona de talento, y no precisamente el personaje de la novela en boca del cual la encuentra el lector. El propio Auster, según la impresión que extraje durante la lectura de Brooklyn Follies, habría fantaseado entre novela y novela con la posibilidad de recibir encargos de ese tipo, con indagar en las vidas de decenas de personajes grises, absolutamente ignorados por el gran público, gente sobre la que nadie escribiría, a quienes no dedicarían una esquela en el New York Times ni anuncios en radio y televisión; los recuerdos que conservaran sus allegados serían imprecisos y en poco tiempo, hasta la muerte de éstos como máximo, desaparecerían para siempre. Lo imaginé buscando en esas existencias insignificantes historias peliagudas que llevar al papel. Seguro que se había dicho a sí mismo que afortunadamente hay muchas historias por conocer y que todas son interesantes si sabemos cómo hacerlas interesantes. Cuestión de talento, en su caso; cuestión de supervivencia, en el mío. La idea no era mala. Tenía un buen fundamento y por tanto podía explicarse desde un punto de vista de negocio, de mercado. Se trataba de rescatar en el último momento el espíritu de una vida para que sus seres queridos no la perdieran del todo. Le encontré un paralelismo en Retorno a Brideshead, de Evelyn Waugh, cuando su narrador se dedica a pintar edificios que pronto van a ser abandonados o demolidos. En vez de un escritor, un pintor; en vez de personas que mueren, edificios a punto de derribo; en vez de biografías, cuadros de edificios que son auténticas biografías colectivas. Naturalmente, encontraba mucho más atractivo en rescatar el espíritu de un edificio con historia, pero unas líneas sobre un nonagenario recién fallecido estarían más a mi alcance y me reportarían mayor beneficio. La idea original incluía la posibilidad de ofrecer seguros de biografía para familias de recursos reducidos. Por una mínima cantidad anual se cubriría el coste de la biografía, igual que se cubren los gastos de un entierro y su posterior funeral. Si el proyecto cobraba entidad, no descartaba asociarme con las aseguradoras que se dedican al negocio de la muerte. Para llevar al máximo la ocurrencia de Auster, en caso de que la demanda creciera demasiado como para no ser capaz de abarcarla en su totalidad contrataría poetas y novelistas en apuros, ex periodistas o universitarios sin trabajo, la escoria de las letras a la cual yo pertenecía. Dos o tres años después de la publicación de Brooklyn Follies -rara vez leo un libro el año de su aparición- indagué para averiguar si el novelista neoyorkino, en un ataque de rebeldía, había decidido emprender el proyecto. Consulté a algunos conocidos aficionados a la lectura y no sabían nada al respecto, ningún foro de internet daba cuenta de ese asunto. La publicación posterior de otra novela de temática bien diferente me confirmó que Auster no había dedicado su tiempo a ello; y la mención, en las primeras páginas de Invisible, al posible encargo que un personaje le hace al narrador para que escriba su biografía, no hizo sino corroborar que la idea permanecía en su cabeza pero que no iba más allá. En cierto modo era comprensible. Estamos hablando de un novelista de éxito que debe de ganar pequeñas fortunas con cada título que pone en la librería y la aplicación de sus esfuerzos a las biografías por encargo no garantizaría ni los ingresos para cubrir sus gastos mínimos. Su agente jamás se lo habría permitido, ni su propio sentido común. El negocio de que hablamos parece más bien el recurso postrero de novelistas fracasados que no renuncian del todo a su oficio porque ya es demasiado tarde y se dan cuenta de que no podrán hacer otra cosa en su vida; esos que, al margen del asunto monetario, todavía poseen un último arresto para pelear por un hueco en el mundo de la literatura, aunque sea en las cloacas. Ese era mi caso. Desearía decir que he escrito ya mi gran novela, una delicia de perfección técnica y buen gusto literario que me alzaría a la cumbre del parnaso en cuanto la leyera el primer crítico; o aunque sólo fuera, como dijo Proust, toda una novela simplemente de aventuras, estéril y falta de verdad. Y que si esto no ha ocurrido ya es porque el mundo editorial es ingrato, lleno de falsedades e intereses retorcidos que cierran el camino a todo lo bueno. Pero no es así. Y no por desmentir el reproche hacia el mundo editorial, que puede ser tan crudo como algunos lo pintan, sino porque no existe tal novela, ni deliciosa ni falta de verdad. Terminé una, es cierto, y la envié loco de entusiasmo a todas las editoriales conocidas en el país y a todas las agencias literarias que se anuncian como tales, pero después de más de un año no recibí ni una respuesta, ni un mísero mensaje para agradecerme el envío o para reconocerme el trabajo realizado, ni unas palabras de ánimo y mucho menos una propuesta para introducir en el manuscrito los cambios necesarios que la hicieran merecedora de convertirse en objeto de consumo. Durante un tiempo demasiado largo, mantuve el teléfono conectado a todas horas del día por si a un editor se le encendía una luz en mitad de la noche, y cuando me separaba del aparato durante unos segundos enseguida miraba la pantalla en busca de la llamada perdida. Ese tiempo pasó. Ya a los pocos meses de esperar en vano una contestación comprendí el mensaje silencioso. Si las editoriales no me contestaban de inmediato para llegar a un acuerdo sobre el adelanto que recibiría, si los agentes no se lanzaban a firmar un contrato de exclusividad conmigo, sólo podía ser porque mi manuscrito era uno de tantos, papel para el montón, páginas que arderían en la hoguera de la mediocridad. Tomé la iniciativa y llamé a uno de esos agentes, que me dijo que no había recibido nunca un manuscrito mío y que dudaba que alguna vez lo hubiera escrito. Otras dos llamadas dieron un resultado parecido y después de aquello renuncié a llamar al resto. La realidad era que yo no tenía una novela: ni deliciosa ni falta de verdad. Creía tener, al menos, un montón de papeles unidos por un alambre en espiral, pero, a la vista de las evidencias, tampoco. Después de eso, sencillamente no he sido capaz de terminar otra, no he llegado a dar coherencia más que a un puñado de páginas que no me han llevado a ningún lado, ni a mí ni a mis personajes. Empiezo y empiezo, con ideas diferentes, a veces disparatadas, a veces con buena cara, pero el recuerdo de aquella indiferencia hacia mis historias me hace dudar. Siempre pienso que habría alguna forma más convincente y más original para tratar el tema sobre el que escribo y la idea inicial se me acaba diluyendo en la mente sin llegar a concretarse en nada. Tenía que hacer algo. Tras cerciorarme de que Auster había dejado huérfano su proyecto, consideré la posibilidad de que otra persona se me hubiera adelantado. En su momento me pareció perfectamente probable que algún otro, entre las decenas de miles de lectores que tuvo Brooklyn Follies en este país, hubiera acogido la idea como una verdadera oportunidad. De todos esos lectores, seguro que existía un buen número de escritores en ciernes que no encontraban su espacio editorial, o de emprendedores que ven la ocasión para desplegar su talento. Investigué sobre esa posibilidad. Dedicar tiempo a esta idea no era mucho peor que dedicarlo a alguna de las novelas que tenía empezadas y que no encontraban su propio desenlace. Yo estaba convencido de que una historia debe precipitarse hacia su final por sí misma, sin intervención del autor, una prueba más de que pertenecía al gremio de los escritores fracasados. Sin embargo la búsqueda sí me llevó a una conclusión: Memoralia, una empresa establecida aprovechando las facilidades de internet, con apariencia de seriedad, llámenos y adquiera la biografía que siempre deseó. Memoralia, magnífico nombre para quien quiere hacer de la biografía de los hombres grises un gran negocio, el hipermercado de las historias insignificantes. El hallazgo no me desalentó ni me reafirmó en mi idea; sencillamente, a falta de derechos de autor, conferencias o artículos en los semanarios, no se me ocurría otra forma de pagar el alquiler. Así fue como decidí ofrecer mis servicios y mi talento –nadie tenía por qué saber que ese talento jamás había existido- a quien quisiera aprovecharlos, y para ello publiqué un breve anuncio en internet. Entonces recibí el aviso del señor Sun. 3 -No está convencido. El señor Sun había captado una sombra de vacilación en mi gesto al escuchar su propuesta. Permanecía muy quieto en su cama, recostado sobre dos grandes almohadones. Apenas movía más que la cabeza ligeramente hacia un lado o levantaba una mano escasos centímetros sobre las sábanas. A su alrededor, pese a que la habitación había sido ventilada, olía a consulta médica o a devuelto o a algo que no pude identificar. La visión y la atmósfera echaban para atrás. -Bueno, es que… -Vamos, diga algo. También me había extrañado la manera inesperada en que se produjo el encuentro. Me había citado por medio de un mensaje escueto y difícil de descifrar, como suelen serlo los que se envían entre teléfonos móviles: Biogr Venga Mart 11 Hosp S Camilo #323. Sin más información, sin preguntar si la primera entrevista debería tener lugar en mis inexistentes oficinas, sin pretender acordar el momento que sería más conveniente para ambos. Ni siquiera constaba el número de teléfono móvil del remitente, que aparecía como privado. ¿Cómo te puedes fiar de alguien que te cita sin identificarse? Podría tratarse de una encerrona urdida por una banda de criminales que lanzan mensajes a números móviles al azar, o de un simple error y acudir así al encuentro de un tipo que espera la llegada de su novia. Naturalmente, no era cuestión de andarse con remilgos ante el primer posible cliente tres semanas después de publicado mi anuncio. Supuse que la primera palabra hacía alusión al producto ofrecido en mi anuncio, o tal vez era una mención considerada hacia mi profesión, la segunda sería un imperativo para el día siguiente que era martes 11, y el lugar sería la habitación 323 del hospital San Camilo situado en la calle Juan Bravo. Ésta fue la primera interpretación que se me ocurrió y acerté. La posibilidad de que se tratara de un editor o de un agente interesándose por mi manuscrito recién leído quedaba descartada desde la primera palabra. -Éste no es el procedimiento regular –dije. Lógicamente no existía tal procedimiento, ya que nunca había puesto en práctica ninguno. Pero sí era cierto que durante las tres últimas semanas había imaginado una forma de trabajar relativamente cómoda: un poco de material en mi escritorio y unas horas para ponerlo en orden. -¿A qué se refiere? –preguntó Sun, arrastrando las palabras. -Lo normal es que sean los deudos los que soliciten una biografía tiempo después de haberse producido el óbito. Digamos seis meses o un año después, cuando la familia ya ha admitido la pérdida pero aún no la ha superado. -Para revivir al ser querido. -Algo así. Yo haría todo lo posible por resucitarlo con mis palabras, con la composición, las fotos, los recuerdos. Esto les serviría de asidero el resto de sus vidas y quedaría disponible para cualquiera incluso después de la muerte de toda la familia. Una forma de perpetuarlo en papel como sucede con cualquier personaje célebre. -Como reclamo publicitario está bien, muy presentable. Pero, ¿por qué no hacerlo antes? –aunque hablaba despacio, los ojos inquietos de Sun mostraban un interés verdadero y casi urgente por el procedimiento. -No es mi idea. Si el biografiado aún vive, podría molestarse al leer el libro. -Le aseguro que no me molestaré. -Eso me lo dice ahora. Pero no sabe si la biografía será de su gusto. Y créame, cuando leemos algo sobre nosotros mismos queremos salir bien. La presión que puede ejercer la presencia del sujeto condiciona el trabajo del biógrafo, lo lastra con una carga adicional que hace su tarea más penosa. Por ponerle un ejemplo… -Le pagaré cinco mil. Ahora me pregunto qué idea se formó de mí el señor Sun al observar mi cara de incredulidad. No habíamos hablado de honorarios, ni mi anuncio decía nada al respecto, y jamás pensé en una cantidad como ésa para empezar. Cinco mil euros derribaban cualquier argumento. -No sé, es irregular –dije sin ninguna convicción. Ni siquiera yo creía en mis palabras y temía que se me pudiera notar. -¿Entonces nunca ha tenido un caso como éste? -Nunca lo he tenido. Pero creo que podré manejarlo si me promete colaborar y mostrarse comprensivo. -Nada de lo que pueda escribir va a ofenderme ya. Además, tampoco tiene que preocuparse más de la cuenta porque voy a morir dentro de poco. Nos encontrábamos en la sección del hospital dedicada a las enfermedades mentales. A pesar de mis prejuicios, la recepcionista no opuso ninguna objeción a mi visita, y una vez en la tercera planta ningún celador vestido de blanco trató de impedirme el acceso a las habitaciones. Yo mismo llamé a la puerta y entré cuando el enfermo me lo indicó, igual que si visitara a un familiar recién operado de apendicitis a quien sólo le quedan dos días para recibir el alta médica. Y ahora me encontraba con un anuncio poco frecuente. -¿Cómo dice? -Por eso le pediría agilidad en su trabajo. -¿Cómo que va a morir? –pregunté. Sabía que el señor Sun tenía un lado del cuerpo paralizado y que apenas podía moverse sin ayuda; sin embargo su mente, aunque inestable, estaba despierta y, según los médicos, su vida no corría peligro.- Me han asegurado que trabaja en su recuperación. -Se supone que para eso estoy aquí, pero la verdad es que no saldré vivo de esta cama. -¿Se lo ha dicho algún médico? - No tengo tanta confianza en ellos. Es que me van a matar. -¿En eso sí tiene confianza? -En eso sí. -¿Quién lo va a matar? -Cada cosa en su momento. Ya tendrá tiempo de biografiar a mi asesino. -¿También va a morir? -Lo que pase después de mi muerte no forma parte del trabajo. No lo tomé del todo en serio. Pero mi frente se arrugó como los papeles que suelo lanzar al rincón de mi escritorio. Puedo creerme que una persona se sepa en peligro y tema la llegada de alguien para liquidarlo, pero es algo raro, novelesco, y tratándose de un enfermo mental no podía ser más que una alucinación motivada por su estado. Y sin embargo el señor Sun no parecía desvariar en absoluto. Hablaba con una serenidad y un aplomo, con una aceptación tan firme de su negro futuro, que cualquiera lo habría tomado por un hombre mejor informado que el botones de un hotel de lujo. Me pregunté si no conocería también el día y la hora en que actuaría su verdugo y el arma que emplearía. -Si piensa que lo van a matar, ¿por qué no acude a la policía? -No me hacen caso, nadie me hace caso. Creen que estoy definitivamente loco. -¿Y espera que yo crea otra cosa? -No. Lo que crea usted no me importa. Quiero que escriba mi historia. Eso es todo. –Hizo una pausa para valorar mi reacción. Sus ojos pequeños, excesivamente vivos en comparación con la pesadez de su cuerpo, agujereaban los míos en busca de información. Pasados unos segundos interminables, señaló un pequeño mueble metálico del mismo color grisáceo que los hierros de su cama.- Abra ese cajón. Lo abrí y encontré un cuaderno. -Son mis memorias. Empecé a escribirlas cuando mi cuerpo todavía era capaz de realizar algunas operaciones básicas. Haga el favor de echar un vistazo. Retiré la tapa y empecé a leer: “Estas son las memorias de un demente…” -¿Es una broma? –pregunté. -Lea lo escrito, por favor. No le llevará mucho tiempo. “Estas son las memorias de un demente. Cualquiera que, antes de leerlas, conozca la identidad de su autor decidirá de antemano que todo lo escrito no es más que el producto de una mente trastornada. Sin embargo, soy consciente de que nadie las va a leer, y de que si alguien iniciara su lectura probablemente no les daría ningún crédito y cerraría las tapas sin haber pasado de las primeras páginas. Permanecer encerrado en la sección de trastornos mentales de un hospital tiene eso, que se pierde todo el crédito. Pero esto no varía un ápice el sentido de lo que estoy escribiendo. Ni gozaré de mayor libertad por saber que no me leerán, ni abandonaré la pretensión legítima de contar mi verdad. Si ahora sufro esta injusta reclusión y estos dolores en el pecho, junto al corazón, es por culpa de una persona…” Pasé la página y no encontré nada. Hojeé el resto del cuaderno y resultó que todas las páginas estaban en blanco. No era gran cosa, desde luego. Sólo esa alusión prometedora a la persona por culpa de la cual sufría todos sus males. Y sin embargo mi triste experiencia de escritor me decía que aquello suponía mucho más de lo que hacía la mayoría de la gente que alguna vez ha pensado en escribir su propia vida. Pensé que el señor Sun estaba mucho más capacitado que yo para hacer el trabajo. -Si ya ha empezado –le dije encerrando de nuevo el cuaderno en el cajón-, ¿por qué quiere ahora encargar el trabajo a un desconocido? -Ya le he dicho que no puedo moverme. -Pero puede hablar. Podría dictarle a un mecanógrafo. Me da la impresión de que tiene usted medios para ello. -Es verdad que Mauro podría hacer eso por mí, pero me resulta imposible seguir. Cuando empiezo a hacer memoria de todo lo ocurrido la visión se me hace demasiado clara, violenta. ¿Me comprende? Trasladar todo eso a palabras me parece un acto tan inhumano y tan carente de sentido que enseguida tengo que dejarlo. Se me junta todo a demasiada velocidad y el movimiento de la mano sobre el papel o sobre la máquina, aunque sea la de mi enfermero, queda excesivamente lejos de la realidad. La mano se mueve mucho más despacio que la mente. Había detalles en mi interlocutor que hablaban bien de su cordura. Sus gestos, su cortesía, la forma en que dejaba perder su mirada, más abatida que enajenada. Y también aquella pregunta, ¿me comprende?, formulada sin ansiedad, con intención auténtica de asegurarse de que sus palabras no se perdían en el vacío. Si no fuera por el lugar en el que nos encontrábamos, jamás habría pensado que estaba loco. -Podría usar una grabadora. -El ejercicio de armar frases con sentido también distorsiona la historia. Además, ya le digo que revivir todo aquello se me hace demasiado violento. -Dice en el papel que nadie va a leer sus memorias. ¿Cree que eso cambiará encargándomelas a mí? -No lo sé. Pero no es eso lo que más importa. Se trata de que la verdad prevalezca de algún modo. Si no hago nada, cuando me muera la injusticia habrá quedado impune. -Es hombre de honor. -No es eso. Me temo que si no lo hago hasta yo mismo dudaré de que un día fui traicionado. Si queda escrito, aunque sea en un papel escondido en un cajón como ese cuaderno, la traición y la bellaquería habrán existido. Se quedó mirando el techo durante unos segundos eternos. Se me ocurrió que podría ser el inicio de un ataque de enajenación de esos que en su día motivaron su internamiento. -¿Por qué yo? –pregunté. Volvió la cabeza de nuevo hacia mí y los ojos parecieron cobrar el brillo de antes. -¿Quién si no? -¿Conoce Memoralia? -Mauro me habló de ellos. Pero no. Demasiado profesionales. -Eso no me deja en buen lugar. -No se lo tome a mal. Lo que quiero decir es que para ellos la redacción de la biografía es lo único que importa. Con los datos que sean, verdaderos o no. Sospecho que si encuentran un escollo en el camino lo ignoran y siguen adelante para completar una historia agradable y cobrar su tarifa. -¿Por qué habla mal de ellos? Nada indica que carezcan de honradez profesional. -No me malinterprete. No hablaba de honradez sino de eficacia. Se trata de un negocio y como tal deben buscar la mayor rentabilidad. -Lo mío también es un negocio. -¿Seguro? -¿Qué otra cosa iba a ser? -No sé, una forma de vida quizá. Me he informado y… -¿Mauro? -Sí. Es un chico muy solícito. -Entonces sabe que jamás terminé una novela. -Precisamente por eso lo necesita. En cualquier caso quiero contar con sus servicios. Ya no me queda mucho tiempo y usted encaja en lo que busco. -Antes ha dicho que habrá escollos. -No dije eso exactamente. Pero no nos adelantemos. -Si va a ser mi trabajo… -Su trabajo no es ir por delante sino por detrás. No pude evitar acordarme de mi ex mujer, qué espeluznante asociación de ideas. Pero fue sólo un momento. El tipo se tomaba verdadero interés en exponerme su caso sin renunciar a un halo de misterio que me recordaba a ciertas películas de cine negro. -Ahora voy a contarle mi historia –prosiguió-. Pero le ruego que haga un esfuerzo por contrastar los datos que le ofrezco y por recabar información nueva. Nadie está en posesión de toda la verdad y mi memoria podría fallarme más de lo que quisiera. Por otro lado, en nuestras reuniones me centraré en el aspecto que más me interesa, no vaya a ser que mi muerte deje incompleto el trabajo. Lo demás es por cuenta suya. En ese momento se oyeron dos golpes y se abrió la puerta. Un joven vestido de enfermero se adentró en la habitación empujando un pequeño carro con instrumental sanitario. -Mauro fue quien lo citó –me dijo, mientras el recién llegado preparaba una jeringuilla a su lado-. Ahora va a pincharme y a hacerme otras cosas que no le gustará presenciar. -Tomaré un café. Salí de la habitación pensando en mi nuevo trabajo como biógrafo. Me dirigí a la pequeña sala de espera de la planta radiante de optimismo por la oportunidad profesional que se me estaba brindando y todavía impresionado por la desgracia de quien ya era mi cliente. No estaba seguro de que el señor Sun fuese un loco de remate, pero sí de que estaba viviendo un calvario que pocos serían capaces de sobrellevar con la entereza que él exhibía. También estaba seguro de que me interesaban esos cinco mil. En la sala de espera no encontré más que una máquina dispensadora de café, eso sí, con infinitas variedades para elegir. Eché la mano al bolsillo y encontré la única moneda que llevaba encima. Era una moneda de un euro acuñada en España, con la efigie del rey en una de las caras y con una peculiaridad ocasionada por un golpe o por algo similar a una chispa de soldadura; el accidente en cuestión había moldeado el rostro del monarca hacia unas facciones anormales, con una nariz hundida y una quijada prominente, a la vasca. La había retenido durante muchos días en mi poder, movido por la escasez y también por la estúpida posibilidad de haber dado con una pieza de coleccionista que algún día pudiera valer una fortuna. Creo que fue la perspectiva de los cinco mil lo que me animó a desprenderme de la moneda de esa forma tan caprichosa. La verdad es que no me gustaba el café. Ni me gusta ahora, a pesar de todo el que he llegado a beber desde que empecé a trabajar para el señor Sun. Pero en aquel momento me pareció lo más natural servirme uno de esos vasitos de plástico cargado con aquella agua sucia que podría servir para desatascar tuberías igual que para provocar úlceras. Bebí un primer trago y sentí la corrosión en mi interior. Un cartel en la pared prohibía el consumo de tabaco en la sala, y se me ocurrió que aquel brebaje también debía figurar en el dibujo traspasado por la línea roja. Tampoco fumaba. La vida entonces era tan sencilla, no digo buena o mala, justa o injusta, sino tan sencilla que cualquier cuestión podía reducirse a un sí o un no. Fumar y gastar todos los días una pequeña suma en cigarrillos, amenazar de muerte mi salud con vaticinios de cánceres diversos, apestar los lugares cerrados incluyendo mi propio aliento, amarillear mis dedos; o simplemente no fumar. La vida era tan sencilla, tan simple, que sólo cabía negarse sin sentirse necesariamente orgulloso por ello. Pero mi condición de no fumador no se correspondía con el gesto de salubridad de los deportistas ni nada parecido, sino con la insulsez de quien no ha sido capaz de tomar una determinación arriesgada en su vida, de ejecutar el menor acto maligno por temor a una represalias cósmicas. La vida hasta la aparición del señor Sun era, efectivamente, demasiado sencilla. ¿Cómo se me pudo complicar tanto? Bebí un segundo trago y encontré el sabor aún más áspero, casi ofensivo. Con la cara todavía contraída por el lacerante paso del café, oí el ruido de una puerta que se cerraba y de unas ruedas que transitaban por un pasillo impecable. Segundos después Mauro pasaba a mi lado empujando su carrito. Era un tipo alto, de esos que solemos llamar grandullón, con un peinado simétrico un tanto relamido y muy cuidado. Un agujero en el lóbulo de su oreja izquierda revelaba que en otros ambientes su apariencia cambiaría considerablemente. Sus andares eran un tanto peculiares, a base de pasitos demasiado cortos para su estatura, con un movimiento de caderas próximo al amaneramiento. Sin mirarme ni dejar de andar, pronunció unas palabras secas: -Procure no cansarlo. Su voz y la entonación de la frase confirmaron sus maneras. Después se metió en el ascensor y desapareció de mi vista. No pude terminarme el café. 4 -Mi familia fue campesina hasta que, como otros muchos millones de familias, emigró a la gran ciudad y empezó a malvivir con trabajos que incluso en aquellos tiempos ustedes los europeos considerarían cercanos a la esclavitud. Tanto se trabajaba y tan poco se percibía a cambio. Afortunadamente los hermanos más pequeños pudimos ir a la universidad y empezar a labrarnos un futuro fuera de los arados y las máquinas de coser. ¿Cuántos? –pregunté para que desde el primer momento quedara patente mi total atención al relato. -¿Cuántos? -Hermanos. Se paró a pensar. Seguramente no tenía necesidad de contar los miembros de su familia, pero me tuvo en vilo unos segundos. A lo largo de la narración comprendí que necesitaba tomar pausas para descansar cada poco tiempo. Hablaba despacio pese a que le apremiaba completar su relato. Sus limitaciones físicas le impedían avanzar a la velocidad que deseaba, pero también gesticular o expresar la menor emoción a través de sus movimientos corporales. Solamente sus cejas, cuando subían o se arrugaban, delataban algún apasionamiento por lo que estaba narrando. -Ocho. Y otras tres hermanas. Pero ya sabe que las niñas no contaban más que como gasto. Los chicos en cambio computábamos como inversión. Por lo demás, y dentro de las restricciones y dificultades del momento, fui un joven normal, buen estudiante como para aprobar los estudios con calificaciones superiores a la media. Y no se crea, también me divertí lo mío con los amigos, cuando los había: bebidas, discotecas, reuniones nocturnas en casas de ricos, si es que a todo eso se le puede llamar diversión. En realidad nada especial, así que no merece la pena extenderse demasiado. Se puede decir que mi vida adulta comenzó cuando, no teniendo una ocupación clara tras los estudios ni el impulso de unos padres que bastante tenían con entenderse escasamente con cada uno de sus once hijos, me sumé a los que apostaron por transformar por completo el destino de su dinastía y me introduje en Hong Kong. -El paso estaba restringido, supongo. -Eso es historia del siglo XX. Yo pasé, no era tan difícil si uno de verdad lo deseaba, y empecé a trabajar en pizzerías, locales de comida rápida y toda esa algarabía que aún no se veía en la China comunista. Esto sólo me permitió contar con un primer capital de subsistencia, poco para lo que entonces ambicionaba, hasta que conseguí entrar en una corporación industrial donde había lugar para todo el que tuviera ganas de trabajar. Me volqué en ello. No había ya tiempo ni interés para las salidas nocturnas de amigos, que habían quedado atrás en Cantón, y gracias a una dedicación propia de hormigas, o como dicen ustedes de chinos, fui haciéndome mi propio espacio en la compañía. De simple comercial que recorría los talleres de los polígonos industriales acabé encaramándome al comité directivo de una de las empresas más rentables del grupo. -¿Alguna fotografía de entonces? Sun se me quedó mirando extrañado, incómodo por la interrupción. Quizá sentía que estaba tomando buena velocidad de crucero y que un nuevo arranque le costaría un sobre esfuerzo. -Ya sabe –insistí-, de la familia, alguna reunión de compañeros de trabajo, una imagen para acompañar el relato de sus primeros años. -No sé, la verdad. Había un álbum en casa pero dudo que mi mujer lo haya conservado. Si todavía está ahí es porque le ha pasado desapercibido. Puede pedírselo si quiere, pero todo eso no importa. Es mejor que ahora no me interrumpa. -Usted paga. -Uno de los accionistas se fijó en mí; en mi juventud, en mi empuje y, no nos engañemos, en que estaba solo y la empresa era mi única forma de vida. Todo lo que no tenía que ver con ventas, desarrollo de producto, imagen de marca, etcétera, no existía para mí, y eso debía de notarse en mi modo de trabajar y en que a cualquier hora del día o de la noche se me podía encontrar en mi despacho. También en que mis resultados eran siempre los mejores. El accionista propuso mi nombre cuando hizo falta un reactivo para levantar la subsidiaria española, que en aquel entonces atravesaba serias dificultades. En el año noventa me instalé en Madrid, y sólo he vuelto a China un puñado de veces para asistir a otras tantas reuniones en la sede central, durante el tiempo mínimo para celebrar el encuentro y volar de un destino a otro. Allí no tuve otro alojamiento que un hotel cercano al aeropuerto. -¿A qué se debe ese desinterés por su país? -Diga más bien interés por mi esposa. En Hong Kong no tenía más que relaciones de empresa. -¿Y en Cantón? Está su familia. -Una familia disgregada. Es posible que se hayan olvidado de mi nombre. Supe que mis padres habían muerto poco después de mi salida del país. Mis hermanos pueden vivir ahora en cualquier lugar de China, o del planeta. En cambio aquí la tenía a ella. -¿Se casó al poco de llegar? -En unos meses. –Alzó la mirada al techo y esbozó una pírrica sonrisa que no tenía nada de feliz.- Entonces casi le doblaba la edad. -¿Cómo fue? -A eso vamos. Al poco tiempo de instalarme y de poner en marcha algunos cambios organizativos, la filial empezó a mejorar sus resultados. Enseguida me llegaron las primeras felicitaciones desde la sede central, que me encargué de hacer extensivas a mis subordinados para que el ánimo cundiera en toda la plantilla. El ambiente laboral recobraba su salud. Una de las secretarias de dirección se dio de baja para dedicarse plenamente al cuidado de su hijo recién nacido. Por entonces no era fácil reclutar personal cualificado en este país, al menos eso me dijeron mis colaboradores, y mucho menos que se desenvolviera con fluidez en chino, así que el departamento de recursos humanos contrató a Adela. Personalmente no necesitaba conocer en detalle el historial de todos los puestos de la compañía si no me reportaban directamente. Nadie me habló de las virtudes de aquella muchacha de diecinueve años que la hacían tan adecuada para el puesto, a pesar de no hablar el idioma de la matriz ni contar con una trayectoria laboral que no podía ser dilatada a tan corta edad. Pero cuando la vi de cuerpo entero y tuve ocasión de oír su voz y de experimentar la sensación de su proximidad comprendí que en el proceso de selección que la llevó al despacho de al lado intervinieron factores más sanguíneos que intelectuales. Todo en ella resultaba atractivo, una mezcla entre el encanto de la mujer de mundo y la sensualidad provocadora de un personaje de película erótica. Se puede decir que consiguió el puesto por méritos propios, aunque esos méritos no fueran los que uno hubiera esperado. »Adela era una persona con capacidad para mucho más. No como secretaria, ni siquiera como empleada, sino como persona en el sentido más amplio y ambicioso, para aspirar a metas tan altas que uno no alcanzaba a imaginar. Cuando los pobres mortales se encontraban cerca de ella tenían la sensación de haber llegado a un lugar que no les correspondía porque en torno suyo se ventilaban cuestiones superiores a las que ninguno de ellos les era dado considerar. Se podía esperar que los hombres con los que trataba pretendieran seducirla, pero ninguno se atrevía a intentarlo. Estaba demasiado lejos. ¡Y tenía diecinueve años! »Sé que no lo estoy explicando bien, que mis palabras son insuficientes para dar una idea razonablemente acertada del influjo que ejercía aquella diosa sobre las personas que la rodeaban, hombres y mujeres. Pero para eso, entre otras cosas, lo he contratado a usted, para buscar esa forma de expresión que haga justicia a una realidad que desborda el lenguaje. »Lo que puedo decirle es que en el momento en que la conocí supe que necesitaba tenerla cerca. Salir del despacho al final de la jornada para irme a casa me parecía tan perturbador como la despedida del reo que es conducido a su prisión. Las horas que pasaba sin su compañía, sabiendo que ella no estaba en la habitación de al lado, ignorando lo que estuviera haciendo y con quién lo hacía, suponían para mí un tormento nunca antes conocido, mucho peor que las privaciones materiales de mi infancia. Por las mañanas acudía a la oficina antes que nadie, y respiraba aliviado cuando, a través del ventanal, la veía entrar, hacer un leve movimiento de cabeza a modo de saludo y dejar su bolso y su abrigo junto a su silla. Ese gesto con sus pertenencias, como si se estuviera instalando en un espacio familiar del cual yo como presidente de la compañía era máximo responsable, me convertía en una especie de protector para ella, como el profesor en la escuela respecto a los estudiantes, como el padre respecto a sus hijos. Como el amante respecto a su amada o el marido respecto a su mujer. »Empecé a fantasear con la idea de hablarla personalmente más allá del buenos días o del mensaje telegráfico dejado por alguno de los directores. Durante días vigilé sus horarios de entrada y salida mientras me iba mentalizando para una conversación improbable. Un día que salía sola del despacho, sin compañeros alrededor que estorbaran mi acercamiento, me ofrecí para llevarla a su casa en coche. No soy dado a estos atrevimientos, pero la juventud y el instinto trastocan la mente más templada. Creo que tartamudeé como un niño y que traté de disimular mi torpeza con una falsa tos aún más ridícula, a la que ella no dio ninguna importancia cuando aceptó. Los días siguientes me hice el encontradizo, provoqué unas coincidencias que nadie podría juzgar de naturales, pero el azar quiso que siempre la hallara dispuesta a acoger mis ofrecimientos con benevolencia. Nunca me he sentido más audaz que entonces. Se aguzaron mis sentidos y me fui convirtiendo en un experto en descifrar sus deseos: por sus actitudes y gracias a mi intuición supe cuándo quería ir directamente a casa, cuándo prefería cenar en un restaurante o cuándo le apetecía pasear entre los escaparates de una zona comercial. Incluso en las ocasiones en que le hice un regalo inesperado, acerté en el color del abrigo que le gustaba y en el tamaño y refinamiento de la joya que se moría por lucir. »Nunca hablaba sobre sí misma si no era para manifestar intenciones o deseos inmediatos: su pasado, su familia, sus ocupaciones anteriores fueron un misterio para mí entonces y ahora. Pese al descaro de sus modales y a esa elegancia de movimientos más propia de diplomática que de secretaria de departamento, parecía afectada por una terrible herida de otro tiempo que la hacía desgraciada. Yo, como comprenderá, respeté su silencio. Hacía falta mucho más que ese hermetismo para aplacar la irresistible atracción que sentía hacia ella. »En realidad estaba desvalida. De alguna forma, aunque sólo fuera en mi subconsciente, adiviné esta indefensión y supongo que fue por eso por lo que no tardé más de dos semanas en pedirle matrimonio. Puede parecer una locura, pero yo no tenía a nadie que me lo hiciera ver ni quería tenerlo. Sólo deseaba estar con ella el máximo de tiempo posible y sobre todo poseerla, que fuera mía en todos los sentidos, física y espiritualmente. Ella aceptó, como en todo lo demás, y yo no podía ser más afortunado. »Entonces me habría dejado matar por ella. Es lo que pensaba antes de casarnos y seguí pensando después, cuando vivimos nuestros primeros meses como pareja, cuando ella empezó a trabajar en otro lado, cuando empecé a sospechar su deslealtad. Y lo sigo pensando. Le aseguro que me dejaría matar si fuera ella quien apretara el gatillo o quien me inyectara el veneno. Y no se sorprenda si le aseguro que una transfusión de su sangre sería más letal que un sorbo de cianuro o la mordedura de una víbora. Pero no sé por qué le digo esto… Sun cerró los ojos. Había contado todo lo anterior despacio, con un tono de voz grave que a veces se le entrecortaba, deteniéndose cada poco más para tomar aire que para reflexionar. Mientras hablaba apenas me dirigió una mirada. Su vista se perdía en algún lugar indeterminado de la habitación. Ahora simplemente había dejado de hablar y de ver. Esperé unos segundos. No sabía si esta pausa entraba dentro de sus planes, si dudaba por dónde continuar o si estaba dando por terminada la sesión al poco de empezar. Llegué a temer que alguno de sus recuerdos le hubiera provocado una parada respiratoria. Un suspiro repentino, como el de un niño que concluye su llanto, me tranquilizó. -¿Cómo fue la boda? -Muy graciosa. -No lo imagino divirtiendo a sus invitados. -Lo de graciosa es una forma de hablar. Se suponía que el extranjero era yo. Sólo empezaba a conocer el idioma y pasaba tantas horas en el despacho que era imposible ampliar mi círculo de amistades. Pues bien, la mayoría de invitados venía de mi parte. Los tres miembros de la oficina que acudieron lo hicieron por invitación mía, y dos de ellos fueron los testigos. Además un directivo procedente de Hong Kong representó a la sede central y el embajador, con quien había tratado los primeros días de mi estancia en Madrid, asistió con su mujer y su hijo. De su lado no vino nadie. O mejor dicho, estuvo un señor que se mantuvo a distancia durante la ceremonia y que más tarde supe que era su padre. Ni siquiera se acercó a nosotros en el momento de las firmas y para cuando emprendimos el camino hacia el convite, que tuvo lugar en mi propia casa, había desaparecido. -¿Entonces lo de graciosa…? -Más bien sosa, de mi estilo, para qué negarlo. Y a ella no le importó. Se trataba de cerrar un trámite y empezar a dedicarnos el uno al otro como deben hacer las parejas. Por supuesto, desde el día de la boda Adela dejó de trabajar en la empresa y se dedicó a cuidar lo que a partir de entonces sería nuestro hogar. -Por supuesto. -¿Qué quería, que mi mujer se mezclase con el resto de la plantilla como si fuera una más? Y no me diga que los chinos tenemos una mentalidad estrecha, o que somos la cima del machismo como nuestros vecinos japoneses. Un europeo tampoco consiente tal mezcla de relaciones si puede permitírselo, y mucho menos si se trata del jefe. Además de un foco de distracción, tener a la pareja al lado supone un punto de flaqueza ante empleados y colaboradores que tarde o temprano acaba por desgastar la autoridad. De todos modos, no crea que se quejó. Por el contrario, le pareció lo más natural y supongo que aquella era una de las derivaciones que podía esperar del paso dado. »Se dedicó a la casa. Me pidió permiso para introducir algunas reformas y en poco más de una semana ya había hecho desplazar la mitad de los tabiques, lo que le permitió construirse una pequeña habitación que a partir de entonces sería su espacio particular, en el que sólo cabían objetos de su propiedad y donde yo mismo comprendí que no debía poner un pie. ¿No había de consentirle esos caprichos? A decir verdad, me parecía poca cosa en comparación con la fortuna que suponía para mí poseerla en exclusiva. Multiplicó por dos el espacio del vestidor. Instaló sus ropas, que no eran tantas para una mujer de su elegancia, y los armarios quedaron prácticamente vacíos. Aquello era una invitación a mi generosidad, así que durante los siguientes días me dediqué a comprarle zapatos, vestidos, pieles, joyas, hasta sombreros. No le compré un coche nuevo como harían otros maridos porque ella no conducía; el verdadero lujo, decía, es no poseer un vehículo propio y pagar por cada desplazamiento a conveniencia. Lo que sí hizo fue deshacerse de todos los muebles de la casa, que no tenían ni medio año de vida, y reemplazarlos por otros que, según ella, tenían sentido en la nueva decoración. Las toallas, las sábanas, la vajilla, las lámparas, todo lo que uno pueda imaginar dentro de una casa fue sustituido para incorporar elementos comprados en las tiendas más caras de la ciudad. Yo accedía a aquellos cambios pensando que eran a mejor y que todo esfuerzo o concesión de mi parte era poco para saciar la ansiedad que sentía por acomodar su entorno a sus propias formas y veleidades. Cada vez que comíamos fuera de casa, que era casi siempre porque a ella no le gustaba tener que ver con la cocina, nos gastábamos antes del postre lo que algunos de mis empleados ganaban en un mes. Si hubiéramos viajado, lo habríamos hecho siempre en primera clase, cuando no en avión privado, y habríamos ocupado las suites más grandes de los hoteles más lujosos del mundo. Pero no lo hicimos. La boda se produjo de forma demasiado repentina como para pensar en viajes, entonces vinieron los días de compras y reformas, y poco tiempo después Adela quedó encinta. -¿Buscado? -Me lo pregunto. -¿No lo sabe? -Entiéndame. Yo no podía ser más feliz, aunque se tratara de un descuido. No habíamos hablado de hijos. Si lo hubiéramos hecho quién sabe si los habríamos tenido. La verdad es que no hablábamos de casi nada. ¿Acaso necesitaba hablar teniendo aquella mujer a mi lado? Si ella estaba callada, yo tenía bastante con contemplarla. Con la llegada de Liu empezamos a salir de casa aún más a menudo. Adela no soportaba tantas horas de llantos y exigencias infantiles así que contratamos una niñera para que se ocupara de la parte desagradable de la maternidad mientras nosotros cenábamos o asistíamos al teatro. Pero es difícil escapar a los pañales, los biberones y las interrupciones del sueño y con el tiempo, igual que todas las parejas, ya sea por la necesidad de formar un hogar en torno a los hijos, ya porque Adela y yo empezábamos a no tener nada que decirnos, fuimos encerrándonos en casa para acabar acostumbrándonos a una existencia común y un tanto monótona que sin embargo a mí me parecía una bendición. »Nuestra vida de pareja se fue diluyendo en favor de nuestra hija. Liu lo ocupaba todo y no pensábamos más que en su bienestar. Superada la época de salir a diario, las relaciones sociales se limitaban a alguna cena esporádica cuando venía el jefe chino acompañado de su esposa, además de un único amigo que es también mi abogado. En cuanto a la parte íntima, ya se había dormido con el embarazo y siguió aletargada en los primeros tiempos del bebé. Yo esperaba normalizar la convivencia una vez pasadas las primeras incomodidades… -No tiene que contarlo todo -interrumpí. -¿Por qué? -Una biografía no precisa esos detalles. Podría herir la sensibilidad del lector, o del biógrafo. -No se preocupe. No hay nada que contar de lo que usted se imagina. Yo seguía desesperadamente enamorado de ella, así que habría tolerado esa carencia y mucho más. Y de hecho tuve que hacerlo. El trabajo fue un buen sustitutivo. Fui alargando mi jornada en la oficina de forma que cuando llegaba a casa quedaba poco tiempo para hablarse, y me llevaba documentos que revisar para estar ocupado en la cama durante los momentos previos al sueño. Esto me sirvió para evitar algunos desencuentros, para decirme a mí mismo que estaba demasiado ocupado como para pensar en el sexo con la mujer más deseable que pudiera imaginar, pero a la larga se fue abriendo una brecha entre nosotros que ya nunca logré cerrar. »Después pasaron unos años grises, deliciosamente grises. No registramos ni penas ni alegrías ni sobresaltos. Yo seguía loco por ella, así que no me quejaba de esta vida lineal ni trataba de cambiarla. Su mal humor constante, fruto del aburrimiento, lo encajaba yo como una señal de que todos los matices de nuestra existencia estaban controlados y que, a excepción de la parte que le tocaba a mi hija, Adela seguía siendo de mi exclusiva propiedad. »Liu fue creciendo y asistiendo a sus primeros años de colegio. Esto supuso una liberación para Adela cuando todavía era muy joven. Tenía tiempo, tenía dinero, era extraordinariamente bella y su marido se pasaba el día en la oficina. No me dirá que el cuadro no pintaba bien. Empezó a salir por ahí, por la mañana al gimnasio, a tomar café con las compañeras de aerobic, por la tarde a ver exposiciones y a otras cosas que me contaba. Las que no me contaba no puedo decirlas. »Un día dijo que iba a abrir una galería de arte. Cualquiera le habría dicho que no entendía de arte. Pero para qué. Ella no entendía de arte ni de nada en particular. Si me hubiera pedido opinión sobre una actividad a la que dedicar su tiempo fuera de casa, no habría sabido qué decirle. El arte podría ser un objetivo tan aceptable como cualquier otro, y como negocio me pareció que no conllevaría grandes riesgos ni exigencias, salvo la del conocimiento. Para mí lo ideal habría sido que permaneciera en casa, pero eso era algo que no hacía desde que Liu empezó el colegio. Por eso decidí apoyarla y concederle todo el dinero que me pidió para ello. »A los gastos propios del negocio hubo que sumar nuevas ropas, joyas, perfumes de lujo que consideraba necesarios para darse un tono acorde con la estética refinada del establecimiento. También consentí en esto. No sé cómo, se fue relacionando con gentes del mundo de la pintura y la escultura, marchantes, artistas, intermediarios e incluso coleccionistas. He dicho que no sé cómo, pero sería una tontería ignorar que su encanto personal tuvo mucho que ver con aquellas amistades. Si con veinte años la jovencita hacía palpitar corazones, a partir de los treinta exhibía una belleza experimentada capaz de atraer la atención de un magnate árabe acostumbrado a distraerse en el harén. »No sé en qué momento detecté un cambio importante en ella. Ya no olía igual que antes, como a mí me gustaba. Ahora olía a perfume caro, a sofisticación, muy distinto del antiguo olor a… Sun se detuvo. Creí que para pensar, pero cuando vi que se pasaba la lengua por los labios entendí que estaba evocando algo muy personal. -Comprendo –lo animé. -No, no creo que comprenda. Iba a decir olor a… Volvió a detenerse. Sabía perfectamente el olor que quería describir pero no encontraba la palabra para hacerlo. -Animal –sugerí. -Iba a decir olor a hembra. Pero ¿cómo lo sabe? -Es natural. Continúe. -¿Acaso usted también conoce a mi mujer? -En absoluto. -Entonces dígamelo, por lo que más quiera. -No deseo trivializar los sentimientos de nadie. Pero es siempre lo que más nos gusta. Suele pasar así. -Una mujer como Adela no suele pasar. -Está bien. -Usted no me cree, pero si llega a conocerla se dará cuenta de lo fácil que es perder la cabeza por una mujer, dejarlo todo, renunciar a los placeres de la vida si eso supone pasar un minuto más a su lado y respirar el aire que sale de su boca. -Siendo así, prefiero no conocerla. -En otro tiempo trataría de impedírselo por todos los medios. Póngase en situación. Con todos esos antecedentes que le he contado, con todas esas relaciones tan fuera de mi control, más todo lo que yo no conocía, ya habrá dado por segura una cosa. Yo sólo empecé a sospechar. Pero como la incertidumbre me mataba no tardé en provocar una conversación sobre ello. Un día le pregunté dónde pasaba tanto tiempo. En la galería, me respondió sin mirarme, pero la pregunta adecuada habría sido dónde lo pasaba antes de montar la galería. Me di cuenta de que la galería servía de excusa perfecta. A la pregunta de por qué llegaba tan tarde a casa y con quién había estado, ni siquiera respondió con una invención que me tranquilizara. Hice varios intentos, la seguí hasta el vestidor donde estaba guardando la ropa, insistí en saber más, empleé el tono del marido comprensivo y el del marido irritado, pero no obtuve nada. En la galería fue lo único que dijo. Después todo fue silencio por su parte. Entonces perdí el aplomo y le recordé que todo era mío, la casa donde vivía, la ropa que vestía, la comida que comía. Incluso la galería donde se suponía que pasaba tantas horas. ¿Y qué vas a hacer?, me dijo al fin. Se plantó delante de mí, abrió los pliegues de su bata de seda y puso las manos en las caderas: ¿vas a cerrarla? Tú sólo has puesto el dinero y el nombre, pero no sabes llevarla. »La respuesta era sencilla: la cerraría y asunto concluido. No necesitábamos unos ingresos extra, que por otro lado no llegaban; mi sueldo y mis bonificaciones en la corporación eran suficientes para considerarnos ricos, para que Adela pudiera permitirse las condiciones de vida a las que se había acostumbrado y jugara a empresaria en una materia que desconocía. Pero ella sabía que yo era incapaz de castigarla de ese modo, especialmente cuando no tenía ninguna evidencia de su supuesta deslealtad. Sabía que lo único que yo quería era estar con ella, sentirla cerca y que de vez en cuando me dedicara una sonrisa. También sabía que no quería creer lo peor, que prefería seguir pensando que era mía y sólo mía. »La conversación quedó en eso, en nada, y se repitió más adelante con frecuencia creciente y resultado similar. Algunos días, después de haber salido muy tarde de la oficina, la esperaba en casa pegado a la puerta, atento a los sonidos de la calle y al ruido de unos tacones que me anunciaran su regreso. A veces se me hacía de madrugada allí de pie hasta que ella aparecía. Entonces volvíamos a representar nuestra escena, yo preguntando y persiguiéndola sin obtener respuestas, hasta que ella se acostaba y apagaba la luz. »Me volví loco. Me volví tan loco que la habría matado sin remordimiento si no fuera porque antes que verla muerta prefería sacarme los ojos. 5 La entrada de Mauro empujando el carro con la cena del enfermo puso fin a la narración por aquella primera jornada. El señor Sun todavía se tomó unos minutos para, con la ayuda de su enfermero, firmar y entregarme una especie de pagaré sin el membrete de ninguna entidad de crédito por la cuantía prometida e indicarme las señas de su albacea, que debería responder al pago sin impedimentos. Ya en la calle, caminando cuesta abajo por el bulevar de Juan Bravo, volví a mirar el documento y la firma estampada, donde se leía con claridad, en una letra esforzada y casi infantil, el nombre completo del pagador: Sun Ruo-se. Conocía el hecho de que en China el nombre de familia se antepone al personal, y se me ocurrió que Ruo-se bien podría ser el equivalente del español José. Sin duda no era una traducción directa, pero se parecía mucho. En los nombres no tiene por qué existir una traducción entre idiomas. Es verdad que, por ejemplo, José y Josep tienen la facha de ser el mismo nombre, una derivación de uno a otro o de otro a uno porque el castellano y el catalán son idiomas hermanos. Pero con el chino apenas existen vínculos. Ruo-se no es lo mismo que José, eso seguro. Ruo-se es Ruo-se y nada más. Pero si tuviéramos que buscar una correspondencia a nuestro idioma sería José. Tendría gracia que los amigos de mi cliente, si los tuviera, lo llamaran Pepe. No se me escapaba que tenía en las manos el pagaré firmado por un loco, o por alguien que aunque no lo fuera parecía estar considerado como tal o al borde de la insania. Era probable que en su estado tuviera restringida por orden judicial la capacidad de disposición de su propio patrimonio y que la única forma de realizar un pago fuera a través de la persona que tuviera asignada su representación. Por eso decidí que lo primero que haría sería cerciorarme de que además del firmante existía un pagador real y que mi bolsillo se vería recompensado por el trabajo que ya había comenzado. Me encaminé hacia la dirección indicada como domicilio de un tal Celso Fernández, a quien Sun llamó su albacea. Lo habría buscado en el diccionario si hubiera tenido uno a mano para asegurarme de que no existía ningún matiz desconocido, pero nadie duda de que un albacea es la persona encargada de gestionar los bienes de un muerto. Mi cliente estaba realmente convencido de su próxima desaparición y lo demostraba con palabras y con hechos. Pero a mí no debían preocuparme esos detalles. Estaban los cinco mil y hacia ellos me dirigía. Como siempre que emprendía la escritura de una obra, en mi cabeza comenzaron a agolparse fragmentos de ideas que luego formarían un magma inservible. Mi misión era escribir una historia basándome en una serie de ingredientes heterogéneos: un chino en Madrid, recluido en un hospital, quién sabía con qué conexiones en Pekín o en Shanghai, con un pasado por descubrir y una persona, ¿española, china?, culpable de sus padecimientos. Más tarde mi cliente me dictaría los pormenores de su existencia, pero yo ya había decidido que le daría al texto un toque literario, lo más literario que pudiera. Pensé en empezar describiendo el lugar de los hechos de forma arbitraria con el único objeto de crear un ambiente a la medida de la historia. Servirían las palabras de Dashiel Hammett: “era una ciudad vieja, perdida, en decadencia, criminal…”, palabras perfectas para una trama policiaca y detectivesca, con héroe fumador, de pocas palabras, solapas de la gabardina subidas hasta el ala del sombrero calado. Pero yo no era detective. Sólo tenía que armar una biografía con sentido a gusto de los deudos del biografiado, o a gusto del mismo biografiado si éste sobrevivía a mi trabajo. Como escritor, frustrado pero escritor, podría hacer mías las palabras de Hammett y enredarme en una historia de cine negro con la esperanza de alcanzar un mínimo de éxito comercial. Pero una acusación de plagio terminaría, no ya con mi carrera, que no se puede decir que existiera, sino con la escasa autoestima que pudiera quedarme. De esa acusación humillante al alcoholismo y el abandono más absoluto debía de haber un solo paso. De cualquier modo, se trataba de Madrid, una ciudad tan vieja, perdida, decadente o criminal como cualquier otra, no más que Londres o Chicago, con la diferencia de que aquí vemos el sol trescientos días al año y que los bares están abiertos por docenas hasta mucho más allá de la medianoche y son más frecuentados que las panaderías por la mañana. Seguramente nada de esto servía para comenzar una historia que no tenía más argumento que la vida de un vulgar ciudadano. Por eso descarté las palabras de Hammett y las arrojé mentalmente al rincón como haría si estuviera sentado en mi mesa de trabajo. Debo decir que, aunque escribo en un viejo ordenador portátil, sigo utilizando papel para arrugarlo de un golpe y arrojarlo contra un rincón. Es una forma de trabajar que no tiene equivalente en la tecla Supr del teclado. Una vez dijo Torrente Ballester que para escribir algo bueno hay que romper mucho. Todavía no he oído a ningún buen escritor hablar de un método casero para pulir textos en un procesador. Hace algún tiempo me dije que cuando acabo mi jornada, si no tengo el rincón lleno es que no me he aplicado lo suficiente. Lo malo es que mi gasto de papel no se corresponde con el menor atisbo de calidad en mis obras; ni siquiera se corresponde con ninguna obra completa, a excepción de aquella primera que ya considero inexistente. Es más, el término obra suena excesivo para referirse a las escasas páginas inconexas que soy capaz de llenar. Antes de empezar en esto de las biografías solía andar por los cafés. Apenas ganaba dinero. Intentaba escribir y vivir de ello pero no tenía nada que vender, sólo una expectativa de futuro en la que ni yo mismo creía. Los periódicos no me daban un espacio donde exhibir mis talentos, ni siquiera los digitales, y mi única opción era un blog de esos que existen por millones y en el que yo mismo sería mi propio editor y mi pagador; también mi propio lector, ya que no tenía nada que ofrecer al público para atraerlo. En los cafés bebía cualquier cosa menos café y buscaba una inspiración imposible pensando en aquello de que para escribir hay que vivir antes, como hicieron los buenos, la bohemia y todo eso. No sé cuándo dejé de ir a los cafés para frecuentar los parques públicos, pero sí recuerdo el motivo: contemplaba cómo el dinero en mi cuenta corriente iba decreciendo igual que una botella de suero junto a una cama de hospital, gota a gota, de manera inexorable, y hacía demasiado tiempo que no venía la enfermera a reponer la botella. En el parque conocí a otros perdedores que deambulaban entre los bancos y las mesas de ajedrez sin ninguna ocupación. ¿Es que no tendrían que estar haciendo algo, escribir por ejemplo? Pues no. Buscaban la misma inspiración que se me negaba a mí, y un poco de aire fresco, y una compañía de otros infelices igual de perdidos, quizá la pertenencia a un grupo en el que hacer un poco de corporativismo en contra de ese sistema que nos rechazaba. Marín el botas, uno de los asiduos del parque que anteriormente también había pasado por los cafés, acabó aceptando un trabajo de seis horas en la sección de libros de Fnac. Tuvo que sufrir la humillación de quitarse unas enormes botas negras con refuerzos plateados que asustaban a los clientes y calzarse unos zapatos de goma que le daban cierto aspecto de bailarín, pero ahora puede volver a los cafés en los ratos de ocio que le conceden sus turnos. Una vez, como haciendo una concesión a los compañeros de antes, se pasó por el parque y me dijo: lo siento, pero la jefa insiste en que los empleados de tienda no pasen de cierta edad. Lo que me faltaba, empezaba a ser demasiado viejo para trabajar, cuando tenía la sensación de que aún no había emprendido ningún trabajo serio en toda mi vida. Después de eso decidí recluirme en mi habitación y romper papel a falta de otros avances más constructivos. Estaba la cuestión del alquiler, que me incomodaba más a mí que a quien corría el riesgo de no cobrar. Mentiría si dijera que mi casero me apremiaba. Sonaría muy novelesco, eso sí, pero no haría justicia a un propietario que era la antítesis de los que suelen aparecer en las películas. Milano vivía en el primero y cuando me retrasaba en el pago me ofrecía una bandeja de buñuelos traídos de su pueblo, comprendiendo las dificultades por las que atravesaba y exagerando en su imaginación sus consecuencias hasta pensar que mi alimentación corría peligro. Con Milano como arrendador podría pasar un tiempo en blanco, disfrutando de un techo a cambio de nada, pero tanta complacencia no podría sostenerse indefinidamente. Por otro lado, mi conciencia no me permitiría vivir de la caridad ni un solo día sin al menos intentar algo con lo que asumir mis deudas. Pero ya estoy divagando otra vez sin ningún sentido, como solemos hacer los malos escritores. El mencionado albacea vivía en un ático privilegiado de la calle Serrano, a la altura donde ésta se abre a la plaza de Colón. El portal estaba flanqueado por una tienda de Loewe y otra de Prada, y entre las oficinas ubicadas en el edificio destacaban las de Ralph Laurent. Una señorita vestida con ropas de doncella y una cofia torcida sobre la cabeza me abrió la puerta y, tras anunciarle el motivo de mi visita, me tuvo un buen rato sobre el felpudo hasta que decidió hacerme entrar a un salón de techos altos y grandes ventanales. Las maderas del suelo crujían bajo mis zapatos con una nobleza de varios siglos. Dos butacas austeras, que bien podrían haber pertenecido al castillo de Canterville, eran el único mobiliario de la estancia. El resto del espacio, vacío. Cuarenta o cincuenta metros cuadrados de la zona más cara de Madrid dedicados exclusivamente a albergar desconocidos durante unos minutos. -¿Qué hay del viejo Pepe? Un hombre de la edad de Sun, pero con pretensiones de parecer mucho más joven, vino hasta mí. Vestía una levita que le colgaba hasta poco más arriba de las rodillas y que le ceñía el pecho y el abdomen con riesgo de reventar sus botones. Las solapas de la prenda parecían de un terciopelo demasiado mullido o demasiado sucio y del cuello le brotaba un pañuelo voluminoso que se acercaba al concepto de gorguera en época de Cervantes. Los pantalones ajustados y unos zapatos con mucha curva completaban un retrato de otro tiempo. Se me ocurrió que así vestía el conde de Montecristo cuando recibía visitas en su palacio de los Campos Elíseos, mientras urdía los detalles de su venganza. Esas ropas ya no se vendían en ninguna tienda. Debían de pertenecer a sus antepasados, pero nada explicaba que se conservaran presentables y en uso durante varios siglos. Resultaba más creíble pensar que pertenecían al atrezo de una compañía de teatro. Pero lo que de verdad me llamó la atención fue que llamara Pepe al señor Sun. No hacía ni media hora que se me había ocurrido la equivalencia de nombres y este tipo me la repetía como si fuera cosa de todos los días. ¿Casualidad? ¿Qué otra cosa podía ser? Tal vez mi razonamiento acerca del nombre de mi cliente resultaba demasiado obvio. -Sigue en el sanatorio –respondí-. Yo vengo por lo de los honorarios. -Déjeme ver. Tomó el papel que le tendí y lo examinó despacio pero manteniendo intacta su sonrisa, simulando una naturalidad que no se habría creído ni un niño de guardería. -Si soy su albacea –dijo sin dejar de mirar el documento por el anverso y el reverso- es por amistad personal, ya me entiende. No vaya usted a pensar que yo me dedico a esto. -No pensaba nada. -Un buen día, después de unas botellas de vino, nos comprometimos a hacernos cargo el uno del otro en los trámites previos al más allá. Y como ahora el viejo Pepe no está en su mejor momento… Por cierto, Celso Fernández de Castelar y Dávila, a su disposición. Se guardó el pagaré en el bolsillo de su levita y me agarró del brazo con una familiaridad fuera de lugar pero que no le reproché. Andaba con los pies hacia fuera, la columna como recostada, la barbilla muy levantada y la mirada un tanto boba. Con su aire aristocrático me fue guiando por la habitación y después por un pasillo provisto de poca luz donde apenas se podía admirar la gran cantidad de cuadros que adornaban sus paredes. -Compré la planta entera para hacer un humilde apartamento a medida. Se lo enseñaré. Yo había ido a otra cosa, pero me dejé llevar en una visita por la vivienda que habría juzgado más interesante si el guía no estuviera movido por la vanidad. No era sólo la palabra humilde lo que desentonaba en aquel lugar tan amplio y tan caro. También la referencia al apartamento denotaba una falsa modestia que no quise comentar para no darle el gusto de dejarle ver que conseguía impresionarme. Lo cierto es que sobrecogía comprobar que un particular podía habitar un piso de seiscientos metros cuadrados en los primeros números de la calle Serrano, con cuatro orientaciones, grandes ventanales, terrazas hacia levante y poniente y una vista espectacular hasta más allá de la estación de Atocha. En el dormitorio principal había una cama de más de dos metros de ancho, sin duda fabricada a medida, coronada por un suntuoso dosel y rodeada de una gasa mosquitera por los costados, pieza versallesca que no hacía amistad con los últimos aparatos tecnológicos de imagen y sonido situados a su frente entre los que destacaba una pantalla en la que parecía caber un campo de fútbol en su tamaño real. En el cuarto de baño contiguo habría podido instalarse una familia completa y no les habría faltado donde lavarse todos a la vez: una ducha con columna de chorros de agua, otra con asientos y barras de todo tipo, dos bañeras de hidromasaje y hasta tres lavabos en una larga encimera donde sin embargo no se veía ningún producto de aseo. La cocina no la vi; seguramente a mi anfitrión no le pareció una estancia digna de ser enseñada. Desde la terraza principal se observaba toda la longitud de la calle Génova hasta la plaza de Alonso Martínez y más allá hasta la calle Princesa, la azotea de la Biblioteca Nacional y la del Museo Arqueológico, las arboledas del Jardín Botánico sobre el Prado, la Torre de Madrid, los Nuevos Ministerios. El complejo de las cuatro torres en el final de la Castellana parecía que se podía tocar alargando la mano. El mirador del restaurante Riofrío, al otro lado de la plaza de Colón, estaba ahí mismo, y si el observador tenía una vista muy aguda o contaba con prismáticos podía distinguir la añada del vino y si el pescado estaba cocinado a la sal o a la espalda. -No se creería todo lo que andé para encontrar este apartamento. –Se interrumpió de manera poco espontánea, como si la pausa fuera parte del discurso.- Estoy en contra de la irregularidad de los verbos, sobre todo de algunos en que la forma regular suena tan sencilla y natural como andé. ¿A quién se le ocurriría decir anduve por primera vez? -Si no me lo dice, no me habría dado cuenta. -A eso me refería. Son ganas de rebuscar y de forzar un idioma que casi podría hablar solo. Le muestro mi santuario. La biblioteca era más grande que el primer piso que pude comprar en un barrio popular de las afueras, un cuarto sin ascensor con hipoteca a treinta años, incluidas zonas comunes. La luz estaba atenuada por unas cortinas amarillentas y las estanterías se sucedían como en una biblioteca pública. Fui incapaz de calcular el número de volúmenes que allí se almacenaban, pero me parecieron demasiados para ser consumidos por una sola persona. Habría puesto la mano en el fuego por que ese tipo no había leído ni el diez por ciento de los libros que ahora tenía ante mí. De hecho, algunos parecían falsos, de esos que se colocan en las estanterías de las tiendas de muebles para dar sensación de realidad y calidez pero que están huecos por dentro. Acerqué una mano para comprobarlo. -Por favor –me detuvo-. Aunque vea en mí una persona natural y desprendida, confieso que soy bastante maniático con mis libros. No los presto y no dejo que los toque ni la señora de la limpieza. Yo mismo tengo que pasar un plumero cada dos o tres semanas. Pero si algo se apreciaba era que los lomos y los anaqueles estaban relucientes. Y no me imaginaba a aquel aspirante a aristócrata sacando brillo uno por uno a todos esos ejemplares. Hacía falta mucho dinero sobrante para dedicar un espacio así de grande a sorprender a las visitas. Seguramente dedicaba la parte más fructífera de su tiempo a enviar invitaciones para tomar el te o un vino español, con preferencia a aquellos que no conocían la casa para así poder enseñarla a sus anchas. -Aunque no lo crea por la cantidad, todos son títulos escogidos. Y le aseguro que no es fácil. Actualmente se publica mucho, demasiado. Se publica tanto que para encontrar un solo libro que merezca la pena hay que usar un cedazo. Hasta los buscadores de oro tenían más éxito en su trabajo. Yo, mire usted, prohibiría toda esa basura. Si no eres bueno escribiendo, no publicas, así de sencillo. ¿Por qué tenemos los demás que soportar tanta inmundicia? Como yo digo, de la abundancia no se deduce la calidad. Aquí cualquiera se cree escritor y lo único que hacen es llenarnos las librerías y las bibliotecas de mierda. No ésta, por supuesto. Afortunadamente uno aún tiene tiempo para ser selectivo. Le enseño la bodega. Lo dijo en un tono autoritario, igual que el guía de un museo que se propone pasar a la sala estrella de la exposición. Imaginé que el espacio dedicado a los vinos no sería menor que el reservado a la biblioteca, y las condiciones de conservación serían más rigurosas porque las botellas, supuse, contendrían realmente vino: una sala en penumbra, con las ventanas casi cegadas, y un sistema de refrigeración independiente del resto de la casa para mantener las botellas a dieciséis grados y medio. Deslizándose entre lo que él llamaría sus caldos, me arengaría con otras especulaciones de su cosecha. -En realidad preferiría ir al grano. -Lo comprendo. –Ocultó su disgusto con un gesto de fingida despreocupación.Sígame. De la biblioteca me llevó a otra sala, pero por el camino se iba deteniendo a la altura de las otras habitaciones, dándome tiempo a que echara un vistazo por encima. Por fin llegamos a una sala de tamaño medio amueblada con varios sofás y butacas, con un gran ventanal que daba hacia un patio de manzana ajardinado con exuberancia, quizá el lugar de la casa más adecuado para la conversación. Una vez sentados hizo como que se acordaba de algo, se disculpó y me pidió que mejor nos dirigiéramos a otro punto de la casa si no me importaba. Salimos por una segunda puerta y entramos al comedor, presidido por una mesa muy larga con capacidad para no menos de treinta personas y gran profusión de candelabros a lo largo de toda ella, a pesar de la magnífica lámpara de araña que pendía del techo. Se sentó a la cabecera a la vez que me señalaba la silla de su lado. -¿Por qué se hizo detective? -Bueno, estaba solo… buscaba algo… Yo no me hice detective. -Es de nacimiento, entonces. -Nunca fui detective ni tengo la menor intención de serlo nunca. -Se le da bien su trabajo, entonces. -¿Qué trabajo? -El de detective. Según decía esto último hizo sonar una campanilla y esperó. En pocos segundos apareció la misma joven que me había abierto la puerta. Esta vez llevaba la cofia perfectamente colocada. -Sirve el coñac. ¿Conoce ya a Adela? –me preguntó mientras la joven se alejaba. -Aún no. Hizo un gesto que no supe interpretar. Quizá significaba que me esperaba algo grande, o tal vez que haría mejor en no conocerla. Pero a esas alturas ya había decidido que no debía tomar demasiado en serio sus gestos. -¿Y le ha hablado el viejo Pepe de un tal Copini? –negué con la cabeza- Una mala pieza, capaz de cualquier cosa por dinero. Ya lo verá. -En realidad yo no quiero saber más que lo que me cuente mi cliente. Soy escritor, no detective. ¿Se lo he dicho ya? -Yo antes trabajaba en NISE. ¿He dicho trabajaba? No, era consejero en la empresa del viejo Pepe. Lo era desde antes de que se hiciera cargo de reflotarla. Yo mismo recomendé a los chinos un cambio en la dirección. Y ahora, ya ve. El cambio se volvió contra mí. El viejo Pepe tuvo que despedirme. ¡Qué gran tipo! -No lo creo. -¿Usted qué sabe? ¿Han hablado ya de esto? -En absoluto. Pero no me creo que fuera cosa suya. -Él era entonces el jefe. De hecho lo sigue siendo. -Eso lo dudo. -Pues volverá a serlo, si es que sale algún día de la cama. -Aunque fuera el jefe en aquel momento, otro se encargó de librarse de usted. Seguramente alguien desde Hong Kong. ¿Me equivoco? -No se equivoca. Pero él consintió. Y seguimos siendo amigos, ya ve. En realidad fue cosa de ese Chinchán, o como se llame. -¿Chinchán? -No me haga caso con los nombres. Jamás pude aprenderme ninguno de ellos, ni siquiera el del viejo Pepe. Chinchán, o como quiera llamarse, era un espía impuesto por la dirección para ocupar el cargo de vicepresidente. Cuando llevábamos más de diez años mejorando los números de la compañía, los chinos todavía querían controlar más y nos mandaron a este elemento a fisgarlo todo. -Permítame una pregunta. ¿Por qué lo despidieron? ¿Fue una injusticia? -Insisto en que es usted buen detective. Por supuesto que fue una injusticia, mucho más, un atropello basado en un vaticinio infundado y en la tontería de que no trabajaba y que lo único que hacía era hablar las pocas veces que me dignaba pasar por la oficina. Pero ¿no es eso lo que se espera de un consejero, hablar, dar consejos? Para trabajar están los otros. -Sin duda. ¿A qué vaticinio se refiere? -Dijo que no sería capaz de guardar el secreto. -¿Qué secreto? -El del lanzamiento. Respondía y se me quedaba mirando a la espera de mi reacción. Parecía preferir que fuera yo quien tirara del hilo. No es que mi trabajo consistiera en ello, pero empezaba a sentir curiosidad. -¿Qué lanzamiento? -Quizá no debería contárselo. Es confidencial. -No lo haga si no quiere. -Se trata de un nuevo producto que está desarrollando la filial española y que se encuentra próximo a su presentación en el mercado. No le aburriré con detalles, pero si el proyecto evoluciona como se espera, y todo hace pensar que sí, NISE va a revolucionar el mundo de la tecnología. Eso supone que los accionistas tienen mucho que ganar, y el viejo Pepe es accionista por su cargo. -No lo sabía. -Es una forma de incentivar al responsable de cada subsidiaria. Pasado un tiempo de probada eficacia, el presidente opta a un paquete de acciones que no pasa de un pequeño porcentaje de la compañía pero que puede alcanzar un valor descomunal según la cotización del momento. El viejo Pepe ya las posee y ha pasado el tiempo de espera para poder disponer de ellas. Ahora ese tal Chinchán o como se llame pretende hacerse con otro paquete. -¿Y para eso necesita…? -Acceder definitivamente al cargo de presidente, cosa que aún no ha conseguido porque en la central prefieren esperar a que el actual se decida a recuperar su puesto o a morir. -Una decisión delicada. -Entonces no les quedará más remedio que reconocerle al jovencito el cargo que de facto, con el viejo Pepe acostado indefinidamente, ya ejerce. En ese momento entró la joven de la cofia con una bandeja que sostenía una botella y dos copas muy grandes. -¿Le apetece una copa? -No, gracias. Yo venía por lo del pagaré. -Por supuesto. ¡Qué cabeza la mía! Trae la chequera, bonita –le dijo a la joven, que ya le servía el coñac. Pude ver que mientras sostenía la botella en horizontal, Fernández le sobaba el culo por encima de la falda a la vez que esbozaba una sonrisa como de complicidad. El rostro de la joven no cambió de expresión-. ¿Sabes dónde está, verdad? –La muchacha asintió, terminó la operación de la bebida y salió del comedor.¡Y también mi pluma! El pedido del amo tardó en llegar lo que por lo visto se tarda en saborear un primer sorbo del mejor coñac del mundo, según me aseguró entre exclamaciones de placer. -Nunca la llevo encima –dijo destapando la pluma-. Es como si el jardinero llevara siempre una pala al hombro y el soldador su soplete. Sacó el pagaré del bolsillo y volvió a leerlo. Después necesitó varios minutos para rellenar el cheque, en el que estampó una firma más pomposa que la de un notario. Lo dobló por la mitad y me lo ofreció. Fui a guardarlo en el bolsillo de la camisa pero al observar el brillo de sus ojos lo desdoblé y leí su contenido. -Aquí dice dos mil. -Creo que es justo. Diría que, incluso, generoso. -Justo o no, quedamos en que sería al contado. -Eso yo no lo sé. -Se lo estoy diciendo. ¿Acaso no se fía? -No se ofenda. Pero a un sabueso no se le puede pagar todo de golpe. Uno se arriesga a perderlo todo. -No soy un sabueso. Supongo que los escritores tampoco le inspiran confianza. -El cincuenta por ciento es razonable. -El cincuenta por ciento de cinco mil es dos mil quinientos. -Dos mil, dos mil quinientos… Es lo mismo. Me levanté guardándome el cheque en el bolsillo de la camisa. Dos mil euros todavía eran mucho más de lo que había esperado al comenzar el día, más aún de lo que habría respondido si me hubieran preguntado por mi tarifa. En cierto modo me dolía no recibir el resto y me dije que pronto estaría en mi poder, pero por el momento constituía una bonita suma. -Volveré cuando complete el trabajo. -Será un placer entonces enseñarle el resto de la casa. Me despidió allí mismo, sin levantarse de la mesa, ordenando a su chica para todo que me acompañara a la salida. Mientras esperaba en el descansillo traté de adivinar la relación que existía entre esos dos habitantes de la casa, si ella sería de verdad una sirvienta a tiempo completo, si él no estaría ya cambiándose de ropa para vestir un atuendo más convencional. -Buenas. -Buenas. Se abrió el ascensor y apareció una mujer que sólo podía ir a la casa de Fernández. Su rostro era incómodo y peculiar, como la pústula de un demonio. De hecho tenía una pústula en la comisura del labio, no como una calentura o un herpes, sino como si de ahí fuera a salir un gusano voraz, y se le formaba una babilla espesa al otro lado de la boca. Además sufría una asimetría extraña. A simple vista no se podía percibir dónde radicaba el error de la naturaleza, aunque era evidente que lo había. Su cadera era ancha y andaba como un robot, balanceándose a los lados sin apenas levantar los pies del suelo. Al hablar era seca, arisca, como si disparase dardos en lugar de verbos. Sólo si hubiera sido su enemigo declarado, habría comprendido su actitud. -¿Quién es usted? –me soltó-. ¿Policía? Le conté brevemente el objeto de mi visita, recalcando en lo posible palabras como escritor, biografía y todo lo que pudiera relacionarse con una faceta artística o similar, y asegurándome de no mencionar otras como ley, crimen, investigación, etcétera. Por algún motivo, desde que emprendí este negocio, no estaba siendo convincente en cuanto a lo de mi profesión. -Aléjese de ese canalla. -¿Quién lo dice? -Matilde Fernández, su hija, y habría preferido no serlo. -¿Usted no es de Castelar y Dávila? -¿Castelar, Dávila? ¿Quiénes son ésos? -Olvídelo. ¿De qué lo acusa? -De todo. -¿No será mucho? -De cobardía, de abandono, de vanidad, de miseria espiritual, de… de… de todo. En lo de la vanidad no podía estar más de acuerdo. Sobre el resto, en aquel momento sólo habría sabido decir que Celso Fernández trataba por todos los medios de dar una imagen más allá de su condición natural. En todo caso, aquello no era de mi incumbencia. -¿Alguna cosa más? Me siguió mirando unos segundos con el mismo gesto de desprecio que traía antes de verme, y que yo no debía tomarme como algo personal. -Haga lo que quiera. Yo ya lo he avisado. -¿Qué haría yo sin usted? Ni siquiera trató de replicarme. Se dio la vuelta, sacó una llave de su bolso y se perdió en el piso. 6 De vuelta a la prohibitiva y remozada calle Serrano, giré a la izquierda por Jorge Juan en dirección a Castelló, donde se situaba la galería de arte. Supongo que la narración de Sun y la posterior mención de Fernández habían avivado mi curiosidad. Aunque sólo fuera por turismo, la señora tenía que ser un espectáculo digno de verse. Además, estaba la cuestión de la biografía. El propio Sun me había animado a recabar información más allá de la que él mismo me proporcionara desde su lecho y un vistazo al negocio que su mujer fundó con el dinero que él ganaba me ayudaría a situarme. Por el camino me paré ante un escaparate que exhibía artículos de papelería y entré en la tienda. Jamás se me habría ocurrido hacer mis compras en ningún comercio del barrio de Salamanca; con sólo cruzar la Castellana y pasar a mi barrio los precios mejoraban una barbaridad. Pero un cheque de dos mil en la cartera le hace a uno sentirse con derecho a pertenecer a esa hermandad de medio ricos que a veces parece incluir a más de la mitad de los madrileños. Sólo buscaba un paquete de folios, los más baratos, de esos que están plagados de lo que llaman impurezas del reciclado, sin importar si se corre la tinta o si son demasiado transparentes. Tras las entrevistas del día, me sabía capaz de empezar a escribir y romper, romper mucho. Quizá por eso los ocho euros con los que me castigaron no me produjeron ningún desgarro en el alma. Tampoco sufrí por los quince que me costó la Moleskine, esa libreta supuestamente legendaria que usaban pintores y escritores famosos y que en la primera mitad del siglo pasado se convirtió en herramienta de trabajo de detectives privados. No es que quisiera hacerme el interesante adoptando una pose peliculera. Se trataba más de una cuestión práctica. Difícilmente podría recordar todo lo que me estaban contando si no lo consignaba en algún soporte que más tarde pudiera consultar. Por muy mítica que fuera la libreta en cuestión, en lo que a asuntos policiales se refiere sólo la utilizaban los subordinados o los malos detectives. ¿Alguien vio alguna vez a Bogart anotar nada en una libreta como si estuviera tomando el pedido de la tienda? Bastaba su memoria, prodigiosa como sus dotes deductivas y su sangre fría. Pero ya digo que yo no era detective sino biógrafo. Tras hacer algunas anotaciones de lo contado por Sun que me debían servir para mi trabajo del día siguiente, llegué a la galería con la libreta en el bolsillo y el paquete de folios bajo el brazo, como quien lleva el periódico del día. El escaparate era sobrio, sin leyendas que anunciaran lo que uno podía encontrar en el establecimiento, con un solo cuadro expuesto que no se correspondía con ningún estilo que yo fuera capaz de reconocer. Entré y me situé ante un buró de anticuario que hacía las veces de recibidor, al lado del cual se hallaba una joven con los brazos cruzados. -Busco a Adela… Miró hacia la acera, por donde un hombre y una mujer se alejaban cogidos del brazo. -Mi madre acaba de salir. Pero seguro que yo le puedo servir tan bien como ella. -Bajó los brazos y colocó suavemente las palmas de sus manos sobre las caderas.- Sé hacer muchas cosas. La miré de abajo a arriba. Por la tersura de su piel no podía pasar de los veinte años y sin embargo su actitud revelaba una experiencia y una maldad que no suelen adquirirse antes de los treinta y habiendo vivido muy intensamente. Vestía unos pantalones blancos muy ajustados y una blusa roja parcialmente abierta que insinuaba un escote muy vertical. Descifré unos senos menudos y compactos, de curvas largas y suaves como dunas del desierto. Si el rostro de Sun presentaba un aspecto típico chino, de esos que parece que la noche antes se han subido a un ring para recibir todas las bofetadas en los pómulos y las cejas, su hija en cambio exhibía el exotismo de lo oriental sumado a la herencia de una belleza eslava de las que apenas se encuentran. Una gargantilla negra hacía juego con la profunda oscuridad de sus ojos, unos ojos que te miraban con distancia, como concediéndote el privilegio de posarse un momento en ti. Su pelo era también negro, liso y corto, perfectamente proporcionado a sus facciones. Ella no había subido a ningún ring. Tenía más bien la apariencia de librar sus combates en escenarios más favorables a su fisonomía. -Sólo quería echar un vistazo. -¿A mi madre? -A la galería. -No miente usted muy bien. -Aún tengo que practicar. -Además, no es usted muy alto, ¿verdad? -¿Perdón? -¿No ha visto El sueño eterno? ¿Sería casualidad que tan solo unos minutos antes viniera pensando en los personajes interpretados por Bogart? En la novela de Chandler la joven y díscola hija del general Sternwood le dice a Philip Marlow cuando lo ve por primera vez: Más bien alto, ¿no es cierto?, a lo que éste responde: No era ésa mi intención. En la película, quizá porque el actor no levanta más del metro setenta, el diálogo varía ligeramente: No es usted muy alto, ¿verdad?, a lo que el detective responde: Hago lo que puedo. Pese a mi metro ochenta intenté ser original. -En mi oficio no conviene crecer más. -¿Cuál es su oficio? -Escritor de basura. –Le mostré el paquete de folios. -¿Y qué tiene eso que ver con la basura? ¿Conviene ser bajito para recogerla mejor del suelo? -No caben las piernas bajo el escritorio. Me rodeó andando despacio, sonriendo con malicia y sin dejar de mirarme cuan largo soy. Sin duda había visto la película. Ahora sólo le faltaba dejarse caer en mis brazos para observar mi reacción. Pero no debía de haber quedado tan arrobada por mi presencia como la niña de Sternwood o no confiaría gran cosa en mis fuerzas, porque no lo hizo. -No lo imagino mucho tiempo con las piernas bajo la mesa de trabajo. -¿Y encima? -¿No va usted muy deprisa? –Adoptó un tono de voz exageradamente insinuante. Si no fuera por el lugar en que nos encontrábamos y porque sabía que era la hija de Sun, habría creído encontrarme ante una de esas mujeres que beben benjamines a cincuenta euros mientras se camelan al cliente. -Dígame cómo me imagina. -Así. Husmeando aquí y allá, buscándose problemas, todo menos trabajar de verdad. -¿Sabe usted lo que es trabajar de verdad? -De oídas. En lo que a usted se refiere, podríamos decir que no es más que un simple cotilla. En aquello tenía razón. La verdad era que encontraba cierto placer en escarbar en la vida de una persona, por desconocida que fuera. Tras la primera entrevista con mi cliente me daba cuenta de que tenía algo de esos periodistas de los programas televisivos que se dedican a airear los trapos de los demás. La diferencia podría estar en que yo pensaba hacer de ello mi profesión, una profesión seria y respetable, pero enseguida recordé que esos periodistas ya cobraban por ello, y los que no son periodistas invierten en una operación de cirugía estética para suplir la carrera de periodismo y hacer un hueco entre los chismosos, como haría un inversor de bolsa. Ahora bien, si esta sencilla indagación en la vida de un semejante llegaba a provocarme tal placer, ¿qué sentiría creando una existencia de la nada en una novela y dándola a leer a miles de personas? La diferencia entre un cotilla y un intelectual, concluí, radica en que éste último se inventa el chismorreo mientras que el cotilla lo toma de los demás. -Y además soñador –dijo con sorna la niña de Sun. -Le ruego que no interrumpa así mis pensamientos. Es lo mejor que tengo. -Seguro que es verdad. Eso se llama onanismo mental. -Proust hablaba de la ensoñación como uno de sus pasatiempos preferidos. -¿Quién es Proust? La miré de cuerpo entero. Ella aprovechó para girarse sobre sí misma y dejarse ver como si estuviera en un probador, girando mucho el cuello para no dejar de mostrarme su mirada desafiante. Esos pantalones le sentaban como el guante de un cirujano. Completó el giro y sonrió un poco más. Era evidente que se divertía. Yo sólo estaba confundido. -No es nadie. -¿Qué hay de malo en que sea atractiva y les guste a los hombres y a las mujeres? -Todo se lo dice usted. -Vino buscando a la madre y se encuentra con la hija. ¿Se alegra? -No tengo elementos de juicio para comparar. -¿Acaso los necesita? Se desabrochó el botón más bajo de la blusa, despacio, asegurándose de que mis ojos percibían la maniobra. Con dos dedos separó los lados de la prenda y dejó ver un abdomen liso como una tabla y un ombligo pequeño rodeado de un tatuaje en forma de espiral adornado por lo que podrían ser las ramas de una enredadera. Un dibujo muy estudiado, calculado al milímetro, un trabajo de precisión concebido para someter la mente de quien lo observara. -Arte –dijo. -Dónde. -No sea ignorante. Esos lienzos que ve no son más que un soporte básico sin vida. El lienzo en movimiento se paga mucho más caro. -¿Cuánto? -¿De verdad quiere saberlo? Tomó un cigarrillo de encima de la mesa y lo encendió. No le hacía falta meterse el cigarrillo en la boca. Sólo con sostenerlo entre los dedos dejando escapar un hilo de humo ya era suficiente. El gesto de encenderlo, de entrecerrar los ojos ligeramente mientras ardía la brasa sin dejar de mirarme, todo eso ya era motivo para fumar. Fue a dejar el encendedor encima de un montón de folletos que anunciaban una próxima exposición. -No lo invito a la fiesta de inauguración porque usted jamás compraría un cuadro. -No me invita porque sabe que yo jamás vendría. -No vendría porque con sólo ver el cuadro del escaparate ha comprendido que todo esto no es para usted. -Para beber una copa de vino no me hace falta saber gran cosa. -Se puede beber con más o menos estilo. -Tampoco creo que sea necesario el estilo. -Por eso no lo invito. 7 Bajé a una taberna de mi barrio para reponerme de los golpes de la niña de Sun con una ensaladilla y una cerveza. Sobre la barra, al lado del plato y el vaso, mi paquete de folios aún sin abrir se manchaba con los cercos dejados por bebidas anteriores. Cuando terminé la operación de repostaje, pagué la cuenta y en el platillo del cambio una moneda de un euro llamó mi atención. Una marca en la cara del rey, como un golpe o una chispa de soldadura, la nariz hundida, la quijada prominente. No había ninguna duda. Era la misma moneda que tan solo dos horas antes había dejado en la máquina de café del hospital San Camilo como quien deja ir al hijo que se independiza, y ahora me la encontraba aquí, en un bar cualquiera de parroquianos. Miré a mi alrededor para descubrir al autor de la broma. Había bastante gente, pero nadie me miraba, al menos no directamente. Era una broma extraña. Había visto al camarero tomar las monedas de la caja, luego el único bromista posible era él. Sin embargo, no tenía cara de muchas juergas. Existía la posibilidad de que el tipo se hubiera confabulado con alguien a cambio de una buena propina. Pero con quién, esa era la pregunta, y por qué motivo. No se me ocurría ninguno y por eso no llegué más lejos por aquella vía. Quizá no fuera una broma. Quizá alguien me seguía, alguien que casualmente había recogido mi moneda en la máquina del hospital como cambio de una moneda mayor, y que ahora al pagar la había dejado ir sin caer en la cuenta de que se estaba delatando. Pero aquel razonamiento no acababa de encajar. En todo caso, sería yo el perseguidor dado que iba por detrás: la moneda ya estaba en la caja del bar cuando yo fui a pagar. Entonces, ¿a quién estaba siguiendo? -Disculpe. ¿Esta moneda…? -Qué. –Al camarero no le gustaba su trabajo. Tampoco sus clientes. -Está un poco desfigurada aquí, ¿lo ve? Es muy curioso. -No hay otra. -¿Quiere decir que no hay dos iguales? -Lo que quiero decir es que la toma o la deja. Si no la quiere, ya sabe –concluyó señalando un bote de cacao junto a la caja. Me guardé la recobrada moneda de un euro y dejé otra de diez céntimos. Según me iba, el camarero echó un rápido vistazo al platillo y luego a mí con cara de pocos amigos. Arrojó con desgana la moneda al bote de cacao y empezó a servir una cerveza a otro cliente. Con el paquete de folios debajo del brazo, y dirigiendo todavía alguna mirada hacia atrás para asegurarme de que la opción de que me seguían era descabellada, acabé por convencerme de que me hallaba ante una casualidad rocambolesca de esas que recuerdas durante mucho tiempo y se convierte en tema de conversación recurrente. Pensándolo bien, aquella no era la única casualidad de la que era objeto. Últimamente todo parecía una casualidad, sentía que nadaba en el mar de la casualidad. Fue una casualidad que leyera en un libro de Auster la idea de montar un negocio de biografías coincidiendo con mis horas más bajas; casualidad que comprara ese libro de Auster y no cualquier otro de los suyos, o uno de Cormac McCarthy, de Haruki Murakami, de Muñoz Molina; casualidad que publicara mi anuncio justo en el tiempo en que Sun, a causa de su paranoia o de su cordura, creía necesitar un biógrafo independiente; casualidad que llegara a la misma conclusión respecto al nombre de mi cliente que una persona a quien no conocía; casualidad que la niña de Sun me hablara de El sueño eterno unos minutos después de que mi mente recordara los hábitos de Humphrey Bogart. Y ahora una moneda que había abandonado en una máquina expendedora de un producto que jamás se me habría ocurrido consumir volvía a mis manos en otro punto de la ciudad. Y sin embargo tenía la impresión de que esto último, lo de la moneda, no era tan casual. En vez de dirigirme a casa, me puse a pasear sin rumbo por las calles que se iban poniendo a mi paso. Crucé Génova y seguí por Zurbano pensando en lo vivido durante el día hasta que, después de doblar algunas esquinas, me encontré en la calle Viriato, ralentizando la marcha cuando pasaba por debajo de la ventana de Carla. Era un piso de casi doscientos metros, en la quinta altura de un edificio no muy nuevo pero sí majestuoso, como corresponde a los que de antiguo se han asegurado un buen inmueble y un buen barrio para vivir. Yo lo conocía bien porque no hacía mucho que aquella vivienda me perteneció a mí también, a medias con ella. Sospecho que algunos escritores, cuando crean un personaje solitario de esos que no tienen a nadie en la vida y que les da tanto juego literario, están creando una proyección muy parcial de sí mismos. No porque estén solos en sus vidas sino porque de algún modo, aun sin estarlo, se sienten solos; o, mejor dicho, porque una faceta de sus vidas, una de entre tantas posibles y que se manifiesta en contadas ocasiones, es la del tipo solitario que apenas conoce a nadie y que por tanto transita por la vida con los ojos muy abiertos, los oídos expectantes, con una receptividad muy superior a la de las personas arropadas por sus familias y amigos. Pero la realidad supera a los malos escritores, y mi caso era realmente éste, el del tipo solitario que si alguna vez tuvo amigos los perdió por culpa del trabajo, de la distancia o de la simple desidia, y si se vio en trance de formar una familia… Me oculté escasamente tras un parquímetro y me pregunté qué sería ahora de París. ¿Seguiría ella empleando la broma para iniciar sus juegos? ¿Estaría ahora retozando en la que fue mi cama aprovechando la alusión de París? ¿O la habría olvidado por completo dando por zanjado una etapa de su vida demasiado infantil? Aquello de París se podía considerar una broma privada de cuando vivíamos juntos. En nuestros primeros años yo me había acordado de que las niñas de mi instituto, que empezaban a no ser tan niñas, cada vez que a una por descuido se le saltaba un botón de la camisa o se agachaba demasiado dejando ver más escote del recomendable, avisaban del descubrimiento diciendo “se te ve París”. Ignoro por qué decían París y no Canadá, el Etna o el río Missouri, pero el caso es que decían París y yo no lo había olvidado. Algo tiene París, mucha leyenda arrastra, porque ahora me doy cuenta de que es un símbolo para muchas parejas: el “siempre nos quedará París” de Casablanca, La última vez que vi París, o una parecida alusión a la ciudad en La maldición del escorpión de jade por poner algunos ejemplos. Cuando estábamos juntos, cada vez que yo buscaba un acercamiento a ella le preguntaba por París a la vez que empezaba a desvestirla, ¿qué tal se estará ahora en París?, ¿hará calor en París?, pues sí, parece que hace calor en París, y cosas así. Aquel día frente a la ventana de su vivienda, de la que fue nuestra vivienda, recordé París, su calor, su hondura y sus promesas de más calor y más hondura. Recordé sus piernas, sudadas y musculosas, apretándose contra mi cuerpo. Volví a olerla. A veces, en la cama de mi modesto apartamento, llegaba a mi nariz un aroma que era ella, y me acercaba un poco más a la almohada, y trataba de acercarme a su piel y tocarla como antes, y sólo había un trozo de tela y un cretino con la cara sumergida en ella. Carla se fue con otro, así de sencillo. No me acusó de vivir obsesionado por mi trabajo ni de dejarla desatendida todo el día ni de no escuchar sus preocupaciones sino de ser un perdedor. Por mucha razón que tuviera en ello, la verdad era que todo eso no importaba. No era más que una forma de suavizar la crudeza de lo que estaba pasando, quizá a causa del último resto de piedad que todavía le inspiraba. Aquel tipo era más divertido, tenía más dinero y le gustaba más. ¿Es acaso poco motivo? Una motocicleta con un tubo de escape transgresor pasó por mi lado y me devolvió a la calle Viriato. ¿Por qué estaba allí? No sabía si iba a aquel lugar por nostalgia o para regocijarme en mi suerte. Pensar en ella y vagar bajo su ventana no era más que una inercia de los abandonados. Si hubiera sido yo el abandonador, seguro que no lo haría. Quizá quedaría un rastro de culpa, de pena, pero ninguna atracción irracional. Porque algo de atracción siempre queda, especialmente si ha sido la última mujer, si no ha habido otra desde entonces y en la actualidad uno contempla el sexo femenino como quien ve pasar una vaca por la acera. Pero yo era el abandonado, y me comportaba como tal. La presión del interior del brazo sobre el paquete de folios empezó a molestarme y decidí irme. Al llegar a casa lo primero que hice fue sentarme al escritorio. Retiré el envoltorio del paquete y dejé el mazo de folios desnudo a mi izquierda. Encendí el portátil. Consulté las anotaciones de la libreta. Me acordé de las palabras de Sun y las mezclé con algunas ideas de mi cosecha. Comencé a escribir sobre una lucha de ambición en el seno de la empresa de mi cliente. El supuesto sucesor, ahora nombrado vicepresidente gracias a una maniobra orquestada por algún poder en la sombra, pretende a la hija de Sun para asegurarse de que en el futuro la presidencia será suya. Ella no está en absoluto interesada en él. Eché mano al mazo y separé un folio que arrugué y convertí en una pelota para tirarla con fuerza al rincón. La hija sí estaba interesada en el advenedizo, con cierto entusiasmo incluso, aunque sólo fuera porque era joven y, a pesar de su extraordinario atractivo, aún no había tenido otros pretendientes. Sin embargo, cuando entra en escena un español alto y apuesto, un tipo corriente que habita en el barrio de Chueca y se dedica a escribir biografías por encargo, ella conoce el verdadero amor y renuncia a cualquier otra pretensión. El español es un hombre que desprecia la ambición empresarial, su personalidad es arrolladora, con su sola presencia acapara toda la atención, su encanto personal escapa a lo común. El aspirante a presidente trata de asesinar a Sun para que en la matriz no quede otro remedio que ascenderlo de urgencia. Su plan es hacerse con el cargo y también con la admiración de la hija. Después de unas cuantas líneas más y unas cuantas pelotas de papel, apagué el ordenador y me fui a dormir. Al día siguiente nada de lo que había escrito servía, ni para biografía, porque casi todo era inventado, ni para novela, pero lanzar papel al rincón ya era un comienzo. 8 -Nos fuimos distanciando más y más. La vida se hacía insoportable. Sólo la presencia de la niña aliviaba la tensión. Yo trataba por todos los medios de reconducir lo nuestro, me acercaba a hablar con ella cuando estaba de buen humor, me mantenía apartado cuando veía que podría desencadenarse otra tormenta. Pero cuando uno de los dos tiene que andarse con miramientos con respecto al otro… Cuando uno rema en contra del viento mientras el otro parece buscar un nuevo barco… -La travesía nunca lleva a buen puerto –dije. Había acudido a su habitación a la hora acordada y su enfermero me esperaba para avisarme de que ese día Sun se encontraba particularmente débil y que no debía alterarlo. Cuando le recordé que era Sun quien hablaba y no yo, Mauro ya había salido al pasillo. -Eso mismo –siguió Sun-. Me arrepentí de haberle dicho que todo era mío, la casa, la ropa, la comida, la galería. Jamás debí intentar humillarla de ese modo. Era inútil. Ella se sabía superior en todo, emocionalmente, quiero decir. Mis palabras sólo sirvieron para avivar su desprecio hacia mí y hacia nuestra vida en común. Lo que no sabía entonces era que ese desprecio se iba a ir enconando aún más y que acabaría por convertirse en un odio tan profundo. »Un día, cuando entraba en mi casa a eso del mediodía, recibí el disparo. -¿Cómo dice? -Un disparo. -¿Va a decirme que ella le disparó? -No vi a quien lo hizo. Pero olí el rastro de un perfume. -El de su mujer. -¿Le dije que su olor había cambiado, que ya no había un olor característico en ella, que ya no la reconocía si no la tenía ante mis ojos? -Entonces pudo ser otra persona. -Pudo ser cualquiera. Sun no hacía más que hablarme de su mujer, como si fuera el único personaje importante en su vida y por tanto autora en exclusiva de su felicidad y su desgracia, y yo me acordaba del vicepresidente de su empresa y de la ficción que había comenzado en vano la noche anterior. -¿Está seguro de que le dispararon? Aquella pregunta estaba de más. No tardé en confirmar que todo lo que me contaba era rigurosamente cierto, pero no se trataba de eso. Sun me miró unos segundos y sus ojos contestaron con elocuencia: usted no tiene que poner en duda nada, usted sólo tiene que escuchar y tomar notas. Me centré en las anotaciones que ya había hecho y repasé inútilmente el trazo de la última palabra escrita en espera de que decidiera regresar al relato. Tardó en hacerlo y me vi forzado a reparar mi impertinencia. -¿Qué pasó entonces? -Los médicos dijeron que fue un milagro. El disparo me alcanzó el corazón, me lo agujereó literalmente, y el proyectil escapó por el otro lado. -¿Por la espalda? -Por el pecho. -¿Le dispararon por detrás? -¿Cree que disparar por sorpresa a una persona que no se lo espera ni puede defenderse es más noble si se hace por delante? Yo también lo habría hecho así, en caso de ser capaz de una acción tan vil. Lo raro es que no muriera. Por lo visto una vecina que oyó el disparo llamó inmediatamente a una ambulancia y en unos minutos estaba en la sala de operaciones. Perdí el conocimiento y ya no lo recobré en mucho tiempo. -¿Cuánto tiempo? -No sé, varios años. -De ahí lo del milagro, claro. ¿Qué sabe de ese periodo? -Casi nada. Y cuanto menos sepa mejor. -Algo le dirían. -Adela fue interrogada por la policía. -¿Y el personal de su empresa? -No, que yo sepa. Sólo Adela. -¿Como sospechosa? -O para ligar con ella. Lo que es seguro es que no tuvo dificultades. Nadie supo quién me disparó ni por qué. No hay pruebas, indicios, nadie vio nada, sólo está la vecina que oyó la detonación y nada más. A esa hora mi hija debía estar en casa de alguna compañera y Adela en la galería. -¿Le robaron? -Nunca llevaba gran cosa encima. -¿Y la casa? -No tengo ni idea. Le recuerdo que perdí el conocimiento y que del suelo de la acera fui directo al hospital. Lo de la casa queda demasiado lejos. Nadie se ha molestado en explicarme detalles ni yo los he preguntado. -¿No recayó ninguna sospecha sobre algún compatriota suyo? -¿Compatriota? -Me refiero a algún directivo de su empresa, ya sabe. -No puedo serle útil en eso. -¿Qué pasó después? -Salí del coma, ya digo que unos cuantos años más tarde. Ahora debería describirle mi vuelta a la vida como una experiencia catártica, reveladora, pedagógica incluso, contarle que tras abrir los ojos me convertí en otra persona, que comprendí el misterio de la vida, pero no hay nada de eso. Despertar sólo me ha servido para ser consciente de que me encuentro recluido en el reducido espacio de una cama de hospital y que cualquier esfuerzo no controlado me llevará definitivamente al otro lado. Lo que puedo asegurarle es que yo estuve muerto. Muerto, sí, sin vida, que es lo que significa estar muerto. Por eso puede usted creerme si le digo que no soy nuevo en esto y que lo que me va a ocurrir dentro de poco lo tomo como un deporte para el cual estoy más entrenado que la mayoría de la gente. »Me gustaría decirle cuál fue la reacción de Adela al saber que tenía un marido moribundo y más tarde cuando comprobó que no acababa de morirme. Pero tampoco sobre eso tengo muchos datos. La vida desde aquí se ve, no voy a decir diferente, la vida es la misma, pero sí más fría, seca, sin emociones. Las preocupaciones son casi exclusivamente fisiológicas y del orden más básico: orinar regularmente, recibir la medicación en tiempo y forma, realizar grandes esfuerzos por ingerir una dosis mínima de alimento. -Pero sigue teniendo su familia. -Adela iba a verme. Con poca frecuencia. -¿No venía todos los días? -Había semanas que no la veía. Cuando me visitaba, no me llevaba flores ni dulces o libros para entretener mi espera. No es que yo los quisiera, es que significan algo. En algunas ocasiones aparecía con una revista en la mano, eso sí. Entonces se sentaba en la silla y leía hasta que llegaba el momento de irse. Por lo general permanecía en la habitación unos minutos, lo justo para conocer si se había producido algún cambio en mi estado. Quizá el único motivo de su visita era comprobar si ya estaba muerto. Durante los primeros meses yo apenas podía articular palabra. Nuestros encuentros no eran más que un profundo silencio que tampoco duraba gran cosa. »Pasó el tiempo. Los médicos dijeron que el proceso de recuperación marchaba por buen camino. Mi corazón empezó a latir con mayor energía y mi apetito se fue avivando. También fui recuperando la capacidad de hablar y de comprender mi entorno. Cuando no puedes hablar, estar callado no representa ninguna complicación. Pero cuando tienes las facultades más o menos disponibles no utilizarlas es una tortura. Las visitas de Adela seguían siendo más breves que las del médico que me atendía y las espaciaba cruelmente. Intenté que se quedara, para hablar o para estar sencillamente. Le preguntaba por su trabajo, por la niña, por las últimas noticias del periódico, por lo que fuera. Su reacción era la indiferencia o el mal humor, como si yo no fuera más que un niño molesto. Lo más que hacía era responderme que un vegetal no necesita información sobre nada que no sea el trozo de tierra donde planta sus raíces. -¿Su hija? -Viene a veces. Pero entiéndalo. Es otra cosa, otra generación. No se crea que sintonizo mucho con ella, seguramente tiene ideas propias, cada día que la veo me recuerda más a su madre. Está bien que venga, lo poco que viene, pero uno necesita a su esposa. Me torturaba no poder acercarme a ella, no saber lo que hacía, qué pensaba, dónde estaba cuando no venía. »La realidad era que ya no tenía una esposa. También eso lo fui comprendiendo desde esta posición horizontal. Se avivaron mis sospechas sobre su posible infidelidad. Recordé que ya antes de mi desgracia me había atormentado con ello. Me dirá que después de lo ocurrido, después de haber estado muerto tanto tiempo, de haber conocido una existencia libre de toda la miseria humana, los devaneos de una mujer no deberían causarme más inquietud que un cambio en el clima. Comprendo ese punto de vista, creo que es el único razonable. Y sin embargo su influjo no había desaparecido. Yo estaba aquí, en España, por ella, era extranjero por ella, existía por ella. Lo demás ya no importaba. Durante los pocos minutos que pasábamos juntos experimentaba una sensación de angustia próxima al bienestar, aspiraba su olor y… -¿Era el mismo olor que percibió cuando lo dispararon? -No tengo ni idea. Era su olor, el de ahora, no el de antes, el de la sofisticación, el de la mujer que ya no conocía pero que tenía el poder de encadenar mi pensamiento a ella, a su recuerdo. Todo es demasiado extremo, demasiado puro para poder explicarlo. Tengo la impresión de que doy vueltas sobre lo mismo y no consigo hacer entender lo único que importa. -¿Qué es lo que importa? En ese momento se abrió la puerta de la habitación. El carrito precedió a Mauro. El enfermero se situó al lado de la cama de Sun y empezó a preparar el instrumental como si no hubiera nadie delante. -¿Ya? –pregunté- ¡Acabamos de empezar! -Ya. Sun cerró los ojos dando por concluida la sesión. Con un tono de voz declinante que preludiaba su hibernación, se limitó a responder algunas preguntas concretas que le hice para saber quién había llevado la investigación después del disparo recibido, la ubicación de la empresa que todavía presidía o el nombre de su posible sucesor. Después de eso me incorporé dispuesto a ir a casa para ordenar mis notas y empezar a armar una verdadera biografía. -Por cierto –dije cuando estaba ya en la puerta-, su albacea me habló de un lanzamiento dentro de su empresa. Mauro me miró con desprecio. -Lo ha fatigado –dijo como si lleváramos toda la tarde hablando, como si no fuera Sun el principal interesado en estas charlas, como si no hubiera sido el propio Mauro quien contactó conmigo a través del teléfono móvil-. En adelante sus visitas se limitarán a unos minutos. Miré a Sun por si éste desautorizaba a su enfermero. Sus ojos permanecieron cerrados y su respiración, más profunda ahora, se iba acomodando a los ritmos propios del sueño. 9 Sentado en mi escritorio, la tapa del ordenador bajada, el mazo a la izquierda. Existía la posibilidad de que el disparo a Sun no tuviera origen en razones empresariales sino amorosas. Esta idea suele funcionar. Salvo en las novelas de corte más clásico en que el móvil es tan simple como una herencia o un diamante valiosísimo, por lo general son las relaciones de pareja y sus tormentas las que provocan situaciones límite y enajenaciones transitorias que concluyen con un intento de asesinato. También en la vida real, la de los periódicos y los telediarios al menos, existen muchos de estos casos desesperados. Se me ocurría entonces lo siguiente: el amante de su esposa trataba de deshacerse de Sun para casarse con ella y apropiarse de los bienes conyugales. Ese amante podría ser un viejo amigo de la familia, que es abogado y vive en un piso de lujo en el centro de la ciudad. ¿Fernández? Imposible. Un tipo tan vanidoso y tan vacío no podía provocar la admiración de una mujer como Adela, a quien aún no conocía pero que ya imaginaba como una pieza de categoría. Arrugué un folio y lo arrojé al rincón. El disparo no llega a producirse, pensé, porque lo evita el biógrafo. Esto sirve para que la hija de Sun se entregue a él sin reservas. ¿Pero cuántos años podía tener la niña cuando se produjo aquel disparo? ¿Diez, doce? Además, el disparo fue una realidad, no había que dudar de ello, nadie se interpuso para proteger a Sun. ¿Qué estaba haciendo, un biografía o una novela aprovechando el golpe de imaginación que concede la existencia real de una persona con historia propia? Arrugué otro folio y lo mandé a hacer compañía al anterior. Envidias, ambiciones personales, terceras personas que aún no conocía, sabotajes perpetrados desde lo más profundo de China, errores imperdonables a la hora de seleccionar la víctima. Sólo tenía que escoger una posibilidad, la más atractiva o rebuscada que pudiera imaginar, y seguir un cauce más o menos razonable para llevarla hasta el final. Éste debía de ser el método empleado por los auténticos novelistas, imaginar sin imponerse limitaciones y creerse lo imaginado como la única verdad disponible en el mundo o en el espacio limitado de un despacho; hacer de ese despacho el mundo entero donde sólo tiene cabida la fantasía del autor. La teoría era sencilla, al menos de explicar. Pero tenía dificultades en el paso primero, el de escoger un hilo del que tirar. Me levanté a la nevera y abrí una cerveza. La verdad es que no me gusta mucho, como el café, pero uno siempre tiene cerveza en la nevera por si acaso. En ocasiones he albergado la esperanza de que un punto de pérdida de lucidez pueda ayudar a la creación, como el borracho es capaz de inventar las historias más inverosímiles para justificar una noche de farra. Tonterías, tal vez, pero hay que buscarse los caminos. En mi caso, los caminos estaban tan difusos como todas esas posibilidades sin desarrollar. Bebí un trago y fruncí la frente. Necesitaba simplificar las cosas. Dejé la lata casi llena junto a los folios. Abrí la libreta donde había ido tomando notas, levanté la tapa del portátil y empecé a copiar, literalmente, los hechos narrados por Sun. No importaba el nexo de unión ni si el relato resultaba más o menos interesante. Se trataba más bien de una cronología personal en la que cada entrada no significaba gran cosa de manera aislada. Cuando leí la cascada que se había formado en la primera página empecé a unir las frases, a buscar conexiones, a reconducir datos para llegar a una unidad narrativa. Un sentimiento de triunfo me fue recorriendo el cuerpo mientras escribía más y más rápido. Avanzaba con seguridad, sin pensar en la calidad de lo escrito como si el mínimo ya se diera por seguro. Se trataba de una biografía partiendo de unos datos ya conocidos, no de un producto de mi imaginación. De vez en cuando me detenía a pensar en una palabra, en el sentido de una frase, incluso me permitía arrugar papel, pero no tardaba más de un minuto en seguir llenando líneas, párrafos y páginas. Navegaba ligero por la pantalla en blanco y todo lo escrito tenía más sentido que la vida de ahí fuera. ¿Sería esto lo que sentían los escritores de verdad, esos que terminan sus novelas y después las ven publicadas y venden miles de ejemplares y reciben dinero a cambio? No llevaba más de ocho o diez pelotas en el rincón cuando mi teléfono móvil me avisó de la recepción de un mensaje. El remitente volvía a ser un número oculto. El mensaje se parecía más a un error informático en el servidor que a un intento de comunicarse con alguien: “+Sun 1/2h Tlfrco”. El espacio disponible para mensajes que permiten las operadoras no baja de quinientos caracteres y mi comunicador despachó el asunto en dieciséis contando los espacios. ¿Prisa? ¿Desidia? ¿Una forma de demostrar la baja estima que me profesaba? Pero en tal caso no se habría dirigido a mí y mucho menos para favorecerme con información que podría resultarme valiosa. La palabra Sun era la clave que me aseguraba que yo era el destinatario del mensaje, que no se trataba de un error. Dirigí el puntero del ratón al icono de guardar y el sistema me pidió que nombrara el archivo que estaba creando. Sun. Pensé en el éxito que supondría para un biógrafo por cuenta propia llenar el disco duro con archivos similares: Sun, Rodríguez, Pascual y esposa. Salí de casa con lo puesto, en menos de un minuto. Serpeé por mi barrio lo mínimo necesario para llegar a la Gran Vía. La recorrí de principio a fin. Atravesé la Plaza de España cuando los pocos turistas que quedaban retratando al Quijote parecían más bien fotógrafos de la policía judicial que hacen su trabajo antes del levantamiento de un cadáver. Por no esperar crucé Ferraz a pelo, antes de llegar al semáforo. No debía entretenerme si quería llegar dentro del plazo de media hora que me había concedido mi comunicante anónimo. ¿Mauro otra vez? Subí la escalinata y recorrí los alrededores del templo de Debod. Me detuve a mirar a los lados. Era casi de noche. Las farolas ya estaban encendidas y la luz tenía esa intensidad confusa entre el crepúsculo y la bombilla en proceso de calentarse. Se veían algunas siluetas en grupos pequeños, dos, tres, y algunas solas, paseando o mirando hacia el templo o hacia la panorámica de poniente. Ninguno de ellos podía ser la persona con quien tenía cita, pero por un momento los observé como si tuvieran algo que ver conmigo o con el negocio que tenía entre manos. Tampoco tenía sentido la posibilidad de que me estuvieran vigilando. ¿Para qué? En cualquier caso, la plataforma que circundaba el templo era un lugar ideal para los encuentros. Pero no para el mío. El paseo del Pintor Rosales me llevó hasta la senda de tierra que baja a la estación del teleférico. Me detuve junto a un cartel sujeto por dos estacas de madera hincadas al suelo que contenía el mapa desactualizado del parque del Oeste. A un lado, una cabina de pega servía de reclamo para el teleférico y el clausurado Balcón de Rosales. A falta de una indicación más precisa, resolví esperar allí, junto a la acera, apoyado en una de las dos estacas de madera. Confiaba en que mi comunicante supiera reconocerme. Lo único que tenía que hacer era permanecer en un lugar visible. A esas horas el tráfico de vehículos era muy intenso y por las aceras transitaba un buen número de peatones. Dos mujeres salían de La Vieja Habana y se despedían en la puerta; un hombre mayor con chaqueta y sin corbata y una joven muy arreglada se bajaban de un Jaguar nuevo y se dirigían a una de las heladerías de la calle; un tipo de barba espesa y descuidada vagaba bajo los árboles con las manos en los bolsillos y una guitarra amarrada a la espalda. Me pareció que toda la gente al alcance de mi vista vivía en otro lugar. La vida de barrio no se hacía ahí abajo, sino en las calles superiores, más estrechas, repletas de portales y de comercios pequeños. De vez en cuando se oía la campanilla que anunciaba la llegada o la salida de una cabina del teleférico. ¿Debería tomar una y dirigirme a la Casa de Campo? Una vez dentro y en mitad de trayecto mi informante, sin dejar de mirar por la ventana, se dirigiría a mí tapándose la boca y tal vez me daría un papel por debajo del cristal para que nadie pudiera ver el traspaso. Al llegar al destino se marcharía sin dar su nombre ni despedirse. Eso es lo que ocurriría en una novela. Pero yo ya estaba decidido a completar una biografía, lo único que me veía capacitado para terminar. Aún así no dejaba de imaginar diferentes posibilidades, a cual más inverosímil, cuando estalló un disparo. ¿Un disparo? Yo no sabía cómo sonaba un disparo fuera de las películas, pero fue lo primero que pensé. Me giré. No vi a nadie. O sí, mucha gente, más que antes. Di una vuelta sin moverme del sitio. Siempre en contacto con la estaca de madera. ¿Debía ponerme a cubierto? No veía con claridad. Otro estallido y la gente se movió alarmada. Está vez pasó muy cerca de mí porque me silbó un oído. O tal vez me habían acertado. La sensación de mareo me confundió. Oí un ruido a mi espalda. Demasiado cerca. Me giré otra vez muy deprisa. Caí al suelo. 10 Cuando desperté me encontraba debajo de unos arbustos, unos metros más allá del viejo cartel que reproducía el parque del Oeste. No supe si había llegado ahí arrastrándome por mí mismo o si alguien me había transportado en un intento de resguardarme de la intemperie. Seguía siendo de noche y hacía frío. Apenas se oían ruidos en la calle. Ningún vehículo rompía la calma de la madrugada. Un perro husmeaba por mi lado y a los pocos segundos se fue hacia otro lugar. Traté de incorporarme. -Tranquilo. Una chica rubia me miraba hacia abajo. Llevaba una falda muy corta y un bolso diminuto donde apenas le podía caber algo más que las llaves. Era delgada y más bien baja, muy bien proporcionada. Su rostro mostraba curiosidad cuando me miró a un lado, como si quisiera estudiar mi oreja. Me llevé una mano a la cabeza y la retiré de golpe, sobresaltado por el dolor. Sentí que me latía un lado de la frente, poco más arriba de la ceja derecha. -No es nada. ¿No era nada? ¡Me habían disparado en la cabeza y aquella mocosa se atrevía a decir que no era nada! ¿Cómo tenía que decir que yo no era detective privado? A los escritores no se los dispara. Se los ignora o, como mucho, se ríe uno de ellos. No tiene sentido tratar de convertirlos en héroes. -¿Tienes dónde dormir? Tirado entre la maleza, con el aspecto somnoliento de quien vuelve del sueño o la inconsciencia, aquella niña me había tomado por un indigente. En cierto modo su intuición no estaba equivocada. Según me habían ido las cosas en los últimos tiempos, sólo tendría que esperar unos meses más para considerarme un habitante de la calle. Entonces recordé que ahora tenía trabajo. -¿Y tú? -Conozco un sitio. -¿De verdad me hablas de dormir? -Mi jornada ha terminado. Me lo dijo con toda naturalidad. Después de cierta hora dejaba de ofrecerse como una gata para todo y recuperaba la humanidad necesaria para asistir a los desamparados. Como si ella no fuese uno de ellos. Fui a sentarme en un banco unos metros más allá, la mano en la cabeza como para proteger la herida. Ella se sentó a mi lado. -Es ahí abajo. -Ahí abajo está el parque. -Más abajo. En la estación. -¿Duermes en la estación? -Una casa vieja, al lado de las vías. Ahora está abandonada. Nadie mira allí. La chica tenía un ligero acento extranjero, pensé que eslavo por el color de su piel, pero no tenía ninguna dificultad para entenderse. Su pelo era de un rubio delicado, seguramente natural, y vestía una torera negra ajustada. Pese a la falda tan corta, no parecía tener frío. Sus piernas eran blancas y fibrosas, no necesitadas aún de la magia de la depilación. -Nadie quiere mirar allí. -Somos unas cuantas. Otros tienen tiendas de campaña bajo los árboles, allí al lado. Si quieres venir te encontraré un hueco. Sumando las dependencias de la estación y las vías más la parte sur del parque había mucho espacio que a partir de cierta hora quedaba desierto. Para dormir en la calle es fácil encontrar un hueco. -No, gracias. Me levanté despacio, tanteando el terreno con los pies antes de pisar, sin apartar la mano de la frente dolorida. Antes de llegar a la acera, me apoyé en una de las estacas del cartel anunciador del parque. Cerré los ojos y aspiré profundamente el aire de la madrugada. Cuando los abrí de nuevo me fijé en que cierto resplandor empezaba a iluminar la ciudad. Aquella chica me ofrecía un lugar para pasar la noche cuando la noche estaba muriendo. Algunos trabajos sirven para escapar a los horarios de la masa. Como el de puta o el de taxista. Contra mi costumbre de los últimos tiempos, decidí tomar un taxi para volver a casa. Esperé unos minutos junto a los coches aparcados hasta que distinguí el brillo de una luz verde en movimiento y levanté la mano. Cuando entraba al vehículo y decía el nombre de la calle donde vivo, sentí un empujón en un lado que me acabó de colocar en el asiento. -No estás bien. La chica se coló detrás de mí y cerró la puerta. Cuando iba a protestar, la mano todavía en la frente, el conductor arrancó y antes de que acertara a pensármelo estábamos llegando a la calle Piamonte. No tuve que invitarla a subir. Ni siquiera hablar con ella. Pensaba acompañarme y eso era lo que estaba haciendo. Al subir el tramo de escaleras previo al ascensor, se abrió una puerta en el primero. Milano, mi casero, apareció en el hueco de la escalera con su abundante pelo cano aún sin peinar. -¿Necesitas la llave de casa? –miró a mi acompañante y sonrió- ¿Te la has vuelto a olvidar? -Gracias –dije sin retirar la mano de la frente para evitar preguntas. Saqué el llavero del bolsillo y lo hice sonar. Ésta habría sido una buena ocasión para arrepentirme de haberle dejado una llave, pero la realidad era que nunca se la dejé. Como propietario le asistía el derecho de conservar una copia. Además, en más de una ocasión este mismo ofrecimiento me había salvado de quedarme en la calle. -Para cualquier cosa, ya sabes –dijo antes de cerrar la puerta y meterse en su piso. Mi apartamento es el más pequeño de la finca. Quizá por eso la extranjera no tuvo dificultad en localizar el baño al primer intento. Cuando me senté en el sofá, ella apareció con una toalla mojada y la aplicó sobre mi frente. Le pregunté sobre sus orígenes, cómo llegó a España, por qué ese oficio, qué esperaba de la vida. -Mi madre es española. Siempre me hablaba en su idioma. Vivíamos en Moscú pero para ella todo era en español. Sólo mi nombre consintió que fuera ruso. Levanté ligeramente las cejas y sentí una punzada de dolor. -Tania –dijo. -¿Dónde está ella? -En Minsk. -No en Rusia. -No, en Minsk. -¿Y qué hace…? -Se fue con un amigo. -¿Y tu padre? -Él no se fue. -Ya. -Se fue, pero a otro sitio. -¿Qué sitio? -Nunca supe. -Te quedaste sola. -En Moscú hay mucha gente. -¿Y por qué viniste? -Aquí te pegan menos. Era una buena razón. Yo mismo había dado un giro sustancial a mi carrera para recibir menos golpes. Y sin embargo aquí estaba ahora, con una toalla mojada en la frente. -¿Cuánto tiempo llevas en esto? -Dos semanas. -Deberías dejarlo. No me respondió. Se acomodó al otro lado del sofá con el pequeño bolso pegado al vientre. Apoyó la cabeza en el respaldo y dejó perderse su mirada. -Deberías dejarlo ahora que eres joven. Aquí nadie te conoce aún y podrías dedicarte a otra cosa. -¿Perdón? -Habría que buscar. Entiendo que la poca gente que conoces está metida en lo mismo. Pero es necesario hacer un esfuerzo y hacerlo ahora que no es demasiado tarde. Yo mismo te ayudaría. Claro que no sé cómo. Pero lo importante es la voluntad de salir. Si tu existencia actual fuera un campo de flores lo entendería, pero trabajas por la noche, a saber con qué tipo de gente te las tienes que ver, y encima no tienes un techo digno que te proteja. La juventud y la belleza que te adornan no durarán para siempre, lo sabes. Y entonces tardarás el doble de tiempo en conseguir la mitad de dinero y te tratarán como a un trapo viejo que ya no merece la pena ni lavarse. Tania había cerrado los ojos y respiraba más profundamente, con tranquilidad. De vez en cuando emitía un sonido que le salía de la garganta, como algo involuntario, muy distinto del gesto de asentimiento de quien está escuchando y quiere demostrarlo. Yo nunca había tratado de ayudar a nadie en nada de importancia. Pero ahora, con la chica a mi lado, sentía la obligación de salvarla. Sólo era una niña y no tenía a nadie. -¿Me escuchas? Me levanté y ella permaneció inmóvil. Llevé la toalla al baño y busqué el bote de alcohol para limpiar mejor la herida. -En poco tiempo Madrid será para ti sinónimo de venderse o de algo peor y sólo te quedará la opción de marcharte a otro lugar donde encontrarás las mismas dificultades para sobrevivir. Eres joven y bonita pero envejecerás y entonces nadie te querrá. A mí mismo podría darme repulsión verte. No es así, pero podría. Si tú quisieras cualquier jovencito se rendiría a tus pies, se enamoraría de ti de inmediato, lo harías feliz con solo mirarlo. ¿No lo crees? Es así, seguro. Pero mientras sigas en esto ese mismo joven no tiene más que enseñar dos billetes y te tendrá de cuerpo entero sin más admiración que la que produce la carne desnuda durante unos minutos, y tú tendrás que soportar su mal humor, sus groserías, su violencia, todo. Dirás que todos nos vendemos y tienes razón, todos hacemos algo que no haríamos si no necesitáramos el dinero. Pero no sacrificamos nuestro cuerpo entero para que sea maltratado por otros. Eso no. –Sería por la hora o por el golpe recibido; el caso es que me sentía inspirado y decidí continuar, casi como un juego.- Vendrá alguien a decirte que quiere favorecerte, que ha visto en ti una chispa especial, que te hará ganar mucho dinero, sólo tendrás que dejarte hacer unas fotos, tú que eres más guapa que las demás, y esas fotos circularán por internet y por las revistas y serás conocida, y luego los vídeos porque tu forma de moverte excita a los hombres y serás una diosa de la pantalla. Hasta que dejes de serlo y no tendrás nada. Y no querrás reconocerte en esas imágenes tuyas que circulan por ahí. Todo eso en el mejor de los casos, porque quizá nadie se fije en ti para darte esa oportunidad y entonces una simple enfermedad te pondrá al borde de la muerte y qué sé yo. No es que esté mal lo que haces, entiéndeme, cada uno hace con su vida lo que quiere y ningún estado ni ninguna institución podrá oponerse, pero eres demasiado joven para tomar una decisión tan extrema y que no tiene vuelta atrás. La segunda oportunidad se aleja de ti cada noche que pasas entre esos árboles. Y aunque sea perfectamente lícita tu ocupación, un día sentirás la culpabilidad, como si lo que haces fuera malo no solo para ti sino para los demás. Y serás tu peor enemiga. Dije todo esto frente al espejo, utilizando un trozo de papel higiénico empapado en alcohol para limpiar la herida, que no parecía mejorar. Había adoptado un tono entre morado y amarillento que producía inquietud. Se había infectado y me dolía con sólo parpadear. El alcohol y mi pericia de enfermero no habían funcionado mejor que la toalla mojada. Ya no quedaba tierra en la herida pero algún microorganismo pernicioso había comenzado su trabajo de taladrarme el cráneo. -Perdona si soy un poco… Cuando regresé al salón encontré a Tania encogida sobre sí misma, los zapatos encima del sofá y el cuerpo recostado, la cabeza apoyada en el reposabrazos, el bolso pegado al pecho. No me atreví ni a quitarle los zapatos para no despertarla. Sólo a echarle una manta por encima. Me quedé mirando el leve movimiento de su hombro al respirar. Una niña que a juzgar por su sueño inocente vivía en paz. ¿Qué me había pasado? ¿Por qué le había contado todo esto si ni siquiera lo pensaba? Había hecho lo mismo que el narrador de Memorias del subsuelo, un sermón inútil que me degradaba a mí más que a la sermoneada. Seguramente no llegó a escuchar casi nada de lo que dije. Mejor así. Últimamente me ocurrían cosas inusuales. Muchas más que en los treinta años anteriores. Desde que decidí salir de la inacción en la que me había introducido la literatura para abrir un camino que de literario sólo tenía la excusa, parecía que se abrían otros mundos, se conocía gente de otra hechura, se afrontaban peligros, se ganaba dinero, se vivía. Me dormí en medio de esta nueva agitación y a la mañana siguiente ya estaba cambiando de idea. La rusa no estaba y la crudeza del disparo de unas horas antes se me hizo dolorosamente real. La frente empezaba a abultarse y el escozor era más intenso que la noche anterior. No era esto lo que proyecté cuando me embarqué en el negocio de la biografía. La idea era más bien plana, aburrida, funcionarial. En ningún momento contemplé la posibilidad de verme amenazado por más peligro que el del fracaso en mi empeño, que nadie se interesara por mis servicios fueran los que fueran, como venía ocurriéndome toda la vida. Sun Ruo-se me acababa de devolver el aprecio por mi vida. Y ahora, mientras llenaba una taza de leche para calentarla al microondas, imaginaba la conversación que dentro de un rato tendría con mi primer cliente para renunciar a su encargo. Algo en mi entorno era diferente. Podía ser la sensación de creerme un hombre nuevo o la agitación por la disputa que me esperaba en el sanatorio o la sorpresa porque la rusa ya no estaba allí. Me di una ducha y al pasar nuevamente por el salón miré el sofá vacío. La manta estaba perfectamente doblada a un lado. Esto me hizo sonreír. No tenía sentido que tras unas horas juntos echara de menos a una aprendiz de ramera. Las personas, también los que estamos solos, somos dependientes de otros y en cuanto podemos creamos un vínculo afectivo con quien tenemos más cerca aunque no nos haya dado pie a ello. Pero este echar de menos a la niña desconocida me parecía excesivo incluso para mí. Me vestí y cogí las llaves para salir. Al abrir la puerta algo llamó mi atención en la pared. Junto a la jamba, la superficie del gotelé era muy blanca y entonces caí en la cuenta de que allí faltaba algo. ¡Qué extraño! No recordaba haber descolgado el reloj de pared en ningún momento, ni siquiera le prestaba la menor atención, entre otras razones porque no funcionaba. Un día se agotaron las pilas y no me molesté en reponerlas. Por pereza, y porque así me evitaba definitivamente el incómodo tictac. Salí a la calle. No estaba molesto por la falta del reloj pero sí intrigado. Empecé a preguntarme si no me habría desecho de él mucho tiempo atrás para olvidar enseguida el episodio, pero la diferencia de color en la pared indicaba que la ausencia era reciente. Pensé, como cosa inverosímil, que se lo había llevado la rusa, hasta que entendí que ésta era la única posibilidad. Otros habrían sospechado de la inmigrante antes aun de producirse el hurto. Yo necesité el hurto y algo más, un hora más, para atar cabos y confirmar el delito. Menudo detective sería. Aun así, me negué a aceptar la malicia del hecho y me compadecí de ella. En primer lugar porque lo que se había llevado no le reportaría ni cinco euros en el mercado de segunda mano. Era uno de estos objetos de plástico que se saben baratos al primer vistazo, una esfera blanca de la que emerge un ángel con dos alas ridículas, una especie de supermán precario del que no se esperan hazañas ni milagros. Fue un regalo de la familia lejana de Carla para el día de nuestra boda, y Carla me lo endosó en la separación. En segundo lugar por la bajeza de cometer un hurto, por una acción que la equiparaba a los animales carroñeros. Y esto último tiene doble sentido, porque acudir a mí era como acudir a la carroña. Mejor habría hecho pegándose a cualquier otro que no estuviese tirado en la calle como yo. La muchacha se había apiadado de mí en aquel trance y esperó a que me despertara para ofrecerme refugio, igual que ahora yo me apiadaba de ella al descubrir su acción. Por justificarla llegué a decirme que había tomado aquel objeto como pago de unos servicios que no le pedí y que tampoco me prestó. Más aun: quizá había comprendido que el reloj de marras carecía de valor, ya que me pareció poseer sobrada inteligencia para ello, y se lo había llevado como recuerdo, tal vez con la intención de devolvérmelo otro día. Me pregunté si realmente habría ocasión para ello. Pero ahora tenía que pensar en lo que le iba a decir a Sun. 11 Antes de cruzar Génova sonó el teléfono en mi bolsillo. Al oír la llamada, y ya que me ocurrían cosas inverosímiles, pensé que podía tratarse de un editor o de un agente que tuvieran algo que decirme. Pero no. Esa novela se había perdido en los confines del correo o en la maraña de manuscritos de las editoriales. Esa novela no existía. Se trataba de una voz desconocida que llamaba por lo de las biografías. Un cliente. La mujer se había enterado de mi anuncio porque la chica que limpiaba en su casa una vez por semana lo encontró casualmente en internet. Ahora me llamaba con cierta urgencia. Quedamos en vernos veinte minutos después, el tiempo que tardaría en llegar andando hasta el otro lado del Retiro y buscar su edificio en la calle Menorca. La casa era vieja pero amplia y de techos altos, un lujo en su momento y quizá también ahora. El suelo crujía con desesperación a cada paso. En el aire flotaba un intenso olor a naftalina mezclado con el aroma desinfectante de dos o tres ambientadores. El cabello blanco de la mujer que me abrió la puerta y sus andares ralentizados se ajustaban asombrosamente al entorno. -¿Cuánto tiempo hace? –pregunté una vez que me dio paso al salón y me indicó una butaca para sentarme. -Seis meses ya. Y no me acostumbro. -Perfecto así. La anciana pareció no comprender pero enseguida empezó a contarme su caso. Tras la muerte de su marido se había quedado sola en el mundo. Su único hijo vivía en un emirato árabe del que no recordaba el nombre y no lo veía más que el día de Navidad. En el entierro, ocasión extraordinaria para el reencuentro, le dijo que estaba pensando en regresar a España, pedir nuevo destino en el ministerio, pero el trámite iría para largo. Ella era pesimista y no creía que durase lo suficiente para verlo. De hecho, pensaba que tras la muerte de Pascual ya no le quedaban motivos para seguir viviendo. No es que pensara suicidarse, pero se sentía muy vieja, ochenta y ocho, y no tenía ganas de nada. Lo que sí le gustaría, me dijo, era contar con una biografía que la ayudara a recordar a su marido durante el tiempo que Dios tuviera a bien mantenerla en este mundo. Y después también, para que no se perdiera del todo. Mientras tomaba anotaciones en mi libreta pensaba que ése era el tipo de cliente que me interesaba. Un barrio tranquilo, solemne, colindante con un parque mucho más inocente o saludable que el del Oeste, unas casas señoriales muy amplias, gente respetable, etcétera. La decoración del piso apuntaba en la misma dirección. Las fotos, cuadros y recuerdos esparcidos por encima de los viejos y brillantes muebles de madera sólo podían pertenecer a una familia tradicional y ponían imágenes concretas al relato de mi nueva clienta. La vida del fallecido no pasaba en apariencia de lo convencional. Un hijo, una familia corta, pocos cambios de residencia, ningún conflicto conyugal declarado. No se trataba de que yo investigara sino de atenerme a lo que me dijera la misma persona que me pagaría la factura, así que no puse en duda sus palabras. Se levantó con mucho esfuerzo y me pidió que la siguiera en un recorrido visual por la casa. Se paró ante una fotografía grande y enmarcada que colgaba en la pared opuesta a la ventana. -Los compañeros del trabajo. Los más cercanos, claro. Cuarenta años en la misma empresa, para que vea. Por las caras y el ambiente parecía tratarse de una celebración, la despedida de algún compañero, una jubilación quizá. Once personas en total. Todos sonriendo. Algunos sosteniendo una copa de algo parecido a champán en la mano. La viuda de Pascual movió el dedo hacia un lado y lo posó sobre otra imagen. -Un fin de año en Lanzarote. La clásica fiesta de hotel, ellos dos solos en una mesa, en los platos no más que unos restos, los vasos medio llenos, cintas de espuma adornando sus cuellos, él con un sombrero de broma, ella pegando mucho la cara a la de su marido. -Este es Arturo, mi hijo. Ya no lo reconocería. Han pasado lo menos treinta años. Creo que aquí todavía estaba estudiando. El joven llevaba un traje muy planchado y miraba al objetivo con desgana. Sin duda todo lo referente a su único hijo debía gozar de un espacio importante en la biografía, no tanto como el protagonista, pero sí como si se tratara de su mejor obra. -Aquí Arturo con su novia. Se casaron, ¿sabe?, después de tantos años, justo antes de lo de los árabes. Seguro que fue ella quien lo convenció para irse. Podía haber elegido a cualquiera, mi Arturo, pero se empeñó. No tienen hijos. El espacio dedicado a la nuera sería residual. -Nuestra primera casa. Un pisito de poca monta, pero le saqué partido, ya lo ve. Todos nuestros recuerdos son buenos. Lo digo para que escriba con esa idea, no le vaya a salir lo que no es. Siguió moviéndose a la izquierda y cambió de pared. Señaló una especie de postal rodeada de un terciopelo muy tupido que pretendía imitar la piel de algún animal salvaje. -Un recuerdo de Brasil. No viajábamos mucho, la verdad. Los aviones, los trenes, no son lo mío. No se preocupe. Le he preparado una carpeta con todo esto, fotos, papeles. Y para lo que necesite puede llamarme o pasar por aquí. Le puedo dar copias de lo que quiera, incluso los originales. Me llevó por un pasillo muy largo hasta que desembocamos en una estancia reducida, acogedora, con unos sofás y un viejo televisor de tubo, sin duda la más frecuentada de la casa. -Otra del trabajo. Formaban un buen grupo. Éste es Marcial, de ventas. Boni, también de ventas. Carmelo, jefe de no sé qué producto. Mi Pascual y Lupe, su secretaria de siempre. Una mujer encantadora. La corona más grande y más bonita era la suya. Me pareció que la secretaria estaba muy pegada a su jefe, más que los otros, como si el grupo de cinco en realidad fueran dos grupos independientes: Marcial, Boni y Carmelo por un lado; Pascual y Lupe por otro. Todos mirando al objetivo, los tres primeros muy sonrientes, los otros dos con cara de circunstancias. -La maratón. Con dorsales y todo. Organizada por la empresa. En realidad organizada por Pascual, con la ayuda de Lupe, claro. Una actividad de ésas que sirven para unir al equipo. No era muy deportista, mi Pascual, pero entregaba el alma en todo lo que hacía. La viuda me fue llevando por todas las estancias, incluida la de Arturo, repleta de objetos juveniles de otra época, y la alcoba del matrimonio, donde había un aparador sobre el cual descansaban lo que me pareció una cantidad irrazonable de fotografías. Más Pascual, más Lupe, más compañeros, unos amigos que conocieron durante unas vacaciones en Altea, una comida navideña cuando Arturo era un niño, otra dos años más adelante, y otra y otra más allá, un paisaje captado presumiblemente desde una habitación de hotel en la montaña durante un viaje de empresa, el perro del primer jefe de Pascual olisqueando la base de un árbol. Un larguísimo etcétera, pero todas ellas con pocos protagonistas. Muy cómodo para el biógrafo. Tras el recorrido visual, me llevó de nuevo al salón. Allí continuó con su relato minucioso, tan minucioso que volví a preguntarme, como había hecho en el caso de Sun, por qué no confeccionaba ella misma la biografía, pero enseguida descarté este pensamiento por absurdo. ¿En qué consistía, si no, mi servicio? Completó la información con la carpeta prometida, donde además de un número desmedido de fotografías incluía cartas, las partidas de nacimiento del matrimonio y el hijo, copias de sus documentos de identidad y números de la seguridad social, facturas de los sucesivos coches que pertenecieron a la familia, memoria de calidades de la vivienda que habitaron los últimos cincuenta y cinco años, manual de instrucciones del primer televisor en blanco y negro que compraron, nóminas, declaraciones de renta, planes de pensiones, extractos de movimientos bancarios, relación de bienes aportada a la compañía de seguros, póliza de vida, contrato para asegurarse un espacio en el cementerio, un listado escrito a mano de los discos de vinilo que adquirieron a lo largo de sesenta años encabezado por Aquellos ojos verdes. Le dije mi tarifa, mil quinientos –lo de Sun aún me parecía demasiado para ser verdad-, que me abonaría a la finalización, y ante la premura de la viuda me comprometí a concluir mi trabajo en diez días, un plazo que por otro lado consideré más que suficiente teniendo en cuenta que el encargo, ahora sí, respondía a lo imaginado desde el inicio: unas imágenes y una documentación convencional para confeccionar una biografía en dos tardes, otros dos días para la imprenta y cuatro o cinco más para mis vacaciones. Mientras bajaba en el ascensor abrí la carpeta para curiosear. Me llamó la atención que muchas de las fotos incluían al fallecido junto a su secretaria y que la viuda apenas aparecía en tres o cuatro. En el portal me detuve para mirar con más detalle. Lupe parecía la sombra de su jefe. En una foto de grupo se les veía a ambos nuevamente juntos, sentados a una mesa, y por debajo del mantel creí apreciar que sus manos se entrelazaban. En otra, ella lo mira casi con embeleso, ajena al objetivo, como mira una mujer a un hombre que sabe de su posesión. La corona más grande y más bonita era la suya, y seguramente su dolor también. Me pregunté si la muerte de aquel hombre significó más para su esposa o para su secretaria. También me pregunté hasta qué punto la esposa estaba al corriente del grado de intimidad entre su esposo y su secretaria. Pensé en subir a preguntárselo, a revelarle el secreto si es que no lo conocía aún, pero aquello no era asunto mío. No deseaba amargar la existencia de la anciana ni que variara la imagen que conservaba del fallecido ni poner en peligro mis honorarios. Se me pagaba por escuchar, tomar notas, procesar información y elaborar un panegírico lo más enternecedor posible, prescindiendo de la realidad si era necesario. Igual que en la ficción literaria. Antes de salir a la calle escribí en la portada de la carpeta: Pascual – Vida. Entonces recordé que Pascual era uno de los nombres que había imaginado como ejemplo para el caso de que llenara el disco duro con archivos de biografías. No acerté por completo porque en su momento dije Pascual y esposa. Me contentaría con la de Pascual a secas, de momento. 12 Con la carpeta bajo el brazo igual que el día anterior había transportado el paquete de folios, mientras recorría de vuelta las calles del barrio de Salamanca, mi pensamiento regresó a Sun y a lo que pensaba decirle antes de abandonar el caso. No estaba dispuesto a permitir que la confección de una biografía pusiera en peligro mi vida. Seguramente me diría que él no sabía nada de lo ocurrido la noche anterior y que la única relación entre su historia y lo que me había sucedido era la coincidencia temporal. Pero estaba el mensaje que sirvió para citarme empezando por la palabra Sun como reclamo y que yo había imaginado que se refería a él. ¿Podía referirse a algún otro? El hospital San Camilo estaba a pocas calles de donde yo me encontraba, pero preferí volver a cruzar Madrid para inspeccionar el lugar de la agresión. En cuarenta minutos me vi deambulando por la acera frente a la entrada del teleférico. Por supuesto, a esas horas no había rastro de Tania, pero no era a ella a quien buscaba. Me apoyé de nuevo en la estaca de madera que sostenía el cartel del parque y desde allí miré hacia los edificios de enfrente. El tráfico de vehículos era intenso y multitud de peatones circulaban por ambas aceras. Nadie me miraba, lógico, nada hacía pensar que me esperaban para rematarme ni para contarme lo sucedido. Me acerqué al arbusto debajo del cual había dormido. Nada extraño. Me senté en el mismo banco que compartí con Tania y desde allí todo era normal. Me levanté y miré hacia la parte baja del parque. No se veía la estación ni las chicas rondando el paseo de Camoens. Regresé al cartel y puse una mano en una de las estacas que lo sujetaban. Justo allí, donde yo había apoyado la espalda hacía unos segundos y también la noche anterior, la madera presentaba un boquete de forma circular. Como si una bala hubiera mordido el pico dejando un hueco sospechoso. Pasé el dedo por el agujero. La madera estaba muy pulida, como si el orificio llevara allí toda la vida. ¿Un disparo anterior? Intenté seguir con la mirada la trayectoria que habría descrito el posible proyectil. Si hubo un disparo y a mí sólo me rozó la frente o tal vez ni me tocara, entonces el proyectil estaría alojado en otro lugar. Adoptando el mismo ángulo que marcaba la madera, la bala habría pasado junto a un tobogán para niños y habría terminado incrustada en uno de los árboles que rodeaban el pequeño parque infantil o bien se habría perdido más allá en las laderas del parque. Inspeccioné los árboles uno a uno. Nada. Recorrí despacio la superficie terrosa de los alrededores, husmeando casi como un perro en busca del casquillo. Nada. Atravesé el seto que delimitaba la zona infantil y bajé por la ladera de césped inspeccionando el suelo entre las hierbas y comprobando los troncos de los árboles. Lo mismo. Para seguir buscando con un mínimo de rigor habría tenido que abarcar una superficie excesivamente ancha e infinita en longitud. Eso contando con que el ángulo del disparo fuera el mismo que indicaba la marca en la madera. Si fuera otro, mi radio de búsqueda sería el planeta entero. Era casi imposible demostrar que el disparo se había producido realmente. Pero yo estaba seguro, lo había oído demasiado cerca. En cualquier caso, la sensación de encontrarme en peligro de muerte era motivo suficiente para renunciar al encargo de Sun y nadie podría oponerse a mi decisión. Emprendí el camino hacia el hospital. La carpeta que me había entregado la anciana era voluminosa y su peso me iba lastrando a medida que avanzaba por el centro de la ciudad, que me estaba recorriendo de un extremo a otro por segunda vez. Pero enseguida iba a librarme de uno de los dos encargos y a partir de entonces me sentiría más ligero. Al llegar a la habitación de Sun, encontré a Mauro empleado en labores más de limpieza que sanitarias. Ordenaba los pliegues de las cortinas, cerraba la tapa de la bandeja de comida, recogía algunos deshechos que habían quedado sobre la mesilla y en el suelo y los introducía en una bolsita de plástico que llevaba consigo. Esperé unos segundos, pero el enfermero no alteró su ritmo ni hizo intención de marcharse. Para no ver mermada mi resolución empecé a hablar sin esperar a que nos dejara solos. -¿Le dispararon? –preguntó Sun de forma espontánea una vez hube contado lo fundamental de mi peripecia. Mientras colocaba una almohada bajo la cabeza del enfermo, Mauro levantó levemente los ojos y me miró con expresión desconfiada. -Sí –respondí-. ¿No me cree? -Yo ya lo creo todo. ¿Pero qué hace aquí? Tiene una herida en la cabeza. Debería estar en urgencias. Mauro… -En realidad no me acertaron. El golpe me lo di al intentar protegerme, con el poste de un cartel. -¿Le dispararon o se golpeó en la cabeza y creyó que le disparaban? –intervino Mauro. -No, verá, pude oírlo. -¿No será una excusa para dejarlo? -¿Para dejar de verlo a usted? No es mala idea. -¿Acudió a la policía? -No, pero esta mañana he pasado por el mismo lugar. -¿Y? –el tono de voz de Mauro se iba haciendo más sarcástico. -Nada. -¿Encontró al culpable? ¿Algún resto de lo sucedido? ¿Una pistola, fragmentos de bala, casquillos en el suelo? -No soy detective. -Ya. El enfermero terminó sus tareas y salió de la habitación sin decir más ni despedirse. -No se lo tenga en cuenta –dijo Sun-. Es joven y por lo visto me tiene aprecio, a mí o por lo menos a su profesión. -¿Usted lo cree? -Si creo qué. -Lo del disparo. -Bueno, si usted lo dice… No supe qué más decirle para convencerlo. Salvo mi golpe en la cabeza, no había la menor evidencia de lo que yo pensaba que había ocurrido. Ni siquiera me atreví a hablar del agujero circular en la estaca de madera. -Déjelo. Basta con que yo quiera abandonar. -¿Abandonar? Usted sólo tiene que escribir lo que yo le diga dándole una forma coherente. Un trabajo así no puede crear enemigos en ningún caso. -Soy enemigo de los disparos, especialmente si van dirigidos a mí. -Tonterías. Lo está haciendo usted muy bien. Y, por cierto, si además posee alguna otra información le rogaría, ya le dije, que no deje de incluirla en el texto. -¿Otra información? -Sí, lo que sea. Por ejemplo, si mi abogado le contara alguna cosa que yo hubiera pasado por alto, considérela parte de la biografía. O si en el curso de la redacción usted percibiera algo que yo ni siquiera he pensado por estar demasiado dentro. No quisiera que mi hija desconociera aspectos importantes de mi vida cuando yo ya no esté. Aunque no sé si eso es tan importante. -Para mí ya no… -Ha crecido tanto y ha pasado tanto tiempo desde que ingresé en un hospital que estoy seguro de no conocerla como antes. En aquella época en que sospechaba de todo, cuando cualquier movimiento de Adela era motivo de desconfianza, todavía pensaba que la niña podía salvarnos… No sé si fue por oír hablar nuevamente de su hija, cuyo recuerdo se avivó en mí con la fuerza de una erección juvenil, o porque una vez inmerso en una historia nadie desea salir de ella, el caso es que me fui olvidando de mi renuncia y pocos minutos después de entrar en la habitación ya estaba escuchando la continuación del relato de Sun y tomando notas en mi libreta. 13 -A esas alturas ya no podíamos distanciarnos más. Ni siquiera vivíamos juntos. Estábamos más cerca de la enemistad que de la relación conyugal. Yo ocupaba mi mente intentando desterrar las sospechas pero la frialdad de ella no daba pie al reencuentro. Empecé a obsesionarme con su infidelidad. No sabía qué me dolía más: pensar que fue ella quien me disparó o imaginarla acostándose con otro. - No es seguro que fuera ella quien disparó. En cualquier caso, mejor no me lo cuente. -La vida en el hospital se fue haciendo insoportable. -No necesito saberlo. Quedamos en que este tipo de biografías no tienen por qué incluir ciertos detalles. -Si no hubiera sido por la niña… -¿Qué pasa con su hija? -Ella iba a visitarme con alguna frecuencia, ya se lo dije. -¿Aquí? -No. Al primer hospital. -¿Ha habido varios? -No se adelante. Un día decidí que tenía que saberlo. Tenía que asegurarme de que no había un amante para seguir viviendo; aunque ya estaba seguro de que lo había y que sólo iba a confirmarlo. Aun así, sentí la necesidad. Y no paré a pensar en mi salud, en que una recaída sería fatal para mi recuperación. Una tarde, después de la cena, retiré las vías de mi brazo, me vestí y salí a la calle. El hospital de La Paz es tan grande que nadie se entera de que un enfermo del corazón sale por la puerta. Tomé un taxi hasta la galería pero cuando llegué ya estaba cerrada. Me fui entonces a casa, en El Viso, y desde fuera observé que todas las luces estaban apagadas. Yo no tenía llaves así que esperé paseando por la calle. Andaba despacio y en pocos minutos me cansé tanto que tuve que detenerme. Sentía cada latido del corazón como la vuelta de una tuerca que ya está demasiado apretada. El hormigueo en las piernas que había empezado a notar en el taxi se acentuó hasta casi hacerme perder el equilibrio. Sufrí un mareo repentino y ganas de vomitar. Logré sentarme en un bordillo, frente a la casa, apoyado contra el tronco de un árbol. Allí me quedé durante un rato, no sé cuánto. La calle es solitaria y tan solo vi pasar algún coche suelto cada muchos minutos. Quería esperar y además el agotamiento que sufría no me permitía apenas moverme. Empezaba a recuperar el aliento cuando apareció otro coche por la calle. Era un taxi que paraba ante nuestra casa. Se bajó Adela. Cuando iba a levantarme para llamarla vi que un hombre que yo no conocía bajaba también del coche. Era un tipo alto con el pelo como amarillo y rizado que me pareció una cursilería. Pagó el taxi y esperó a que el conductor arrancara. Luego se acercó a Adela y con la punta de los dedos le rozó el cuello. Ella se echó a reír a carcajadas, como se ríe una niña nerviosa. Aquello fue un golpe. Sun hizo una pausa involuntaria, como si las palabras se le fueran muriendo antes de salir de su boca. Hasta ahora había hablado despacio, con la lentitud de un hombre ya sin fuerzas, pero advertí que esta pausa se debía más al efecto emocional que le producía recordar ciertas cosas que a su evidente agotamiento físico. -¿Verla reír le pareció un golpe? -Sí. Verla reír. Jamás la había visto reír así. No recordaba ninguna ocasión en que ella riera para mí. Era otra persona. La felicidad que desprendía aquella risa me era completamente desconocida. Llevábamos más de diez años casados y en ningún momento mi esposa se había entregado a mí de esa manera tan abierta. ¿Imagina usted lo que supone averiguar por sorpresa, dolorosamente, que no le merezco a mi esposa la misma consideración que los demás? ¿Lo imagina? -Pues… -No. No puede hacerse una idea cabal sobre ello. Por un momento levanté la vista de mi libreta y lo miré. Aquel hombre procedente de China decía cabal y dolorosamente. Hablaba mejor que muchos nativos de su país de adopción. Sin duda había leído a Cela cuando lo del Nobel. Sin duda aquel hombre no estaba loco. -Nadie puede hacerse una idea –prosiguió- salvo que lo sufra en el propio pecho. Cualquiera que pasara por la calle podía superarme, cualquiera que ahora mismo se acerque a ella le merece mayor respeto que yo, el cartero, la recepcionista de este hospital, usted mismo. Cualquiera puede hacerla reír con un guiño y yo me pasé la vida sin provocarle una sonrisa. En aquel momento, frente a la casa, me sentí pequeño, despreciable. ¿Ha leído El desprecio? -¿La novela de Moravia? –Otra cosa no, pero los aspirantes a escritor leemos mucho, como si buscáramos compensar nuestra incapacidad creativa robando la de los demás.- Claro. -Así era yo, como Riccardo Molteni, un hombre que se sabe despreciado por su esposa pero ignora el motivo, y que cuanto más intenta acercarse a ella mayor se va haciendo ese desprecio. La pequeña familia de Molteni es de una fragilidad alarmante, una gran equivocación, justo lo que no debe ser una familia. Yo pensaba, quizá a causa de mi educación, más pendiente de cubrir necesidades que de buscar la felicidad, que el asunto de la unidad familiar era cosa hecha, que existía a mi alrededor una aureola acorazada que se llama hogar y que me hacía más fuerte que los demás. Pero no. Yo fui Molteni, un personaje de novela, lo que nunca quise ser. Su voz se apagó otra vez. Lo vi respirar más profundamente para después perder la mirada en el techo. Esperé unos minutos para que retomara él solo el hilo del relato, hasta que empecé a temer que se durmiera o, algo peor, que apareciera su enfermero para echarme de allí. -¿Qué hizo entonces? ¿Habló con ella? -Sí. -¿Qué le dijo? -No sé. Quizá no llegué a hablar. O sí, algo le dije. Quien no llegó a hablar fue ella, al menos mientras yo estuve consciente. Me levanté sujetándome al tronco del árbol, crucé la calle como pude, tambaleándome. El hormigueo me invadía todo el cuerpo. Al llegar ante Adela se me doblaron las piernas. Quedé de rodillas frente a ella, a sus pies. Creo que fue entonces cuando le dije que había vuelto a casa o alguna incoherencia similar. Después perdí el sentido. »La imagino mirándome desde arriba, tal vez pisándome con sus tacones, dudando si llamar a una ambulancia o dejarme allí tirado, riendo incluso por su victoria. De nuevo su voz declinó. Respiraba con cierta dificultad y no creí oportuno apremiarlo. El rápido parpadeo de sus ojos contrastaba con la inmovilidad de su cuerpo. Mentalmente estaba mucho más vivo de lo que su condición física aparentaba. -Supongo –prosiguió al cabo de unos minutos- que llamó a la ambulancia porque más tarde me encontré otra vez en el hospital. -En éste. -No, en La Paz. Por entonces no se contemplaba la posibilidad de un trastorno mental. Se me atendía por los daños causados en el corazón. Y ahora con mayor motivo. La escapada nocturna agravó mis dolencias. Si antes existían opciones de una vuelta a casa, aunque fueran lejanas, después de esto se redujeron enormemente. Si quería vivir era necesaria mi reclusión. Yo no sabía si quería o no. Tampoco me preguntaron. -¿Qué dijo su esposa sobre el incidente? -A mí nada. Tardó unos días en aparecer por la habitación. Quizá vino al hospital a preguntar si seguía vivo, pero a mí no me visitó hasta pasado un tiempo y entonces actuó como si lo de aquella noche nunca hubiera pasado. Yo también lo hice. Cuando tuve oportunidad no le dije que si había salido del hospital contraviniendo todas las normas y todos los consejos médicos fue porque sospechaba de su deslealtad. No quise acusarla. Seguía sin tener evidencias. Mejor dicho, no di valor a las evidencias que ya tenía. Me negaba a creerlo. Yo sólo quería recuperarla y para ello debía aprovechar los escasos minutos que me concedía en sus visitas. Lo que hice fue preguntarle, como algo casual, por el tipo aquel con el que tanto reía y ella contestó que era un amigo. Estando yo ausente le parecía natural buscarse otras expansiones. No me cabía ninguna duda de lo que eso significaba pero preferí tomarlo como ella lo pintaba, amistades y nada más. Desde una cama, tras varios años de ausencia en la vida familiar, poco podía opinar. Era incapaz de oponerme a sus deseos. Entonces, en mi desesperación, tal vez para demostrarle que conmigo gozaba de toda la libertad del mundo con el único límite de la fidelidad, le ofrecí poner la galería de arte a su nombre. »Entonces sí me hizo caso. Incluso me pareció que ya no era tan fría, que deseaba hablar conmigo siempre y cuando no nos saliéramos de ese asunto. Adela conseguiría así una independencia económica de la que ya gozaba en la práctica. Me dijo que si era lo que yo quería ella no tenía ningún inconveniente, que pensándolo bien era lo más lógico ya que ella era la única que llevaba el negocio, que de esta forma yo nunca tendría que molestarme lo más mínimo con firmas, poderes o lo que fuera. Sin duda pensaba en mi muerte, mientras yo pensaba en facilitar su vida. Lo discutimos amistosamente, como si se tratara realmente de un proyecto común, igual que dos novios que planean comprar su primera casa, cuando lo que hacíamos era romper uno de los pocos lazos que quedaban entre nosotros. Aunque parezca una tontería, con esto conseguí elevar mi autoestima. Ella estaba aceptando un ofrecimiento mío. De algún modo, aunque fuera un tanto peregrino, me seguía necesitando. Y eso, para un hombre que no ha servido de nada durante muchos años y que ha visto a su esposa alejarse sin remedio, representa una victoria que nadie que no comparta mis circunstancias puede calibrar en su medida. -Lo comprendo. -No, no lo comprende. Y me gustaría que lo hiciera para que sea capaz de trasladarlo al papel como se merece. Pensé decirle que lo comprendía perfectamente, que sabía lo que es sentirse inútil, sin necesidad incluso de estar recluido en una cama de hospital, lo cual tiene mayor mérito. -Trataré de reflejarlo fielmente. -Nunca la había visto tan diligente ni tan solícita como cuando acordamos el traspaso. Nunca me había hablado con tanto miramiento, yo creo que ni en los primeros años de casados. El día siguiente apareció en la habitación acompañada de Celso. Al principio pensé que también venía de visita pero enseguida sacó los papeles. Le dije a Adela que debía haber traído un abogado y Celso dijo que él lo era. De hecho lo es. Pero yo habría preferido no involucrar a nadie más en esto, nadie conocido. Bastante humillante me resultaba ya actuar como un moribundo que lega sus bienes fuera del testamento, como para hacerlo delante de una de las pocas personas que conozco en mi vida, que además actuaba casi como un notario. Pero todo estaba dispuesto, los documentos con el contrato y los poderes. Celso me dijo que estaba allí porque supuso que ésa era mi voluntad pero que si yo no estaba de acuerdo los rompería ante mis ojos. -¿Qué hizo? -Firmé. En el momento en que le devolví el bolígrafo Adela se acercó a verificar la firma, cruzó unas palabras con Celso y los dos salieron de la habitación sin decir más. -¿Se arrepintió? -No. -¿Se arrepiente ahora? -¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por el valor económico? El dinero es lo de menos. Allá donde voy no sirve. Me podría haber arrepentido entonces si hubiera pensado que teniendo en mi poder los medios materiales habría ejercido alguna influencia positiva sobre ella. Pero ya no le cabrá ninguna duda de que lo único que conseguía era irritarla más contra mí. De esta forma, al menos durante un día, se comportó conmigo casi como una esposa normal. ¿No le parece estúpido? Me lo estaba preguntando de verdad, esperaba una respuesta. No supe qué contestar y nos quedamos mirando el uno al otro durante unos segundos. Al margen de lo de saberse inútil, creí comprender cuánto sufría, no sólo porque sus explicaciones eran lo bastante clarificadoras sino porque había logrado introducirme en su historia y hacerme sentir de algún modo identificado con su desgracia. Cualquier cosa menos estúpido, pensé, pero me pareció ridículo decírselo. Iba a preguntarle qué pasó después, cuando se abrió la puerta y entró Mauro empujando su carrito. -Es la hora. -Acabamos de empezar –protesté. Me pareció incongruente que me acusara de querer abandonar el encargo y que luego no me concediera más que unos minutos cada día para llevarlo a término. -Es la hora –repitió molesto. Luego, al ver que lo miraba con gesto de incredulidad y casi de beligerancia, siguió-: Órdenes del médico. Sun no lo contradijo. Me levanté de la butaca, guardé la libreta en el bolsillo y me dirigí a la puerta. -Por cierto –dije antes de salir-, su albacea me habló del lanzamiento de un nuevo producto en su empresa… -Ya hablaremos –me cortó Sun con unas palabras que casi no se oyeron. -Quisiera conocer el alcance de esa operación… Mauro se interpuso entre nosotros con una actitud que emulaba a los porteros de una discoteca. -Ya le ha dicho que en otra ocasión. Miré por encima del hombro del enfermero y vi a Sun con los ojos cerrados y respirando profundamente. 14 Cuando salí de nuevo a la calle no eran ni las cinco. La jornada de trabajo había sido tan breve que mi curiosidad de lector me pedía saber más, acerca de lo que fuera. Decidí hacer dos visitas aquella tarde: primero a la policía y luego a un posible sospechoso del atentado contra Sun. La comisaría del paseo de La Habana me recordó a las instalaciones frías y un tanto primitivas de los colegios públicos. Hormigón visto, barandillas de hierro en crudo, suelo de baldosa de toda la vida y una decoración consistente en avisos colgados de las paredes, recomendaciones de seguridad ciudadana y carteles con las caras de los delincuentes más buscados en la última década; muy lejos del clima casi lujoso reinante en algunos bufetes de abogados o de la modernidad que asoma en las dependencias de ciertos ministerios. Algunos funcionarios aparecían por una puerta llevando papeles o discutiendo y desaparecían por otra. Ciudadanos pacientes esperaban su turno para resolver sus trámites. Un teléfono sonaba con insistencia sin ser atendido. Las voces provocaban un eco desolador en las alturas. Se me ocurrió que los antiguos policías que decidían abrir su propio despacho para investigar por lo privado tenían razones para hacerlo. Pregunté por el inspector Kramer, que era el nombre que me había dado Sun al finalizar nuestro segundo encuentro, y un hombre vestido de uniforme con la corbata perfectamente anudada se sonrió y me pidió que esperase en el mismo vestíbulo de entrada. Me senté en unas incómodas sillas de plástico naranja que se clavaban en la espalda y contemplé el espacio. Cuando vi la típica máquina de café, idéntica a la que utilicé en la sala de espera del hospital San Camilo, me levanté y busqué en mi bolsillo. Una de las monedas que encontré era la marcada. Llevaba otras igual de válidas pero decidí deshacerme por segunda vez de esa especie de talismán. Había sido una extraña coincidencia que volviera a mí en la taberna de mi barrio, igual que era casual el hecho de que tanto a Sun como a mí nos hubieran disparado en una ocasión y que ambos recordáramos con cierto embeleso el perfume de una mujer. Simples casualidades que no merecían la menor atención. -¿Señor Canudo? El café ya estaba listo y el vaso preparado para ser recogido. Lo tomé con dos dedos y sentí arder las yemas. Me lo llevé a la boca y me quemé. No llegué a probarlo y ya lo estaba echando al cubo de basura junto a la máquina. -¿Alguien preguntaba por mí? Me giré y vi a un hombre buscando por la sala. No pasaría de los cuarenta y vestía una cazadora de cuero negro que a mi juicio le subía de rango en la jerarquía policial. Levanté la mano y lo señalé con el dedo. -¿Kramer? -Travere, si no le importa. Inspector. Saqué mi libreta y leí de nuevo. Kramer. -Me han llamado de todo, pero nunca Kramer. Le tomaron el pelo. -No está el señor Sun para tomarle el pelo a nadie. -¿Sun? ¿De qué me suena? Se lo expliqué. Mientras hablábamos me hizo atravesar una puerta y me condujo por un pasillo hasta unas escaleras. La cojera que me había parecido percibir en sus andares se acentuó notablemente al salvar cada peldaño. Apenas doblaba la pierna izquierda y el esfuerzo para subirla lo obligaba a efectuar un balanceo exagerado de su cuerpo. En la planta primera otro pasillo más estrecho se abría a derecha e izquierda en infinitas puertas. La última de todas daba a un despacho con dos escritorios. Uno de ellos estaba ocupado por otro hombre que en ese momento se levantaba y tomaba su cazadora, también negra, del perchero. -¿Puedes solo? –preguntó. Travere me miro de arriba a abajo con un gesto de complicidad que me resultó demasiado guasón. -Seguro. Debía de tratarse de una maniobra estudiada entre los dos compañeros, una especie de broma intimidatoria que les permitía fortalecer la unidad del grupo y mantener a los visitantes a distancia. Cuando su compañero salió, Travere abrió el primer cajón de un voluminoso archivo y buscó con los dedos a la vez que mascullaba entre dientes. Sun, Sun, Sun. Encontró el expediente que buscaba y se sentó tras el escritorio. -¿No está todo digitalizado? -Sí. Pero mire lo poco que he tardado. Siéntese. –El inspector ojeaba los escasos papeles que contenía la carpeta-. Así que el chino sigue vivo. Pese a su juventud, Travere hablaba despacio, como los veteranos del cuerpo que después de muchos años y muchos golpes saben que da lo mismo correr que andar, que se llega al mismo sitio y a veces más vale llegar tarde. Tal vez ese accidente, o tiroteo o lo que fuera que le estiró la pierna para siempre, le había calmado las ansias iniciales y lo había convertido en sabio por el método breve. En cierto modo, esa tranquilidad imponía lo suyo. Con un ligero cambio en el tono de voz, sería capaz de acojonar a cualquiera en un interrogatorio. Era delgado, de mediana estatura y se peinaba hacia atrás pero sin usar gel fijador, como si se hubiera colado en un túnel de viento. -De momento. Mi comentario no lo impresionó en absoluto. En realidad todos estamos vivos de momento. Quizá por eso continuó leyendo por encima los papeles hasta que por fin se puso al día y me miró. -Sun. Un disparo… -empezó a bisbisear de forma que sólo podía captar algunas palabras- indicios… mujer muy afectada… Cuando traté de leer el papel lo inclinó lo suficiente para cerrarme el ángulo de visión. -Esto es confidencial, como comprenderá. De hecho, no es muy ortodoxo que venga aquí a pedir información. -Ya han pasado diez años. -Lo mismo da. Que me resulte usted simpático no significa… -¿Dice que su mujer estaba muy afectada? -Eso dice aquí. Yo recuerdo que era muy atractiva. -¿Y el móvil? -¿El móvil? ¿Se refiere al teléfono? -El móvil del crimen. -Ya, como en las películas. ¿Seguro que no es usted investigador privado? -Soy escritor. Biógrafo. -Pero investiga. -Un periodista también lo hace, y un estudiante, y una esposa escamada que hurga en los bolsillos del marido. -Cualquiera se cree que puede investigar un crimen. -Ya, y cualquiera se cree que puede escribir un libro. Me lo sé de memoria. Yo sólo quiero saber en qué punto se encuentra la investigación para completar la biografía del señor Sun. -Pues me temo que ese apartado de su vida deberá dejarlo incompleto. -¿Es que va a impedirme realizar mi trabajo? -Por mi parte puede perder el tiempo como guste. Lo que pasa es que el caso está archivado. -¿Archivado? ¿Alguien quiere asesinar a mi cliente y ustedes archivan el caso? -Ahora habla como un abogado. O ha visto muchas películas o es más de lo que dice ser. -¿Qué hay del móvil? -Supongo que piensa en la fortuna de la víctima que pasaría a manos de su esposa. Mire, hay millones de esposas que mejorarían su posición si de repente un disparo les quitara de en medio a sus maridos. Eso no las convierte en asesinas. Leo aquí que la víctima, cuando estuvo en condiciones de hablar, afirmó que le pareció haber olido un perfume familiar. Demasiado vago para basar en ello una acusación. En realidad pudo percibir ese aroma tanto como el recuerdo del aroma. -Eso es verdad –dije para mí pensando en Carla. -No le negaré que es lo primero que a uno le viene a la cabeza, pero en este asunto la mujer carecía de móvil ya que –hizo una pausa para consultar los papeles- las acciones de la víctima, que eran su mayor bien, revertirían a la empresa en caso de muerte intencionada, homicidio o suicidio. Existe lo que llaman un periodo de consolidación que aún no se había cumplido cuando se produjo aquel disparo. -Entonces el móvil apunta a otro lado. -La empresa. -¿Investigaron por ahí? -Interrogamos a algunos directivos, si es lo que quiere decir. Cumplimos con la rutina. -Con procedimientos rutinarios no se consigue gran cosa. -Supimos que ninguno estaba involucrado. -¿Lo dijeron ellos? -¿Nos va a decir cómo hacer nuestro trabajo? -Sería triste que tuviera que hacerlo. -¿Usted sospecha de la mujer o de los compañeros? -Yo no sospecho de nadie. No es mi trabajo. Sólo quiero saber. -Pues ya lo sabe. -De momento no sé nada. -Sabe que no tenemos testigos, no tenemos arma, no tenemos un móvil definitivo, por no tener no tenemos ni acusación. -¿Qué dice? -Al principio la víctima estuvo en coma. -Actuarían de oficio. -Eso hicimos. Es nuestro deber. Pero cuando el señor Sun despertó de su letargo se negó a acusar a nadie. -Habían pasado varios años y una conmoción casi mortal. Era imposible que se acordara de nada. Además, eso tampoco es motivo para abandonar una investigación. -El motivo es que con la de casos pendientes de resolver que lastran a esta comisaría no vamos a meternos donde nadie nos llama a menos que tengamos algo donde rascar. Me quedé mirando a Travere y él a mí. Quizá esperaba que le replicara nuevamente y yo pensé en hacerlo. Pero no se me ocurrió nada más. Mi ira contra el sistema era fingida y mis argumentos escasos. Entonces se me ocurrió hablarle del disparo de la noche anterior. Tal vez existiera algún nexo de unión con el caso archivado. Estaba el mensaje que empezaba por Sun y la coincidencia de que se produjera justo después de comenzar a trabajar para él. Le conté los pocos detalles de que disponía, incluido mi desvanecimiento y el rato que pasé durmiendo bajo unos arbustos hasta ser despertado por Tania. Travere me escuchó en un silencio respetuoso, sin duda pensando que cuanto antes acabara de contárselo antes podría despacharme y continuar con sus ocupaciones. Una vez hube terminado, se acarició suavemente la mejilla antes de empezar a hablar. -¿Está seguro de que fue un disparo? -Lo oí. -¿Qué oyó exactamente? -No sabría decir, un estallido, algo que pasó muy cerca de mi oído, no sé… ¿Qué iba a ser sino un disparo? -¿Tiene experiencia oyendo disparos? -¿Es una broma? -No es una broma. ¿Quiere poner una denuncia? Travere sabía salir de las situaciones incómodas. Por lo demás, ésta debía parecerle más bien cómica o simplemente anecdótica. Otro ciudadano ocioso que viene a pedir explicaciones, en este caso sobre un asunto perdido en el tiempo que no había por dónde cogerlo, y que fabulaba sobre implicaciones posteriores. -¿Y la chica? -¿La puta rusa? -La chica. Dijo dieciocho pero yo no le habría creído más de dieciséis. -Amigo, el hampa madrileña abarca más de lo que imagina. Aquí el ciudadano está desinformado. Se piensa que el mal, la injusticia y la impunidad están en Moscú, en Nápoles, en Culiacán, en Detroit, pero yo le digo que están en todas partes, aquí y ahora. En este momento se está cometiendo un crimen en el barrio de Salamanca o en Puerta de Hierro y jamás nos enteraremos. ¿Sabe por qué? Porque para ello la mitad de la población debería ser policía y vigilar de cerca a la otra mitad. -¿No le parece un poco exagerado? -Es el punto de vista de uno que está en la calle y se dedica a esto. Yo en su lugar me olvidaría de la chica. No nos dijimos nada más. Salí de allí con la sensación de que no se podía seguir avanzando en la investigación. Por otro lado, a pesar de las impertinencias que le había dirigido, o quizá por su forma de recibirlas, Travere me dio la impresión de ser un profesional competente, uno de esos especialistas de quien te fías cuando emite su dictamen y, aunque no te dé la mejor noticia, te hacer sentir mínimamente seguro. Toda la policía, con sus implicaciones casi infantiles de seguridad y servicio a los demás, estaba resumida en él. No obstante, mi visita había dado resultados positivos de cara a su principal objetivo, que era obtener información para mi biografía: confirmé que había existido una investigación en toda regla y, más importante aun, descubrí que de haber muerto Sun a causa de aquel disparo su mujer no habría salido beneficiada. La descripción que haría de ella mejoraría bastante después de esto. La impaciencia por saber más me hizo casi correr por Concha Espina con la mente puesta ya en la segunda visita de la tarde. 15 Llegué al lateral de la Castellana, tomé el 147 hacia el norte y en pocos minutos me vi debajo del rascacielos vacío propiedad de Caja Madrid. Me recorrí andando el paseo ajardinado que adorna la parte de atrás de las cuatro torres y me dirigí a la entrada de la última de ellas. Se decía que Torre Espacio aún estaba lejos de su plena ocupación, pero lo cierto es que varias embajadas ya estaban instaladas en sus oficinas, así como algunos despachos de abogados importantes y empresas diversas como NISE. Un vigilante anotó mis datos y señaló la zona de ascensores. Planta veintiséis. Una vez arriba, mientras entraba en una oficina vertiginosa de cristal, eché de menos poseer tarjeta de visita para escribir al dorso “le agradecería que me dedicase unos minutos de su tiempo”. La introduciría en un sobre de su tamaño y la entregaría a la recepcionista para que la hiciese llegar a la persona requerida. Luego recordé que eso era lo que hacía Hercule Poirot cuando realizaba alguna visita imprevista. Una fórmula un tanto efectista pero eficaz de colarse en los despachos de sus sospechosos y testigos. En vez de eso, tuve que dar indicación a la mujer que encontré en el mostrador de entrada de que el asunto que me llevaba tenía que ver con su presidente, el señor Sun, y asegurarle que yo era nada menos que un enviado suyo. Quizá la recepcionista ni siquiera había conocido a Sun pero cumplió su cometido con la misma diligencia. Li Xiaoxan me recibió enseguida. Su amplio despacho, a la vez moderno y señorial, contrastaba con la edad del ocupante. No parecía superar los treinta y cinco. Si hacía ya diez que tomó el relevó de Sun cuando lo del disparo, no llegaría ni a los veinticinco cuando desembarcó en la filial española recomendado por algún alto cargo de la matriz. Sin duda un familiar o alguien muy cercano o que debía un favor a la familia. Pero su actitud y determinación revelaban una personalidad firme, casi violenta, de esas que primero inspiran respeto y luego hablamos. Supuse que ese despacho lo había mandado amueblar y decorar a su medida. En ningún caso podía tratarse del que ocupó Sun ya que en sus tiempos la ubicación de la empresa debía ser necesariamente otra, pues las cuatro torres de Madrid no tenían más que dos o tres años de vida. El de Sun debía ser un despacho algo más modesto y mucho menos agresivo para el visitante. -¿En qué puedo ayudarle? –preguntó. Li poseía el rostro cetrino de un enemigo. Sus cejas eran dos densas líneas rectas con una pronunciada inclinación de fuera a dentro que formaban una uve muy poco amistosa. Uno tenía la incómoda sensación de estar molestándolo. Su español era tan bueno como el de Sun. Por un momento recordé a Fernández, que lo llamó Chinchán. -Es muy amable al recibirme. El señor Sun habría… -¿Es que ha muerto? La pregunta le salió involuntaria. Casi se levantó del asiento al hacerlo y las cejas le subieron varios centímetros sin perder la uve. -Trabajo para él. -¿Abogado? -No. -Claro, detective. Lo lleva usted en la cara. -En realidad… -No me diga más. Por fin el viejo se ha decidido a investigar sobre aquello. Ha recuperado la energía y quiere saber quién trató de matarlo. Luego buscará venganza y todo eso. Pues déjeme que le diga que diez años después de lo ocurrido le va a resultar difícil escarbar en la mierda. Hasta la mierda desaparece al cabo de tanto tiempo. Es biodegradable. Además, puede encontrarse con que la persona de quien desee vengarse lo esté esperando. -¿Es que hay alguna enemistad entre ustedes? -Tengo otras cosas en qué pensar. Por lo que le agradecería que fuera breve. Le expliqué la relación que me unía a su antiguo jefe y el motivo de mi visita. Contrastar datos, recoger información y demás. Todo lo que pudiera obtener, antes y después de la baja del señor Sun. Tanto lo relativo a la empresa como lo referente a lo personal. -Aquel accidente –dijo- me sirvió para conocer a su mujer y su hija, entonces muy joven. -No fue un accidente. -Como quiera llamarlo. -También le sirvió para algo más. -¿Se refiere a esto? Sí, ahora soy yo el presidente, pero eso es algo que iba a ocurrir tarde o temprano. El viejo estaba débil, no lo tomaban en serio. En una empresa hay que mantener a los colaboradores, tanto externos como internos, en una posición sumisa. -Con él la empresa recuperó el pulso, dicen. -En China lo que esperan no es que recuperemos el pulso. Lo que esperan en China es que lo reventemos. -¿Y usted lo está consiguiendo? -Estamos en ello. Muy pronto el mercado estallará. Y nosotros habremos colocado la bomba. -Su antecesor utilizaba métodos menos belicosos y el resultado era óptimo. -¿Qué quiere, un homenaje? -Iría bien en mi biografía. Si lo organiza, por favor, no deje de avisarme. Dice que el intento de asesinato le sirvió para conocer a la familia. -En efecto, lo mejor de Sun. No sé cómo pudo atrapar a esa mujer y engendrar esa hija. Pero eso ya es agua pasada. -Le recuerdo que esa mujer aún está casada. -¿Y a mí qué me importa eso? Pero usted no ha venido aquí a hablar de mí, supongo. ¿Qué quiere saber del viejo, si le querían los empleados? -Podría ser un dato interesante. -Era el presidente. ¿Cree usted que yo les caigo bien a los empleados? -Seguro que lo adoran. -¿Usted ha venido aquí a preguntar o a tocar los cojones? -Sin tocar los cojones no se obtiene nada. Por otro lado, los hay que los tienen muy sensibles. No sé por qué dije eso. En condiciones normales no lo habría hecho. Mis condiciones normales eran estar en casa tratando de escribir aunque sólo fuera un par de páginas y para ello jamás había alcanzado tanta locuacidad. -No me gusta usted. -Mirándole a la cara yo tampoco encuentro motivos para un cambio de sexo. No le hizo gracia. Se tomó unos segundos en los que no supe si arrepentirme de lo dicho o de haberme levantado ese día o de estar vivo. Li levantó el auricular y dijo algo en su idioma. Pocas palabras, movimientos enérgicos. Cuando devolvió el auricular de un golpe brusco, se me quedó mirando. No hacía intención de empezar a hablar pero tampoco me pareció que esperase a que lo hiciera yo. Así pasamos unos segundos, quizá horas. Empecé a sudar más de la cuenta. Para retomar el diálogo que me interesaba, se me ocurrió preguntarle por los objetos personales de Sun que sin duda se dejó en su despacho tras el disparo. No hubo tiempo. Se abrió la puerta y un chino de más de dos metros y del grosor de un tonel se acercó a mí y escupió un sonido casi animal, indescifrable. No obstante comprendí el mensaje. Me levanté. Cuando me encaminé hacia la puerta el gorila se pegó a mi espalda y fue empujándome con el codo hasta casi hacerme correr entre las mesas de trabajo. Los empleados junto a los que pasé me miraron discretamente pero ninguno dijo nada ni interrumpió su trabajo. ¿Estarían habituados a este tipo de espectáculo? El matón no se separó de mí hasta que no estuve en el ascensor. Desde fuera, él mismo pasó la tarjeta por la ranura para enviarme a la planta baja. No dejó de mirarme fijamente, diría que sin desprecio, con una profesionalidad alarmante, hasta que la puerta automática hizo desaparecer su imagen de mi vista. 16 El pequeño parque infantil junto a la entrada al teleférico estaba desierto en las primeras horas de la noche. Pasé la mano con cuidado sobre la madera. La herida en mi cabeza todavía estaba fresca, palpitante, y la estaca permanecía exactamente igual que antes, salvo ese orificio misterioso que podía ser cualquier cosa. Al mirar alrededor no vi ningún rostro conocido. Pasé junto a los arbustos, me acerqué al banco, seguí andando hasta el seto que separaba la arena de la ladera. Volví a la acera. La recorrí a un lado y a otro, atento siempre a las figuras que de vez en cuando transitaban por aquel lado de la calle. Nada. Tomé un camino de tierra que se internaba en el parque del Oeste cuesta abajo. La oscuridad se hacía más patente a medida que avanzaba entre los árboles. Una pareja retozaba en la sombra. Me acerqué tratando de no hacer ruido. Apenas se distinguían los cuerpos en aquella masa informe. Al lado del bulto había un bolso grande de asas largas. Continué bajando el camino por debajo de las cabinas del teleférico, que a esas horas había dejado de funcionar. No me crucé con nadie hasta que desemboqué en la calle de la Rosaleda. Allí, dos chicas delgadas con minifalda y tacones altos permanecían en pie en la zona de aparcamiento, que estaba libre casi en su totalidad. Me dirigí hacia ellas. Cuando se dieron la vuelta pude distinguir sus rostros y sus bolsos de tamaño medio. Me paré ante ellas y las vi dudar. -¿Tania? Sabía que ninguna de aquellas chicas era Tania pero tal vez la conocieran. Una de ellas se adelantó y sonrió. -Como tú quieras. -Busco a Tania. -No me importa cambiar de nombre. -¿Conocéis a Tania? -Yo soy Tania, corazón. -Yo soy Tania –dijo la otra. Me di la vuelta y salí andando deprisa. Mientras me alejaba gritaron algo que no entendí. Pasé bajo los cables del teleférico y seguí la marcha hasta la rotonda. El paseo de Camoens estaba bastante iluminado. Se veían algunas figuras a los lados. Me recorrí la calle sin aminorar la velocidad, mirando los rostros de las chicas que me iba encontrando. Al llegar a la siguiente rotonda cambié de acera y deshice el camino. Podía estar en cualquier lugar, en un rincón oscuro del parque, metida en un coche, bebiendo algo en un bar si había tenido suerte. Decidí ir a casa en metro para llegar antes. Recordé el encuentro con Sun y las dos entrevistas posteriores. La biografía se estaba escribiendo sola. No tenía más que ponerme delante del ordenador y llenar páginas. Mucho más fácil que una novela. En la acera, al lado del portal de mi edificio, había una mujer apoyada en la pared. Cuando metí la llave en la cerradura se me acercó. -Creo que quería usted verme. Llevaba una gabardina ligera, más adorno que abrigo, las piernas desnudas y unos zapatos sencillos de tacón. Pese a su juventud, no podía negar que era la madre de la niña-mujer que dos días antes había conocido en la galería. -¿Quiere subir? Aceptó cruzando la puerta que le mantenía abierta. El ascensor estaba en planta pero decidí usar las escaleras. Al pasar por el descansillo del primero se abrió la puerta de mi casero. Me dirigió un saludo y trató de decirme algo pero lo ignoré. -¿Quiere beber algo? –pregunté una vez arriba. -¿Qué tiene? -De casi nada –no mentí. -Pues un poco de eso. Le serví un zumo de piña con tan mal aspecto que ni el hielo quería enfriarlo. Puse el vaso en la mesa al lado de donde se había sentado de forma que mi mano pasó junto a su rodilla. Sonrió para sí y miró el vaso pero no hizo intención de cogerlo. -¿En qué puedo ayudarla, señora Sun? -Se equivoca usted. No estamos en Inglaterra ni nada parecido. Mi nombre es Adela. Adela García. -¿En qué puedo ayudarla, señora García? –acerqué una silla y me senté. -¿Por qué no me llama Adela? -No sé si tendré motivo para llamarla de ninguna manera. Primero dígame qué desea. -Le recuerdo que fue usted quien vino a verme. -En realidad sólo quería ver su establecimiento. Trabajo para su marido, escribo su historia, y pensé que sería buena idea comprobar dónde había ido a parar parte de su fortuna. -¿Y lo vio? -Bueno… -comprendí que la visión de su hija me había hecho olvidar por completo el motivo de aquella visita-. Sí, lo vi. -¿Y ahora qué? -¿A qué se refiere? -¿Qué piensa hacer con la información obtenida? -Quizá haga una mención en el texto. -¿Nada más? -No veo que dé para mucho más, salvo que mi cliente me indique lo contrario. -¿Contiene información privada? -¿La biografía? Del señor Sun. -Pero tal vez también mía. -Tal vez. -Entonces necesitará mi permiso. -No lo creo. Me limito a escribir lo que él me cuenta. Cuando termine el trabajo se lo entregaré y asunto concluido. Si tiene alguna objeción hable con él. Es su marido. Descruzó las piernas. Juraría que por un momento se vio tentada a imitar a Sharon Stone. Cuando las cruzó de nuevo, cambiando de posición, no había perdido la compostura. Voluntario o no, ese movimiento provocaba un efecto de expectativa. Las descruzó otra vez y se levantó. -Hace calor –dijo, y desanudó el cinturón de su gabardina. Se despojó de ella y comenzó un lento y despreocupado paseo por el salón, haciendo como que se fijaba en algún objeto. Llevaba un vestido corto y muy ajustado, sin mangas. En sus caderas se distinguía la tira finísima de su ropa interior. Por sus movimientos, por su manera de detenerse, por la suficiencia de su actitud comprendí un poco más a su marido. Aunque por las indicaciones de Sun conocía su edad aproximada, me costaba ver a aquella mujer en el papel de madre. Al levantar un brazo quedó al descubierto una axila limpísima que me quedé mirando involuntariamente hasta que habló-. ¿Le gusta su trabajo? -¿El de biógrafo? No está muy bien pagado pero no tengo otro. -Me refiero a éste en particular. ¿Le parece interesante lo que le cuenta mi marido? -Algunas cosas. -¿Por ejemplo? –volvió a sentarse en el sofá pero esta vez cruzó las piernas y se inclinó hacia mí, como si estuviera muy interesada en la conversación. -Su decisión de vivir en el extranjero, su matrimonio con una mujer bella. -Gracias. ¿Y qué más? -¿Qué quiere que le diga? -Ya sabe lo que quiero que me diga. -Sinceramente, no creo que esta entrevista tenga mucho sentido. Si no conoce los pormenores de su propia vida debería preguntar a su marido o tratar de hacer memoria. Se levantó airada. Me miró con dureza y durante unos segundos la vi controlar su respiración. Anduvo unos pasos por el salón esta vez sin disimular que mi casa le parecía inhabitable, hasta que se giró a hablarme con una decisión extrema, casi violenta. -¿Quiere que le cuente cómo nos conocimos? -No. -Si va a escribir la historia de mi marido necesitará detalles. No me parece muy profesional desentenderse de lo que no le gusta. ¿O es que va a centrarse en un solo aspecto de su vida? Si es así me gustaría saber cuál es. -No es eso. Es que ya me lo ha contado él. -¿Que me conoció en la oficina, que me llevó a cenar y que poco después nos casamos? -Exacto. -Pero no le ha contado todo lo de dentro. -¿Lo de dentro? -No le ha contado cómo lo seduje. Dulcificó levemente el gesto y me miró fijamente como si quisiera algo de mí. Adela García sabía cómo captar la atención de los hombres. Si hablaba de seducción, podía tomarla por una experta. -No hace falta. -¿Quiere saber cómo lo volví loco? -Sinceramente… -¿Quiere saber cómo le hice creer que estaba loco de amor por mí, que ya no podría acercarse a ninguna otra mujer que no fuera yo? -No hace falta –mentí. -Claro, todo eso no se lo ha contado. Él siempre tan mirado para ciertas cosas, para todas las cosas. Tan serio y tan considerado con sus semejantes, no podría decir una sola palabra que dañara mi reputación de dama respetable, ni la suya de honorable hombre casado. Pues sepa usted que ya no soy su semejante, no nos parecemos en nada. Usted tampoco se le parece en nada. ¿No le ha contado mis insinuaciones cada vez que entraba en su despacho, los roces que provoqué siempre que tuve ocasión, la blusa abierta, la falda corta para él? ¿No le ha contado que me dejé querer, que me desnudé ante sus ojos? ¿No le ha contado cómo me moví encima suyo hasta que empezó a delirar? –Adela hizo un alto en su discurso. Era el momento idóneo para llevarse el vaso a esos labios crispados y mojarse la garganta. Ignoró la bebida y torció la cabeza sin dejar de mirarme fijamente. Se diría que todo eso lo estaba diciendo sólo para observar mi reacción.- No, eso no se lo ha contado, ¿verdad? -No creo que sea necesario… -Aquí estoy yo para contarle todo eso. Se puso a mi lado, levantó ligeramente la parte inferior de su vestido, pasó una pierna por encima de mí y se sentó a horcajadas sobre mis rodillas. Me echó los brazos al cuello. El calor de su piel me paralizó. Si Sun sintió alguna vez la mitad de aquello podía entender su estado actual. -Para contarme… -Todo eso y más. -Es lícito –traté de hablar con naturalidad, supongo que sin conseguirlo- que se guarde esos detalles. Sospecho que al señor Sun no le interesa entrar en todo eso. Sin dejar de mirarme a los ojos, Adela se adelantó un poco más de forma que ya no se sentaba sobre mis rodillas sino más arriba. Sentí con más fuerza la presión de sus piernas y el peso de su cuerpo sobre el mío. -¿Y qué le interesa al señor Sun? –preguntó. Empezó a mover levemente la cadera y algo en mí se agitó. Me estrechó un poco más con sus brazos. Debió de percibir mi turbación porque sonrió. Puse mis manos en su cintura y su sonrisa se acentuó. Entonces tiré de ella hacia arriba hasta que conseguí quitármela de encima. -¿No lo sabe usted? Pensé que hablábamos de su marido. Se vio en pie de golpe. Esta vez me miró con desprecio. En esto también me pareció una experta. Durante unos segundos me castigó de esa forma, tal vez buscando nuevos argumentos, tal vez esperando una reacción. No dije nada. Ella acudió a su gabardina. Mientras se la ponía y se anudaba el cinturón no me moví de mi asiento. -Bonita gabardina –le dije. -¿Qué pensaba, que no llevaba nada debajo y que me metería en su cama? -¿No se trataba de eso? -Si quisiera algo de usted encontraría otros medios para conseguirlo. -Ninguno de esos medios sería tan sugestivo. -Cuando quiero algo lo consigo. -Pues ayer falló el tiro. Hizo un gesto de repugnancia por el giro que di a la conversación, como quien desprecia hablar de asuntos materiales. -¿No se queda un poco más? –pregunté. -Para que lo sepa, soy una mujer fiel –se dirigió a la puerta. -¿De verdad? Se giró antes de abrir. -Soy fiel al amor y a mis impulsos, que es lo más sincero que existe. -Es más fácil la fidelidad al amor y a los impulsos que al matrimonio. -Lo difícil es encontrar el amor y tener impulsos, ¿verdad? Veo que eso a usted no se le da muy bien. Salió dejando la puerta abierta, el aire triunfante, como si sus últimas palabras equivalieran a un gancho de derecha que deja fuera de combate a su rival. Lo cierto era que tenía razón. Me acordé de Carla pero enseguida desterré su imagen. Sobre la mesa quedaba el vaso de zumo, exactamente igual que lo había colocado para ella. Al levantarme para llevarlo a la cocina sentí un temblor en las piernas. Fui a cogerlo y vi algo en el sofá donde había estado sentada Adela. Era una tarjeta. Primero pensé que con el ajetreo de levantarse y sentarse y quitarse la gabardina y volver a ponérsela se le había caído del bolsillo. Cuando la tuve entre los dedos y leí su contenido se me escapó una sonrisa. Era la misma invitación que había visto el día anterior en su galería de arte y que su hija se negó a darme. “Miradas cruzadas. Julio Copini. Gran exposición de su obra reciente.” 17 Eran casi las doce de la noche y la marcha de Adela García había provocado un extraño silencio en la casa. Me acerqué al escritorio. Dejé el vaso de zumo y la invitación encima de la carpeta que decía Pascual – Vida. Me senté y mientras el ordenador ejecutaba sus procesos de arranque empecé a imaginar para una novela: la mujer era una verdadera experta en el arte de manejar voluntades ajenas; su marido habría dado todo por ella y cuando sospecha su doble vida y se da cuenta de que no puede hacer nada por recuperarla se dispara a sí mismo de desesperación y con la secreta intención de atraerla; la jugada le sale mal porque se ve obligado a permanecer en el hospital mientras ella queda aún más liberada; ¿tenía acaso alguna probabilidad de recuperarla sin dispararse? ¿respondía la actitud de su mujer a un plan previo? ¿por qué hace lo que hace? ¿por placer? Rompí y arrugué un folio y lo arrojé al rincón. En el caso de que estuviera intentando escribir una novela con todo aquello, debía dar una coherencia a los personajes principales que hiciese verosímil su comportamiento posterior: ella, por ejemplo, tiene un pasado delictivo, de barrio marginal donde su único destino era la miseria o la muerte prematura; cuando se topa con un ingenuo extranjero necesitado de compañía sabe jugar sus cartas y lo seduce; en los últimos años había sufrido continuas vejaciones y humillaciones por parte de los hombres, incluso de aquellos de su supuesto círculo cercano; su máxima ambición, ahora que ha adquirido una posición desahogada, es vengarse de todo el género masculino; la aparición en su vida de un sencillo escritor… Volví a romper. Después de un rato amontonando pelotas de papel en el rincón, haciéndolas caer y rodar unas sobre otras, decidí renunciar a fantasías que no me llevaban a ningún lado, encarar la pantalla del portátil y volver al método de consignar hechos biográficos extraídos de la libreta: el distanciamiento progresivo de la pareja, las sospechas de Sun, su escapada nocturna, la recaída, su generosidad al traspasar la galería a nombre de su esposa. También ciertos datos obtenidos de Travere, casi ninguno de Li Xiaoxan. Traté además de no introducir juicios subjetivos de mi cosecha camuflados entre líneas. Aquello tenía sentido y, lo que era más importante, después de un párrafo venía otro y después, como la cosa más natural del mundo, otro más. Así se podía escribir y avanzar en la escritura. Cuando llevaba una hora trabajando, revisando lo escrito, mejorando la forma de algunas frases, me llamó la atención un ruido en el rellano. Un vecino subía la escalera y yo lo oía con una nitidez fuera de lo común. Me di cuenta entonces de que la puerta permanecía abierta. Mientras la cerraba vi que el reloj volvía a estar en su lugar, en la pared junto a la puerta. Seguía sin funcionar pero ahí estaba. Quizá por el cansancio acumulado durante el día o por la borrachera de la escritura en el último rato, dudé si alguna vez había faltado, si no sería un recuerdo provocado por un sueño o algún desliz de mi mente. Regresé al escritorio tratando de aclararme. Apagué el ordenador casi convencido de que algo en mi cabeza no iba bien. Entré en el dormitorio. Encendí la luz y al instante la volví a apagar. Aproveché la tenue claridad de farola que entraba por la ventana para confirmar que el bulto que había sobre mi cama era Tania. Se había tumbado sobre las sábanas, vestida con la misma ropa que llevaba en la calle, salvo los zapatos que yacían en el suelo juntos y perfectamente alineados. Tenía el bolso diminuto pegado a su pecho. Me acerqué un poco más. Respiraba con la tranquilidad de los niños, y a pesar de los ruidos producidos en la casa desde que entré con la esposa de Sun me pareció que su sueño era sincero. ¿Cómo había entrado? A veces olvidaba la llave dentro pero jamás salía de casa dejando la puerta abierta. Pensé entonces en Milano y en su alma caritativa. Me di la vuelta. Desde la puerta del dormitorio observé el sofá en el que había estado sentada Adela hacía un rato. Nunca había necesitado dormir allí. Pensé en buscar unas sábanas de sobra, que no tenía, tal vez unas toallas. Giré otra vez y miré un poco más a la niña. La cama era grande y su cuerpo menudo, orillado en el lateral derecho, ocupaba mucho menos de la mitad del colchón. Me quité los zapatos y me tumbé en la otra mitad, también vestido. Aunque dormida, la presencia de la niña me provocó una sensación desconocida de serenidad. Pensé durante unos minutos en esa aparición inesperada, pero no me detuve a sopesar sus verdaderos motivos y me dormí al poco. A la mañana siguiente desperté solo. Las sábanas estaban arrugadas al otro extremo del colchón, la casa vacía. No habíamos cruzado una palabra en toda su estancia pero ahora el reloj permanecía colgado en su pared. 18 -No le dé mucha importancia a lo de la galería de arte. Hágalo constar en el texto, pero como un dato más. En realidad a mí no me importa, no es más que un negocio, un establecimiento con el que apenas he tenido vinculación. Está bien que pertenezca a mi mujer. Tarde o temprano pasará a manos de mi hija. A las diez de la mañana el rostro de Sun se enseñaba tan adormecido como a cualquier otra hora del día. Yo había acudido al hospital en cuanto salté de la cama y comprobé que volvía a estar solo. Quería asegurarme de que al menos dispondría de unos minutos para continuar el trabajo. Las imposiciones del enfermero se iban haciendo más férreas después de cada jornada. -Es bonita -dije. -¿Quién? -La galería. -Celebro que se tome en serio su trabajo. Una breve descripción del negocio adornará los aspectos materiales de mi biografía y una foto bien escogida del local funcionará como complemento. Lo que no sé cómo quedará es lo siguiente que le voy a contar. -Cuéntemelo y yo me encargaré de darle el tratamiento adecuado. Sun hizo un gesto de asentimiento. Para eso me había contratado. De algún modo estaba tomando confianza en mí y en mi capacidad para ayudarlo. Aún así, necesitó unos minutos y varias aspiraciones profundas para retomar su relato. -Ya digo que no es el traspaso lo que cuenta. Lo que cuenta es que con la galería ya en su poder Adela volvió a cambiar. Un día, después de al menos dos semanas sin verla, apareció por el hospital acompañada del mismo hombre que había visto salir del taxi delante de mi casa. Abrieron la puerta de un empujón, hablando alto y riendo, como si acabaran de salir de una fiesta o estuvieran entrando a una. Llegaron a los pies de la cama y siguieron con lo suyo, sin dirigirme aún el saludo, una mirada, sin asegurarse de si estaba despierto y en condiciones de recibir visita. A él no lo conocía, apenas había tenido tiempo de retener sus facciones, pero esos rizos amarillos eran inconfundibles. Ahora, en el espacio reducido de la habitación, me pareció más corpulento que la otra vez, mucho más que ella, como un guardaespaldas que sirve para todo. Adela estaba deslumbrante, como siempre, con una blusa que la ajustaba como un abrazo y una falda corta de las que suelen llevar las adolescentes pero que a ella le quedaba aún mejor. »Los vi así y ella no me pareció mi mujer sino una representación de ella. Era como estar en el cine y ver una película, o asistir a una función de teatro desde la primera fila, o desde dentro del escenario pero sin posibilidad de interponerme entre los actores. Se reían, decían alguna cosa que yo no podía entender y volvían a reírse apoyándose el uno en el otro, enlazando sus manos, juntando sus cabezas. »Cuando se les acabó la risa Adela adoptó un aire serio. Era la actitud de la obligación, la parte desagradable que viene después de la juerga. Se volvió hacia mí y preguntó qué tal me iba, si ya me moría o pensaba seguir en aquel estado patético mucho más tiempo. Dijo eso, estado patético, que era como ella me veía. Y a mí no se me ha olvidado, quizá porque tenía toda la razón. Pasamos un rato de conversación irreal, ella sacudiendo dentelladas, yo contestando sin sentido, raquítico a su lado, incapaz de esquivar su sarcasmo, tratando de buscar algún punto en común, nuestra hija, nuestra casa, los años que pasamos juntos. Era absurdo que viniera a verme si no hacía ningún esfuerzo por acercarse a mí. Yo ni siquiera tuve la entereza de preguntarme por el motivo de sus escasas visitas, si venía porque me quería, por simple obligación de esposa o por algo más. »Su acompañante se había apoyado en una pared. El tiempo de espera no sería largo, no merecía la pena sentarse. Mejor no acomodarse y concluir el trámite cuanto antes, pensé. Pero no era eso. Adela echó un brazo hacia atrás alargándolo hacia su acompañante. Él se acercó a ella, tomó su mano y se pegó a su espalda. La abrazó por detrás. Puso sus manos en las caderas de ella y las bajó hacia las piernas despacio, palpando su cuerpo. La besó en el cuello, en la nuca, en la oreja. »Yo estaba allí, sí, a no más de dos metros de ellos. Si mi cuerpo lo hubiera permitido habría podido tocarlos con un simple movimiento, derribarlos, salir de aquella cámara de torturas. »Ella cerraba los ojos y sonreía. Aquí no, decía, pero no era lo que quería decir. Lo que quería decir era que en otros lugares y otros momentos sí, antes y después, en pie, tumbados o como fuera. Era una información para mí. Ahora me doy cuenta. »La escena se desarrolló por un tiempo indefinible. Adela no dejaba de sonreír, abriendo los ojos de vez en cuando y perdiendo la mirada por cualquier sitio, por las paredes, por el techo, por mi cara, igual que si no estuviera. Él subió las manos por sus costados y la obligó a levantar los brazos de forma que su cuerpo quedó más expuesto a su codicia. Ella echó los brazos hacia atrás. Girando mucho la cabeza, se besaron en la boca y pude ver sus lenguas enlazándose entre los labios. »Soltó una risita de satisfacción. Ahora no, repitió, pero con el baile de su cuerpo pedía más. Bajó uno de los brazos, lo llevó a su espalda y empezó a buscarlo a él por debajo de la cintura. El hombre reunió sus manos en el torso de ella y acarició sus pechos. »Podría contarle más detalles porque la sesión fue más larga de lo que he tardado en contarla y le aseguro que recuerdo cada movimiento de ella. Sé que a aquellas alturas todo eso debería importarme menos que nada. Pero, por Dios, era Adela. ¿Puede usted hacerse una idea…? No, claro que no puede, nadie puede, ni siquiera yo. Empecé a respirar más deprisa, me ahogaba. Pensé que acabarían desnudándose y haciéndolo allí mismo, ante mis ojos. Traté de levantarme y el esfuerzo me tumbó de nuevo. Lo intenté otra vez, hacia un lado. Caí de la cama y me saltaron las dos vías. Un reguero de sangre brotó de mi brazo. El golpe me aturdió pero enseguida volví a verlos. Estaban ante mí y no dejaban de abrazarse. Creo que llegué a ver las bragas de Adela a medio bajar y la mano de él por debajo de su falda mientras ella hacía unos balanceos horribles con la pelvis y emitía bufidos de placer. Me puse a gritar, a dar cabezazos contra el suelo, patadas al armario y a la mesa. Me lesionaba a mí mismo y no podía parar. Sólo el ruido y la locura me servían. Ahora Sun respiraba a una velocidad alarmante. Tenía los ojos muy abiertos, como nunca los había visto en un chino, y las venas del cuello y la cabeza se le marcaban como un mapa en relieve. El color de su piel, habitualmente blanquecino, había tomado una tonalidad morada. -Tranquilo -dije. -Cuando entró la enfermera los amantes habían recompuesto su figura y yo permanecía en el suelo agitándome como un endemoniado. ¿Se imagina el espectáculo? No tardó en venir un médico para inyectarme un tranquilizante. -¿Qué dijo? -¿El médico? Lo ignoro. El tranquilizante debió de ser de los que se usan en el circo para apaciguar a los leones. No tardé más que unos segundos en perder el sentido, lo suficiente para verla a ella sonreír, fingiendo unas caricias en mi rostro que no sentí. -¿Le contó a alguien lo sucedido? -¿A quién iba a contárselo? -A su médico. -¿Qué iba a decirle, que mi mujer no me quiere? -Al menos podía hacerle ver que no estaba loco. -El ataque de histeria fue real. El médico lo vio con sus propios ojos y me aplicó el mismo remedio que a cualquier trastornado en idéntico trance. -¿Fue entonces cuando cambió de hospital? -No fui yo quien cambió de hospital; me cambiaron. Supongo que se cansaron de mí, o que no les quedaba lugar para los locos, o que determinadas insanias no las cubre la seguridad social. Yo qué sé. Ahora se trata de cuidar no sólo a un enfermo con el corazón perforado, sino a un perturbado mental que puede ser un peligro para sí mismo y no digamos para los demás si logra escapar de su encierro. -¿Le gustaba más el anterior? -¿Qué puede importarme? Esa pregunta no me la dirigió a mí. Parecía más bien una reflexión que le permitía enlazar con otros aspectos de su vida de los que debía hacer balance. Eso era lo que había estado haciendo durante los días que yo estuve a su lado, y a mí se me había hecho corto. -¿Y qué más? ¿Por dónde continuamos? -No hay nada más. Ya le he contado todo. -Sí, pero me interesa lo que viene después. Convendría preparar el final de la biografía. -Después viene la muerte. -Está usted enfermo pero el hospital es bueno y recibe todo tipo de cuidados. -Ya le dije que me van a matar. -Pero no lo han matado. No puedo inventarme un final tan trágico. Ni tan trágico ni tan nada. No se inventan las biografías. -No tendrá que inventar nada. -No sea pesimista. -Pesimista o no, la biografía termina aquí. Mejor dicho, termina en el momento en que usted escriba la última frase. -Entonces, mientras no la escriba, usted seguirá vivo. Me parece demasiada responsabilidad para un simple escritor. Pero la asumo. -Tranquilo. No tiene usted tanto poder. -En ese caso, si no le parece mal, me gustaría saber algo más. Su albacea me habló de un lanzamiento dentro de su empresa. -Quiero que sepa que a mí ya no puede importarme nada. -Lo comprendo, pero esto de que le hablo irá muy bien en la parte dedicada a su carrera profesional, sus logros, lo que ha significado su existencia para las personas de su entorno, incluso para la sociedad, ya me entiende. ¿Qué sabe de ello? -Insiste usted mucho en algo que no tiene relevancia. -Me doy cuenta. Pero póngase en mi lugar. Como profesional, no puedo permitirme dejar un trabajo incompleto. ¿En qué posición me dejaría eso? Por otra parte, a usted no puede perjudicarle. -Está bien. Pero, la verdad, de cuestiones empresariales apenas tengo nada que contar, quedan demasiado lejos. -Lo que recuerde estará bien. -En mis tiempos había un proyecto, ni siquiera eso, una idea. Alguno de nuestros técnicos investigó las posibilidades de cierta tecnología pero ignoro los resultados. De hecho, es posible que hablemos de productos diferentes. Las investigaciones habrán cubierto diferentes campos a lo largo de los años, y yo sólo habría conocido sus detalles en caso de que existieran perspectivas de negocio. Lamento no poder ayudarlo más. -Pero sabrá al menos cuál es el objetivo último al que se aspira. -En diez años el mundo ha cambiado mucho. Lo sé por la televisión. Lo que antes nos parecía un invento prodigioso que iba a transformar definitivamente nuestras vidas ahora es tan común como el agua que bebemos y sirve de base para un futuro que casi ni imaginamos pero que está aquí al lado. Se abrió la puerta y entró Mauro, que se sorprendió al verme como si me hubiera colado en la habitación sin permiso. Se acercó al paciente con aprensión. -¿Pero qué ha hecho? –preguntó. -Yo… -Está alterado. –Tomó la muñeca de Sun con dos dedos y esperó mirándome a la cara.- ¿Hay que explicarle lo que no le conviene a un enfermo del corazón? ¿Es que quiere matarlo? Por un momento pensé si no me acusarían de su futura muerte. ¿Me estaba convenciendo yo también de que moriría dentro de poco a manos de un asesino impaciente? Tonterías. Yo me limitaba a hacer mi trabajo. -Sólo hablamos. -Pues eso se ha terminado. -¿Quién se ha creído usted que es? -Soy el que dice lo que se puede hacer aquí dentro y lo que no. No supe qué contestar a eso. La verdad era que aquel tipo sabía hacer su trabajo. Mejor o peor, no había duda de que el enfermero cumplía las tareas que se esperaban de él. Vi que Sun sonreía. Seguramente Mauro, con su firme abnegación, era la única persona capaz de divertirlo y, después de lo que me había contado, sólo podía alegrarme por mi cliente. -Mañana –dijo Sun; su voz susurrada y la serenidad que ahora mostraba sirvieron para evitar una nueva protesta de su enfermero-, mañana le contaré lo que está esperando que le cuente. Después repasaremos todos los datos para terminar con esto. Por los pasillos del hospital fui pensando en las últimas palabras de Sun, consciente de que para él tenían un doble sentido. Yo me limitaba a hacer mi trabajo, me dije una y otra vez, y seguí diciéndomelo mientras descendía por el bulevar de Juan Bravo de regreso a mi casa. 19 Resolví no preocuparme por mi vestimenta. Por mucho que mirase en mi armario y me esforzase en componer el mejor conjunto, mi aspecto jamás sería adecuado para asistir a la première de una exposición artística en el barrio de Salamanca. No tenía otra salida que ser yo mismo. La sala me pareció más grande que la otra vez. La luz era de un blanco inmaculado, lujoso, y unos destellos fluorescentes azules asomaban por las alturas sin dejar ver su procedencia. El espacio estaba más animado, lleno de gente y de ruido, y sin embargo sentí que había perdido el encanto. Ahora no había una mujer seductora delante de mí. Ahora había muchas. También muchos hombres. Todos con una copa en la mano, hablando en corrillos, con fingido gesto de interés por lo que decía el de enfrente, señalando detalles del cuadro que les tocaba observar, saludando a los que pasaban por su lado, felicitando al autor, Julio Copini, que resultó ser un tipo alto con unos peculiares rizos amarillos. -Ha venido. Adela García había aparecido de repente a mi lado y daba a su afirmación un absurdo tono interrogativo. -¿Se alegra? -¿Por qué quiere saberlo? -Usted me invitó. Saqué la invitación del bolsillo y se la mostré. -Así que la tenía usted. -No imaginé que fuera la última. ¿Para qué quería que viniera? -Eso lo dice usted. Quizá ha venido porque va a contarme algo, por ejemplo los detalles de esa biografía. -Ya le conté ayer. -No me contó nada. -¿Y por qué cree que iba a contarle hoy lo que no le conté ayer? -Quizá lo pensó mejor. -No hay nada que pensar. -¿Entonces por qué ha venido? Es evidente que a usted no le interesa el arte. -Si quiere ofenderme, pruebe con otra cosa. Ya me han llamado paleto muchas veces. -No lo dudo. De todos modos no se preocupe, no pienso hacer que lo echen por haberse colado. -¿A quién se lo iba a encargar, al artista? Señalé al de los rizos. En ese momento hablaba con la hija de Sun y creí leer en sus movimientos y en la distancia que los unía una corriente de entendimiento más allá de la que se produce entre hijastra y padrastro. De hecho, cualquier cosa que hiciera la hija de Sun producía ese efecto como de segundas intenciones. Adela también los miró y enseguida volvió a girarse hacia mí. -Viene alguien nuevo –dijo señalando hacia el fondo, por donde se nos aproximaba una mujer que me era familiar-. ¿La conoce? Adela levantó una mano y se alejó para saludar a alguien que en ese momento entraba en la galería. Observé que su hija había presenciado la escena y que ahora miraba hacia Carla, que ya estaba a mi lado. -¿Qué demonios haces aquí? –preguntó. Carla sostenía una copa que agarraba por el tallo con la mano cerrada, como si se tratara de un martillo con el que estuviera a punto de golpear. Yo debería haberme preguntado lo mismo. Pensándolo bien, aquello era una casualidad extraordinaria, como me venía sucediendo desde el mismo día que conocí a mi primer cliente. O tal vez no lo fuera y la presencia de mi ex mujer en aquella fiesta respondiera a algún propósito. -No hace falta que disimules tu alegría por verme –dije. -¿Se trata de una encerrona? -¡Qué ocurrencia! -Esto estaba en mi buzón –me enseñó la invitación, idéntica a la que yo acababa de mostrar a la anfitriona. -No lo sé… ¿Y si lo fuera? -Pues no tiene ninguna gracia. Además, podías haber elegido un lugar un poco más interesante y menos pretencioso. Esto está lleno de cuadros idiotas –ya nos oían- y de gente idiota. -En realidad no lo elegí yo. -Lo de siempre. –Fingió una carcajada muy sonora y elevó aún más el volumen.Ninguna personalidad. Un pequeño grupo a nuestro lado dejó de hablar de repente como si el director de la película hubiera decidido cortar la toma antes de tiempo. Sentí la intensidad de sus miradas sobre nosotros que contrastaba con la indiferencia de Carla. Unos segundos después uno de ellos carraspeó artificialmente y se puso a hablar en voz baja con los suyos. Carla empezó a andar despacio entre la gente con la copa en la mano, mirando distraídamente los cuadros con el gesto de quien visita el museo de los horrores. Aquello no tenía pinta de terminar en una reconciliación, pero la seguí. La hija de Sun seguía mirándonos desde el otro lado de la sala. Cuando cruzamos nuestras miradas levantó su copa y sonrió. -He oído que ahora eres detective –dijo Carla. -¿Detective? ¿Tengo yo pinta de detective? -Si algo pareces es eso, un sabueso, pero de los peores, de los que no descubren nada aunque lo tengan delante de los ojos y se llevan todos los palos. -Te han tomado el pelo. -Entonces qué haces. -Ya lo sabes. Escribo. -¿Todavía? No has ganado un euro con esa basura en toda tu vida y no me digas que eso ha cambiado porque no me lo trago. ¿Quién te mantiene? ¿Ésa? Con un leve movimiento de los ojos señaló hacia la hija de Sun, que en ese momento hablaba con otras dos personas. Me pregunté si estaba celosa y enseguida descarté la idea. Era evidente que ahora me despreciaba no menos que el día que se deshizo de mí. Entonces yo todavía me habría dejado matar por ella, como decía Sun. Entonces el roce de su piel sobre la mía valía más que el éxito o el fracaso. Ella lo supo y eso fue mi perdición. Ahora sólo estaba el recuerdo de sus piernas resbaladizas apretándose contra mi cuerpo. Que no era poco. -¿Qué tal París? Estábamos en un rincón, donde la posición de dos cuadros nos obligaba a meternos tras una columna y quedar parcialmente en sombra, aunque no dejábamos de estar a la vista de cualquiera. Ella llevaba una blusa muy fina y ajustada, con los botones de arriba tan tirantes que parecía cuestión de segundos que reventaran. Imaginé que eso sucedía, que dos de aquellos botones caían y que su prenda interior no daba para cubrir todo su volumen. Por un momento percibí el aroma que siempre había recordado de ella y me di cuenta de que no era un perfume sino la mezcla de cualquier perfume con su cercanía y sus secreciones. Carla se miró fugazmente el pecho, atónita, como si no diera crédito a mis palabras y a mi desfachatez, y después me clavó los ojos en la cara. -Cretino. De un martillazo dejó la copa encima de una escultura que parecía la cabeza de Sócrates en forma de edificio y salió con paso decidido. La copa quedó tambaleante sobre la superficie irregular de la figura y cuando ella llegó a la puerta se oyó el estallido del cristal contra suelo. Sin duda los innumerables cristalitos esparcidos al pie de la escultura y el rojo del vino derramado mejoraban la obra del artista. Detrás de Carla salió un hombre apresurado. A través del ventanal vi que, una vez en la calle, la agarraba de un brazo y la acompañaba. No supe por qué había hecho aquello. Ni la invité a esa fiesta en la que yo mismo era poco menos que un intruso ni mucho menos tenía pensado montar una escena cuando la viera. A veces uno no se da cuenta de las cosas, especialmente cuando intervienen factores emocionales. A veces uno no se da cuenta de que una relación no le conviene, especialmente cuando le toca perseguir a la pareja porque esa otra persona muestra una continua distancia afectiva, como si estuviera con un pie en otro lado, con una mano en el pecho de otro. Entonces uno no puede comprender que esa relación es un veneno y que estaría mejor solo. En mi caso tuvo que ser mucho después, una vez que se pasaron los calores del abandono gracias al paso del tiempo y a que llegaron a aburrirme las reflexiones etílicas, cuando supe ver que los mejores ratos de mi vida los había disfrutado en soledad, que no sólo no necesitaba a nadie para divertirme sino que en compañía de otros, y sobre todo de otra, no acababa de encontrarme a mis anchas, que el traje me tiraba de aquí cuando no de allá, que siempre había una limitación, un pero, un quizá no debería o un ya te lo dije. Qué difícil es comprender esto cuando uno está literalmente encoñado, cuando esos vapores animales de los que me habló Sun nublan el juicio y lo vuelven dependiente. Pero todo eso pasó. Ahora era capaz de deambular bajo su ventana, de evocar su olor como si me estuviera mojando las narices, de echar de menos algún detalle puramente carnal, pero distinguía el barro del terreno pulimentado. Además, en este momento tenía otra cosa en qué pensar. La escena había llamado la atención de toda la concurrencia. Algunos hablaban por lo bajo, otros disimulaban la incomodidad bebiendo y calibrando la calidad del vino, otros renovaban el interés por el cuadro que tenían más cerca. Adela me miraba desde una posición próxima a la puerta y negaba con la cabeza como quien juzga algo que ya sabía que iba a pasar. Su hija, por el contrario, me miró divertida, se separó de las personas que en ese momento la acompañaban y se dirigió hacia mí. Fue entonces cuando empecé a fumar. No me refiero a aquella época, aquellos días de tal año, sino entonces, en ese preciso instante, ni antes ni después. Ella se me acercaba andando despacio, con mucha seguridad, sin dejar de mirarme, como en un anuncio televisivo de perfumes en que, inexplicablemente, un hombre es capaz de atraer a la mujer más misteriosa de la fiesta. Llevaba un vestido blanco brillante, las piernas perfectas al aire, los tacones altos. El escote vertiginoso le descubría el pecho y una línea de piel hasta casi el ombligo. Mientras avanzaba entre la gente sonreía. Me pareció que aquella sonrisa podía significar muchas cosas diferentes, todas sugestivas pero ninguna buena a la larga. Quise creer que se había fijado en mí por razones distintas del episodio que acababa de silenciar la sala, tal vez por mis ropas vulgares, por el destello que suponía mi insulsa presencia en aquel hervidero de glamour y grandes fortunas. Yo no sabía qué hacer. No estaba preparado para una escena de película, para entablar una conversación de esas que no dicen nada pero que dan pie a continuar hablando sin abordar ninguna cuestión de interés hasta que sólo tiene sentido la decisión final: en tu casa o en la mía. Alguien había dejado su paquete de Chesterfield sobre el buró con el mechero asomando por la abertura. Casi instintivamente, sin dejar de percibir su mirada sobre mí y el estudiado movimiento de su modo de andar, tomé el encendedor, saqué un cigarrillo y lo encendí. Cualquiera diría que aquel pequeño acto no era más que un mecanismo de defensa, un recurso para controlar los movimientos y saber por dónde se anda uno cuando se le avecina un desafío que lo supera. Y así era, sin duda, aunque no llegué a pensar en ello en aquel momento. Simplemente encendí el cigarrillo y aspiré profundamente, como los fumadores veteranos que buscan sacar el máximo sabor de cada chupada. Me convertí yo también en fumador veterano desde la primera experiencia. Sentí que una onda expansiva crecía dentro de mí, que los pulmones me reventaban. Hice un esfuerzo por no toser y de un plumazo habitué a mi organismo a no hacerlo. La sensación interior era insoportable, pero en cierto modo la hija de Sun me facilitó las cosas. Su presencia provocaba que todo lo demás no importara, ni el desprecio de una ex mujer ni el hambre en el mundo ni la desfloración de unos pulmones que a la larga acabarían corrompiendo el organismo que habitaban. Al expulsar el humo sentí que salía por todos los poros de mi piel. Me empeñé en que no se me notara y sin embargo dos grandes lágrimas me inundaron los ojos. Cuando llegó hasta mí, tenía el cigarrillo torpemente instalado entre el índice y el corazón y lo agitaba con el pulgar dando golpecitos en el filtro, como siempre había visto hacer a los fumadores compulsivos. Ella me quitó el cigarrillo, dio una calada muy despacio y me lo devolvió. -Tiene usted éxito. -Lo dice por… -Porque tiene la capacidad de atraer la atención de la gente. El otro día, cuando vino aquí sin una excusa convincente, no lo habría creído. -¿Y eso le parece bien? -Es mejor darse a conocer que pasar desapercibido. -¿Aunque sea de este modo? -Mucho mejor de este modo. Quedé en silencio y ella se animó a hablar casi con naturalidad. Me dijo que se llamaba Liu, Marta Liu Sun García, repitió. Lo de la inversión en el orden de nombres y apellidos no aplicaba puesto que vivía en Europa, pero tenía preferencia por su nombre Chino antes que el español. Le pregunté si la preferencia en el nombre tenía alguna relación cultural, si prefería una sobre la otra, para así averiguar si se decantaba por su padre o por su madre. Seguramente percibió la treta porque ni contestó a mi pregunta ni mantuvo el tema de conversación. Al contrario, se agarró a ese doble sentido no manifestado y yo tuve la sensación de haber sido sorprendido en un renuncio y vencido demasiado fácilmente en la primera batalla. -Tengo entendido que escribe usted sobre mi padre. -Sí, bueno, ya sabe: trabajador tenaz e inagotable, esposo entregado y padre ejemplar, comprometido con la sociedad en que vivió. -¿Es cierto todo eso? -Usted es su hija. -Nunca se me habría ocurrido decir todas esas chorradas sobre él. Ni sobre nadie. -Es mi trabajo. Un camarero pasó con una bandeja y cogí dos copas de vino blanco sin soltar el cigarrillo. -¿Y nada más? –preguntó. -¿Qué más? Le ofrecí una de las copas poniéndola ante ella pero ignoró mi gesto. -Me refiero a si el encargo no incluye algún otro aspecto de su vida. -Incluye su vida, tal y como su padre me la quiera contar. -Para ser escritor, no habla usted mucho. -Los escritores no hablan. Suelen ser más efectivos cuando dejan que hable el papel. -No todos. Ignoré la intención de ese último comentario. La verdad era que me sentía bien hablando con ella; nervioso, inquieto e impaciente, es decir, muy bien. No solía ligar pasados los treinta, mucho menos en los inminentes cuarenta, y sobre todo desde que no era más que un escritor frustrado. En cierto modo, había algo de novedad en todo aquello. Quizá por eso me dejé llevar por una situación en la que mi interés profesional por saber más de la vida de mi cliente quedó totalmente olvidado en mi cabeza, y ni siquiera reparé en que todo esto me serviría el día siguiente para escribir con mayor criterio. En mi imaginación, tenía sentido que una mujer joven como aquella mostrara un interés por mí, que podía haberse visto atraída quizá por mi soledad y mi desamparo, por mi expresión triste y vulnerable parecida a la imagen de un perro que deambula entre los cubos de basura. Por primera vez en mucho tiempo sentí que aún no había quemado mi juventud, que me quedaba vicio y diversión para rato, y que Liu era la mejor demostración posible y que suponía una ocasión que no debía dejar escapar. -¿Es usted entendida? –le pregunté. A esas alturas ella me hablaba más cerca que al principio, se apoyaba en mí como si estuviera afectada por un alcohol que apenas había bebido y su tono se acercaba al de las confidencias. -Yo entiendo de muchas cosas. Sin apenas separarse de mí me miró de arriba a abajo, como si estuviera calibrando el caballo antes de comprarlo. Mis manos seguían ocupadas por las dos copas de vino sin empezar. -¿De arte también? -Todo lo que cuelga en estas paredes me parece una inmundicia sin sentido. Yo las empapelaría con cualquier otra cosa. -Entonces entiende. -No hay nada que entender. -¿Y qué hace regentando una galería? -Se conoce gente. Esto último me lo susurró al oído, muy pegada a mí, una mano sobre mi pecho, provocando con su contacto y con el sonido del aire al salir de su boca un escalofrío en mi nuca que hacía mucho tiempo que había olvidado. Me cogió las dos copas y las dejó sobre el buró. Podría acabar diciendo que a partir de entonces todo discurrió como uno espera en estos casos y que me perdí en el enramado espiral de su ombligo o alguna metáfora intencionada y poco efectiva que no lograría explicar ni en una mínima parte lo sucedido. Pero hay algo más. Cuando llegamos a mi casa me pareció que en la oscuridad destacaba un bulto inmóvil sobre el sofá. No encendí la luz y conduje a Liu hasta el dormitorio. Allí la niña-mujer demostró que su insólita madurez no se limitaba a ese desparpajo que le había conocido en la galería o a las palabras ingeniosas que parecían no agotársele. Pensé que lo mejor que podía hacer un hombre en mi pellejo era dejarse hacer, seguir el juego que imponía y esperar con impaciencia para descubrir a dónde me llevaba. Tras unos minutos de cuerpo a cuerpo que empezaba a impregnarse de sudores y algo más sobre las sábanas se oyó con mucha claridad el ruido de una puerta que se cierra. En ese instante Liu estaba sobre mí en una posición poco habitual de forma que sólo veía su espalda muy cerca de mi cara. Sentí que interrumpía bruscamente sus movimientos. Por suerte la pausa no se prolongó más que un segundo y el viaje iniciado llegó a una prometedora primera escala. Aproveché la parada momentánea para salir del dormitorio con la excusa de servir una copa. Encendí la luz y busqué por el salón. El sofá estaba vacío. El baño y la cocina también. El reloj había desaparecido. Me quedé mirando el hueco blanco en la pared. No tardó en aparecer Liu en la puerta del dormitorio, liberada ya de la última prenda de su ropa interior, el tatuaje hipnotizante en el centro de su cuerpo. No hacía ninguna falta la copa ni importaban los ruidos. Entonces sí, me perdí definitivamente en la enredadera espiral de su pequeño ombligo. 20 Por la mañana desperté solo. Supe enseguida que lo de la noche anterior había sido real, lo había tenido presente durante el sueño, y el hecho de que Liu se hubiera ido sin que yo me diera cuenta no restaba gloria a lo sucedido. Entonces no pensaba si aquel encuentro podía significar algo más, si supondría el inicio de una nueva relación o lo olvidaría en pocas horas, si de él se derivaría alguna consecuencia posterior. Comprobé que el piso estaba vacío. En la pared, como la noche antes, faltaba el reloj. Lo mismo daba que hubiera estado en su lugar. Sólo era un reloj. Cuando me metí en la ducha seguía pensando en el cuerpo desnudo de Liu, la escena de la galería, la conversación, su acercamiento y lo que pasó después. Mientras me vestía aún me quedaba una sonrisa nerviosa y triunfal en la boca. Fue en la calle, camino del hospital, cuando empecé a pensar más allá. El día que Sun me pidió que me involucrase para ayudarle a terminar su trabajo, seguro que se refería a otra cosa. Quise creer que tal vez no le importara, que estaba ocupado en cuestiones más elevadas que tenían que ver con la vida y con la muerte, pero por mucho que extremara los argumentos Sun seguía siendo su padre. ¿Qué le diría? Nada, no debía decirle nada. ¿Cómo me comportaría ahora ante él? ¿Se me notaría? ¿Sospecharía con sólo mirarme como había sospechado de su mujer? Era un alivio pensar que el de esta mañana sería el último de nuestros encuentros. También sentí cierto alivio cuando subí a la habitación y la encontré desierta. La cama estaba perfectamente compuesta, olía a limpio, pero no había rastro del paciente. Ni siquiera vi la percha que sirve para sujetar las botellas de suero. Enseguida dejé de sentirme aliviado y salí a buscar a Sun. En el pasillo me crucé con Mauro que venía hacia mí. -¿Qué pasa? ¿Dónde está? El enfermero negó con la cabeza. Su expresión era más taciturna que de costumbre pero ahora sin mostrar la animadversión que me profesó desde el primer día. Había en su mirada cierto grado de camaradería que invitaba a hablar con él, a preguntar o a sincerarse. -¿Es que lo han trasladado? ¿Por qué? Mauro me empujó suavemente por un brazo y me llevó a la sala de espera. Empezaba a temerme lo peor. -Se ha ido –me dijo. -¿Dónde ha ido? -Se ha ido. -¿Quiere decir…? -Sí. Por la puerta ventana de la sala de espera se veía un tipo gordo que fumaba en una estrecha terraza de baldosines viejos, entre tubos y aparatos de climatización. Sobre una mesita había dejado un paquete de tabaco con su mechero. Repetí el gesto de la galería y fumé sin pensar lo que hacía. -Pero… ¿cómo? Ayer mismo estuve con él. Me dijo que hoy daríamos el último repaso. Me lo prometió. -Tenía que ocurrir. -¿Cómo que tenía que ocurrir? Él lo decía porque su vida era penosa. Pero ustedes tenían la obligación de no hacer caso de esos delirios y de sanarlo. Son médicos. ¿Cómo han podido? Yo mismo me daba cuenta de lo absurdo de mis razonamientos según los acababa de pronunciar. Mauro también pero no me lo decía. Una enfermera entró en la sala y me puso una mano en el brazo. Con la otra señaló la pared en la que había un cartel donde un aspa roja tachaba un cigarrillo humeante. Abrí la puerta ventana y arrojé el cigarrillo encendido de cualquier manera. El tipo gordo tuvo que apartarse para que no le cayera encima. -Muerte natural –dijo Mauro. El médico no podía haber dicho algo así. Era una frase de Mauro, que se sentía tan afectado por la muerte de Sun como si fuera un familiar. Más que eso, dada la naturaleza de las relaciones familiares del fallecido. En el tiempo que le tocó cuidar de un enfermo tan desvalido y abandonado debió de crear un lazo afectivo demasiado estrecho, poco recomendable para su profesión. -Natural… -murmuré. Lo de natural sólo podía tener sentido si se contemplaba la vida de Sun limitándose a su estancia de hospital, desde la cama, sin un pasado igual de esperanzador que el de cualquiera que jamás hubiera sido víctima de un intento de homicidio, sin una trayectoria profesional entregada, sin unos intentos de crear una familia en armonía como hacían los demás. Pero no era ése el caso. A Sun le habían perforado el corazón, en su empresa lo habían abandonado por inservible, su mujer lo volvió loco, su hija nunca fue el consuelo que requiere un padre que sufre. En esas condiciones lo natural es morirse pero un parte de defunción no debería limitarse a una explicación tan precaria. -Quiero decir que no fue un suicidio. Eso también estaría justificado. Pero nunca lo habría creído. Tuvo motivos para suicidarse mucho tiempo atrás y no lo hizo. Por otra parte le habría resultado muy difícil si no era capaz ni de ir solo al baño. -¿Ha venido alguien a ver el cadáver? -Lo trasladaron al tanatorio. -¿Dejó algo para mí? Mauro sonrió de pena. Qué me iba a dejar. Ya me había dado todo lo que tenía al contarme su historia. Parecía como si todo estuviera calculado. Y sin embargo me había citado para verme por última vez. -Lo lamento. Mauro salió cabizbajo de la sala. Lo lamentaba de verdad. En su gesto afligido creí apreciar una sensación de culpabilidad, como el hijo que no dio a su padre todo el cariño que ahora cree que mereció, como el médico que no fue capaz de diagnosticar y tratar una enfermedad terminal. Yo no me sentía mejor. Salí a Juan Bravo y me puse a andar por la acera. Cuando llegué a la altura de un bar de copas entré y compré cigarrillos. Con las cerillas de publicidad encendí uno y lo fui fumando por el bulevar abajo. No estaba loco el chino. Su reclusión en una planta para enfermos con desórdenes mentales no respondía a la realidad si no a un protocolo de prevención con el que las instituciones médicas se liberan de ciertas responsabilidades incómodas. Sun era del todo consciente de que sus males eran otros, y lo que decía tenía visos de un raciocinio superior a la media. De hecho me parecía que su mente, aparte la amargura, gozaba de una salud especialmente desarrollada debido quizá a que sus limitaciones físicas lo obligaron a focalizar todos sus esfuerzos en lo intelectual. La alusión que hizo el primer día a su inminente asesinato cobraba una nueva dimensión. Pensaba en todo esto y en las personas del entorno de mi cliente que tuve la ocasión de conocer cuando percibí un sonido cercano y una vibración en mi pantalón. El teléfono móvil llevaba sonando unos segundos. Miré la pantalla. El número llamante no se correspondía con ninguno de mi agenda. Empezaba por 666 y no paraba de parpadear. En mi aturdimiento no se me ocurrió que podía tratarse de un cliente que viniera a reemplazar al que acababa de perder. Rechacé la llamada. Un mensaje de texto me avisaba de que ese mismo número me había llamado otras tres veces en los últimos minutos. Volví a guardar el aparato en el bolsillo. Unos segundos después sentí la misma vibración y el mismo timbre molesto. El 666 insistía. Apagué el teléfono. Seguí andando calle abajo. 21 Terminé la biografía tal y como me había pedido Sun Ruo-se. Fueron unos días de plena dedicación en los que no paré de escribir, como esos novelistas que, sin importarles la calidad de lo escrito, se sienten seguros para escupir sin ningún pudor todo lo que se les va ocurriendo. Ponía el mazo de folios a la izquierda, empezaba a teclear y me olvidaba de romper y arrojar al rincón. Lo que no olvidé fue el tabaco: fumaba en los descansos entre párrafos, aspiraba más profundamente cuando buscaba una palabra que me parecía clave, dejaba que se consumiera un cigarrillo apenas empezado cuando mi voracidad creativa me impedía interrumpir una idea. Jamás había escrito de aquel modo. Si hubiera tenido que incluir un apartado de agradecimientos, sin duda la única persona que aparecería sería el propio Sun. Él, su muerte, me había proporcionado el impulso necesario. Una vez terminado el trabajo principal, me dediqué a la elaboración más estética del libro. Unas fotos de un Sun más joven que yo no había conocido, otras de la galería de arte, algunas imágenes y documentos recogidos en la página web de NISE y otros elementos dispersos a los que tuve acceso me valieron para componer sus páginas con el mejor gusto del que fui capaz. La imprenta se ocupó de los últimos toques y de hacer realidad el proyecto de cinco ejemplares encargados por mi cliente. En cierto modo, yo era un autor editor que tiene dónde colocar su obra, mucho más de lo que nunca había podido decir. Acudí al ático de Fernández. Como albacea, y dado que había sido él quien me adelantó parte de mis honorarios, pensé que debería ser también el receptor del producto encargado. También esperaba que en ese mismo acto me hiciera entrega del resto del dinero, no sin antes mostrarle uno de los ejemplares para dejar patente que el acuerdo se había cumplido por ambas partes. La sirvienta joven apenas se dignó mirarme cuando le dije quién era. Ni se acordaba de que unos días antes me había abierto esa misma puerta. Me condujo con desgana hasta la misma sala de espera de la otra vez y desapareció. Dejé la bolsa con los cinco ejemplares sobre una de las butacas de Canterville y cuando la abría para extraer uno apareció mi anfitrión. -¿Cómo usted por aquí? Fernández vestía un batín de seda sobre unos pantalones de raya perfecta y americana con corbata. Le mostré el ejemplar. El hombre lo miró por delante y por detrás, sin abrirlo, como si no supiera cuál era la colocación adecuada para ver el cuadro. -Bonito. Sí, señor. Muy bonito. -Gracias. Le dejo también mi tarjeta. -¿Tiene usted tarjeta como los detectives de antes? Mario Canudo, escritor. Bueno, es otra forma de verlo. El dueño de la imprenta me había ofrecido producir un paquete de tarjetas a bajo precio, quizá con la intención de conservar un cliente que podría encargarles ese tipo de trabajo con cierta periodicidad. Había pensado poner biógrafo, o servicios literarios o soluciones editoriales personalizadas o alguna fórmula del estilo pero al final opté por una palabra que, aunque provocaba la misma ambigüedad, me abría mayores posibilidades. -¿Acaso sabía que iba a necesitar sus servicios otra vez? -No sabía nada. -¿Le interesa? -Dígame de qué se trata. -Primero veamos de lo que ha sido capaz. ¿Está todo? –preguntó señalando el libro aún sin abrir. -Todo lo que él quiso que estuviera y un poco más. -¿Está toda la verdad? -Seguro que no. Pero ya le digo que Sun era mi cliente, no un sospechoso de asesinato. -¿Habló de NISE? -Véalo usted mismo. -¿Y el lanzamiento del nuevo producto? -No le interesaba. -Pero usted conocía su existencia. -Por lo que usted me dijo, nada más. No me importaría que me lo contara ahora si sigue teniendo interés. -Supongo que ya no tiene remedio. ¿O tal vez sí? –Se quedó mirándome sin esperar una respuesta. Dejó pasar unos segundos, rascándose la barbilla, emitiendo unos extraños sonidos que lo mismo indicaban que estaba pensando o digiriendo un roedor que se acababa de tragar. Entonces abrió el libro, hojeó su interior, se detuvo en el comienzo, leyó algunos párrafos, revisó el índice, las fotos, estudió el final. Luego, como si diera su aprobación a una idea audaz que acababa de tomar forma en su mente, empezó a afirmar con la cabeza y concluyó:- Sí, definitivamente sí. -¿Para el segundo encargo? -Por favor, sígame. Me llevó hasta la habitación de los sofás, donde creí apreciar que había menos muebles que la última vez. No colgaban cortinas ante las ventanas y la temperatura era un poco más baja de lo deseable. Se sentó en una butaca individual y me invitó a imitarlo en el sofá contiguo. -¿Qué sabe de teléfonos móviles? -Que tengo uno. -Mire éste. Como ve, incorpora una camarita fotográfica. -Creo que ya no los hacen sin cámara. -En efecto. Pero en su día fue una novedad. Inventos como éste, o el bluetooth, la conexión a internet, la sincronización de la agenda, fueron llegando de manera individual. Muy deprisa, eso sí, pero cada uno a su tiempo e impulsados por desarrolladores diferentes. Entre los proyectos de NISE, pasados y futuros, se encuentra el uso del teléfono como tarjeta de crédito sin recurrir al sistema de mensajes cortos, el reconocimiento de identidad que puede servir para ese pago o para la apertura de puertas o sistemas de seguridad, el alcoholímetro… -¿El alcoholímetro? Había oído hablar de lo otro, pero el alcoholímetro… -Lo mismo que utiliza la policía o el que cuelga de la pared de algunos bares pero en formato pequeño y dentro de un teléfono. ¿Sabe cuánta gente se pregunta, después de una noche de juerga, si está en condiciones de volver a casa conduciendo su propio vehículo? Imagínese a uno de esos palurdos echando el aliento a su teléfono, y el grupo de sus amigotes no menos palurdos abriendo la boca de asombro ante el invento. El día siguiente todos los de la pandilla se han comprado el nuevo aparato, y los de las pandillas adyacentes también y los familiares. En menos de un año más de la mitad del parque telefónico cuenta con el medidor de alcohol en sangre. No le voy a decir lo que esto supone en millones de euros para no marearlo. La única dificultad reside en incorporarlo a un soporte tan pequeño. Pero esto ya está superado, así son los orientales, minimalistas. -Así que en NISE están alborotados con el asunto del alcoholímetro. -Para nada. El alcoholímetro es una novedad de las que ellos llaman de engorde. Ahora lo que les tiene de cabeza es el hospital móvil. Ya está muy avanzado y la competencia ha hecho también sus progresos. -Quizá no debería contarme… -En efecto, no debería. Vera usted se trata de… -¿Seguro que me lo va a contar? ¿No lo acusaron de revelar información sensible o lo que fuera? Fernández hizo un gesto con la mano como si apartara una mosca. -Dígame, ¿qué es lo peor de sufrir un ataque cardiaco? -¿Cómo dice? -Dígame qué es lo peor, lo primero que se le ocurra. -¿Que te mueres? -Muy agudo. El riesgo de morir o de sufrir daños irreversibles es lo peor de todo. Pero en realidad un ataque cardiaco no es tan grave si se actúa a tiempo, y menos aún si se puede diagnosticar con unos minutos de antelación. De hecho, si usted se prestara, los médicos de un hospital podrían provocarle un paro y revivirlo sin el menor peligro. -Otro día, quizá. -No se lo reprocho. Pero supongamos que un hombre sale a pasear tranquilamente por el bosque, él solo, internándose por senderos en los que no encuentra a nadie quizá durante horas. Y supongamos que ese hombre pasa de los setenta, que está delicado de salud y que el ejercicio que realiza no es suficiente para prevenir todos sus posibles males. Cuando se encuentra en mitad de una arboleda, disfrutando de la naturaleza y de su soledad, empieza a sentirse mal, sufre unos pinchazos en el pecho, se le paraliza el brazo izquierdo, el hormigueo se apodera de la mitad de su cuerpo. Seguramente el hombre sabe lo que le está pasando porque no es infrecuente conocer casos similares a través de comentarios de amigos de amigos, o porque su médico le ha dado unas nociones al respecto: un ataque cardiaco. En su desvanecimiento aún es capaz de estar seguro de lo que sufre su corazón, y aun de sacar el teléfono móvil del bolsillo para llamar a su hija, a quien pedirá ayuda o de quien se despedirá en unos patéticos últimos instantes. Cuando busca en la agenda el número que le interesa sus fuerzas se extinguen y cae al suelo como un fardo. Todavía consciente, de su mano abierta cae el teléfono sin que se haya realizado conexión alguna. ¿Cuántas veces se habrá repetido una escena como ésta? Quizá no pase mucho tiempo hasta que alguien encuentre al desventurado paseante, pero entonces lo que hallará será un cadáver. Pues bien: NISE se propone dar una respuesta eficiente a esta lamentable falta de consideración hacia el individuo. -¿El hospital móvil? -Desconozco si lo llamarán así, pero esa es la idea. Como le digo, no se trata sólo de NISE. Hay otros en la carrera. Lo que pretende NISE es ofrecer la tecnología para darlo todo en uno, como El corte inglés. -La gran empresa anónima como motor del mundo. -El usuario sólo tiene que llevarlo encima, en el bolsillo del pantalón o de la chaqueta, pegado al cuerpo. Esta proximidad permite a los sensores detectar su temperatura corporal, las pulsaciones y otra serie de parámetros que serán los que determinen el momento en que usted sufrirá el ataque. La información lo puede todo. El sistema, su nuevo teléfono, enviará un aviso al hospital fijo, el tradicional, que se pondrá en marcha para enviarle un equipo de socorro a la mayor brevedad. ¿Dónde? Lógicamente el aviso incluye también las coordenadas de su ubicación gracias al gps que lleva incorporado. ¿Qué le parece? -Muy práctico. -Ya no se trata de cuántos corazones, que son muchos, sufren uno de estos ataques al cabo de un solo día. Se trata más bien de seguridad preventiva. Sabiendo que existe la posibilidad, aunque sea una entre mil, de quedar tendido en el suelo y no recibir el auxilio necesario para salvar la vida, ¿no invertiría quinientos euros, o seiscientos o mil si fuera preciso, en un aparato que se puede convertir en su ángel de la guarda? -Algunos prefieren dejarse morir. -Quizá usted no sea público objetivo para la nueva tecnología. -Quizá. -Pero otros muchos sí. ¿Se hace una idea del mercado potencial en el que se desenvolverá el invento de marras? El éxito será inmediato. En cuanto se conozca la disponibilidad del producto, todo el mundo, y no sólo los propensos, querrán tener uno, los hospitales tradicionales se apuntarán al sistema y lucharán por ser los primeros en suscribir los acuerdos necesarios. Se me ocurre ahora que las aseguradoras médicas y de vida deberán reducir el importe de la cuota de aquellos asegurados que cuenten con uno de estos aparatos. ¿No le parece? Tendrán que adaptarse a los nuevos tiempos. -Efectos colaterales. -Por supuesto, se irán incorporando nuevas aplicaciones, que me consta que ya están desarrolladas pero que por motivos comerciales prefieren espaciarse en el tiempo: la detección de gramíneas y otras sustancias sensibles para los alérgicos, que les indicará en la pantalla del teléfono qué días y qué horas del día son más propicias para salir a la calle; o la asistencia a diabéticos, que conocerán el nivel exacto de azúcar en sangre y parámetros del estilo. Piense en cualquier disciplina médica, cualquier sección de hospital, y hallará una nueva aplicación: funcionamiento renal, formación de tumores, calcificación de los huesos, lo que sea. ¿Se da cuenta del modo en que todo esto va a cambiar el mundo de la medicina y, sobre todo, el de la salud del individuo? -Pues… Quizá no quería darme cuenta. Lo sorprendente era que a esas alturas Fernández parecía entusiasmado con su propio discurso, como si fuera a ser él quien más se beneficiara. -Pero veámoslo desde el punto de vista de la compañía –prosiguió-. ¿Se da cuenta de cómo va a cambiar este lanzamiento la posición de NISE en el mercado y hasta qué punto va a incrementarse el valor de las acciones de la corporación, con el consiguiente enriquecimiento personal de sus socios y algunos directivos? -Comprendo. -No parece que le sorprenda mucho. ¿Qué piensa? -Que para estar fuera de la compañía tiene usted mucha información sobre un asunto que debería ser confidencial. -Tengo mis contactos. -¿Por qué me lo cuenta? -Usted quería saber. -¿Tiene algo que ver con el nuevo encargo? -En realidad no lo sé. -Pero yo venía a cobrar. -El segundo encargo serán otros cinco mil, si le parece bien. Lo dijo con total suficiencia, seguro de que esa cantidad, que no representaba ni una mota en su uña, haría en mí el efecto de un fardo de ayuda alimentaria en una aldea subsahariana. -Esta vez tendrán que ser diez mil. Pero antes me llevaré los tres mil que teníamos pendientes. -Con respecto a eso, no se puede decir que sea un buen momento. -El dinero no es suyo sino de Sun, así que sus momentos financieros no aplican. -Precisamente. Es el dinero de Sun. –Se detuvo un instante para mirarme fijamente y sonreír con gesto de falsa resignación.- Y como acaba de morir todo su patrimonio está retenido. -¿Retenido? -Claro, es lo normal. Debe retenerse hasta que se confirmen los detalles de la herencia. Cualquier movimiento patrimonial dentro de este periodo puede considerarse una disposición fraudulenta. -Pero usted es su albacea. -Y como tal me someto a las normas. -¿Y no es fraudulento no pagar mis servicios? -Amigo mío, usted recibirá su dinero, no le quepa duda. Y lo recibirá en el primer momento que la ley nos lo permita. Mientras tanto le suplico que acepte el siguiente encargo. -¿Qué encargo? ¿Su biografía? -No. La de Adela García. -¿Por qué? Es muy joven. -Está en la cárcel. -¿En la cárcel? ¿Por qué? -¿De verdad no lo imagina? -No. -Sospechosa de asesinato. -¿De quién? -¿De verdad no se entera? -Estando usted vivo… -No es que me importe mucho lo que le pase a esa golfa, pero si la han arrestado es por algo. -Si no le importa lo que le pase, ¿por qué me encarga su biografía? -Quiero saber más. -Contrate a un detective. -Usted es bueno en eso. Además, me interesa la parte literaria que usted se empeña en aportar, y la confección del libro, ya sabe. -¿Y a ella qué le parece? -No tiene que parecerle nada. -No sé… Sentía que las cosas no salían como había pensado al embarcarme en la empresa. Todo era irregular. Y sin embargo quería saber más. Aunque lo estuviera reclamando, el dinero ya no importaba, ya no servía como coartada para introducirme más en el mundo de los Sun. Se oyó un ruido de puertas en la casa que me sobresaltó. -¿Quién es, su hija? –pregunté. -¿Quiere casarse con ella? -No. ¿Por qué? -Se me ocurrió. ¿Entonces acepta? -¿Casarme con su hija? No. -¿Y el encargo de la biografía? -Eso sí. Pero serán diez mil. Fernández inclinó la cabeza y fingió pensarlo unos segundos. Después forzó un parpadeo profundo como si transigiera a los caprichos de un niño. -De acuerdo. -Necesitaré un adelanto. -Imposible. Los gastos corren por cuenta de Sun. Lo mismo que le expliqué antes. No quise discutir más. Lo que me importaba era otra cosa. Salí de la casa temiendo encontrarme con la hija de Fernández en algún pasillo. La pobre no tenía la culpa de resultar milagrosamente fea ni de causarme esa impresión casi vírica pero la alusión de su padre a un matrimonio rápido me había desconcertado. Al pisar la calle ya había caído en la cuenta de que si el albacea no podía pagarme por estar retenido el patrimonio del fallecido tampoco podría estar facultado para disponer de él a futuro solicitando un servicio con cargo a ese mismo caudal. No tardé ni dos segundos en apartar esa idea de mi cabeza. 22 -Tenemos un testigo que cree haberla visto salir del hospital de madrugada, hacia la hora de la muerte de Sun. El inspector Travere me había recibido después de una espera de tres cuartos de hora sentado en los asientos de plástico naranja del vestíbulo. No pude hacerle llegar mi tarjeta hasta que él mismo bajó a buscarme. Se la guardó sin mirarla en el bolsillo de la cazadora, tomándola por la tarjeta de otro detective privado más de los muchos que conoció en su vida. -¿Cree? -La enfermera parecía bastante segura. Lo de que cree es cosa mía. Encendió un cigarrillo. Las prohibiciones no habían alcanzado aún el ámbito más personal de su despacho, a pesar de que de la pared colgaba, en formato pequeño, uno de los carteles que cohibían a los visitantes en el vestíbulo. -¿Quiere? –me ofreció. -Fumaré uno de los míos. ¿Ese testimonio es suficiente para detenerla? -Para detenerla sí. Sobre todo cuando ella no se ha resistido ni opuesto ninguna objeción. De hecho, ni siquiera abrió la boca. Parecía una existencialista. -La filosofía tiene mucho peligro. -Otra cosa será que el juez la declare culpable basándose sólo en el relato de la enfermera. Podríamos sumar lo que usted nos sugirió, lo del aroma que la víctima creyó oler cuando recibió el primer disparo, pero no bastará teniendo en cuenta que no fue más que otra impresión. Todo dependerá del dictamen médico. Si se encuentra una herida, un veneno, algo que se le pueda imputar a un visitante, entonces habría algo con lo que fundamentar la acusación. En cualquier caso será decisión del juez, no mía. -Pero ya existe un certificado médico. -Superficial, el primero que se hace en el momento de encontrar el cadáver. En un hospital suele hacerse de inmediato. Ahora hemos solicitado otro más exhaustivo, tras la declaración de la enfermera. -¿Es lo que ustedes llamarían un testigo fiable? -No veo por qué no. Según nos dice vio a la señora de espaldas, cuando ya salía por la puerta. -De espaldas no se reconoce bien a las personas. -Y también la oyó gritar. Fue por lo que levantó la mirada y la vio. -¿Gritar en plena madrugada en el silencio de un hospital siendo culpable de asesinato? No parece muy verosímil. -Por lo visto gritaba ¡vuelve aquí! ¡vuelve aquí! -¿A quién se lo decía? -La enfermera no vio a nadie más. -Eso es porque había salido antes pero sin hacer ruido, como lo hace un asesino que acaba de actuar. -Es una hipótesis, pero no tenemos ningún testigo de eso. Si la señora hablara quizá saldríamos de dudas. -¿Pero es que sólo se le puede acusar a ella? -No tenemos a nadie más. -Está Li Xiaoxan. -¿Quién? -El actual presidente de NISE. Travere aspiró con fuerza y soltó el humo soplando hacia arriba. Quizá quería darme a entender que esa opción era demasiado volátil para la policía. -¿Qué le pasa? -¿Tiene coartada? -¡Ya está jugando a policías! A priori ese señor es tan culpable como usted o como yo. No hay razones para sospechar de él. -Claro que hay razones. Le recordé el sistema de incentivos de la compañía china, que incluía la entrega de un paquete de acciones para el presidente y los requisitos para que éste accediera a su posesión. También le hablé del inminente lanzamiento del hospital móvil y de las consecuencias que de él se derivarían para quien poseyera una participación. -Ya le dije un día que tener motivos o intereses no significa ser culpable. -Se llama móvil. -Ya hice el cursillo de policía. -¿Lo investigarán, al menos? -Echaremos un vistazo, como corresponde. Y ya que está usted aquí, ¿qué hizo la noche del crimen entre las tres y las cinco de la madrugada? -Dormir. -Se acuerda muy bien. -Me acordaría si no lo hubiera hecho. -¿Tiene algún testigo? Pensé en Liu. Ella era testigo de que aquella noche tuve mejores cosas que hacer que andar matando a mi cliente. Pero sólo hasta la hora en que desapareció. A partir de ahí yo sería otro sospechoso más. Pensándolo bien, si me preguntaran por la coartada de ella tampoco podría testificar que estuvo conmigo más que hasta el momento en que me dormí, que ya había olvidado. La hija de Sun podía haber ido al hospital aquella noche y matar a su padre, pero esa idea era demasiado descabellada: no era más sospechosa que cualquier otro. -¿Alguien que me velara el sueño? -Eso ayudaría. -Vivo solo. Además, no tengo un móvil. -Los móviles no se reducen al dinero y al rencor. Pueden ser de muchas clases y proceder de orígenes impensables. Imagine que la víctima le contara aspectos de su vida que a usted le resultaran demasiado despreciables o que le trajeran recuerdos de un pasado traumático -No soy un desequilibrado. -¿Tiene un certificado de eso? -¿Lo tiene usted? No me respondió. Bastante hacía recibiéndome en su despacho y dándome conversación durante unos minutos. Aun así, cuando me despedía aseguró que estudiarían las opciones, interrogarían al círculo de relaciones de la víctima y elaborarían un informe de la investigación. Su trabajo, ni más ni menos. Por lo demás, yo no tenía que meter las narices en el asunto. -¿Se puede visitar a la detenida? –pregunté en el último momento. -¿Se cree que esto es una residencia? -No trato de entrometerme. -¿Entonces qué hace? Le conté el nuevo encargo que había recibido de Fernández. -Para escribir esas memorias necesitaré preguntar mucho y la información obtenida podría ser útil para el caso. Reconozca que no tiene una prueba definitiva contra ella. El juez le puede reprochar que la haya retenido en un calabozo. -¿Usted qué sabe? -A algunas personas les cuesta hablar con la policía. Prometo compartir lo que saque en limpio. No tiene nada que perder. Además, seré breve. -¿Cómo de breve? 23 Los calabozos de una comisaría de policía son tétricos como un centro penitenciario pero sus espacios resultan mucho más reducidos y por tanto la sensación de enclaustramiento más agobiante. Saberse en el subsuelo de un edificio dotado de gran vigilancia tampoco ayuda a sentirse mejor. La ventaja sobre un penal al uso es la provisionalidad. Adela García permanecía encerrada en aquellas dependencias hasta comparecer ante el juez, cosa que debería suceder en un plazo máximo de setenta y dos horas. Según Trevere, lo normal era que no pasara en aquel calabozo más de una noche, pero el juez le había pedido al comisario que no se la enviara todavía debido a una acumulación en sus asuntos. Tras la comparecencia la detenida sabría si sería recluida en una prisión hasta que se dictara sentencia o si podría irse a casa bajo la condición de no salir temporalmente de la ciudad. Me permitieron entrevistarme con Adela en una sala cerrada del mismo sótano donde se encontraban los calabozos, sin ventanas, con una mesa en el centro rodeada de seis sillas y un pequeño escritorio en un rincón sobre el que había unos cables enrollados. Para sustituir las ventanas, una de las paredes presentaba un espejo grande incrustado en el yeso. El espacio era opresivo y frío. Cuando entró por la puerta conducida por el mismo agente uniformado al que unos minutos antes me había encomendado el inspector Travere, Adela se me quedó mirando, no supe si con desprecio o preguntándome con su silencio qué demonios hacía yo allí. Llevaba unos pantalones negros y una camisa también negra debajo de una gabardina ligera de color amarillo que destacaba entre el gris mate del entorno. No lucía adorno alguno. Me pareció que era su presencia lo que decoraba el lugar. -¿Le molesta? –pregunté. Se encogió de hombros y dirigió la vista hacia el espejo. Se miraba a sí misma pero sin ver. Quizá estaba pensando que alguien nos observaba desde el otro lado. Permaneció un rato en silencio, y me pareció que sólo esperaba que pasara el tiempo. Estaba allí, en la misma habitación que yo, como podía estar en cualquier otro sitio. -¿Un cigarrillo? Tampoco a eso me respondió. Fui a encender uno y cuando ya lo tenía en la boca y con la llama a punto se abrió la puerta y el agente uniformado me recordó la prohibición de fumar en lugares públicos y cerrados. Guardé el cigarrillo. -¿Cómo se encuentra? Adela se había quedado mirando la puerta que acababa de cerrarse. -¿A usted qué le parece? Su gesto desabrido y el tono de su respuesta se parecían muy poco a los que mostró en mi casa el día que nos conocimos. Jamás me había visto en un trance similar y sabía que no estaría a la altura, que no podría consolarla y que mi visita no tendría sentido para ella. -Siento lo de su marido. -Yo no siento nada. -En unos pocos días le tomé aprecio. -Ya. Por su parte no había mucho de qué hablar. Debía ser yo quien tirara de hilo y provocara el acercamiento. Pensé que debía haberme preparado mejor la entrevista; podía estropearlo todo en cinco minutos. -Terminé la biografía de su marido. Silencio. -¿Quiere verla? Más silencio. -Su amigo Celso Fernández dispone de los cinco ejemplares. Acompañó su mutismo con un macabro movimiento de cuello para enfocarme. Sus labios se habían fruncido en una mueca de repugnancia que bien podía dirigirse a mis palabras o a mi persona. O tal vez a ambas. Su mirada destellaba una mezcla de odio y tristeza difícil de interpretar. -¿Mi amigo? -O el de su marido. -Ese tipo no es amigo de nadie. -Me ha pedido que escriba sobre usted. -Sobre mí –afirmó. -Su biografía. -¡Ja! Ya veo sus intenciones. -¿Mis intenciones? -Las de ese gusano pretencioso. Lo decía con rabia, pero no estaba claro si esa rabia la dirigía contra el albacea, contra mí o contra sí misma, porque su mirada a veces se perdía. Subía el volumen para pronunciar gusano pretencioso, hacía un esfuerzo para sacar esas palabras del estómago, y a la vez se le escapaba una sonrisa de conmiseración. -Comprendo que no desee… -¿Quiere que le cuente mi historia? Yo le contaré mi historia. -No tendríamos por qué entrar en detalles íntimos si no le parece adecuado. -¿Detalles íntimos? –Ahora Adela parecía presa de un arrebato incontenible.Los que quiera. -No le gustará que se airee su vida privada, aunque no haya en ella nada de comprometido. -Hay mucho de comprometido, se lo aseguro, pero no me importará después de muerta. -¿Muerta? ¿Pero qué dice? Volvió a mirar hacia el espejo. Era difícil entender si hablaba convencida, en pleno uso de su razón, o si desvariaba como consecuencia de una perspectiva demasiado traumática, como días antes había pensado de su marido. -Sólo está retenida de forma provisional –dije-. Yo sé que usted es inocente. -Yo no he dicho que sea inocente. -Incluso la policía lo cree, pero no tiene más sospechosos a quienes detener. A usted la vieron, pero nadie vio a la persona que salió antes que usted. ¿Quién era? -No era nadie. -Le pidió que volviera. -Será que me he vuelto loca. ¿No es lo que piensan todos? -Si esa persona era el asesino no hace falta que le diga que le conviene decírselo a la policía. -Usted no sabe lo que me conviene, porque no hay nada ya que me convenga. -¿Conoce a Li Xiaoxan? –Adela afirmó con un movimiento de ojos.- Li necesitaba que lo confirmaran en su puesto de presidente para conseguir el paquete de acciones estipulado antes del lanzamiento del nuevo producto de NISE. De hecho, si investigamos un poco descubriremos que ese lanzamiento se ha retrasado deliberadamente. No me extrañaría que, ahora que el antiguo presidente ha muerto, mañana viéramos en los periódicos el anuncio del nuevo teléfono salvador. Cuando eso suceda el valor de las acciones subirá tanto que Li obtendrá una fortuna descomunal casi de la noche a la mañana. -¿Y qué me importa eso a mí? -Lo que quiero decir es que a Li le interesaba la muerte de su marido. Era a quien más le interesaba, por no decir que era el único. Usted podía estar distanciada de él pero jamás desearía su muerte. -No esté tan seguro. -En cualquier caso no lo mataría. -Claro que sí. Y lo más gracioso es que ahora van a matarme a mí. -¿Quién? -Eso no importa. Usted sólo es biógrafo, no policía. Así que no me toque las flores. Tenía razón. Por primera vez alguien reconocía mi verdadero papel, quizá cuando yo mismo empezaba a dudar de él. Sólo me habían encargado la redacción de una biografía. Lo demás no entraba en mi jurisdicción. Pero ya iban dos personas que me anunciaban su propia muerte por causas no naturales. Y la primera había sido enterrada dos días atrás. Por un momento pensé que aún estaba a tiempo de rechazar el encargo dada su excesiva proximidad con el más allá, pero sabía que esa opción era una vuelta al fracaso. Aquí tenía una historia, o mejor dicho dos, y sentía que podía terminarlas. La vida del escritor no es tan cómoda como imaginaba. Para tener una historia hay que arriesgarse. Parafraseé a Calderón: ¿Para cuándo es la vida si no la vivimos ahora? Me sentí tan identificado con esa determinación que descarté por completo la renuncia. El verso de Calderón se refería a un caballero que lucha por no perder a su dama. Yo luchaba por los diez mil, o por revelar la verdad sobre la familia de Sun o por salvarme a mí mismo. -Lo peor que le podría pasar es que la declarasen culpable de un delito que no cometió y que la encerrasen unos años. -¿Y le parece eso muy diferente de la muerte? -Pero nadie la declarará culpable. -¿Por qué lo cree? ¿Por qué no cree la versión de la policía? ¿Qué le hace falta, un vídeo? Entró el agente uniformado y con unos modales neutros me indicó que el tiempo había concluido. -Son estrictos con los horarios de las comidas –ironizó Adela, que de golpe había recobrado su actitud resignada. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. -¿No puede quedarse un poco más? El agente ni siquiera me contestó. Hizo el gesto de dejar pasar a la detenida delante de él mientras le sujetaba la puerta -Vendré mañana y seguiremos hablando –dije. Adela se volvió en el último momento. -Si no tiene otra cosa mejor que hacer y estos señores no tienen inconveniente, yo tampoco. 24 Pasé las siguientes horas en casa. No me había acordado de Tania durante todo el día pero al girar la cerradura se me ocurrió que podría encontrarla allí. La pared junto a la puerta presentaba el mismo vacío del día anterior. Tania sólo se dejaba ver cuando quería, aparecía y desaparecía por su propia voluntad. Después de la escena con la hija de Sun era posible que no volviera a acercarse y ya había comprobado que mi capacidad para encontrarla era escasa. Quizá se quedaría el reloj como recuerdo, o en forma de requisa por la afrenta, si es que la hubo. No se lo reproché. Seguí pensando en mi entrevista con Adela García. La había encontrado abatida y a la vez sarcástica, pesimista con respecto a su futuro y resignada con una suerte que no dependía ya de ella. Ni siquiera se defendía de la acusación de asesinato que podría acarrearle una condena de muy larga duración. Y no tenía nada mejor que hacer que hablar conmigo. Eso debía de resultarle humillante. Tumbado en la cama, dando caladas cortas al cigarrillo, el cenicero sobre el ombligo, llegué a la conclusión de que quien debía hacer algo era yo. Cuando me levantaba para llevar a cabo mi resolución, sonó el teléfono. Era la viuda de Pascual, que preguntaba por su encargo. Quería saber si mañana ya dispondría del libro en sus manos. -No quiero que me tome por una vieja caprichosa e impaciente, pero la verdad es que ya soy muy mayor y las ganas de vivir no me acompañan. -No diga eso. -Lo único que temo es que si tarda usted mucho en terminar la biografía es probable que no llegue a leerla. -No exagere. Sólo tiene que esperar un poco. -¿Cuánto? -Ahora no puedo decirle. Mi interés principal es lograr un buen trabajo, que tenga usted un recuerdo imborrable. -¿Y si no soy capaz de contemplar ese recuerdo, ni bueno ni malo? Sacrificaría la calidad por adelantar la entrega. -Además me he dado cuenta de que su marido fue alguien especial, de mucha valía humana, y eso merece dedicar mayor atención. -¿Y por qué no me anticipa la parte que ya tenga escrita? Pensé que eso requeriría que ella me adelantara una parte del pago, pero temí que aceptara. -Tal y como está no tenemos nada presentable. -¿Nada? Por lo que más quiera, piense que no tengo otra cosa en la vida. -Es un proceso complejo. -No sabía… La conversación duró lo que tardé en convencerla de que las prisas nunca son buenas para escribir y de que si tenía un poco de paciencia vería cumplido su deseo antes de lo que pensaba. Me puse los zapatos y salí a la calle. La combinación del 27 y el 147 me puso de nuevo debajo de las cuatro torres cuando los primeros empleados empezaban a abandonar sus puestos de trabajo. En Torre Espacio un vigilante volvió a tomarme los datos personales para la identificación de seguridad y me envió al ascensor para que subiera a las oficinas de NISE. La tarjeta magnética que me entregó debía de servir exclusivamente para subir a la planta veintiséis. El otro sistema de control era un lector de huella que no estaba pensado para visitantes ocasionales. Subí como la otra vez, salí del ascensor y me quedé en el rellano. En ese momento un grupo de trabajadores que había finalizado su turno esperaba para abandonar la oficina. Entré de nuevo al ascensor detrás del grupo. Los vi disputarse cuál de ellos utilizaba su huella para marcar el cero del vestíbulo; otro, un poco mayor y menos divertido, posó su dedo y marcó el sótano. Una vez abajo deambulé entre las plazas de aparcamiento como hace cualquiera que busca su vehículo. Comprobé que los bajos del complejo Cuatro Torres formaban una extensión subterránea común por la que se podía circular al estilo del viejo Azca y que incluía cuatro áreas de aparcamiento independientes a los que sólo se podía acceder haciendo uso de la identificación personal. Tras un rato de espera en el que no perdí de vista el acceso desde Torre Espacio, vi salir a Li Xiaoxan seguido de un tipo delgado con cara de pocos amigos y del matón que se ocupó de mí en mi primera aparición por NISE, de quien tampoco esperaba un abrazo cordial. Caminaron en formación junto a una pared hasta que llegaron a las plazas reservadas a su organización. El tipo delgado accionó el mecanismo de apertura de un deportivo amarillo que no hacía buen cuadro con los Mercedes y los Audi negros que abundaban en aquella zona. Tenía unas ruedas muy anchas, unas formas agresivas como de competición, sus cristales estaban tintados y no levantaba más de unos pocos centímetros del suelo. El habitáculo interior sin duda estaba concebido para no más de dos ocupantes, aunque contaba con un minúsculo asiento trasero en el que a uno jamás se le ocurriría llevar algo más grande que un maletín. Li se subió al asiento del acompañante y tuvo que esperar unos minutos hasta que el matón gordo, esquivando el asiento delantero abatido hacia delante, pudo introducirse detrás del tipo delgado, que se instaló muy pegado al volante. La escena habría resultado cómica si no fuera porque esos chinos empezaban a dar miedo. Regresé al acceso de Torre Espacio. Se abrió la puerta de uno de los ascensores y cuando quedó vacío entré. Pasé la tarjeta por el lector pero no me obedeció. Lo intenté varias veces hasta que comprendí que estaba programada para un único trayecto entre la planta cero y la veintiséis y viceversa. Traté de pensar qué hacer. Si intentaba salir por el acceso de vehículos un vigilante me detendría. Si me retrasaba más tiempo perdería a Li. La tarea de un detective es mucho más complicada de lo que dicen. Unos segundos después la puerta del ascensor se cerró y sentí el movimiento hacia arriba, esta vez hasta la catorce. Más gente que bajaba. Me quedé dentro del ascensor y esperé. Nadie preguntó y unos segundos después me vi por fin en el vestíbulo. Salí corriendo a la calle y me dirigí a la parada de taxis que existe entre el complejo y el hospital La Paz. Me subí al primero de ellos y le indiqué que se dirigiera a la salida del túnel. Una vez allí le pedí que aguardara hasta que apareció el deportivo amarillo. -Siga a ese coche. -Imposible. -¿Cómo que imposible? -¡Es un Ferrari! -No puede ir muy lejos. -Con ese motor, a cualquier sitio. -La ciudad no es tan grande. -Está bien. Pero nunca me habían pedido algo así y le advierto que no me gusta. Y además un Ferrari. El conductor situó su vehículo inmediatamente detrás del deportivo, que esperaba en el semáforo. -¿Tiene que pegarse tanto? -Si no lo hago lo perderemos al primer acelerón. Quien conduce uno de esos no se resiste. Con la luz verde los coches se pusieron en marcha. El Ferrari avanzó en su fila despacio. Desde el taxi se oía el rugido de un motor que pide campo abierto. Tomó la Castellana hacia el norte en medio de una maraña de coches que no le permitían correr. En la avenida de la Ilustración aprovechó un claro de unos treinta metros para hacer una maniobra vertiginosa y cambiar de carril dos veces. En un momento nos separaban tres coches del deportivo amarillo. -No lo pierda. -¿Y que quiere que haga, que vuele? El Skoda no estaba pensado para la competición y el conductor tampoco aspiraba a piloto de carreras. -No se ponga detrás. Lo perderemos. -¿Y si sale por la derecha? -Entonces tendrá que dar un giro. -Pues vaya… No fue necesario. El Ferrari continuó recto toda la Ilustración y enlazó con la parte de la M-30 libre de semáforos, por el camino más natural para ir a Puerta de Hierro. Se pasó las desviaciones y empezó a cobrar velocidad y a dar latigazos para cambiar de carril en busca de espacio por donde correr. El radar situado a la salida del túnel debió de captar una velocidad superior a los ciento treinta. El velocímetro del Skoda no pasaba de los noventa reglamentarios. Una fila de coches que intentaban salir hacia la M-40 obligó al deportivo a reducir velocidad y nos permitió recuperar la distancia. -Dijo que no podía ir muy lejos. -Si supiera dónde va no lo necesitaría a usted. En la M-40 lo perdimos. Los cuatro carriles iban cargados de coches pero cierta fluidez temporal en el tránsito facilitaba los cambios de fila para buscar un avance un poco más ágil. El taxista tomó el segundo carril y de ahí no salió. Durante unos minutos circulamos a la velocidad que permitía la masa. Mirando hacia delante no destacaba ningún deportivo. Se veían coches que cambiaban de carril y buscaban la forma de ganar unos metros, pero ninguno era amarillo. Cada minuto que pasaba se hacía más difícil encontrar el que buscábamos. -Le dije que era imposible. -Siga. -A ver qué remedio. En el lado derecho, a unos mil metros de la salida para tomar la carretera de La Coruña, se había formado una cola más densa en la que los vehículos empezaban a pararse, mientras que el resto de la calzada parecía ganar cierto brío. Si el Ferrari había tomado uno de esos carriles ya estaría demasiado lejos. -¡Ahí está! La chapa amarilla destacaba en la fila de los parados. El taxista fue a meterse en el primer espacio libre que encontró, unos quince coches por detrás del Ferrari. -Ni se le ocurra –grité-. Lo perderíamos al salir de este embrollo. -Pues no se puede hacer otra cosa. -No sea exagerado. Siga hacia delante. -Si nos pilla la policía intentando colarnos la multa la paga usted. -Sitúese justo detrás, cueste lo que cueste. Acercó el taxi al Ford Fiesta que seguía al Ferrari y puso el intermitente a la derecha. En ese momento el Fiesta aceleró y se pegó tanto al deportivo que el taxista tuvo que dar un volantazo para evitar la colisión. -No es usted muy espabilado. -Hago lo que puedo. -¡Aquí! El Ferrari había dejado unos metros de distancia con el coche de delante y ahí nos situamos. -¿Y cómo voy a seguirlo ahora? -Tranquilo. Nos adelantará a la primera ocasión. Usted sólo tiene que facilitar la maniobra y pegarse a su parachoques trasero. -Ya ha visto que eso es inviable. -Usted haga lo que le digo. No pierde nada. Fuimos retomando la marcha y a medida que salíamos por el tramo de enlace la velocidad fue aumentando levemente. Cuando la calzada se desdobló en dos carriles el Ferrari dio un volantazo, pasó por nuestro lado y siguió hacia delante. -Lo perderemos otra vez. -Pues acelere. ¿Es que este trasto no da para más? -Es un taxi. -Le pagaré el doble de la carrera. Lo perdimos de vista. El conductor, en un arranque de audacia que no le debían de conocer en su casa, puso algo de su parte y adelantó a los que teníamos delante. Por suerte un nuevo embotellamiento había obligado al Ferrari a reducir la velocidad. Tenía puesto el intermitente hacia la derecha, justo debajo del cartel que indicaba la salida hacia Majadahonda, El Plantío y La Florida. -Puede ir a cualquier parte. -Al menos sabemos que no va a Segovia. No lo pierda y en unos minutos habremos terminado. Lo vimos echarse a la derecha y circular por el arcén sin quitar el intermitente. El taxista lo imitó, pegado a sus faros traseros. Cuando llegamos a la rotonda que distribuye hacia los diferentes destinos, el Ferrari se separó de la fila y se internó por una de las calles de La Florida. -Ahora déle distancia. -No hace falta que yo haga nada. El motor del deportivo rugió como en una prueba de velocidad y antes de darnos cuenta se había despegado más de cincuenta metros. Giró a la izquierda y durante unos segundos desapareció su imagen pero no su sonido. Al doblar por la misma calle alcanzamos a ver unas luces de freno y un nuevo giro a la izquierda. -No lo pierda ahora. Cuando llegamos a la intersección no había rastro del Ferrari. -Siga hacia delante. ¡Deprisa! -Ya va. El conductor pisó a fondo y el motor diesel reaccionó con un segundo de retardo. Al llegar al cruce se detuvo. En el lado derecho vimos al Ferrari parado ante una verja de hierro que se abría lentamente. Se había colocado de tal modo que desde el asiento del acompañante se nos podía ver con sólo girar la cabeza. -Siga un poco más. El conductor detuvo el coche unos metros más allá, donde el ángulo de la calle nos apartaba de su campo de visión. En ese momento no me dolió pagar el doble de la carrera como había prometido. Sólo pensaba en la necesidad de seguir a Li Xiaoxan, aunque sin un objetivo claro. Me apeé y el taxi desapareció en el siguiente cruce. Me asomé tras el seto de arizónica que adornaba la calle y vi que el Ferrari entraba en la propiedad y la puerta de hierro se cerraba a su espalda. Corrí hacia ese punto pero cuando llegué la verja volvía a estar cerrada y los tres chinos entraban en la casa. Se encendieron algunas luces en la planta baja y unos segundos más tarde también en la primera planta. La vivienda era una especie de cubo muy moderno de cemento y grandes cristaleras, todo rodeado de un gran jardín. Me puse a andar despacio alrededor del muro con alambrada que cercaba la finca. El seto estaba formado por infinidad de plantas finas similares al bambú que en algunos puntos permitían contemplar el interior. El jardín consistía en una gran pradera de césped homogéneo perfectamente cortado sin otras plantas que rompieran la armonía. El verde imperante contrastaba con el gris del cemento y el amarillo del Ferrari que había quedado en el camino de entrada. Por la parte de atrás podía verse una piscina de verano en forma de riñón que en ese momento estaba cubierta por una gran lona protectora. Me pregunté si la retirarían durante la temporada o si había una gran parte de la casa que carecía de utilidad para su dueño. Llegué al límite con la propiedad contigua, otra vivienda de diseño exclusivo custodiada por dos perros dóberman furiosos. La valla me protegía de los animales pero el ruido de sus ladridos podía llamar la atención de los vecinos así que me giré y volví sobre mis pasos. Regresé a las inmediaciones de la verja de entrada y desde la acera opuesta observé. Empezaba a anochecer. La luz de la planta alta se había apagado y toda la parte de abajo había cobrado una iluminación casi hogareña. Tanta quietud presagiaba un fracaso en mi investigación. ¿Qué hacía yo allí? ¿Documentarme para un trabajo o investigar un crimen? La frontera entre ambos ya no estaba muy clara. Pero yo tenía el encargo de escribir otra biografía y me dije que era una muestra de profesionalidad escarbar en todos los detalles para dar con un retrato fiel del biografiado. Si Adela García no era culpable de la muerte de Sun sería una falta de ética que incluyera en el texto las conclusiones equivocadas de la policía. La biografía podía servir como excusa para justificar mi presencia en aquella calle desierta, pero no explicaba lo que buscaba allí precisamente. ¿Ver cómo los matones de Li enterraban en el jardín el arma homicida de su crimen? ¿Que empezaran a llegar a la casa coches de lujo en cuyas puertas se leyera la palabra mafia? ¿Sorprender a Li en un intercambio de información o de mercancías prohibidas con la participación del alcalde de la ciudad? Era ridículo. Debía de existir otra forma de investigar que condujera a resultados concretos y reales. Pero yo no era detective. Me ocupaba en encender un cigarrillo bajo una farola cuando dos sombras más imponentes que la mía se situaron a mi lado sin darme tiempo a reaccionar. No los había visto salir de la casa ni había oído sus pasos al acercarse, como si hubieran levitado sobre el suelo. El matón que me echó de la oficina parecía ahora más grande que antes, más inabarcable, y el tipo delgado resultaba tan siniestro como una jeringuilla. Sin decir palabra el gordo se puso a mi espalda y me cogió por los brazos. Con un esfuerzo ínfimo me aupó ligeramente y me desplazó medio metro hacia un lado, justo donde la farola proyectaba el haz de luz más potente. -Hola –dije. No me contestó. Tampoco habló el tipo delgado cuando me golpeó en un lado de la barbilla. El choque entre sus nudillos y mi maxilar provocó una brusca sacudida en mi interior que me desvaneció sólo un momento y me pregunté si ese mismo dolor no lo había sentido también él. Seguro que ni le había molestado porque no dudó en repetir la operación, esta vez un poco más arriba, sobre el pómulo del mismo lado. Sentí cómo reventaba la escasa película de carne de mi cara. ¿Por qué elegía partes salientes de mi cuerpo? En el momento del segundo golpe el matón gordo me había soltado y mi cuerpo salió despedido como un fardo contra el muro de la propiedad vecina de Li, que sin duda se estaría divirtiendo con el espectáculo desde su ventana. Tirado en el suelo traté de tomar aliento y de pensar con agilidad. Mi única opción era salir corriendo a toda velocidad. Debía darles la impresión de que ya no era capaz de moverme para que se confiaran y en un momento de distracción escabullirme entre los dos y correr sin mirar atrás. Sí, eso haría. En cuanto me dejaran. No tuve tiempo para pensar más. El matón gordo me agarró por el cuello y me levantó de un tirón. -Yo también me alegro de verte, amigo. No había logrado posar aún los pies en tierra cuando recibí un nuevo puñetazo de su compañero en la boca del estómago. Algo me subió vertiginosamente por el abdomen hasta la garganta. Esta vez caí de pie y si no me estrellé contra suelo fue porque logré apoyar el hombro en la farola, el cuerpo medio encogido, la cabeza mirando hacia abajo, la respiración cortada. El vómito surgió de mí sin esfuerzo y me quedé inmóvil dejando fluir los líquidos. La posición era ideal para recibir un gancho de derecha definitivo, pero en ese momento no estaba para estrategias. Por suerte o por desgracia el matón gordo tomó de nuevo la iniciativa, me agarró por los hombros y me arrojó contra el muro como si fuera un muñeco de trapo de no más de cien gramos. Por instinto esquivé el impacto de la piedra en la cara, pero el golpe en el resto de mi cuerpo me aturdió otra vez, y cuando el tipo delgado me pateó las costillas dos veces, una con la puntera y otra con el tacón de unos zapatos que parecían de acero, me retorcí en la arena. Pasaron unos segundos en los que preferí no moverme y tratar de recomponer la respiración, cosa que no conseguí. De reojo logré ver a mis dos nuevos amigos en pie frente a mí, a poco más de un metro de distancia. El gordo me miraba sin ninguna expresión en su rostro; lo mismo podía estar viéndome morir que asistiendo a una ópera. El otro hacía movimientos con las manos para relajar las articulaciones, quizá como calentamiento de nuevos ejercicios pugilísticos, hasta que decidió encender un cigarrillo. Aquel gesto me pareció mucho más amistoso, esperanzador. Al menos se tomaría unos segundos de descanso. Pero lo que me salvó fue una llamada anónima. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi pantalón y emitió un timbre providencial. Entonces me rehice, saqué fuerzas de algún lado, supongo que del instinto de supervivencia, y sentado en el suelo respondí. -¿Qué pasa? –dije, como si estuviera esperando esa llamada, como si todo, incluyendo mi presencia en aquella calle apartada y mi encuentro con los dos matones, respondiera a un plan preestablecido. Una voz hablaba al otro lado pero mis oídos no estaban en condiciones de escucharla. Seguía mirándolos de reojo y tratando de respirar más despacio. Tuve un momento de extraña lucidez y pregunté: -¿Es muy grave? No sé qué dijo mi interlocutor, supongo que preguntó de qué demonios le estaba hablando. -¿Dónde estás? Me levanté del suelo, todavía doblado hacia delante y dolorido. Me puse la mano en la otra oreja, como si hiciera esfuerzos por escuchar mejor, y comencé a moverme despacio, a andar distraídamente junto a la pared, ejecutando unos movimientos mecánicos que en ese momento para mí no lo eran. La voz del otro lado seguía hablando, quizá preguntando si estaba de broma o me había vuelto loco. -No te muevas de ahí. Voy enseguida. Con el móvil aún en la oreja, avancé unos pasos cortos hacia la salida de la calle. Los matones me miraban sin hablar, muy serios, el tipo delgado dando chupadas al cigarrillo, el otro sin expresión, los brazos caídos a lo largo del cuerpo. -No hagas nada, no hagas nada. –Traté de imprimir un tono de urgencia a mis palabras.- Voy inmediatamente. Seguí andando. Los puntos de dolor en el abdomen y las costillas me impedían erguirme por completo. La boca me sabía a sangre. Al pasar la lengua por los dientes noté que uno de ellos perdía consistencia. Me giré hacia ellos y les mostré el teléfono. -Lo siento, chicos. Lo entendéis, ¿verdad? Continué alejándome de ellos. No corrí por miedo a que algo me reventara por dentro, pero en cuanto llegué al final de la calle y salí de su ángulo de visión me escabullí como un perro apaleado. Una vez fuera de su alcance, besé el teléfono. Iba a buscar el número de un teletaxi que me devolviera a la civilización, pero antes pasé por los registros de llamadas para comprobar quién me había salvado sin saberlo. No era un número conocido. Empezaba por 666. 25 -Me vi huérfana de padre y madre desde muy joven. El inspector Travere me había concedido unos minutos con la detenida por segundo día consecutivo. Tras reflexionar sobre el expediente de Adela García había acabado por reconocer que necesitaba algo más, que quizá se había excedido al detenerla basándose únicamente en el testimonio de una enfermera. -¿Cuándo murieron? -No murieron, que yo sepa. O tal vez sí. Adela, un cuerpo sensacional acompañando a una mente perdida, desmoralizada, resignada a la peor suerte, me contaba la historia de su vida en pocas palabras, sin detalles que desviaran la atención. Su infancia estuvo marcada por una relación violenta de sus padres, por la infidelidad como norma, por la separación y por la desaparición definitiva de la madre. -¿Por qué no se quedó con usted? Estaba enfadada con su marido, no con su hija. -Supongo que vio la ocasión de librarse de todo el paquete. -¿No se llevaban bien? -Como se llevan una madre y una hija. -¿Entonces? -Se dio cuenta de que yo lo sabía todo antes que ella. -¿Qué sabía? -La doble vida de mi padre. Yo la descubrí. Y lo ayudé a ocultarla. Dejó escapar una sonrisa como si aquella acción suya no fuera más que una chiquillada que por mala suerte se había convertido en el desencadenante de su desgracia. -¿Por qué lo hizo? -Eso no importa. -Recuerde que estoy escribiendo su biografía. -Yo no se lo pedí. -Pero lo acepta. Me dijo que no le importaba. –Esperé a que contestará pero permaneció callada. Tuve la sensación de que no dudaba si contar más o menos, que se encontraba muy alejada de esa habitación. De vez en cuando algún recuerdo le venía a la cabeza y el presente pasaba a un segundo plano.- Las motivaciones –insistí- son una buena forma de definir una personalidad. Digamos que es el modo de que se defina sola, por los actos del biografiado y no por la mano del escritor, que podría falsear la verdad sin darse cuenta. -Sabía que era desgraciado. -¿Su padre? -Sus amigos lo distraían. Al principio yo ignoraba de qué forma lo distraían. Luego resultó que unos lo divertían más que otros, que se fueron creando unos vínculos muy estrechos. Más tarde entendí que algunos de esos amigos eran profesionales, hombres de compañía, ya sabe. Salían con él a los bares, a fiestas de conocidos, a veces la noche entera y no sabíamos dónde paraba. Hacía todo eso porque era infeliz. Traté de ocultar lo que sabía, no sé si por compasión o por miedo a lo que ocurrió cuando mi madre se enteró. Supongo que me equivoqué, o tal vez no, qué más da. El caso es que ella no me lo perdonó. -¿Y a su padre? -Mucho menos. En realidad su odio hacia mí fue secundario. Lo que le dolió fue que él la despreciara con otros hombres. No entiendo por qué tanto dolor. Creo que es mucho más dolorosa la infidelidad que establece una relación paralela idéntica a la original, que no una homosexualidad que, al fin y al cabo, puedes interpretar como un error de inicio, no como una insatisfacción cuyo origen reside en la desidia de la persona engañada. -¿Me está hablando ahora de la infidelidad de usted hacia su marido? -Le decía que mi madre no nos lo perdonó. Se largó de casa y seguramente ahora es más feliz que si se hubiera quedado. -Eso no es seguro. -Pero sí probable. Mire toda esta mierda, dónde estamos, lo que nos perdemos y lo poco que ganamos. Todas, escúcheme bien, todas las relaciones están condenadas al fracaso. Anoté la frase en mi libreta palabra por palabra. Me pareció que ella sola definía una personalidad mejor que cualquier parrafada. Después la incité a seguir. -Algunas parejas permanecen unidas hasta la muerte. -Demasiadas. Y a pesar de eso, las que llegan han fracasado también por toda la insatisfacción que han tenido que tragar. Sólo sirve la relación furtiva, la que sabemos que no va a durar, la que mantenemos contra las buenas costumbres y, mejor aún, contra nuestros propios principios. Pero esto no es más que filosofía de barrio. Adela se calló como si por ese camino hubiera llegado a un punto muerto donde se agotaba el asunto. Mentalmente le di la razón en lo de la filosofía, y quizá también en lo demás. Vi que volvía a perderse en unos pensamientos que la llevaban a otro lugar y otro tiempo, con una compañía diferente. -¿Cómo lo tomó su padre? Despertó de su trance y se llevó una mano al botón más alto de la camisa. -Inexplicablemente mal. Debería haber aprovechado la circunstancia para empezar a vivir sin limitaciones pero en vez de eso perdió el camino. Sólo era feliz los ratos en que estaba con sus amigos, y no siempre. El resto del tiempo lo pasaba entre depresiones. Cuidaba de mí o creía hacerlo pero eso no le hacía sentirse mejor. Se creía culpable, no sé de qué, nunca me lo dijo. Quizá fuera por haber estropeado su matrimonio, quizá por no haberme dado una familia normal, quizá por otra razón que tiene que ver con un aspecto de su vida que ignoro por completo; en ese caso no tiene sentido que hable mucho más de él. Lo despidieron de su trabajo. Las cosas empezaron a ir mal. Yo debía hacer algo para contribuir. Tenía quince o dieciséis años y ya la vida iba a ser lo que yo fuera capaz de sacar de ella. -¿Qué hizo? -Me fui. -¿Abandonó a su padre? -Lo dejé libre, a sus anchas. De esta forma debía pensar en sí mismo para continuar viviendo. La necesidad ofrece mucho más de lo que parece. Volví a anotar palabra por palabra. -¿Y a dónde fue? Sólo era una niña. -Lo de la necesidad también me aplicaba a mí. Compartí piso con otras chicas. Hay todo un mundo de posibilidades cuando se es joven y bonita. Durante algo más de un año fui sobreviviendo con trabajos poco memorables. Repartí invitaciones en la puerta de un club con un luminoso que decía Show Girls. Serví bebidas en el mismo club y en otros de las afueras de la ciudad. Participé en sesiones de fotografía conjuntas, muchas chicas y poca ropa, ya sabe. Hice de enlace para transportar documentos entre el dueño de un local de alterne y algunos de sus socios. Seguro que alguna de esas bolsas de viaje contenía más dinero que el que hubiera podido ganar en toda mi vida como mensajera. En alguno de esos trabajos pude rascar algo más pero no tuve suerte. -A lo mejor la tuvo. -No crea que no lo pensé. Cuanto más me integraba en esos círculos mayor era el riesgo de quedar a expensas de los que mandaban y de no salir nunca más. ¿Pero qué podía hacer una chica como yo? ¿Qué quería hacer una chica como yo? En unas condiciones personales como las mías los riesgos se relativizan, la mala vida es la mejor y las opiniones de los ortodoxos están siempre equivocadas. La rebeldía de la juventud se juntaba con el rencor hacia todo. -¿Cómo llegó a NISE? -Alguien se fijó en mis piernas y se apiadó de ellas. Las cruzó y dejó balanceándose el pie que quedaba suspendido en el aire. -¿Su marido? -Aún no me conocía. Él no frecuentaba esos locales de esparcimiento, ni siquiera por negocios. -¿Entonces? -Fernández, ese excremento de rata. Él sí frecuentaba la noche y vio en mí algo, no se qué ni para qué. -¿No lo sabe? -Puede que sí. -¿Y lo obtuvo? -Claro que lo obtuvo, no era tan tonto. Pero una vez en NISE yo me moví a mi aire. -¿Lo supo Sun? -¿Para qué? –Detuvo el balanceo de su pie y me miró con severidad.- Había que empezar una cuenta nueva. Como secretaria no era gran cosa, a nadie engañé con eso, pero ya le digo que mis piernas eran un buen argumento. Cuando algo no te gusta se te nota. Ruo-se notó que el trabajo me desagradaba y tuvo el arranque de solucionar mi drama particular a su manera. –Se interrumpió un momento. Al pronunciar el nombre de su marido me pareció que, por primera vez, dejaba traslucir un resto de debilidad, quizá cierta ternura mal dirigida. Después su gesto se agrió para volver a la normalidad.- Fue el único arrebato de decisión que le conocí. Un día me propuso cenar juntos, acabamos en la cama y con el café del desayuno me propuso matrimonio. No quería que volviera a la oficina ni un día más. La salida era perfecta. Después de dejar a mi padre a sus anchas, yo me labraba un futuro y me libraba del trabajo. Ya sabe cómo son los orientales para eso de las funciones de la esposa. En su momento me pareció una teoría acertada, o al menos muy conveniente. -¿Se arrepintió de aquella boda? -¿Lo pregunta en serio? -Recuerde que estamos trabajando. -¿Quiere que le hable de un flechazo, que le diga que aquel hombre era el amor de mi vida, que lo habría dado todo por él, que me sentí como una novia de cuento, que lo quería, que fui feliz? No hay razón para mentir. Lo que le he contado antes debería servir. Adela reanudó el balanceo de su pie y pareció relajarse un poco. -¿Y después? -Ya dije que cuando algo no te gusta se te nota. Supongo que a mí se me empezó a notar al poco de dar a luz. -¿Qué pasó? -Que no soportaba esa vida, sencillamente. Yo ya estaba habituada a unas maneras muy alejadas de los círculos familiares y el recuerdo que tenía de mi familia en la infancia no era para desear repetir. Pero lo peor era que no lo soportaba a él. Era un tibio, un entregado, la vida con él no valía nada. Tenía unas manías por las que no vale la pena existir. Me hablaba de fuerzas ocultas que nos gobiernan. Una vez me dijo que si marcas una moneda y la sueltas en algún lado tarde o temprano vuelve a aparecer porque esas fuerzas nos siguen. Creía en las casualidades, las conexiones cósmicas y no sé qué otras idioteces. Un gilipollas. »¿Cómo consideraría a un hombre que hace todo lo que le pides, todo lo que quieres que haga? No tenía más que pararme a contemplar un broche en un escaparate y suspirar ante sus ojos para poseerlo el día siguiente y recibirlo como si fuera una sorpresa. Cuando tenía hambre, sabía lo que tenía que hacer, incluso antes de casarnos, para que me invitara en los mejores restaurantes de la ciudad, esos a los que él no acudía por pudor o de puro tonto que era. Hasta hice que me acompañara al club nocturno donde más me conocían y charlé con las chicas y con algún cliente fijo mientras él ponía esa sonrisa boba que yo tanto odiaba. En ese rato subí a una habitación con uno de ellos sin cobrar, por puro placer. Después le conté un cuento sobre una amiga de la infancia caída en desgracia que se veía obligada a ejercer el oficio cada noche y no sólo se lo tragó sino que se mostró dispuesto a ayudarla facilitándole un trabajo. Ya le digo, un gilipollas. -Buena persona. Lo dije sinceramente, y no sólo por lo de la moneda marcada. -¿Lo dice usted? ¿Va a escribir lo que le parezca sin tener en cuenta lo que dice la protagonista de su biografía? Entonces, ¿para qué me pregunta? Puede escribir desde casa y terminar en una tarde. Tenía razón. Me estaba dejando llevar por una simpatía hacia Sun que no era buena para el trabajo. Mi intención no era defenderlo ante ella sino, en un arranque de ceguera infantil, reconciliarlos, como si no existieran unas leyes físicas que lo imposibilitaban, como si todavía ella pudiera estar interesada, como si fuera un asunto de mi incumbencia. -Por eso decidió abrir la galería. -Lo de la galería fue mucho tiempo después, pero puede decirse que fue así porque desde que nació Marta hasta que me decidí a dar el paso transcurrieron muchos años en los que no hice nada destacable. Existe un gran vacío en mi historia, como si no hubiera vivido; una especie de hibernación. Me consolaba pensando que este aburrimiento me había permitido escapar de un pasado de apariencia libre y divertida y perspectivas inciertas por no decir negras. Pero el presente era de un gris monótono insoportable. Veía a otras mujeres de mi edad sin más ocupación que cuidar de su familia: se levantaban tarde, lo justo para llevar los niños al colegio, luego se juntaban para tomar café, alguna se decidía a ir al gimnasio, mucha televisión para comentar los programas el día siguiente. ¿Cuánto tiempo se puede vivir así? Algunas más que otras, y yo aguanté demasiado. »La galería fue una necesidad. Podía haber sido cualquier otra cosa, otro tipo de establecimiento, otra actividad. Incluso desaparecer, pero ¿a dónde habría ido? Tenía una hija. Otras habrían desaparecido, como mi madre, pero yo me quedé. ¿No le parece un sacrificio digno de elogio? Reconozco que empecé a desatenderla desde antes de la apertura. Pero Marta ya iba al colegio y había cobrado cierta independencia con la edad, amigas, disciplina académica y esas ventajas que hacen que la existencia de los padres no sea un tormento vitalicio. Después de todo, no se puede decir que Marta se haya criado peor que otras chicas de su entorno. Yo, por mi parte, hice lo que tenía que hacer si no quería morir consumida en casa al lado de un hombre sin vida. »El negocio me proporcionó otras relaciones, amistades. También dificultades y quebraderos de cabeza, pero resultaban liberadores. Hablaba con marchantes, artistas, coleccionistas de la zona y venidos de otras ciudades y países. Recibía a artistas que me mostraban sus catálogos como si yo alguna vez hubiera entendido de esto. Y le aseguro que llegué a entender cuando comprendí que lo que a mí me gustaba era lo mismo que compraría cualquier millonario que no sabía lo que hacer con su dinero. Ocupaba la mayor parte del tiempo en la galería, durante las horas en que mantenía el local abierto y muchas otras, con tal de no regresar a seguir muriendo en familia. Hay un estudio por ahí que dice que el noventa y cinco por ciento de los trabajadores que terminan la jornada más tarde de lo que dicta su horario laboral en realidad lo hacen por no volver a casa. Lamento ser tan vulgar y pertenecer a ese alto porcentaje. A veces me quedaba a comer en el cuarto del fondo, en la trastienda, y me sentía menos sola que en casa. Me instalé un sofá cama y algunas comodidades. ¿Ha llegado a entrar? -¿Dónde? -En la trastienda. -No. -No se pierde nada. Era mi refugio y no podía tener ningún valor para nadie. Sin embargo supe encontrar algún aliciente adicional. Desde el ventanuco del baño, a través de un pequeño patio interior del edificio, se puede ver la vivienda de enfrente, el dormitorio y el baño de un apartamento reducido. Una tarde de invierno, ya de noche, la luz encendida me permitió ver a un hombre que se desvestía. Al principio no le concedí mucha importancia pero el día siguiente, por instinto, volví a mirar por el ventanuco a la misma hora. Esa vez no lo vi pero esperé un rato, el tiempo que fue necesario para verlo aparecer. Y en esta segunda ocasión también se desnudó para mí sin saberlo. Aquello era divertido. Me fui aprendiendo sus hábitos, aunque no se puede decir que fuera muy regular, y empecé a espiarlo. No había día que no mirase por el hueco hasta verlo un rato. Lo veía meterse en la cama, entrar en la ducha, recibir alguna visita. También cuando se acostaba con una mujer, nunca repetida. Vivía en un piso interior, supuestamente lejos de miradas indiscretas, y no se preocupaba de echar unas cortinas que no tenía ni de apagar la luz. »Lo vi muchas veces. El hombre no parecía tener mucho dinero pero me fascinaba su libertad de movimientos, su falta de compromisos aparentes, su vida sin ley. Hubo una temporada en que las visitas fueron diarias, a veces mujeres, a veces hombres. No tenía remilgos. Todo lo contrario. Era un entusiasta de las relaciones y la diversión. Yo también me divertía. Los ratos que pasaba delante de la ventana eran la mejor parte del día con diferencia sobre el resto. Imagínese lo que es ver sin ser visto, verlo todo, como en una película pornográfica pero con una diferencia importante: la escena era doblemente excitante por ser real. Yo era una espectadora en vivo, exclusiva, clandestina, casi delictiva. ¿No le habría gustado encontrarse en mi posición? Se detuvo a esperar mi respuesta. Había descruzado las piernas y ahora apoyaba los dos pies en el suelo. Yo me concentré en mi libreta y tracé algunas líneas sobre el papel blanco. Después anoté palabras que no tenían ningún sentido. Hasta entonces no había tomado más notas que las frases clave, casi todo el tiempo me había limitado a escuchar. No sé por qué me sentí tan observado, como si fuera yo quien estuviera contando sus fantasías más inconfesables, como si fuera mi vida la que se estaba poniendo al descubierto para armar una biografía. -Continúe. Sonrió con condescendencia. Nadie habría dicho que ella era la detenida y yo el hombre libre. -Un día ese mismo hombre apareció por mi local. Traía bajo el brazo un cuadro y me lo enseñó como muestra de su producción. Me pareció una casualidad muy prometedora. Reconozco que aquél no era uno de esos cuadros que yo habría comprado si me sobrase el dinero, pero no lo rechacé. Al contrario, le pedí que me enseñara otros, que me mostrara todo su catálogo, que me hablara de sus planes. Creo que fue el segundo día cuando me llevó a su casa para ver unos cuantos lienzos sin marco que tenía apilados en los rincones de un cuarto que no se veía desde mi ventanuco y donde tenía dispuesto un caballete sobre el que esperaba un lienzo a medio terminar. Hasta entonces no había conseguido vender cuadros más que en los puestos del rastro, a veces tirándose él mismo al suelo a la espera de clientes. Jamás había expuesto su obra en un lugar con nombre propio. »Después regresamos a la galería y le mostré la trastienda y lo que se veía desde allí. Pudo haberme reprochado mi actitud, pudo haberme acusado de vulnerar su intimidad, pero en vez de eso ¿sabe lo que hizo? Me besó. Me besó y me abrazó y no paró. Y pasamos así la tarde, y la tarde siguiente y la otra mañana. No se puede imaginar lo que era aquel hombre para mí. Después de la farsa de mi matrimonio… -¿No se casó por voluntad propia? -Sí. En realidad no había nada de falso. Él estaba loco por mí y a mí me interesaba. Tan simple y tan honesto como eso. Pero hay cosas que no se pueden sustituir. Aquel hombre a mi lado, su cuerpo desnudo sobre el mío, su espalda. ¡Qué me importaba que se hubiera acostado con todas esas mujeres y con esos hombres si ahora podía tenerlo para mí! Y lo tuve, ya lo creo que lo tuve. -No hace falta que entre en detalles. -Tranquilo. No me voy a excitar ahora, si es lo que le preocupa. Hubo un tiempo en que sí lo hacía, no se imagina cuánto. -Déjelo. -Era incapaz de contenerlo. Cada vez que lo veía… -La creo. -…sentía una vibración aquí dentro. -Lo comprendo. -¿Qué le pasa? ¿Va a tener escrúpulos ahora? ¡Tanto hurgar en la vida de las personas y no es capaz de soportar el olor de la sangre! Quiero contarlo todo. Si no no merece la pena. Se me quedó mirando. Aquello era una amenaza. Sería a su manera o no sería. Era yo quien iba a verla. Ella no me había llamado. -Como quiera. Contó detalles que me obligaron a volver la vista hacia la libreta en más de una ocasión. Los anoté mecánicamente, con la idea de no utilizarlos en el texto definitivo. Enseguida me di cuenta de que, aunque hubiera decidido incluirlos, no me hacía falta consignarlos en el papel: tal y como me los contaba era capaz de proyectar una imagen nítida en mi imaginación que me haría recordarlos sin esfuerzo durante mucho tiempo. No sé hasta dónde habría llegado en su relato, a qué grado de acercamiento a su desnudez me habría conducido con sus palabras si el agente de uniforme no hubiera entrado en la sala para dar por terminada la reunión. Antes de salir, en un arranque inesperado, me pidió que hablara con su hija. -Dígale que todo es suyo, que renuncio a lo que quiera. Que me deje tan solo la galería… O no, que se la quede también. Firmaré lo que sea. -No comprendo. -Da igual. Lo acabo de decidir y es lo que haré. -¿Por qué no se lo dice usted? -Lo haría si quisiera escucharme. 26 Me dejé caer por la galería. A falta de la madre, sería la hija quien se encargaría del negocio y de todo lo que hiciera falta. Por entonces yo estaba convencido de que el interés profesional era lo único que me movía en mis pesquisas. Sólo más tarde, cuando todo hubo terminado, comprendí que existía una corriente invisible que me impulsaba a saber más sobre las vidas de aquellas dos mujeres, a desear incluso, no pertenecer a su círculo, pero sí adentrarme en él un poco más. Desde el escaparate vi a Marta Liu escuchando la arenga del tipo de los ricitos amarillos, que parecía explicar con palabras y gestos lo inexplicable ante la pasividad de la joven. Ella también me vio a través del cristal y su cambio de expresión sirvió para que Julio Copini interrumpiera sus razones y se diera la vuelta. Una vez dentro, antes de saludar, el amante de Adela García me miró con desconfianza, como si alguna vez hubiéramos tenido algo que ver. Luego apartó la vista y salió del establecimiento sin despedirse ni siquiera de su anfitriona. -¿No le gusto? –pregunté. -Seguro que sí. -¿Entonces? -Ha ido a comprar un regalo para usted. -Ya estoy impaciente. Le tendí mi tarjeta y la tomó con alguna burla. Un rato antes, en los sótanos de la comisaría, su madre la había rechazado con una especie de desprecio. ¿Cree que va a hacerme falta aquí dentro? Era improbable, pero yo no tenía muchas ocasiones de entregarlas. -Su madre le pide audiencia. -¿Ahora es su recadero? -Me limito a hacerle un favor. ¿Un cigarrillo? –le ofrecí. Me palpé los bolsillos durante un rato demasiado largo, incluso después de darme cuenta de que había olvidado comprar tabaco. Liu abrió un cajón y puso encima del mostrador un paquete de una marca que no conocía, haciendo un gesto que me invitaba a servirme sin esperarla a ella. Fumé sin sentido. Liu se mostró locuaz y casi sin preguntarle accedió a contarme algunos aspectos de su historia que habrían ido bien en la biografía de Sun y que también servirían en la de su madre. Sus recuerdos infantiles no eran demasiado negativos, sólo un poco grises, pero eso se podía atribuir a lo insulso de la vida en los primeros años especialmente cuando se es hija única. Sobre el cariño que le profesaron sus padres tampoco tuvo gran cosa que decir, quizá porque nunca lo comparó con el que existía en otras familias. Para ella el verdadero pasado empezaba con aquel disparo. -¿Sabe usted lo que fue aquello? Seguía hablándome de usted, incluso después de que hubiésemos juntado nuestras bocas y yo penetrase en su cuerpo aquella noche, la misma en que murió su padre. Aquel tratamiento era deliberado, como si pretendiese interponer distancias donde ya no quedaba ni un milímetro. Y lo conseguía. -Dígamelo. -Yo era una niña normal, como todas. Hija de un extranjero y una española, es verdad, pero eso en mi colegio no tenía nada de particular. Allí quien más y quien menos tenía un padre embajador, enviado especial de Naciones Unidas o una madre artista de la canción. Cualquiera tenía una vida apasionante que contar, mucho más que la mía. Por eso aquel disparo me convirtió en protagonista entre todas mis amigas. –Liu esbozó una sonrisa infantil.- Se puede decir que el de la pistola disparó mi popularidad. -¿Le hace gracia? -Ha pasado mucho tiempo. En su momento fue diferente. -¿Cómo fue en su momento? -¿Quiere saber si lloré amargamente? No lo recuerdo muy bien pero dudo que lo hiciera. Lo que recuerdo es que estábamos en clase, el grupo entero en silencio y la profesora explicando, cuando se abrió la puerta muy despacio y alguien dijo mi nombre para que saliera. Todos me miraron de golpe, la profesora incluida, con admiración. Había algo en mi vida que me hacía merecedora de un trato especial por encima de la disciplina del colegio. Salí entre las mesas como una modelo que desfila por la pasarela, sabiéndome observada y disfrutando de ello. Mi madre estaba en el pasillo. Hija, a tu padre lo han matado unos ladrones. Quise saber por qué pero no obtuve respuesta y enseguida me olvidé de insistir. Ella tampoco lloraba. Luego pregunté si debía volver a clase o si tenía el día libre y mi madre me llevó a casa. -Pero a su padre no lo habían matado. -No. Si lo que está pensando es que eso me decepcionó, tiene razón pero sólo en parte. Enseguida me di cuenta de que un disparo a manos de un desconocido y un coma del que no se sabía su término daba más juego que una muerte repentina por la que las amigas sólo me habrían preguntado los primeros días. El suceso dio para mucho protagonismo pero nunca imaginé que mi padre dormiría tantos años seguidos. Hubo un momento en que dejó de ser noticia que estuviera hospitalizado y un día fui a verlo y se lo dije. -A su padre. -Sí, a mi padre. Estaba en coma y los médicos no tenían noticias, ni buenas ni malas. Pero yo le hablé y le dije que ya no tenía gracia. -Y fue cuando despertó. -Tres días después. Liu me contó algunos detalles más sobre sus años de colegio y sobre aquellos días de anuncio y resurrección pero no insistió en esa comunicación especial entre padre e hija. No llegó a decir si creía ser la causante del despertar de su padre, si lo tenía por una coincidencia o si sencillamente no pensaba en ello. Esto último me pareció lo más razonable. Me llevó a la trastienda, donde reconocí el espacio del que me había hablado Adela. Después me mostró el ventanuco. Liu concebía su vida por hitos que la distinguían de la vida de los demás por insólitos o poco habituales. Aquel descubrimiento era uno de ellos. -Tenía diez años, o poco más. -¿Se asustó al descubrirlo? -No se hace una idea del impacto visual que supone contemplar a la propia madre revolcándose desnuda con un extraño. -Ahora es usted quien se revuelca desnuda con ese extraño. -No siempre lo hago desnuda. -¿Se deja puestos los tacones? -¿Acaso me espía? –sonrió divertida por la ocurrencia- ¿O le gustaría espiarme? -Le recuerdo que una noche estuvo en mi casa. -Lo había olvidado. -Siga contándome. -Fue cuando aprendí a… Digamos que, como se dice en las películas, aquello supuso el despertar de mis sentidos. -Con diez años. -Sí, con diez años. ¿No me cree? Conozco casos mucho más precoces, ejemplos de una vida bien aprovechada. -En cualquier caso, no tiene que contarme esas cosas si no lo desea. El que lo deseaba era yo, pero Liu no daba importancia a ese relato y sí al que se refería a su madre. Me habló de aquella infidelidad hacia Sun, que ella había descubierto cuando estaba en fase avanzada, pero que no había sido la única. -¿Hubo muchas? -Bastantes. Y también infidelidades hacia su amante. ¿Cómo se explica si no que mi madre mantenga una relación más de diez años después? Usted mismo se habrá dado cuenta. Si no le hubiera tenido tanta ley a mi padre… -Pensé que Julio Copini podría interesarle por razones comerciales. -Todo influye. Y también que él hiciera todo lo posible por no alejarse de la familia. Con quince años yo ya apuntaba alto. -Y luego estaba Fernández. -¿Fernández? Si cree que fue por atracción olvídelo. Fernández reclutó a mi madre para NISE y no creo que lo hiciera por caridad. -¿A cambio de qué, entonces? -Pregúnteselo a ella. Y ya que está en plan curioso, aproveche para preguntarle quién la avisó de las intenciones de mi padre de escribir una biografía. -Fernández. ¿Y eso qué tiene de…? De repente me acordé del episodio en el parque del Oeste, cuando esperé a un convocante anónimo que no llegó a aparecer. Se me había olvidado que lo primero que pensé tras el incidente fue que sólo podía tratarse de una conspiración de los mismos que querían matar a Sun. Cambié mi imagen mental para pensar en Li Xiaoxan y en una posible teoría de la proporcionalidad. Un tipo que envía a sus matones para dar una paliza a un hombre por mejorar la vista desde su ventana es capaz de otras muchas cosas si se trata de perseguir objetivos más ambiciosos. Sonó el teléfono en mi bolsillo. Un mensaje equivocado decía que unas prostitutas habían sido asesinadas en no sé qué lugar. Algo así como un boletín de noticias. Lo ignoré y regresé a Liu. -¿Qué sabe de Li Xiaoxan? -¿Por qué debería saber algo? Y si lo supiera, ¿por qué iba a contárselo a usted? -En aquella época Li ya ocupaba el puesto de vicepresidente. Puede ser coincidencia pero él estaba interesado… Una idea atroz me interrumpió. Volví a sacar el teléfono del bolsillo para leer el mensaje completo. El suceso de las prostitutas había tenido lugar en las inmediaciones de la estación de Príncipe Pío y el comunicante era el inspector Travere. 27 -Llega tarde. Unos hombres vestidos con ropas fluorescentes sacaban la última camilla de una nave abandonada llena de escombros y objetos de deshecho. Los cristales de unas ventanas muy altas estaban todos quebrados y las pintadas de las paredes habían perdido su colorido original. Olía a orín, a hospital abandonado, a mierda. La luz de la tarde se colaba por los huecos de las ventanas y manchaba porciones de pared de amarillo sucio. Unos colchones recogidos en un rincón me confirmaron que aquel viejo edificio abandonado servía de alojamiento para más de una persona. Tal como me lo había descrito, aquel tenía que ser el refugio de Tania. -Depende de para qué. -¿Habría estado dispuesto a reconocerla? Aún podemos ir al depósito. -Sólo habría reconocido su cara. No sabía su nombre completo. Ni siquiera estoy seguro de que Tania no fuera su nombre artístico. -¿Le habló de su familia? -En Rusia o por ahí. -¿Algún conocido en España? -Nada. -¿Algún modo de identificarla? -Ninguno. -Lo suponía. En estos casos suele haber poco que hacer. De todos modos lo avisé porque supuse que le interesaría. Los hombres de Travere ya se habían retirado y en aquella especie de almacén de miserias no quedaba nadie más. A nuestro alrededor yacían jeringuillas, compresas ensangrentadas, vendas usadas, zapatos rotos, páginas sueltas de revistas, un bate de béisbol astillado. A unos pasos de nosotros vi un objeto que llamó mi atención. Me acerqué y reconocí el reloj que faltaba en mi salón. Le di una patada que quebró el ala de esa especie de pájaro que llevaba de adorno. -¿Algo que reconoce? -Nada de interés. No sabía nada de aquella muchacha. Se iba de este mundo sin dejar ninguna herencia, su vida moría ahí mismo y nadie la recordaría porque no existía ni una mísera biografía que hablara de ella. Sus padres no la reclamarían. Unos funcionarios la meterían bajo tierra o quemarían su cuerpo sin ninguna gloria, sin cortejo, sin una lágrima. A nadie le importaría. Sólo a mí y tampoco estaba seguro de ello. En cualquier caso, no podía hacer nada. O mejor dicho, lo único que podría haber hecho ya no estaba a mi alcance. Después de todo, el trabajo de biógrafo podía ser importante si se ejecutaba a tiempo. Mi memoria me devolvió a Li. El día anterior me avisó a su manera de que no debía meter las narices en sus asuntos. Sin duda tenía algo que ocultar. Ahora moría una amiga mía. Se estaba acusando mucho. -Creemos que se trata de un ajuste de cuentas –dijo Travere. -No sé. -Bandas de prostitución. La semana pasada encontramos dos chicas muertas en el barrio de Lavapiés. Tú matas a mis putas yo mato a las tuyas. -¿Y si no hubiera sido por eso? -Tiene toda la pinta de que fue así. -¿Y si lo único que querían era asustarme a mí? Echamos a andar hacia el exterior sorteando inmundicias. Los andares de Travere se hacían más penosos sobre un suelo tan irregular. -Usted ha leído muchas novelas de Agatha Christie. -Cierto. Pero supongamos que fue así. -¿Y matan a tres de un golpe? -Por no dejar testigos. -¿Es usted tan importante? -En realidad no. -Entonces no piense en ello. -No lo soy pero alguien cree que sí. ¿Y si temen que descubra algo? -¿Se refiere al caso de Sun? -Sí. -¿Y qué iba a descubrir? Me detuve delante de él para evitar que siguiera andando. -Algo que acusara al verdadero asesino de mi cliente. -Y que no fuera capaz de descubrir la policía. -No se ofenda. Sólo digo que quizá alguien crea que estoy demasiado cerca de cierta información sensible. Y por eso actúan contra una persona de mi círculo. -¿De su círculo? -Pudieron verme con ella cuando me siguieron. -No sabía que lo hubieran seguido. -Yo tampoco pero todo encaja. -¿Y por qué no lo matan a usted directamente? -La policía sospecharía. Me bordeó y siguió avanzando hacia la salida. -La policía se quitaría un peso de encima. -Estas chicas no le importan a nadie. -¿Y usted sí? No supe si debía ofenderme por aquello o tomarlo como una broma del mundillo del hampa. Tampoco era para pararse a pensar en ello. Lo importante era que Travere no veía sentido a lo que para mí empezaba a clarificarse más de lo deseado. De nada sirvió que le hablara de lo ocurrido la noche pasada en las inmediaciones de la casa de Li. -La gente suele ser celosa de sus asuntos, legales o no –dijo. Después me puso una mano amistosa en el hombro y se despidió con lo que para él debía de ser una frase amable-: Deje de meter la nariz y no se la partirán. Hice el camino a casa andando muy despacio, parando en los espacios abiertos para tomar aire, girándome tras doblar una esquina para cerciorarme de que nadie me seguía. En una ciudad de más de tres millones de habitantes cualquiera puede ser un enemigo, un sicario de un enemigo o algo peor. Normalmente uno prefiere pensar que todos son seres anónimos, que no van a interferir en tu vida a menos que te empeñes en ello. Pero una niña indefensa había muerto con sus dos compañeras. En los rostros que me iba cruzando veía un asesino, un extorsionador, un violador o un corruptor de menores. Cualquiera de los criminales que suelen aparecer en los telediarios circulaba en ese momento por mi lado. Quizá por culpa de estos pensamientos me sobresaltó tanto encontrarme a Julio Copini cuando sólo me restaban unos metros para alcanzar el portal de mi casa. Vestía los mismos pantalones rojos ajustados que le había visto un rato antes en la galería y su expresión retadora como de psicópata tampoco había cambiado. Daba la impresión de que no había transcurrido un par de horas desde entonces, de que habíamos dejado alguna cuenta pendiente que los dos teníamos muy presente, como si en este lapso de tiempo no se hubiera ocupado de nada más que de comprarme el regalo. -Sé que lo contrataron para un libro o algo de eso –dijo cortándome el paso. Con algo de eso debía de referirse a algún asunto oscuro y poco recomendable, a una secta de perdidos o de ociosos, sin duda a la literatura. -¿También quiere contratarme para que escriba su historia? -Psa. En ese momento me pareció un boxeador sonado, alguien de quien se puede esperar cualquier cosa, la mente naufragando en pensamientos convulsos capaces de llevar al cuerpo a la peor atrocidad. -Le advierto, como le advertí al señor Sun, que lo ortodoxo sería esperar a su muerte. -No tengo intención de morirme. -¿Entonces? -A lo mejor el que se muere es usted. Fue en ese momento cuando se abalanzó sobre mí con los dos puños cerrados, moviéndolos alternativamente como si dudara de cuál emplear para golpearme. Acabó usando los dos a un tiempo en una acción muy difícil de ejecutar estando sereno. A pesar de todo consiguió acertarme en la mandíbula, en el mismo lado que aún tenía dolorido del día anterior. Ese debía de ser el regalo del que me habló Liu. -Déjela en paz –dijo, y de la comisura de la boca le colgaba una baba rabiosa. Conseguí desembarazarme de él de un empujón para mantenerlo a distancia. -¿Habla de la madre o de la hija? Copini volvió a la carga. Estaba enfurecido, pleno de razón o ciego por la falta de ella. Se decidió ahora por el puño derecho, blandiéndolo muy arriba, como un niño pequeño que se dispone a arrojar un piedra muy lejos. No esperé. Me lancé hacia delante sin pensar, esta vez el ciego era yo, y con la frente impacté de lleno en su nariz. Sentí una punzada fría en la cabeza que no me dolió. Me rehice, dispuesto a llevar nuestra disputa a sus últimas consecuencias, ya no importaba nada. Copini seguía en pie pero se tambaleaba con las manos en la cara. Por la boca le caía un chorro de sangre que ya manchaba la acera. -¿Por qué? –le dije. Lo tomé por las solapas y zarandeé un cuerpo que apenas le respondía- ¿Por qué? -¿Eh? -¡Era sólo una niña! Levantó ligeramente la cabeza para buscar a su interlocutor y entonces me separé unos centímetros, alargué el brazo hacia atrás y, como si ejecutara un golpe de tenis, le asesté un puñetazo con todo lo que llevaba dentro que lo tiró contra la pared del edificio y de ahí al suelo. Quedó aturdido, mascullando sonidos sin sentido. Apoyó la cabeza en el suelo y cuando trató de incorporarse las fuerzas le fallaron. El rojo de la sangre coloreaba sus rizos amarillos. Entré en el portal y subí las escaleras hasta mi casa. Ninguna puerta se abrió para espiar mi llegada en el rellano. Nadie se había colado en mi apartamento. Me senté al escritorio. Encendí el ordenador. Antes de que el sistema terminara de cargarse tomé una hoja de papel e hice con ella una pelota que arrojé al rincón. Tomé otra hoja y repetí la operación, y después otra, y otra, y otra más, hasta que unas pelotas fueron rodando encima de las otras. Sonó el teléfono móvil encima de la mesa. La pantalla parpadeante mostraba un número desconocido que empezaba por 666. Lo sostuve en la palma mientras emitía sus bufidos y vibraciones sin parar. Cerré la mano con fuerza como para deshacer el aparato entre mis dedos. Lo arrojé contra la pared y lo vi caer y perderse entre las pelotas de papel. El sonido cesó con el impacto. Entonces cogí el mazo de folios y lo lancé al mismo sitio. Salí de nuevo de casa y bajé las escaleras a toda velocidad. Sobre la mancha roja de la acera ya no estaba Copini. Atravesé las calles del barrio sin parar de correr hasta llegar a Génova. En mi estampida sobrepasé a un corredor habitual vestido con mallas y calzado deportivo que me miró desconcertado. En Alonso Martínez tomé Santa Engracia por la acera izquierda sin disminuir la marcha. Sentía el corazón palpitando en la garganta y una especie de exaltación en los pulmones similar a la primera vez que me tragué el humo de un cigarrillo. Cruzaba las calles perpendiculares sin esperar a que el tráfico se detuviera, apoyándome en sus capós para evitar el atropello. Al llegar a la Iglesia giré a la izquierda y luego a la derecha para entrar en el callejón de Felipe el Hermoso donde aún abría sus puertas la biblioteca Central. Subí las escaleras de dos en dos y una vez dentro del edificio me detuve. No era la primera vez que acudía a aquel refugio a prueba de bombas. Por un momento me sentí a salvo, alejado de comportamientos canallas que no comprendía. El silencio del lugar amplificaba el bombeo de la sangre en mis oídos y el estruendo de mi respiración agitada. Aguardé unos minutos apoyado en una columna frente al tablón de anuncios, cuyos avisos no leí. Antes de que el pulso empezara a normalizarse avancé por el vestíbulo y me dirigí a la escalera para subir a la planta de préstamo. Me interné por los pasillos que formaban las librerías repletas de libros, paseando, deteniéndome a cada descubrimiento. Olía a papel usado, a madera vieja. Apenas se oían unas voces apagadas al otro extremo de la sala, unos pasos irregulares y cuidadosos como los míos, una puerta que se cierra con cautela. Seguí andando despacio entre los anaqueles, pasando las yemas de los dedos por los lomos de los libros que descansaban a la altura de mis ojos. Aún sentía el pulso en los oídos y en las sienes. La respiración aún no era del todo normal. Pero qué importaba allí dentro. Ni siquiera tenía conciencia de estar dentro de ningún lugar sino en el único lugar posible. Afuera no había nada. No había un afuera. En el rincón más próximo al puesto donde se registran los préstamos encontré una miscelánea reservada a recomendaciones del mes que no tenía el aspecto de actualizarse muy a menudo. Un tomo gordo en tapa dura de La montaña mágica. Una edición de bolsillo de No digas que fue un sueño, que me hizo pensar que algunos títulos justifican por sí solos las cuatrocientas páginas de una novela. Una nueva edición de Sexo Tantra con una ilustración inexplicable en su portada. Teatro selecto, lo último de Paul Auster, Confieso que he vivido, Caliente Madrid… Y así durante un tiempo infinito. 28 Apenas diez minutos me concedieron la mañana siguiente para entrevistarme con Adela García, poco antes de ser trasladada para comparecer ante el juez. -¿Qué le pasa a su hija? Me había encontrado con Liu a la entrada de la comisaría. Sabía que me había visto porque nuestras miradas se cruzaron algo más de un segundo, pero por su expresión furiosa y decidida entendí que su mente estaba ocupada con cuestiones más urgentes que jugar conmigo al juego de preguntas y respuestas. Cuando fui a hablarle de mi encuentro del día anterior con Copini, la hija de mis clientes ya se alejaba por la acera. Lo sabía todo tan bien como yo y quizá me guardara rencor por haber correspondido al presente de su amigo, del amante de su madre o de su propio amante o de lo que fuera aquel tipo para ella, con otro regalo de la misma especie. -Que ha tenido una vida muy fácil y no aprecia el valor de una madre. Adela lucía las mismas ropas que el día anterior. No estaba habituada a tanta austeridad pero parecía llevar muy bien la imposición. Cruzaba una pierna sobre la otra y, pese al semblante sereno, en sus ojos se apreciaba la incertidumbre por la suerte que le iban a deparar las próximas horas. -¿Se han peleado? -Por última vez. -En la tesitura en la que usted se encuentra uno esperaría un poco de comprensión. -Quizá piense que me lo merezco. -¿Se lo merece? -Por supuesto. Se cruzó de brazos y adoptó una pose receptiva. -¿Esa va a ser su defensa en la comparecencia? -Hable con mi abogado. Esa es mi posición ante el juez y también ante usted. -¿Y Fernández? ¿Me ha contado toda la verdad con respecto a él? -Seguramente no. Pero tampoco me la ha preguntado. -Sus relaciones pasaron de la simple amistad. -Eso ya se lo dije. -Me limito a decir lo obvio para que usted lo confirme. -El sexo no siempre es amistoso, si se refiere a eso. A veces es una mercancía para la negociación. -¿Y qué negociaron? -En su día me buscó un puesto en NISE. Cuando comencé mi relación con Sun, él se comprometió a no hablar sobre mi pasado. -Y empezó a chantajearla. -No. Eso fue después, cuando encontró el arma que utilizaron para disparar a mi marido. -La policía dijo que no se encontró el arma. -Porque la policía no la encontró. Esa rata se les adelantó. Sabía muy bien lo que hacía. -¿Y por qué no dijo nada? Era un crimen y ahora él es culpable de encubrimiento. -¿Hace falta que se lo explique? -Tanto le gustaba acostarse con usted. Sonrió. Claro que le gustaba, a cualquiera le habría gustado. -Ya no me pedía eso. Por aquel tiempo había sido despedido de la compañía o estaban a punto de hacerlo y sus necesidades cambiaron. Empezó a exigirme dinero. -¿Es así como se costea un ático en Serrano? -No le daba para tanto. El resto se lo buscaba trampeando aquí y allá gracias a las influencias de haber sido consejero en NISE. El networking da para mucho, claro que usted de eso no entiende una palabra. -Entonces a Fernández le interesaba que el panorama no cambiase. Cuando se enteró de que yo iba a escribir sobre Sun temió que destapara la verdad. Por eso la avisó a usted y por eso alguien intentó matarme. Usted habló con la misma persona que disparó a su marido para que se ocupara de mí. ¿Con quién? -No es eso lo que importa. -A mí me importa. Le recuerdo que intentaron matarme, por no hablar de la paliza que me dieron los sicarios de quien creo que es su amigo. -Julio ha resultado muy poca cosa. Las dos veces que tuvo que liquidar a alguien falló. -¿Se refiere a su marido y luego a mí? -No se inquiete. Ya no intentará nada porque nadie se lo pedirá. Creo que ayer se lo dejó usted claro. Adela sabía muchas cosas y estaba dispuesta a contármelas. Lo único que necesitaba era un poco de tiempo. -Dejemos a ese tipejo. Hablemos de Fernández. ¿Le pidió algo más? -Claro que sí. Desde que murió mi marido lo quiere todo. Me quiere a mí, que es lo mismo que decir que quiere mi dinero y todo el patrimonio familiar. -¿Le ha pedido matrimonio? -Sí. -¿Y qué le he respondido? -Que se vaya al carajo. ¿Por qué se cree que le encargó redactar mi biografía? Con la que escribió sobre mi marido no se puede acusar a nadie, pero si investigando un poco más descubriera algunas cosas comprometedoras mi posición podría cambiar. -Y eso la expone a usted… -No es mi principal problema. De hecho creo que ya no tengo ningún problema porque he renunciado a todo. O mejor dicho, a todos: a Fernández, a Copini, a mi hija. Estoy rendida. Todo empezaba a clarificarse y yo tenía la impresión de haber reaccionado tarde. Quizá el problema fue que me sentí demasiado implicado, o que lo estaba pero no fui capaz de verlo. -¿Qué pasa con Tania? -¿Quién? En ese momento se abrió la puerta y entró el inspector Travere. Se me había terminado el tiempo, y también el de Adela en aquel calabozo. Ignoré su presencia y me incliné sobre la mujer. -También ordenaron su muerte y esta vez hicieron bien su trabajo, ¿no? -¿Quién es Tania? -No se haga la bielorrusa. Adela se levantó de su asiento evitando chocar conmigo, que a esas alturas ya estaba muy cerca, y miró muy seria hacia el inspector. -No tengo inconveniente en confesar lo que me corresponda por derecho. Pero no pienso cargar con todos los crímenes que la policía sea incapaz de resolver. -Hábleme de Li. -Tenemos que irnos –anunció Travere-. Ya le he concedido demasiado tiempo. Ni siquiera miré al inspector, como si él no tuviera que ver con aquello. Me acerqué a Adela y la agarré de un brazo. -No me lo ha contado todo. -Claro que no –respondió, ya con un pie fuera de la sala-. Pero descuide. No tendrá que hacer nada para conocer la verdad dentro de muy poco. 29 Adela García tenía razón. Esa misma noche recibí un mensaje de correo electrónico procedente de un comunicante desconocido. El dominio de la dirección remitente era el de una de esas compañías que ofrecen correo gratuito. Poco después comprendí que la cuenta había sido creada expresamente para la ocasión, quizá desde algún ordenador público, con objeto de que aquel envío resultase completamente anónimo. En condiciones normales, si no lo ha hecho ya el sistema, habría desviado el mensaje a la papelera de reciclaje sin abrirlo. Esta vez no lo hice, quizá por el aviso de Adela, quizá porque la incertidumbre por conocer más me hacía más receptivo a cualquier vía de comunicación. En ese momento habría abierto un mensaje en el que me ofrecieran fichas de casino o unas condiciones especiales para comprar Viagra. En cualquier lugar podía encontrarse la información que buscaba. El mensaje llevaba por título la palabra Prueba y estaba totalmente en blanco. En el espacio reservado al material adjunto había un solo archivo llamado Prueba.wmv y junto a la palabra Descargar un paréntesis informaba de que pesaba 4,8 megas. Pulsé con el ratón en el botón de descarga y luego en el de abrir. Un minuto después se iniciaba el reproductor de Windows y daba comienzo un vídeo. La imagen no era nítida. Sin duda estaba grabado con una cámara no profesional, quizá un teléfono móvil. La luz era escasa y el objetivo se movía tanto que en los primeros segundos costaba trabajo, no ya distinguir figuras, sino situar el espacio. Había sonido, una respiración muy cercana y contenida, el ambiente de un lugar cerrado y muy silencioso, seguramente a una hora intempestiva de la madrugada. Me concentré en las imágenes y las contemplé como si estuviera allí mismo. El operador de la cámara estabiliza el objetivo y con el zum se acerca a un bulto que resulta ser una mujer de espaldas inclinada hacia delante. La línea vertical de la puerta no permite una visión completa pero cuando la mujer empieza a forcejear esa puerta se hace a un lado y la cámara se acerca un poco más. Se sienten los pasos cuidadosos de quien rueda la escena, que aún no ha sido percibido por la mujer. Hay una cama, un sillón al lado, la percha que sirve para sostener bolsas de suero y de sangre. Es un hospital, y aunque nunca había estado presente durante la noche reconozco la habitación de Sun. Estoy viendo una grabación de cuando mi primer cliente todavía estaba vivo, quizá del último de sus días. Pulsé el botón de pausa. El espacio ya me era familiar. Reconocí esa especie de mesilla de noche de donde extraje el inicio de biografía que me había dado a leer mi cliente. Bajo las sábanas se aprecia ahora la figura inmóvil de un cuerpo que siempre está en la misma posición. La persona que se halla a su lado no es parte de la plantilla del hospital, eso se distingue sin esfuerzo. Tampoco es difícil reconocer la gabardina de Adela García, la misma que se desanudó aquella tarde en mi casa. Reanudé la reproducción. La mujer de Sun se inclina sobre su marido, mientras la toma va cambiando ligeramente de ángulo hasta que permite ver lo que ocurre. Adela tiene en sus manos un rollo de film de embalaje transparente, el que se usa para envolver mercancías que van a ser transportadas en palés y que también sirve para proteger las maletas antes de facturarlas en el aeropuerto. A ella debía de servirle en la galería para preservar los cuadros de golpes y rozaduras. Ha desplegado medio metro de plástico y ahora lo aplica al rostro de su marido, dejando caer el resto del rollo a los pies de la cama. Un nuevo acercamiento del objetivo sirve para dejar visible el rostro de Sun. Tiene los ojos abiertos hacia su esposa y la mira con una expresión en la que se adivina un residuo de ternura. El plástico presionado por los lados le envuelve la mitad frontal de la cabeza y estira su carne y su piel hacia atrás. No respira. Se limita a mirar a su esposa. Su capacidad de movimientos está muy limitada pero no tanto como para no mover los brazos o tratar de voltear su cuerpo para escapar momentáneamente. Es consciente de lo que está sucediendo y no hace nada por evitarlo. El plástico, que ya se le pega por las pestañas, se humedece con una lágrima que no puede correr hacia abajo y que inunda su ojo. Pulsé de nuevo la pausa. Esa lágrima era real, casi lo único que demostraba que Sun todavía era un ser vivo. En su mirada había lástima, mucha lástima por todo lo perdido, pero también una gran determinación. Me pregunté qué podría haber hecho yo de haber estado en esa habitación en aquel momento. También me pregunté por la identidad de quien filmaba. Activé una vez más el reproductor. Adela no deja de presionar con el plástico. Su cabeza está inclinada hacia un lado de forma que no ve más que la pared. Quizá mantiene los ojos cerrados. Eso no se puede distinguir en el vídeo porque ella siempre aparece de espaldas e inclinada sobre la cama. Transcurren unos segundos, quizá más de un minuto, en los que Adela no deja de presionar el plástico para adherirlo a la piel de su marido hasta conseguir una unión perfecta que impide el paso del aire. En el rostro de Sun empieza a percibirse un ligero temblor, sus miembros sacuden la tensión con leves espasmos, el pequeño cataclismo que precede a la muerte, y sin embargo su reacción es mirarla, someterse a la voluntad de ella hasta las últimas consecuencias. Pausa. ¿De verdad estaba asistiendo a la ejecución de Sun? ¿De verdad la víctima iba a dejarse asesinar sin oponer resistencia? ¿De verdad existía alguien con la sangre fría suficiente para grabar todo aquello sin intervenir? Sentí el sudor que me empapaba la camisa. Seguir viendo la escena era demasiado. Pero, ¿cómo podía no hacerlo? Pulsé nuevamente para continuar. La cámara se mueve a un lado para corregir el ángulo sin perder el encuadre. Entonces Sun, en su agonía, percibe esta presencia. Alza ligeramente la vista y abre un poco más los ojos, sin apenas fuerzas para ello. Ahora mira directo al objetivo pero esos ojos ya no tienen vida. Durante unos segundos las pupilas de Sun y el círculo mecánico del objetivo se mantienen la mirada, ambos inmóviles, como una película detenida en su final a punto de empezar a correr los títulos de crédito. Adela mira hacia su marido. El temblor de su rostro y los espasmos de sus miembros han cesado. Le retira el plástico despacio, como si temiera hacerle daño al tirar, y pasa una mano ante su mirada a izquierda y derecha. Ni un parpadeo, ni un leve gesto que indique un resto de vida. Se queda quieta un instante sobre él. ¿Se despide? ¿Suplica perdón? ¿Le reprocha el pasado? Esos ojos inmóviles ya no la miran a ella como al principio sino a un punto por encima de su hombro. Adela sigue la trayectoria de esa mirada girando la cabeza hacia un lado y luego hacia atrás, obligándola a mover el resto del cuerpo. Por primera vez aparece el rostro de Adela de cerca. Ya no hay duda de que es ella. Tiene el gesto contraído, espantado por el descubrimiento, y pronuncia unas palabras que la grabación no permite distinguir. Es entonces cuando la cámara se mueve tanto que es imposible reconocer las figuras. Se ve el suelo, la pared, oscilaciones muy rápidas y nerviosas. Se oyen pasos cortos y apresurados producidos por zapatos de tacón. El operador de la cámara sale de la habitación y avanza por el pasillo a gran velocidad provocando un ruido estruendoso en las baldosas. Entonces todo se apaga. En plena huida, el reproductor de Windows llegó al final del vídeo. Cuatro minutos y veintitrés segundos de una escenificación demasiado real. ¿Por qué alguien lo llamó prueba? No se trataba de un ensayo de grabación como había supuesto al principio. Aquel nombre sugería la posibilidad de utilizar el vídeo ante alguien, quizá ante su protagonista, si no ante un juez. Pulsé la flecha para reproducir de nuevo el vídeo y lo dejé funcionar. Mientras la escena se repetía en la pantalla, saqué un cigarrillo del paquete, busqué el mechero y me senté en el sofá. Extraje con la punta de los dedos unas hebras de tabaco y después hice rodar el cigarrillo sobre la mesa de centro para redistribuir su contenido. Lo coloqué en posición de vertical y lo golpeé ligeramente por el lado del filtro. Me lo introduje en la boca y lo sujeté entre los labios. Encendí el mechero, lo acerqué y antes de prender el papel me detuve para comprobar que no me temblaba el pulso. Al fin lo encendí y di la primera calada larga, profunda. De fondo, a mi espalda, se oía el audio de la grabación, los pasos, la respiración contenida. Pero ya no miraba. En vez de eso contemplé el humo disolverse en el espacio de la habitación lentamente, como en esas películas de Wong Kar Wai, humo y música, poesía elaborada sobre elementos intangibles. Tras una segunda calada dejé el cigarrillo en el cenicero, me levanté y fui a la cocina. Tomé un vaso ancho, del congelador saqué una bandeja y desprendí cuatro cubitos de hielo que dejé caer al fondo del vaso. En la nevera encontré un limón. Lo puse sobre una tabla de madera y corté dos rodajas. La del extremo la froté a pequeños contactos sobre el borde del vaso, como suele hacerse en algunos bares para preparar un combinado de ron de caña, la segunda la eché sobre los hielos y el limón restante lo exprimí a mano por encima. Saqué una botella azul del armario y vertí un buen chorro de ginebra. Abrí de nuevo la nevera para sacar una lata de tónica que vacié sobre la mezcla. Del cajón de los cubiertos tomé una cucharilla de mango largo que me sirvió para remover el combinado muy despacio. Llevé el vaso a la mesa de centro y me senté en el sofá. Recuperé el cigarrillo entre los dedos. Me acerqué el borde del vaso a la boca. Las burbujas de la tónica revoloteaban entre los hielos y el limón. Antes de beber me detuve para oler el contenido del gintonic y así permanecí unos segundos hasta que devolví el vaso a la mesa. Hice una llamada con el móvil. El inspector Travere me recibió de mala gana, supongo que por la hora o tal vez porque empezaba a resultarle demasiado cargante este diletante de la investigación que se creía superior a la policía. Me limité a pedirle una dirección de correo electrónico a la que pudiera acceder inmediatamente. En cuanto la obtuve corté la comunicación. Me senté ante el ordenador. La grabación casera había llegado a su final por segunda vez. Cerré el reproductor. En el mensaje pulsé la opción de reenvío. Escribí la dirección que me acababa de dictar Travere y lo envié tal cual me había llegado. Esperé unos segundos hasta que vi en pantalla que el mensaje se había enviado correctamente. Apagué el ordenador. Me levanté hasta la estantería donde guardaba la música y seleccioné un disco. Frank Sinatra, una gala del 68 en algún auditorio mítico de California. Coloqué el cedé en el aparato de música y lo hice sonar. Después volví a sentarme en el sofá, esta vez con las piernas apoyadas sobre la mesa. Me recosté dando una nueva calada. I’ve got you under my skin. Tomé el vaso, inspiré el olor de la mezcla, bebí un trago largo. 30 Como había hecho días atrás, me encerré en casa para terminar la biografía de Adela García. Escribí deprisa, con la vista muy concentrada en la pantalla, sin apenas arrugar papel del mazo de folios que volvía a estar a mi izquierda. Contaba con menos información que en el caso de su marido y tampoco me creí con derecho, sin haber mediado un juicio justo, de incluir su detención y las conclusiones que pudieran extraerse tras la aparición del vídeo inculpatorio. En internet busqué información sobre ella y encontré aspectos referidos principalmente a su faceta empresarial: contactos en el mundo del arte, exposiciones organizadas, relaciones con museos y otras galerías. También me hice con algunas fotografías, así como artículos de prensa especializada sobre su labor. Al final, y pese a sus lamentos, resultó que había toda una vida que contar. A pesar de ello el resultado fue más corto en páginas, más austero en imágenes, y el tiempo empleado menor que en el caso de Sun. Traté de ser neutro y no entrar a valorar las acciones y motivos de mi protagonista, como si hubiera sido ella quien me contratara y estuviera, por tanto, obligada al pago de mis honorarios. El encargo serviría para conocer los antecedentes de la mujer, una especie de prólogo necesario para examinar aquellas acciones por las que se la iba a juzgar, pero nunca como acusación. Si Fernández necesitaba un esbirro que le evitara la molestia de redactar un documento incriminatorio contra ella tendría que buscarse a otro. A fin de cuentas, yo era escritor, no detective ni policía ni fiscal. Desde la imprenta, con los cinco ejemplares de la biografía aún calientes en la bolsa, me dirigí a la vivienda de mi patrón. Desconocía si se habían iniciado ya los trámites testamentarios que condujeran a una liberación de la masa hereditaria, probablemente era demasiado pronto para ello, pero estaba convencido de que en todo caso la entrega del trabajo no iría acompañada de una compensación en forma de cheque. Sin embargo sentía la necesidad de mostrar el resultado, de dar por concluida mi parte del trato. Ya no se trataba de dinero. Hacía tiempo que no se trataba de eso. El ascensor estaba ocupado por unos hombres que descargaban cajas, pequeños muebles y otros enseres. Subí las amplias escaleras de mármol de dos en dos. A la altura del segundo tuve que dejar paso a dos tipos esforzados que bajaban lo que parecía un sofá cubierto con una sábana blanca. Cuando llegué al descansillo de la última planta me encontré la puerta abierta. Un hombre vestido de azul con el logotipo de una empresa de mudanzas en la solapa acarreaba una silla procedente del comedor. Entré en el piso y percibí el sonido de los espacios vacíos, más aún que cuando lo visité las dos ocasiones anteriores, una especie de eco desangelado que no invitaba a permanecer en él como morador. -Lo siento pero ya está alquilado. El hombre que se había puesto a mi lado llevaba un uniforme típico de conserje, con su traje oscuro y la corbata asomando por la abertura del jersey de pico, y hacía un alto en las instrucciones que dispensaba a los operarios para librarse del intruso. -¿Disculpe? -Estamos vaciando para darle una mano de pintura. Si viene por el anuncio llega tarde. -Busco al señor Fernández. Con un gesto despectivo me señaló el fondo de la casa y se alejó de mí para dar orden de que las cortinas también tenían que desaparecer de allí. Hasta el último clavo, le oí decir. Me interné por el pasillo y comprobé que algunas estancias ya estaban totalmente desnudas. Si no fuera por el movimiento de los porteadores aquella casa daría miedo. Entré en una salita donde el sonido de una suela que se arrastra por la tarima delataba una presencia. -¡Dios! Me había dado de bruces con una figura que resultó ser la hija de Fernández, con su aire desaliñado, sus verrugas peludas, sus pústulas y su gesto desabrido. Recordé que ella no tenía culpa de su aspecto, de esa asimetría inexplicable que la hacía tan diferente, y que cualquier juicio de mi parte sería una impertinencia. O tal vez sí tuviera la culpa, pero en todo caso era muy dueña de componerse como deseara, de ocultar o no sus peculiaridades, y mis comentarios siempre serían inapropiados. -¿Qué le pasa? -Pensé que no había nadie –mentí. -¡Vaya cosa! Me pareció triste, decepcionada. Tuve la impresión de que aquella mudanza la sorprendía tanto como a mí. -¿Dónde está su padre? -¿De verdad quiere saberlo? -Sí. -Pues yo no. -¿No ha hablado con él? –La mujer negó con la cabeza- ¿Ha preguntado al conserje? -Es triste que tenga que saber de mi padre por las referencias de otro, sobre todo cuando las referencias son las que son. -¿Qué le ha dicho? -Debía las ocho últimas mensualidades. Claro que eso yo ya lo sabía. -Me dijo que había comprado la vivienda. -Y usted lo creería. No tenía motivos para no creer lo que dijera y él se aprovechaba de ello. Se aprovechaba de todo aquel que se dejara embaucar. Tenía otras deudas, que jamás serán cobradas, por supuesto. Todo era mentira, su posición, su talante mundano, hasta las botellas de vino eran prestadas. Vivir en un ático como éste en la zona más cara de la ciudad es una muestra más de su facilidad para apropiarse de los recursos de los demás. Le contaría muchas cosas humillantes sobre mi padre si no fuera porque a él le resbalan y a mí me duele pronunciarlas. ¿Sabe qué le digo? Que me alegro de que se haya esfumado, mejor para mí. Sin duda la biografía de la familia Fernández de Castelar y Dávila o como se quisieran llamar daría para más de quince páginas interesantes, también para una novela, pero jamás me pagarían por ella ni un céntimo, como tampoco iba a recibir un euro más por las historias de Sun y su esposa. -¿Sabe dónde lo puedo encontrar? -Cuando desaparece lo hace a conciencia. Puede pasar mucho tiempo sin dar señales de vida. Depende de la gravedad de lo que esté dejando atrás. -Me encargó un trabajo… Le mostré la bolsa con los pocos ejemplares que me había pedido. La hija de Fernández se me quedó mirando con una sonrisa de conmiseración. Se los va a tener que tragar, parecía decir. Estuve tentado de ofrecerle la bolsa pero reprimí el impulso, ella no tenía culpa de nada. Preferí no seguir indagando en un asunto que estaba definitivamente zanjado y no me reportaría ya ninguna compensación. Por Travere supe que Adela García estaba recluida en la cárcel de Soto del Real. Aún no se había juzgado su causa pero el vídeo anónimo era lo bastante acusador para que el juez, en una comparecencia extraordinaria, dictara un auto de prisión sin condiciones. Tuve que esperar veinte minutos para salir de Plaza de Castilla en el interurbano 726 hacia Guadalix de la Sierra, más de una hora de viaje con paradas hasta llegar al centro penitenciario y luego otras casi tres para entrar en el siguiente turno de visitas. Esperaba una sala para realizar un bis a bis con un cristal por medio, pero no había nada de eso. La habitación me recordó más bien a un salón de juegos, con mesas y pasatiempos, donde otros presos también recibían a sus visitantes. Adela vestía unas ropas que no encajaban con su persona: pantalón gris como de franela, jersey de cuello redondo de un gris más oscuro y unos zapatos negros de punta cuadrada y tacón bajo. Llevaba el pelo recogido en un moño y ninguna joya adornaba su garganta, sus manos o sus orejas. La sonrisa mecánica y el gesto resignado eran los mismos que había contemplado en el calabozo de la comisaría. Quién sabe cuánto tiempo le durarían. Aceptó la biografía que le ofrecí sin mucho entusiasmo, alegando en tono de broma que no le vendría mal una lectura entretenida. Mientras hojeaba sus páginas con aire distraído, sin detenerse a leer una palabra, como si estuviera ante un atlas mundial o un manual de animales salvajes, pareció caer en la cuenta de algo. -Yo no se la encargué –me dijo mientras nos sentábamos en dos sillas sin nada entre nosotros. -Fernández ha desaparecido. -No me sorprende. Cuando se abra el juicio se sabrá lo del primer intento. No tendré inconveniente en reconocer que fui yo quien lo ideó y que el arma que la policía no encontró quedó en su poder. -¿Por qué lo hizo? -¿Fernández? -Usted. -¿El primer intento? -Y el segundo. ¿Por qué matar a su marido? Pareció pensarlo pero la reflexión no le llevó más de unos segundos. -Qué más da eso. -En el juicio querrán saberlo. -En el juicio bastará con ver el vídeo y recoger un par de declaraciones. Los motivos son lo de menos. -Aun así tendrá que hablar de ello. -¿Qué sé yo? Quería librarme de él, quedarme con todo, otra vida. ¿Imagina el éxito que supondría saberse rica y libre cuando se es todavía joven? -Pero cuando lo intentó por vez primera las acciones de su marido todavía no eran canjeables. -Yo no conocía ese detalle. No hablábamos tanto. Fue una suerte que sobreviviera. -Usted lo amaba. Pidió el cambio de hospital y corrió con los gastos para que estuviera mejor atendido. -Es usted demasiado sentimental. Lo cambié de hospital porque en el nuevo conocía un enfermero que me iba a ayudar a librarme de él a cambio de una compensación económica. Los gastos eran una inversión. -¿Se refiere a Mauro? -Al principio se iba a hacer cargo él mismo, una inyección, algo que pareciera un descuido, un accidente, lo que fuera. No podía ser tan difícil si el paciente se encontraba en ese estado tan crítico, a todo el mundo le parecería natural. Más tarde se fue acobardando, o cobrándole cariño al enfermo. Entonces le pedí que me facilitara las cosas, aunque no participara activamente, que me dijera una hora en la que no hubiera peligro y desapareciera. Al final tuve que hacerlo yo misma cuando supe que Mauro no estaba presente porque jamás lo habría permitido. -Pero por qué ahora. Su marido estuvo muchos años en el hospital, igual de indefenso que en los últimos tiempos. -Supongo que esperaba que muriese solo. -¿Y por qué no lo dejó así? En la habitación del hospital no la molestaba. -Tenía que hacerme con todo el poder. -¿Qué poder? Apoyó los codos en las rodillas y la barbilla en las manos. Me miró más de cerca. -Mi hija no es ninguna santa, ya lo habrá averiguado. Por otro lado, Julio tiene sus debilidades y en cuanto a fidelidad no lo creo superior a mí. Si los ha visto juntos entenderá lo que estoy diciendo. -¿Quería disponer de todo el patrimonio para castigar a su hija, para impedir que se viera con Copini? -¿Le parece una locura? Marta es una chica muy inteligente y con inquietudes. Si algo se le mete en la cabeza es raro que no lo lleve a la práctica. Lo que yo no sospechaba es que se iba a adelantar a mis movimientos. -Fue ella quien grabó el vídeo. No era una pregunta y por tanto no hubo respuesta. Podría haber sido cualquiera, pero sabía que tenía que ser ella. Y también sabía que aquella madrugada llegó al hospital procedente de mi casa. Y que si se había acaramelado conmigo de esa forma durante la fiesta de inauguración en la galería y después se había metido en mi cama fue para confiar a su madre. Que estuviera tan segura de que el crimen se cometería precisamente esa noche sólo podía explicarse por el estado de mi investigación, o mejor dicho por lo poco que le restaba a Sun por contarme. -Ella lo sabía todo porque lo planeamos juntas. Si al final me traicionó es porque ha aprendido bien de mí. -Entonces su hija… -Lo sabemos usted y yo, quizá alguien más, pero nunca se podrá demostrar. ¿Qué opina ahora de la niña? -Podían haber llegado a un acuerdo. Son madre e hija. -Ese vínculo no garantiza un favor. Hay que ganarlo. -¿Es lo que ha aprendido de todo esto? -Ya se lo dije el otro día. He renunciado a todo: a mi hija, a Julio, incluso a la rata de Fernández. A partir de aquí no hablamos más. Nos miramos durante unos minutos pero no había nada que decirse. Creí percibir en sus ojos una tristeza, una resignación no por el crimen, sino por un error en su ejecución. Finalmente se quedó con un solo ejemplar de la biografía y yo salí de la prisión con la bolsa colgada del hombro y todo el tiempo por delante. 31 Pasaron más de dos meses antes de que tuviera nuevo contacto con la familia de Sun. En ese tiempo Adela había sido condenada a veinte años de reclusión en una prisión del estado, donde consumiría lo que le quedaba de juventud, Fernández continuaba desaparecido y nadie esperaba noticias suyas, Julio Copini fue acusado de intento de homicidio a raíz de la declaración de su amante pero resultó absuelto por falta de pruebas. Como se había anunciado, el nuevo producto estrella de NISE salió al mercado con mucho ruido y ahora inundaba los escaparates de las tiendas, los anuncios comerciales saturaban las cadenas de televisión y las vallas publicitarias exhibían carteles con la imagen del nuevo aparato que sirve para todo. En cuanto a mí, durante ese periodo seguí comprando tabaco. Camel, Lola, Troost, Piper, Chesterfield, Stanwell, lo que hubiera. Daba lo mismo porque no me gustaba. Encendía un cigarrillo, daba un par de caladas y dejaba que el resto se consumiera en el cenicero. Siempre llevaba un paquete encima y en la mesa del salón contaba varios casi llenos, pero lo cierto era que no le encontraba el menor placer al paso del humo por mis pulmones. Sin embargo, ya había adquirido el vicio del objeto, de la compra, de tener algo a mano que me sirviera de defensa o de coartada, no sabía para qué. No llegué a continuar ninguno de los proyectos de novela que tenía comenzados. Me di cuenta de que mi mejor trabajo había sido la biografía, tanto la de Sun como la de su esposa. Tras hacer entrega de mi segundo encargo en la cárcel de Soto del Real, aproveché la inercia escritora y me puse a juntar los materiales que me había facilitado la esposa de Pascual: fotos, cartas, apuntes, premios y demás. A los pocos días obtuve un panegírico atractivo, interesante desde el punto de vista del negocio. Llamé a la clienta para acordar el tipo de acabado que prefería para la cubierta y el papel y una voz desconocida me informó de que había muerto. -No superó la desaparición de su marido –me dijo mecánicamente, como si leyera un guión comprado en la funeraria. -¿Dejó alguna disposición referente a mí? -¿Quién es usted? Nadie. Yo no era más que el tipo que le había prometido entregarle un recuerdo para hacerle más agradables sus últimos días y que incumplió su promesa. Decidí que la biografía reuniría las vidas de Pascual y esposa, como había imaginado antes de conocerla. Tuve que investigar un poco más, reutilizar los materiales que poseía para extraer la parte que la afectaba a ella y utilizar un pequeño soplo de inventiva y de sentido común. Encargué una tirada de cinco que sufragué de mi propio peculio y me quedé un ejemplar para mi biblioteca personal. El resto se lo hice llegar a su hijo a través de esa misma persona que me había informado del fallecimiento de la señora. Durante esos dos meses se produjeron en mi vida dos acontecimientos dignos de mención. Uno de ellos fue la llamada que recibí de uno de los agentes literarios a los que en su día envié el manuscrito de mi primera y única novela terminada hacía ya demasiados años. Me dijo que había perdido el tiempo leyendo mi manuscrito, que quién me creía yo que era para ocupar así un trozo de su vida, que ahora cualquiera se creía capaz de escribir la gran novela de la década, que él como agente gozaba de un prestigio que debía mantener ante los editores y que por nada del mundo recomendaría un manuscrito como el mío. -¿Para eso me llama? –pregunté. Pese a la agresividad de sus palabras, el hombre había hablado con voz serena y un tono explicativo próximo al del conferenciante de caché. -Pensé que querría tener noticias. -Oh, sí, desde luego. Y se lo agradezco. -Bien, entonces… -Deje que le pregunte algo, ya que ha sido tan amable. -Pero que sea breve. -¿Le interesa una biografía? -¿Una biografía? No es mala idea cambiar de género cuando no se tienen dotes para la novela. ¿De quién? -La suya. -¿La mía? No comprendo. -Es fácil. La historia de su vida. -¿Quiere decir para publicarla, para buscar un editor que la lance al mercado, algo así como las tribulaciones de un agente literario? -No. Para usted. -¿Cómo para mí? -Sí, para usted y sus amigos, la familia, ya sabe. -¿Quién la escribiría? -Yo. A eso me dedico. -¿Y por qué iba yo a querer…? ¿No ha entendido lo que le he dicho al principio de la llamada? -Bueno, como le digo, ahora me dedico a escribir la historia de personas anónimas para que después de muertas, cosa que puede sucederle ahora mismo, sus familiares conserven un recuerdo global. Por supuesto, sólo se me ocurre ofrecer este servicio a personas grises, sin éxito en la vida, fracasados que jamás merecieron unas líneas en un periódico… La conversación no terminó nada bien, y se puede decir que ese agente me tiene cerrada la puerta de su negocio de por vida, pero después de que me colgara el teléfono con un golpe que claramente sonó a portazo me sentí como se debe de sentir un escritor cuando su representante le informa de que su novela ha superado el millón de ejemplares vendidos. Al terminar la llamada miré la pantalla y comprobé que el número de origen comenzaba por 666. El segundo acontecimiento, de hace apenas unos días, tuvo mucho que ver con el azar. Una mañana soleada caminaba por la calle de Alcalá, a la altura del Retiro, a pocas manzanas de la galería, cuando encontré a la hija de Sun sentada en una terraza, sola, con una bebida de color verde sobre la mesa. Parecía relajada, recibiendo el sol en la cara, como si esperase a alguien o no tuviera nada que hacer el resto del día. Cuando me vio llegar a su lado apartó ligeramente las gafas de sol para confirmar mi identidad y volvió a colocárselas sin decir nada. Lo único que hizo fue sonreír misteriosamente. Me senté a su lado sin pedir permiso. -¿Qué trama? –pregunté. -¿Por qué dice eso? ¿Acaso piensa que me he puesto en su camino para hacerme la encontradiza? Su vaso estaba por la mitad y su aspecto era demasiado plácido. Además, no pensaba que estuviera tramando nada; simplemente no se me ocurrió otra cosa que decir. Ante algunas personas conviene estar permanentemente en guardia. -Esa sonrisa es sospechosa. -Siempre hay razones ocultas para todo. Usted lo sabe bien. Sin duda se refería a nuestro encuentro nocturno. No dejaba de sonreír y con ese gesto anunciaba mil argucias, pero aunque las pensara jamás las pronunciaría. -¿Por eso se metió en mi cama? Si hubiera querido, habría podido mantenerme a la vista y engañar a su madre sin necesidad de abrirse de piernas. -Me pareció que podría ser divertido. -¿Sólo por eso? –Liu se encogió de hombros en un gesto ambiguo que podía significar de todo.- ¿Y lo fue? Alzó ligeramente las gafas oscuras por encima de los ojos. Pensé que en ese momento su mente estaba maquinando alguna nueva impostura, como hacen los mejores villanos de las películas antes de llevar a sus víctimas a una trampa mortal. -Si necesita un empujón a su ego masculino haría mejor en pagar a una golfa de la Casa de Campo. -¿Por eso no intentaron matarme después? Claro, usted le dijo a Copini que les interesaba que escribiera la biografía de su padre para inculpar así a su madre. -No lo diga con desprecio. Si hubiera sido así, entonces se podría decir que le salvé la vida. Pero no. Para ser investigador no es usted muy fino. Renuncié a protestar por el error al asignarme una profesión que no era la mía. Saqué un paquete de cigarrillos y le ofrecí uno. Ella negó con la cabeza y me pareció que lo hacía con cierta repugnancia. Seguro que ese fue el motivo de que la primera calada me supiera igual que si hubiera probado queso podrido. Arrojé el cigarrillo encendido a la acera. Después arrugué el paquete con diez o doce cigarrillos dentro, como solía hacer con los folios que lanzaba al rincón de mi escritorio. Desde entonces no he vuelto a fumar y el recuerdo del humo entrando por mi boca me produce un escalofrío repulsivo. -¿Y qué pasa con Tania? -¿Quién es Tania? -Lo sabe de sobra. -No había oído ese nombre en mi vida. Es ridículo. -No es ridículo. Estaba en mi apartamento el día que usted y yo… -¿Esa gatita que escapó al oír los ruidos? -No es para reírse. -Tranquilo. Esa gatita sabe buscarse la vida mucho mejor que usted. Pero yo ya sabía, a pesar de la pregunta, que lo de Tania no había sucedido como me temí al principio. Unos días antes, al regresar a casa, encontré el reloj colgado en la pared. Marcaba la hora correcta y funcionaba con ese ruido de segundero que tan poco me gustaba y que sin embargó celebré como cuando un enfermo crítico sale de una operación con éxito. El ala que rompí de una patada entre los escombros de la estación había sido reparada y el aparato tenía la misma apariencia que la primera vez que desapareció de mi salón. Busqué por la casa pero la chica no estaba, ni tampoco ninguna de sus pertenencias, ni una nota. Sólo el reloj colocado en su lugar. Quizá intentaran matarla pero no la encontraron y mataron a quien no era por error. O quizá el inspector Travere tenía razón cuando afirmó que se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas de proxenetas. En cualquier caso Tania había desaparecido en el momento adecuado. La niña gozaba de un don para el escapismo. -¿Qué hay de Julio Copini? ¿Se van a casar? La sonrisa de ella se convirtió en carcajada sincera. -Es usted genial. -¿Está enamorada de él? La pregunta es seria. -A veces. -¿Cómo a veces? -Eso de enamorarse no es eterno, lo sabe cualquiera. En mi caso no dura más de un rato, que en ocasiones puede llegar a repetirse. Esos ratos son estupendos. Un día me enamoré de usted y ya ve lo que ocurrió. -No le duró mucho. -Un rato. Lo habitual. -¿Y puede repetirse? -Lo dudo. -¿Por qué? Repitió el gesto de levantarse ligeramente las gafas. Obviamente no lo necesitaba, era una pose elocuente. -¿Qué opina usted? -¿De qué? -De lo de casarme. -A su padre le habría encantado si estuviera vivo. Si estuviera vivo y no supiera que su futuro yerno llevaba años acostándose con su mujer, claro. -¿Y a usted? ¿Le gusta la idea o prefiere que no me case? -¿Por qué iba a importarme? –Esto también era una pose. No hacía falta ser un sabio para entender que aquella mujer no variaría un ápice su existencia según mi opinión. Por otro lado, aparte del indudable atractivo que poseía para mí, lo que hiciera más allá del momento actual me traía sin cuidado.- No se me ocurre nada mejor que hacer con su vida. -A mí sí. Nos quedamos en silencio y me pareció que era el momento de desaparecer de un lugar al que no había sido invitado. Sin embargo, en mi mente todavía planeaba la idea de que el caso de Sun no estaba completamente cerrado, que Adela no era el único nombre que debía leer el juez. -¿Cuánto me pagaría por escribir su biografía? -Ni un céntimo. -¿Y cuánto me pagaría por no escribirla? -Lo mismo. Le recuerdo que yo no maté a nadie. -¿No tiene nada que ocultar? -Todos lo tenemos. En eso estaba de acuerdo. Podía ponerme a buscar mis puntos oscuros para darle más filosofía al asunto, pero a mí no debería interesarme más que cobrar por mis servicios. -¿Qué fue de la herencia? -Sigue retenida por orden judicial. Va para largo. -¿No es una pena ser la heredera natural de toda esa fortuna y no poder tocarla? -Cuando el juez lo autorice, se verá. Por ahora no me hace falta. Liu miró por encima de mi hombro y esbozó una sonrisa dulce que no le conocía. A mi lado apareció la figura oriental de Li Xiaoxan. El joven presidente de NISE no me miró ni me dirigió el menor saludo. Se inclinó sobre ella y la besó despacio, saboreando sus labios como si fueran un manjar de alta cocina. La tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Una vez en pie, volvieron a besarse sin prisa, ajenos a las miradas de las personas que se sentaban en las otras mesas y a mi presencia tan cercana. Transcurridos unos segundos se susurraron algunas palabras que sólo podían tener sentido para ellos y cerraron los ojos a un tiempo como si estuvieran en lo mejor del coito. Después se agarraron de la mano, entrelazando sus dedos, y se fueron andando muy juntos. Me sobresaltó la llegada de un camarero que, con la mirada aún absorta en la pareja que se alejaba, traía la cuenta de mi mesa. Seis cincuenta por una bebida con aspecto de enjuague bucal que además yo no había probado. Entregué un billete de diez euros y esperé el cambio. En esos minutos me puse novelesco y recordé los capítulos finales de las novelas de Agatha Christie en las que Hercule Poirot reunía a todos los sospechosos y empezaba a desgranar hechos, vínculos y motivaciones de cada uno ellos de forma que los desnudaba en sus miserias hasta que por fin daba con el verdadero culpable del crimen. En el caso de Sun, la principal culpable pagaba ya por su crimen pero quedaban aspectos de la vida de los otros que no se tuvieron en cuenta a la hora de enjuiciar los hechos. La aparición inesperada de Li Xiaoxan me lo demostraba. Seguro que era esto lo que suele ocurrir en la vida cruda, fuera de las novelas, que era imposible descubrirlo todo. Cuando el camarero regresó y situó el platillo con la vuelta sobre la mesa, una de las monedas de euro llamó mi atención. Un golpe, una marca en la efigie del monarca, la mandíbula prominente, la nariz hundida. ¿Una broma? Miré alrededor pero nadie miraba, nadie parecía estar disimulando. ¿Era posible que otra vez el azar se acordara de mí? La casualidad había estado especialmente presente en mi vida desde el día que fui al hospital a ver a Sun por primera vez y había jugado un papel importante en la sucesión de los hechos que me afectaron de manera directa. Decidí llevarme la moneda marcada y dejar el resto como generosa propina para celebrar la feliz coincidencia. No iba a ponerme a investigar ahora el origen de las marcas en unas monedas que no veían mermado su valor. Me guardé el euro en el bolsillo y seguí andando por la calle hacia mi casa, donde empecé a escribir esta historia. A fin de cuentas soy escritor, no detective.
© Copyright 2026