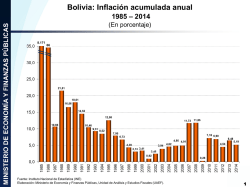Los precios: un espacio de disputa estratégica en los
Los precios: un espacio de disputa estratégica en los procesos de cambio Teresa Morales Mg. en Economía / Exministra de Desarrollo Productivo de Bolivia Guillermo Oglietti Dr. en Economía Luis Salas Rodríguez Mg. en Sociología del Desarrollo. Director del Centro de Estudio de Economía Política UBV El tema de los precios se sitúa en un lugar estratégico de la arquitectura del modelo económico vigente. La lógica neoliberal, que domina la gestión de los gobiernos de la mayor parte del mundo, señala que la distribución de la riqueza debe realizarse por medio del funcionamiento libre del mercado, porque tiene mecanismos que aseguran que los precios se fijen de tal manera que se garantice una distribución eficiente de los recursos de una economía. Estos mecanismos del mercado, actúan como una “mano invisible” que asegura la optimización de la distribución de la riqueza, y se basan en la libre interacción entre oferta y demanda que determina los precios de mercado de bienes y servicios producidos en la economía. Para que esta “mano invisible” opere adecuadamente, una condición básica es el funcionamiento libre del mercado es o, lo que es lo mismo, la no intervención o regulación del Estado en los mercados. El mercado es el espacio determinante para el funcionamiento del modelo capitalista y, dentro del mercado, la formación o determinación de los precios es un elemento central. La determinación de los precios se encuentra, pues, en el centro de la lógica distributiva del capitalismo. De aquí que las propuestas de la economía neoclásica se focalicen en liberar al mercado de todo tipo de regulación, control o intervención estatal. Contrariamente a esta lógica, las políticas económicas de los gobiernos progresistas de América Latina, que se proponen combatir -como mínimo- las peores manifestaciones del sistema capitalista, han establecido sistemas de regulación de precios. Estos gobiernos han tomado acciones de intervención en el mercado dado que parten de la convicción de que el funcionamiento de la “mano invisible” del mercado hasta ahora vigente ha generado una lógica distributiva inequitativa e injusta, y ha polarizado tanto la riqueza material de bienes de consumo y de servicios básicos, como la distribución de la propiedad de los medios de producción entendidos convencionalmente como bienes de capital. Es evidente que en esos países -y en todo el mundo- el funcionamiento libre del mercado, hasta ahora, ha www.celag.org @celageopolítica 1 concentrado la propiedad de todos los bienes generando una opulencia ya grosera en pequeños sectores de la población, a costa del hambre y la miseria en la gran mayoría. En ese marco, estos gobiernos han implantado mecanismos de regulación de mercados y de precios que intentan revertir los resultados perversos del funcionamiento del mercado liberado a sus fuerzas en la distribución y en las propias condiciones del crecimiento económico de estos países. La regulación de precios Pero estos gobiernos deben considerar que, para diseñar un nuevo modelo económico que se proponga echar abajo las lógicas capitalistas vigentes, se debe cambiar radicalmente la lógica de la definición de precios así como determinar una metodología con principios distintos para su cálculo. Incluso, se debe asumir que el tema precios es la piedra angular del nuevo modelo económico planteado por los procesos de cambio latinoamericanos porque, en definitiva, es el instrumento principal que fijará qué porción del producto social le corresponde obtener a cada grupo social y económico; la forma y método de fijación de precios es un asunto medular para la cuestión distributiva en las sociedades del cambio. La lógica que se aplica a la hora de calcular los precios que deben tener los bienes o servicios responde a una visión política, económica y social; visión que expresa el tipo de sociedad que se busca construir. A diferencia de lo que defiende el sentido común en el capitalismo, el cálculo de precios no es un tema estrictamente técnicoeconómico: es un tema que, si bien tiene una dimensión técnica, es fundamentalmente político, y su análisis se enmarca en un debate ideológico. La regulación de los precios implantada en algunas economías, por ejemplo en América Latina -y en Bolivia en particular- supone considerar el precio del propio bien analizado, pero también el precio de todos los bienes que sirven de materias primas, insumos o maquinaria utilizados en la producción. Es decir, al definir un precio hay que considerar los procesos de producción y comerciailización de toda la cadena de producción del bien cuyo precio se está determinando. Asimismo, a la hora de definir un precio debe considerarse la situación de los ciudadanos y ciudadanas consumidores del bien. Finalmente, para definir el precio es también imprescindible establecer cuál es el monto o el porcentaje que debe aplicarse para definir las ganancias de las inversiones hechas por cada productor, empresario o comerciante. Todo lo anterior, considerando que en la regulación estatal de los precios se afectan diferentes grupos económico-sociales cuyos intereses económicos están en confrontación permanente y, por lo tanto, un gobierno debe posicionarse políticamente quiénes y en qué grado van a ser afectados y en qué grado. Asimismo, al analizar las cadenas productivas se deben tomar en cuenta las particularidades de las propias economías. América Latina, por ejemplo, tiene una estructura productiva relativamente poco industrializada y heterogénea; tampoco www.celag.org @celageopolítica 2 existen muchas empresas que tengan una integración industrial productiva vertical. En esta región sucede, generalmente, que cada eslabón de la cadena productiva esta manejada por diferentes unidades productivas o empresariales y, por lo tanto, cada eslabón supone la participación de cierto tipo de sujetos sociales que intervienen en el proceso productivo o comercial. La cantidad de participantes en cada eslabón de la cadena depende mucho de las barreras de entrada que tenga la actividad económica, las dificultades que tiene cada actividad en cuanto a la inversión necesaria requerida para desarrollarse, la dificultad tecnológica, etc. De este modo, si tomamos como ejemplo la venta de productos lácteos, se constata que el primer eslabón de la cadena está conformado por los ganaderos que poseen ganado lechero y su actividad económica les permite producir leche cruda; luego está el eslabón de la industrialización o procesamiento de la leche que en nuestros países normalmente está en manos de otro actor económico, por lo general empresarios capitalistas o pequeños empresarios que procesan la leche para producir diversos productos lácteos; el siguiente eslabón está compuesto por los distribuidores de estos productos para el consumo final. La cadena termina con los comercializadores de los productos al detalle hasta llegar al consumidor final. Entre cada eslabón y el siguiente hay un proceso de intercambio de productos y fijación de precios en el que el vendedor buscará entregar el producto al mayor precio posible y el comprador procurará adquirirlo al menor precio posible. ¿Cómo se fija el precio de cada compra venta? La cuestión está aquí en el poder de negociación que tienen los actores de cada eslabón de la cadena, y este poder de negociación depende de la cantidad de empresas o productores que integran cada eslabón y, también, de la cohesión o dispersión que haya entre los sujetos que participan en el mismo. Cuando los participantes en un eslabón de la cadena son pocos y negocian frente a muchos a los que tienen que comprar o vender, entonces existe un mayor poder de negociación en ese eslabón. Por el contrario, cuando son muchos y están dispersos, entonces tienen poco poder de negociación. El precio de cada proceso de compra-venta será, pues, más favorable al sector que tenga mayor poder de negociación. En el caso de la leche, si son muchos ganaderos que compiten por vender la leche cruda a pocas industrias lácteas, el precio de compra-venta de leche cruda será desfavorable para los ganaderos y favorable para las industrias. Como las utilidades dependen del precio que consiguen los integrantes de cada eslabón de la cadena, resultará que la ganancia de los ganaderos se verá disminuida a cambio de una ganancia industrial incrementada o mayor. Si se supone que un nivel considerado razonable para un sector como este sería del 15% sobre la inversión, los ganaderos obtendrán una ganancia menor al 15%, y los industriales una ganancia mayor a ese 15%. En resumen, el nivel de precios de cada eslabón de la cadena depende entonces de la propia estructura de la cadena productiva, de su conformación en cuanto a cantidad de participantes, pero también en cuanto a la cohesión o articulación con la que actúan los mismos. Cuando los participantes de un eslabón son pocas empresas o una empresa, se trata de un oligopolio o monopolio. Si su actividad está en comprar a uno o a muchos proveedores, es un monopsonio u oligopsonio. Si son www.celag.org @celageopolítica 3 pocas empresas, puede deberse a que las barreras de entrada a esa actividad son difíciles de remontar, principalmente por el alto nivel de inversión que demanda, lo que restringe el, esto supone que quienes accedan a esas actividades será gente poseedora de los recursos financieros, gente capitalista. Los pobres quedan fuera de esos eslabones. La estructura de la cadena productiva, por tanto, se organiza sobre la base de una estructura de la propiedad vigente en una sociedad. Los ricos a los eslabones que siempre ganan en las negociaciones de los precios y los pobres a los eslabones que siempre pierden en las negociaciones de los precios. Utilizando un término que se aplica a este caso, puede decirse que los “términos de intercambio” en las cadenas son estructuralmente inequitativos. Si usamos juicios de valor, los precios de cada eslabón se pueden calificar como “injustos”. La única manera que tienen los pobres para lograr un comportamiento de los precios más justo en cada eslabón de la cadena es dejar a un lado la competencia entre todos los productores del eslabón por vender el producto; es lograr la cohesión, la organización de productores. Las organizaciones de productores generan la posibilidad de lograr una negociación colectiva de precios unificando las voluntades de los compradores o vendedores de un eslabón de la cadena y logrando mayor poder de negociación del precio. Sin embargo, la ventaja lograda desaparecerá ni bien la unidad y cohesión entre los asociados se resquebraje. Cuando un gobierno se pone a regular los precios de una cadena productiva, debe lograr que la vieja “mano invisible” vigente en el mercado (que ha generado esos precios inequitativos basados en distintos poderes de negociación ya señalados), deje de funcionar. Debe lograr que esos términos de intercambio estructuralmente inequitativos se modifiquen en procura de lograr precios equitativos, o precios “justos”. Para fijar consistentemente el precio de un bien de consumo final, el gobierno regulador deberá trabajar los precios de todos o, por lo menos, de los más importantes eslabones de la cadena. Esta es una labor que requiere un enorme esfuerzo técnico y político gubernamental y, por tanto, en una primera fase de regulación de precios, se debieran priorizar los esfuerzos públicos de regulación sólo para los bienes de la canasta básica de la población. Es de vital importancia que, al afrontar procesos de regulación, el gobierno tome una determinación sobre cuál debe ser el margen máximo de ganancia aceptado como legítimo y como ”legal” para la fijación de precios. Esta base permitirá, por un lado, evitar la inequidad al interior de los eslabones de la cadena -lograr equidad en la distribución del producto social entre empresarios ricos y productores pobres-, pero también, y centralmente, proteger el poder adquisitivo de la población. Sin esta regulación sobre el margen máximo de ganancia, los precios de todos los eslabones de la cadena y el precio final de un producto se convertirían en un mecanismo de confiscación de recursos a los bolsillos de la población, por parte de los productores, empresarios y comerciantes, como lo está sucediendo en los hechos actualmente en Venezuela y Argentina. www.celag.org @celageopolítica 4 Existen también otros mecanismos de regulación o intervención que son complementarios a la regulación por tasa de ganancia. En Brasil, por ejemplo, tras la devaluación de 1999 el gobierno creó una Agencia de Seguimiento de Precios cuya actividad era básicamente la de monitorear los precios de productos priorizados, no solo de la canasta básica sino también de precios estratégicos por su influencia en la estructura de costos. El objetivo principal de esta agencia estaba orientado a evitar que las empresas monopólicas -el grueso de ellas empresas internacionalesindexaran los precios finales de acuerdo al valor del dólar devaluado. A pesar de que en el contexto de una devaluación muchos servicios y bienes no experimentan ningún aumento de costos o aumentos marginales - básicamente porque el salario no aumenta a la par que el dólar- las empresas pretenden indexar sus precios de acuerdo a la variación del dólar. Esta pretensión refleja el poder de mercado de las empresas y no una situación justificada por el aumento de costos. Para evitar esta tendencia recurrente en nuestras economías dolarizadas, la agencia creada en Brasil, tenía la potestad de solicitarle información a las empresas y, en caso de que los aumentos no estuviesen justificados, les aplicaba las leyes de defensa de la competencia, del consumidor y trataba de negociar una salida consensuada para evitar el aumento innecesario y recesivo de precios. En el caso de Argentina, se ha implementado una estrategia doble. Por un lado, teniendo en cuenta el rol del tipo de cambio (con el dólar) como instrumento de indexación de precios, se ha combatido el libre mercado en la determinación del dólar. El libre mercado en el mercado de divisas no tiene sentido en una economía que aspire a desarrollarse sino que, por el contrario, se necesita una prolífica intervención en el mismo, sobre todo para que el dólar no se transforme en una moneda de reserva de valor y, por lo tanto, su valor en lugar de reflejar las productividades relativas, refleje simplemente la preferencia de la sociedad latinoamericana por esta moneda fuerte. Algunas economías, menos dolarizadas, no tienen este problema, posiblemente porque gozan de una mayor regulación sobre el sector financiero, como es el caso de Brasil y Chile, que explica la menor dolarización. El segundo eje de la política antinflacionaria en Argentina consistió en un programa de control de precios que se apoya en el mercado. Se trata de la oferta de una canasta básica de bienes a precios regulados (programa Precios Cuidados), sobre los que la Secretaria de Comercio Interior (SCI) en forma consensuada con las empresas, determina precios en función de una regulación de tasa de ganancia. La SCI ha firmado acuerdos con comercios minoristas, pequeñas y grandes cadenas para distribuir estos bienes, la canasta de bienes incluidos es cada vez más numerosa y sus productos, marcas y precios se divulgan periódicamente por la SCI. La estrategia ha mostrado importantes efectos. La venta de los bienes incluidos en la canasta de bienes ha crecido significativamente más que el resto de mercado, un desplazamiento de la canasta de consumo que limita el poder de mercado de los bienes no incorporados en la canasta. Otra de las medidas adoptadas para controlar la inflación, es la de recurrir a la oferta estatal de bienes y servicios. La estrategia de recurrir al Estado como integrante de un eslabón de una a cadena productiva tiene varias ventajas y algunos www.celag.org @celageopolítica 5 inconvenientes, por no mencionar la resistencia a la producción pública de bienes y servicios que ha pregonado con éxito el modelo neoliberal de organización económica desde los 70s. En relación a la determinación de los precios, las ventajas consisten, básicamente, en que el Estado -incluso como monopolista- no abusa de su poder de mercado. Por otro lado, le permite aumentar la competencia con el sector privado ya que, como productor, accede a información privilegiada a la que no tendría acceso si no participase directamente como productor, distribuidor o comercializador. Los inconvenientes están vinculados a las habituales críticas sobre la ineficiencia del sector público que. por cierto, suelen ser muy exageradas y están basadas en la presunción injustificada acerca de la eficiencia de la empresa privada. La inflación Las causas de la inflación en América Latina no se pueden atribuir exclusivamente a razones de índole monetaria como pregona el enfoque ortodoxo. Para las economías de escaso desarrollo productivo y heterogeneidad estructural, las explicaciones monetaristas de la inflación no dan cabal cuenta de lo que sucede. Claramente, las causas de la inflación en estas economías tienen que ver con condiciones propias de la estructura económica, productiva y social de estos países. Las explicaciones más consistentes sobre la inflación en las economías latinoamericanas provienen de los teóricos del estructuralismo, que plantean que la inflación no está causada por un "exceso de crecimiento" sino precisamente por su insuficiencia. Existen cuellos de botella en las estructuras productivas de estos países: en algunos sectores de las economías la demanda es muy inelástica, pero el insuficiente desarrollo y el pequeño tamaño de algunas economías impide que esa demanda sea satisfecha internamente. La demanda insatisfecha se cubre con las importaciones y esto genera una fuerte dependencia del exterior. En esa situación, cuando existen incrementos de precios de esos productos en los mercados internacionales, sus efectos no son contrarrestados con un aumento de la producción interna y tampoco con la disminución de la demanda, porque es inelástica. Esto genera un aumento generalizado de los precios: la inflación. Rara vez se tiene en consideración el efecto que el tamaño del país tiene sobre los precios. En contraste con un país grande, cuando el tamaño del mercado es pequeño, apenas con unas pocas plantas fabriles con la escala técnica óptima - aquélla que permite producir al coste mínimo- se alcanza a cubrir la totalidad de la demanda (este es un fenomeno cada vez más relevante debido a que el tamaño de escala óptimo no ha cesado de crecer). Ello quiere decir que antes de realizar una nueva inversión en la escala técnica óptima, los empresarios esperarán que el mercado crezca lo suficiente para justificar la inversión. Mientras tanto, la economía tendrá que asumir un cuello de botella en el sector, que si está liberado a las fuerzas del mercado, se resolverá indefectiblemente con mayores precios porque el estrangulamiento eleva el poder de mercado de los oferentes. Así, mientras más pequeña sea la economía, más sectores habrá en estas condiciones: existirán más cuellos de botella en la producción, lo que representa una fuente inagotable de poder de mercado para las empresas y, por supuesto, de inflación. www.celag.org @celageopolítica 6 La única manera de resolver este desafío es a través de la regulación Estatal de precios o de la apertura indiscriminada. Es decir, los países de pequeñas dimensiones como todos los de América Latina con excepción de Brasil, deben enfrentar el dilema de abrir sus economías sin discriminación, condenándose al subdesarrollo o hacer un uso extensivo de la regulación. Existen, por supuesto, caminos alternativos que -lamentablemente- han sido débilmente explotados. Uno de ellos consiste en la apertura discriminada, que permite combinar apuestas estratégicas sectoriales de carácter productivo, protegiendo sectores específicos- con regulaciones a los sectores protegidos con el objetivo de que los consumidores no sufran las consecuencias del poder de estos monopolios. Otra igualmente sub-explotada, consiste en lograr acuerdos comerciales regionales que permitan a los países Latinoamericanos crear un gran mercado, que termine impulsando la inversión y fomentando la especialización regional gracias a la participación en cadenas productivas regionales. Esta última estrategia consiste en lograr un mercado ampliado que estimule la competencia regional y la inversión, combinado con monopolios internos regulados. En otras palabras, el tamaño de país explica que existan numerosos sectores con cuellos de botella productivos, y por lo tanto, con estructuras de mercado oligopólicas que terminan desencadenando incrementos de precios. Otra causa de la inflación según el pensamiento estructuralista tiene que ver con el “estrangulamiento” del sector agrario debido a las estructuras de propiedad y de explotación de la tierra. En este caso, el problema no radica en la falta de elasticidad de la demanda sino en la rigidez de la oferta. La producción agrícola, por su estructura, es muy inelástica respecto a los precios. El crecimiento de la población urbana y el consecuente aumento de la demanda de productos alimenticios y agrícolas no se traduce entonces en aumentos de producción sino en aumentos de precios. En los casos actuales de inflación elevada en América Latina esta explicación estructuralista se sostiene más; sin embargo, el fenómeno de la inflación tiene a todas luces múltiples causas que están descritas también por los estructuralistas como “mecanismos de propagación”, como son los mecanismos fiscales, los crediticios o monetarios y los de reajuste de precios y rentas. En algunos países, la presión inflacionaria se manifiesta simplemente en un desplazamiento de la capacidad adquisitiva de un sector económico a otro, o de una clase social a otra. El papel del dólar como indexador de los precios de la economía es igualmente una variable destacada que no solo propaga la inflación sino que la desencadena. El valor del dólar es utilizado por los formadores de precios -en muchos casos empresas transnacionales que pretenden mantener sus tasas de ganancias en dólares y desvinculadas de la realidad económica doméstica- como la variable con la cual se indexan los precios internos. Este fenómeno está presente en distintos grados en toda América Latina, lo que termina haciendo que el tipo de cambio no sólo sea un instrumento de la política cambiaria sino también de la política antinflacionaria. Así, la política de determinación del tipo de cambio con fines competitivos, proclives a la inversión y el desarrollo, termina con frecuencia subordinándose a la necesidad www.celag.org @celageopolítica 7 política de determinación del tipo de cambio orientado a fines antinflacionarios, un dilema del que sin duda sólo puede salirse con más regulación y una paulatina desdolarización de la economía. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el tamaño pequeño del mercado agrava una tendencia que está presente en la economía global, que es el control de los precios por parte de grupos económicos concentrados. Como lo han demostrado varios autores, existe una especie homogénea de clase capitalista transnacional, cuyos vínculos son cada vez más estrechos gracias a sus intereses comunes y a la organización de eventos como el Club Bilderberg y el Foro Económico Mundial, entre otros, que sirven como plataformas de vinculación y facilitan la acción coordinada a escala internacional.1 Esta clase capitalista global está integrada también por grandes capitalistas de países emergentes y, gracias a las pequeñas dimensiones de nuestros países, la coordinación y vinculación de estos agentes es más fluida aún que a escala internacional. Ello facilita que esta clase capitalista adopte medidas que atenten específicamente contra los gobiernos progresistas de América Latina que tienen entre sus prioridades avanzar en prácticas regulatorias y de extracción de sus rentas extraordinarias. Aunque no se pueden reducir las causas de la inflación en América Latina a un simple tema conspirativo, la verdad del caso es que en esta coyuntura actual la inflación vía la especulación y otras prácticas comerciales, se convierte tanto en un camino para la desestabilización política a través de la desestabilización económica, como también en una manera de parasitar el crecimiento y los avances en términos de inclusión de la “década ganada”, al tiempo que se utilizan como mecanismo para capturar una mayor porción del producto social. Por lo demás, no hay que subestimar el papel de la inflación inducida como un mecanismo de disciplinamiento y sometimiento de la mano de obra, especialmente, en contextos con tendencia al pleno empleo, estabilidad laboral, organización de los consumidores, surgimiento de productores alternativos y fuerte presencia del Estado en las cadenas de producción y comercialización, como es el caso de Venezuela. El proceso que se ha bautizado como “guerra económica” en Venezuela tiene en buena medida que ver con esto. Por un lado, una clara voluntad conspirativa que comienza de la mano de los monopolios e importadores de bienes salarios que termina –gracias a los mecanismos de propagación inflacionarios- expandiéndose por toda la economía. Por el otro, no se observa de parte de la mayoría de los agentes económicos locales voluntad alguna de superar la restricción interna ni los cuellos de botella productivos o de comercialización evidenciados por el rápido crecimiento de la democratización del consumo y la inclusión social. Más bien se evidencia una voluntad de aprovecharlos para fortalecer posiciones de dominio de mercado y obtener mayores ganancias en lapsos de tiempo más cortos y con menor inversión. Por último, en el caso venezolano es especialmente notable cómo la guerra económica arreció, no sólo luego de la muerte del presidente Chávez, sino de la entrada en vigencia de la nueva ley del trabajo. En este sentido, a la lo analizado sobre inflación, se pueden agragar algunos planteamientos de Kalecki con respecto al carácter político de la inflación expresados en su lectura del ciclo económico, que www.celag.org @celageopolítica 8 este autor expone para el caso del gobierno del Frente Popular francés de León Blum entre 1936 y 1938, pero que puede extenderse para el análisis de experiencias como la venezolana y la argentina2. En casos como estos, los gobiernos progresistas empiezan una activa política presupuestaria para reactivar la economía y reducir el desempleo. Dicha política comienza a dar frutos, lo cual se expresa en un aumento del poder adquisitivo de la población por mejores salarios, ampliación de derechos sociales y laborales e incremento de las tasas de empleo; y ello eleva, a su vez, el consumo. Los comerciantes y productores también se ven beneficiados, pues el aumento del poder adquisitivo se traduce en mayores ventas y ganancias. Sin embargo, en un momento determinado, los capitalistas -en particular los más grandes y concentrados, y simultáneamente los más beneficiados por la política inclusiva- comienzan a especular con los precios, no solo ante la posibilidad de elevar los márgenes sin hacer lo propio con la inversión sino también –y para Kalecki esto es lo fundamentalpor razones políticas. Tres son las razones políticas -mutuamente incluyentes- que enumera Kalecki. La primera tiene que ver con el hecho de que en un sistema de no intervención del gobierno, el nivel del empleo depende la voluntad de los capitalistas: si estos así lo deciden, cae la inversión privada, lo que se traduce en una baja de la producción y el empleo. Por tanto, decía Kalecki, sin intervención los capitalistas disponen de un poderoso control indirecto sobre la política gubernamental: como todo lo que pueda incomodarles y deteriorar “su” voluntad debe evitarse para que no se provoquen crisis, resulta que los gobiernos deben someterse constantemente a sus preferencias y dictados. Sin embargo, dice Kalecki, “en cuanto el gobierno aprenda el truco de aumentar el empleo mediante sus propias compras, este poderoso instrumento de control perderá su eficacia”. Una segunda resistencia de los capitalistas a la política gubernamental que crea empleo proviene del hecho de que, cuando se lleva a cabo, se sienten adicionalmente amenazados ante la posibilidad de parecer superfluos. Es decir, si dicha política de creación de empleos se articula invirtiendo en productos que comercializan los privados, estos interpretarán que el gobierno actúa como un competidor indeseable que le roba negocio y beneficios y, por tanto, se opondrán. Y si la intervención se realiza subsidiando compras se producirá una paradoja. Si bien en principio les vendrá muy bien a los capitalistas porque venderían lo que de otra forma se quedaría sin vender, más pronto que tarde se negarán a ello porque con dichos subsidios, dice Kalecki, se pone en cuestión algo de la mayor importancia: “los principios fundamentales de la ética capitalista requieren la máxima del ganarás el pan con el sudor de tu frente, es decir, siempre que tengas medios privados”. Pero no termina ahí el asunto. Aun si los capitalistas superasen estas dos reacciones adversas, se enfrentarán a la política que puede conseguir el pleno empleo por otra razón fundamental: el desempleo dejaría de ser un medio de disciplinar a los trabajadores y de limitar su capacidad reivindicativa: “La posición social del jefe se minaría, y la seguridad en sí misma y la conciencia de clase de la clase trabajadora aumentaría. Las huelgas por aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo www.celag.org @celageopolítica 9 crearían tensión política” (recuérdese lo que decía Marx sobre la utilidad política del ejército industrial de reserva). A todos los temas que explican la inflación se suma esta argumentación sobre el uso político de los precios por parte de los empresarios capitalistas en las economías Latinoamericanas. 1 Ver por ejemplo William Carroll, The Making of a Transnational Capitalist Class, Zed Books, 2010 y, Stefania Vitali, James B. Glattfelder, and Stefano Battiston, “The Network of Global Corporate Control”, PLoS ONE, October 26, 2011. 2 Ver Kalecki, Collected Works, vol. 1, 283–84, 326–41, 563–65; Selected Essays on Economic Planning, 23–24. www.celag.org @celageopolítica 10
© Copyright 2026