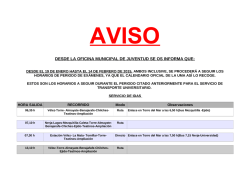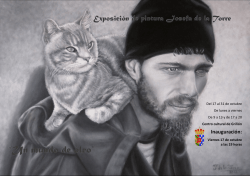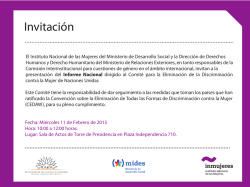Descargar PDF
Lisandro de la Torre y Enzo Bordabehere CARNE Y SANGRE EN EL SENADO: Por María Gabriela Mizraje El Senado hará lo que considere conveniente; yo ajustaré mi conducta a mi conciencia. Lisandro de la Torre Una muerte inesperada sacude a toda la Argentina en 1935: es la de Carlos Gardel, en Medellín, y su entierro en Buenos Aires convoca a multitudes como nunca antes. Pero hay otra, aquí, que sin ser fruto de un accidente sino de un acto deliberado, también resulta trágica y estremece. En ese año J. L. Borges publica Historia universal de la infamia y E. S. Discépolo estrena su tango “Cambalache”, una y otra obra a simple título ya constituyen una metáfora acabada de aquellos tiempos. Enzo Bordabehere nos llega sin la épica inherente a un Sargento Cabral ni la mística que selló el enredo histórico en torno del asesinato del Dr. Manuel V. Maza en su despacho junto a la Sala de Representantes en 1839, pero con el mismo desplazamiento que hace que en una coyuntura histórica difícil, de oposiciones de diversa índole, el muerto acabe siendo otro y no el personaje en cuestión. Así, con una de esas muecas del destino, a sus 53 años, el abogado Bordabehere es baleado por la espalda en el Senado de la Nación, rodeado de gente. Las versiones son varias pero el homicida se conoce a ciencia cierta: Ramón Valdez Cora; lo que puede aún someterse a discusión es su origen y su objetivo, algunos han considerado que se trataba sencillamente de “un asesino a sueldo”, “un matón del Partido Conservador” y se sabe que era un excomisario, cuyo verdadero fin consistía en eliminar a Lisandro de la Torre, compañero de banca de la víctima. Era el martes de una tarde de invierno de aquel año 1935, la del 23 de julio. La provincia de Santa Fe, de donde parten tanto Lisandro como Bordabehere, es el escenario de fondo constante de su historia, de ahí que Raúl Larra llame a de la Torre “el solitario de Pinas”, localidad en la cual tenía una estancia a la que amaba. En la estación Rosario Norte, los restos del Dr. Bordabehere fueron esperados por doce mil personas, indignadas, conmovidas. Alguien tenía que seguir representándolas y poniéndoles la voz a semejantes sucesos. Si aquellas balas habían tenido como destino silenciar a de la Torre, la consecuencia previsiblemente fue otra. En sesión, después de dos semanas, éste se refirió al suceso, calificándolo de “crimen sin precedentes” y atribuyendo a su ejecutor “una insensibilidad de autómata que cumple una consigna”. Un par de rasgos salta a la luz de esta definición: la deshumanización del sujeto frente a un acontecimiento tan aberrante (es considerado un autómata) y la certeza que tenía de la Torre sobre la contratación del asesino (el que cumple, obedece). Por lo tanto, la doble responsabilidad o, mejor dicho, la culpabilidad compartida por quien disparara el arma y por el Partido oficialista quedan sobre la mesa. El crimen hubiese sido igual de atroz en cualquier calle de la Capital Federal pero el hecho de que se produjera en el recinto mismo de los debates, en la casa de la ley, en el espacio cumbre de la democracia, entre quienes tendrían que considerarse pares (a pesar de sus diferencias ideológicas y políticas) y que esos muros históricos fueran violados con el solo ingreso de un hombre extraño, armado e indeseable, subraya el carácter “sin precedentes” al que alude de la Torre. Asimismo nos permite recordar —a pesar de las revisiones complacientes tantas veces realizadas y, de modo aún más llamativo, a pesar de las perpetradas en los últimos decenios por parte de pensadores no conservadores— hasta qué punto la década de 1930 se caracterizó primero por la ignominia del golpe de Estado de José Félix Uriburu (1930-1932) y, como continuidad de ello, después (1932-1938) por “la democracia ficta” de Juan P. Justo (según el acierto denominativo de Horacio Sanguinetti), dando como resultado total del período la consideración que elegimos seguir manteniendo de “década infame”. Si años antes había disentido con Hipólito Yrigoyen y hasta confiado en Uriburu en primera instancia, ahora de la Torre se desesperaba frente a este estado de República imposible (la expresión es de T. Halperín Donghi) e intentaba cambiarlo. Bajo el peso del dolor por la muerte de su discípulo, el 10 de septiembre volvió al Senado. Empezó diciendo “Habría deseado no hablar en esta sesión, o bien hacerlo en apoyo de un despacho que reflejara la protesta nacional […]”. Y terminó así: […] sería absurdo pensar en que el debate sobre la investigación del comercio de carnes pudiera continuar con mi intervención mientras subsistan en mi espíritu las dudas que mantengo acerca de que se trajo a este recinto un guardaespaldas, extraído de los bajos fondos, para gravitar sobre su resultado. Los indicios que existen son tan vehementes, que no me es posible prescindir de ellos. Si lo hiciera, faltaría al respeto y al afecto que debo a la memoria del doctor Bordabehere, y autorizaría a cualquiera a poner en duda la sinceridad de mi indignación. El Senado hará lo que considere conveniente; yo ajustaré mi conducta a mi conciencia. El primero en lamentar que mi contrarréplica, que, por otra parte, estaba muy avanzada, quede inconclusa, soy yo, pero tengo la tranquilidad de haber producido tales pruebas y haber hecho tales demostraciones, que no necesito más para afirmar en la conciencia pública la razón de todo lo que he sostenido en este debate. El empeño, llevado hasta la ofuscación, de negar la verdad y de encontrar explicaciones capciosas a los errores más graves fue comprometiendo poco a poco la posición del gobierno, y concluyó por convertir en un desastre gubernativo irreparable una investigación que no se propuso objetivos tan amplios. Nada sería el daño que ha sufrido el prestigio del gobierno, si en adelante pudiera evitarse que continúe el otro daño, que hiere de muerte a la fuente de riqueza más importante de la Nación, enfeudada conscientemente al interés del capitalismo extranjero. Nada más. Y en verdad, nada menos. Tras la denuncia del pacto Roca-Runciman, que él efectuara en su momento, la tensión creciente había sacudido las bancas del Senado, en el cual su enfática voz, casi solitaria, en defensa de los más legítimos intereses nacionales, debía enfrentar la maledicencia y la sofística de los negociados oficiales que articulaban, entre otros, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis F. Duhau y el Ministro de Hacienda, Federico Pinedo. Convencido, “el senador antiimperialista” señalaba hasta qué punto Inglaterra estaba humillándonos con las medidas acordadas. De la Torre, nacido en 1868, era un hijo dilecto de la generación de 1890, la misma de la que se desprenden Roberto J. Payró, Juan B. Justo y José Ingenieros, entre varios otros. Esa generación nace con la Revolución del Parque, se desmarca en parte del europeísmo típico de la década anterior (de la famosa y decisiva generación del 80) para perseguir la síntesis con lo autóctono, que ya había estado presente como preocupación en el campo político y cultural argentino (desde la Revolución de Mayo en adelante) pero que ahora siente una urgencia distinta de concreción. Es la multitud la que aparece por primera vez en reclamo de sus derechos, y los hijos intelectuales y conductores del período deberán preocuparse por dar respuesta a ese hecho. Los ideólogos protagonistas tienen que reconocer la soberanía del pueblo. La Revolución del Parque, de 1890 (año en que de la Torre se recibe de abogado), se lleva a cabo contra Miguel Juárez Celman, líder del Partido Autonomista. A pesar de ser derrocada por el gobierno, logra la destitución del presidente acusado de corrupción y el ascenso del vicepresidente, Carlos Pellegrini. Más tarde, de la Torre luego apoya a Leandro N. Alem y la gestación del Partido Radical, convirtiéndose en una pieza muy importante de ese proceso, hasta la revuelta de 1893, tras la cual llega a ser proclamado, en Rosario, presidente del nuevo gobierno revolucionario del partido, aunque la postulación de los santafecinos no prospera. En 1895, convocado por Aristóbulo del Valle, lucha desde las páginas de El Argentino contra la candidatura de Roca. Este apellido de persistencia habría de quedar por siempre ligado a su vida desde el antagonismo. Un poco después comienza su enfrentamiento con Yrigoyen, lo que lo hace alejarse del proyecto radical. Luego seguirán periódicos, viajes (dentro y fuera del país), mucha palabra y mucha acción: el diario La República (que funda en 1898 y para el cual cuenta con la pluma de Florencio Sánchez), la Liga del Sur (1908), su desempeño como diputado provincial, por el departamento de San Lorenzo (1911) y nacional (1912), el Partido Demócrata Progresista (1914), la fórmula presidencial en la que es acompañado por Alejandro Carbó (1915), sin éxito; la candidatura a senador por la Capital Federal (1919), en la que vuelve a perder, hasta que en 1922 se convierte en diputado nacional por Santa Fe y en 1925 decide retirarse a su refugio de Pinas. Al llegar al período que aquí nos ocupa, la década de 1930, y abrirse en 1931 la senda de las elecciones que acabarían con el triunfo discutible de A. P. Justo, la fórmula de la Alianza Civil —por el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista— está integrada por de la Torre y Nicolás Repetto. En 1932 llega al Congreso de la Nación como senador. Detenta esa banca cuando en 1933 el presidente Justo envía a Londres al vicepresidente Julio Argentino Roca (hijo) con fines mercantiles específicos y, como consecuencia de sus tratativas, se firma un convenio que a todas luces perjudicará a la Argentina. El 1 de septiembre de 1934, de la Torre presenta en la Cámara un proyecto por el cual se designaría una comisión investigadora parlamentaria, a los efectos de evaluar la situación del comercio de carnes argentinas, verificando los precios que el país recibiría de los frigoríficos extranjeros así como las ganancias que por los productos adquirían en el exterior. De esta forma, y acompañado por Laureano Landaburu (de San Luis) y Carlos Serrey (de Salta), comienza el conocido “debate de las carnes”. Lógicamente, Anglo, Swift y Armour (los frigoríficos de mayor envergadura aquí afincados) no habrían de colaborar con la comisión y hasta intentaron sacar sus documentos del país, en un barco, junto con las carnes. Las vacas muertas no podían arrojar datos pero la letra viva junto a los números resultaba crucial para los propósitos de la comisión. De la Torre recibía la espalda de todo un sector al que conocía de cerca y por amistad sostenida durante años y estaba descubriendo sus palmas más sucias (allí figuraban los grandes estancieros de la provincia de Buenos Aires). La comisión acaba presentando dos informes, uno en mayoría y otro en minoría, este último con la sola firma del senador de la Torre, quien empieza a recibir calumnias. Larra lo recuerda muy gráficamente y con un símil para dar en la médula del ser nacional, al pintarlo en los siguientes términos: “Vinieron luego las jornadas del Senado. Y aún dominados por otras inquietudes, no pudimos escatimar nuestra admiración a ese viejo estupendo que, como Martín Fierro, peleaba solo contra la partida”. El debate parlamentario, que había subido de tono hasta el punto en que Pinedo retara a duelo a de la Torre, en su escalada y tras la tragedia, termina con la renuncia de Pinedo y Duhau a fin del año 1935. A pesar de ello, nadie podía quedar satisfecho con los resultados. Por empezar, se había perdido una vida, la de Bordabehere. Por continuar, los especuladores seguían haciendo a su antojo negocio desproporcionado con nuestras carnes. Es ésta la que se ha calificado por mucho tiempo como “la más intensa batalla registrada en los anales parlamentarios”, y “el senador antiimperialista”, “el demócrata de izquierda”, “el Fiscal de la Patria”, como llegó a llamarse a de la Torre, es su protagonista más noble y lúcido. El 21 de agosto de 1935, éste se dirige en carta a una íntima amiga, dama comprovinciana y escritora, Elvira Aldao de Díaz, resumiendo sus sensaciones de entonces: “A la distancia debo parecerle a usted un combatiente enardecido y hasta embriagado por la victoria. ¡Ojalá fuera así! En realidad soy el esclavo de una labor monótona que se renueva sin cesar y me obliga al empleo de mis últimas energías sin tener fe en nada, casi sin objeto”. Fiscal o esclavo, suele librar sus batallas con una estatura intelectual y ética muy superior a la de sus contrincantes. Luego de la confabulación antiargentina y abocándose a materias ajenas al parlamento (aunque todo vuelve y la red de las ideas hace de los sujetos que las encarnan figuras que se repiten y se cruzan), cuando le toque vérselas con la cerrazón ultra-derechista de Monseñor Franceschi, otra gran polémica, digna de cualquier antología del pensamiento argentino, tendrá lugar. Se articula desde las columnas de Criterio, donde Gustavo J. Franceschi lanza el guante el 26 de julio de 1937 con su artículo “Contra una diatriba” y desde allí continúa, alternadamente, frente a las respuestas que desde El Diario y La Vanguardia de la Torre esgrime en su propia defensa escribiendo, entre otros artículos, sobre “La cuestión social y un cura”. De hecho, Franceschi no sólo ataca los contenidos de una conferencia pública de carácter filosófico que de la Torre había impartido sino que además se entromete en asuntos que habían sido planteados dentro de la Cámara, de ahí que de la Torre incluso remita al Diario de Sesiones para desmentir algunas de las acusaciones. Un capítulo aparte merecería su enfoque acerca de dicho Diario y la pertinencia de eventuales y mínimas enmiendas aclaratorias (siempre fieles a la verdad), allí donde el registro podría haber omitido una palabra de peso o resultar poco transparente a los lectores. El respeto a la labor taquigráfica no ignora que el discurso oral tiene componentes que difieren de la escritura, de ahí que a los efectos de mantener el espíritu y el sentido de lo dicho, en ocasiones valga la pena intercalar, para desambiguar, algún vocablo que durante el debate vivo no resultaba necesario. Y al mismo tiempo advierte acerca del abuso del derecho a corregir las transcripciones, cuando esas prácticas se convierten en lisas tergiversaciones. Es de admirar, tanto en aquellas notas periodísticas del enfrentamiento con Franceschi como en los intercambios del Senado, su destreza argumentativa, con fundamento histórico, moral, bibliográfico, aun para abordar temas relativos a la religión frente al cura del antisemitismo local. En medio de la impronta neocolonial de la era de los fascismos, el lenguaje del “demócrata evolucionista” (según él se autodefine) no puede sino llamar la atención: es un hombre que habla, sin ambages, de “clase proletaria”, sintagma que con el correr de los años hallará un paralelo en “clase trabajadora”. Alrededor de estos debates y mientras el sistema muestra los límites no sólo de su integridad sino también de sus pericias, la palabra de obreros e intelectuales gana las calles. La revista Nervio, por ejemplo, impulsada por estudiosos de izquierda, que dedicaba muchas páginas a la Universidad nacional, se permite criticar al gobierno de Justo y denunciar sus maniobras. Allí habían reseñado en 1931 Nuestra América y el imperialismo yanqui (1930) de Alfredo L. Palacios o habían cruzado cartas con Rodolfo Puigrós a propósito de política revolucionaria. Pero es a partir de nuestro año en foco, 1935, cuando está publicación se vuelve más explícitamente política y su carácter “cultural” va diluyéndose. Se pronunciará de manera antinazi, contra la guerra y las dictaduras, hecho que a poco de andar culminará, lógicamente, con la defensa de la República española y la denuncia del Gral. Franco, para terminar en un posicionamiento anarquista. Caras y caretas, de recepción popular, es otra muestra de las repercusiones. De la Torre había prestado declaraciones a ese medio, el cual publica un artículo el 15 de junio de 1935 sobre el debate de las carnes y las relaciones de nuestro país con Gran Bretaña. Tras algunas palabras diplomáticas, allí leemos de manera contundente: “pero esta tierra […] no admite […] ni tolera servidumbres de ninguna naturaleza y aspira, y así debe reconocerlo el mercado inglés, a ser y seguir siendo la República Argentina y no una factoría de South America”. Pasadas las décadas, altas expresiones culturales del arte de la democracia han revisitado la tragedia del asesinato de Bordabehere, con gran impacto. La pieza teatral de David Viñas, Lisandro, de 1971, que le valiera a su autor el Premio Nacional de Teatro, estrenada en 1972 y reestrenada en 2006, y la película de Juan José Jusid, Asesinato en el Senado de la Nación, de 1984, resultan imborrables. La caricatura política argentina también tiene algo que decirnos al respecto, puesto que permite, de modo ameno, tomar el pulso de las realidades de entonces y del golpe sobre la gente. Así, en enero de 1936, otra vez Caras y caretas (pero ahora desde otro ángulo) anuncia una cartelera cinematográfica del año que acaba de iniciarse. Ésta presenta las siguientes películas: El acorazado misterioso, Nuevas aventuras del Gordo y el Flaco y El gran hombrecito. En cuanto a la última, el gran hombrecito dibujado es, sin duda, Pinedo, que amenaza con dejar el cargo. La ilustración de Eduardo Álvarez lo muestra como de salida, apurado, apenas levantando una mano a modo de saludo y arrastrando en la otra un cartel con la palabra “Renuncia”. La segunda nos trae al gordo y al flaco en alianza, los lectores debían reconocer a M. T. de Alvear (muy sonriente) y a Adolfo Güemes, otra vez juntos (como en la fórmula proscripta de 1931) persiguiendo fines electorales, bajo el sello del radicalismo. La primera, más críptica aún que las anteriores para un observador contemporáneo, es la que aquí más nos importa. Con una suerte de antifaz, Justo va en un barco, solo (no escucha al pueblo ni a los políticos), la banderita flamea y el resto es un fondo natural de olas, nubes y rayos solares. Apoyado en la embarcación (tiene su mano sobre el borde la misma), se lo ve con una gran cara de satisfecho, dirigiéndose no se sabe adónde (pues ¿quién conoce los planes del Presidente?). Justo, con sol o con nubes y bien perpetrado, flota. Lo cierto es que El acorazado misterioso es nada menos que la traducción con la que por estas tierras llegó a difundirse la película de Edward Sedgwick, Murder in the Fleet, de 1935, que protagonizara Robert Taylor, actor muy conocido y querido en Argentina. Si consignamos todos estos datos (que lógicamente Caras y caretas no explicita) es por la eficacia de condensación que esa caricatura porta y que, en nuestro criterio, remite, otra vez, a de la Torre, Bordabehere y el problema de las carnes. El filme de la Metro Goldwin Mayer se encuadra dentro de un género de misterio e investigación: a bordo del buque está instalándose un nuevo sistema de armamento, luego se desencadenan asesinatos de varios involucrados en la tarea y el personaje detectivesco debe averiguar quién determina los crímenes. El paralelo con los sucesos argentinos hace de la película replicada por la caricatura un gran hallazgo, donde las metáforas son poderosas: el barco sería el país (o el Senado, como punto central del mismo), el armamento tendría el mismo peso que los frigoríficos, al tiempo que reforzaría la alianza militar heredada de Uriburu y sus secuaces, el asesinato múltiple estaría en paralelo con el crimen singular de Bordabehere más la extinción de nuestra riqueza, y el teniente Randolph resultaría ser de la Torre, quien deberá conducir el caso hacia la luz. Justo sonríe. Sin embargo, si Caras y caretas, al igual que la película norteamericana, puede permitirse el descanso, aunque sea leve, de un elemento cómico, la realidad nacional está muy lejos de ello. De la Torre lo sabe. Antes de que termine la década, ya recluido nuevamente en Pinas y aunque no le faltan amigos, se halla vencido por los desencantos de las relaciones y pérdidas personales y las imposibilidades públicas; su escepticismo de los años finales guarda además una raigambre filosófica crecida entre las inquietudes intelectuales de Lisandro. Y otra vez de manera aislada y metódica, otra vez sopesando los pro y los contra y dejando todas las cuentas claras, otra vez tras las huellas de Alem, el 5 de enero de 1939 se pega un tiro. A pesar de los dolores, aún en ese final, seguramente alcanzó a intuir que para la historia de la Argentina había dado en el blanco de algunas cuestiones imprescriptibles: la invariable necesidad de que el gobierno sea democrático, (sobre la certeza de que “la peor de las elecciones es mejor que el más óptimo golpe militar”), la transparencia de gestión, la preservación de las propias riquezas y el bien para la mayoría de nuestro pueblo.
© Copyright 2026