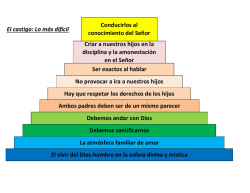Los mejores cuentos de Michael Ende
Los mejores cuentos de Michael Ende Los mejores cuentos de Michael Ende Ilustrado por Bernhard Oberdieck Dirección editorial: Raquel López Varela Coordinación editorial: Ana Rodríguez Vega Maquetación: Eduardo García Ablanedo Revisión de texto: Lidia Manceñido Martínez Diseño de cubierta: Darrell Smith Ilustración de cubierta: Bernhard Oberdieck Ilustraciones: Bernhard Oberdieck Título original: Die Zauberschule und andere Geschichten Traducción: José Miguel Rodríguez Clemente Reservados todos los derechos de uso de este ejemplar. Su infracción puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Prohibida su reproducción total o parcial, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, tratamiento informático, transformación en sus más amplios términos o transmisión sin permiso previo y por escrito. Para fotocopiar o escanear algún fragmento, debe solicitarse autorización a EVEREST ([email protected]) como titular de la obra, o a la entidad de gestión de derechos CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org). © K. Thienemanns Verlag in Stuttgart - Wien © EDITORIAL EVEREST, S. A. Carretera León-La Coruña, km 5 LEÓN ISBN: 978-84-441-1120-9 Depósito Legal: LE. 875-2013 Printed in Spain - Impreso en España EDITORIAL EVERGRÁFICAS, S. L. Carretera León-La Coruña, km 5 LEÓN (ESPAÑA) Atención al Cliente: 902 123 400 ÍNDICE n lugar de prólogo: Para ser más exactos E 7 La escuela de magia 19 Tranquila Tragaleguas, la tortuga tenaz 65 El muñequito de trapo 80 El secreto de Lena 90 La historia del deseo de todo los deseos 140 Norberto Nucagorda o El rinoceronte desnudo 147 No importa 174 Tontolico y Tontiloco 189 Una historia de trabalenguas 211 Liri Loré Willi Porqué 218 Moni pinta una obra de arte 229 La historia de la sopera y el cazo 236 El osito de peluche y los animales 274 El largo camino hacia Santa Cruz 294 El dragón y la mariposa o El extraño cambio 363 Filemón el Arrugado 371 Una mala noche 392 Tragasueños399 El teatro de sombras de Ofelia 413 En lugar de prólogo: Para ser más exactos Todos los miembros de nuestra familia, desde el más viejo hasta el más joven, tenemos la misma pequeña debilidad: la lectura. Es prácticamente imposible conseguir que uno de nosotros, por algún motivo, deje su libro a un lado para hacer alguna otra cosa urgente o inaplazable. Lo cual no significa que esa cosa urgente o inaplazable no se haga. Lo que sucede es que nos parece que no es en absoluto necesario renunciar por eso a la lectura. Se puede hacer perfectamente lo uno sin tener que dejar de hacer lo otro, ¿o no? Admito que ello acarrea de vez en cuando algún pequeño percance…, pero ¿qué importa? 7 El abuelo, pongamos por caso, está sentado en un cómodo sillón de orejas, fumándose su pipa con un libro en la mano. Está leyendo. Al cabo de un rato, sacude su pipa dándole unos golpecitos en el cenicero de la mesita que tiene delante. Bueno, para ser más exactos, no es realmente su cenicero, sino más bien un florero. Por el sonido, el abuelo se acuerda vagamente de que ya hace mucho tiempo que debería haber tomado su medicina para la tos. Así que agarra el florero y se bebe todo lo que hay dentro. —¡Mmm, mmm! —gruñe—, ¡qué fuerte está hoy el café…! ¡Lástima que esté tan frío! La abuela, pongamos por caso, está sentada en el sofá que hay en el otro rincón del cuarto. Lleva puestas unas gafas sobre su nariz y hace calceta entrechocando las agujas. Sobre su regazo hay un grueso libro, que está leyendo. Teje y teje… ¿Que qué teje? Pues un calcetín, por supuesto. Bueno, para ser más exactos, realmente no es un auténtico calcetín, sino más bien una especie de gigantesca serpiente de lana que cubre ya, serpenteante, todo el suelo de la habitación. Mientras la abuela pasa la página, echa una rápida ojeada al monstruo por encima de sus gafas y murmura: 8 —Me parece que ha vuelto a haber un incendio en casa. Pero los bomberos no deberían dejarse así, sin más, la manguera tirada por la casa… El padre pinta retratos. Está, pongamos por caso, en su taller, delante de un lienzo, haciéndole un retrato a una rica y distinguida dama. La dama está sentada ante él en un pedestal; lleva en la cabeza un sombrerito de flores encantador y tiene a su perrillo faldero en el regazo. El padre pinta con una mano y con la otra sostiene un libro que está leyendo. Una vez terminado el cuadro, la distinguida y rica dama se acerca expectante a admirar su propio retrato. El cuadro ha quedado muy bonito. Bueno, para ser más exactos, quizá haya quedado un poco raro, pues a la dama del sombrerito de flores el padre le ha pintado la cara del perrillo faldero, y al perrillo faldero que tenía en el regazo le ha pintado el rostro de la dama. Por eso ahora la dama se marcha bastante indignada sin comprar el bonito retrato. —Bueno —dice, afligido, el padre—, quizá no haya salido muy favorecida… ¡pero se le parece! La madre, pongamos por caso, está en la cocina preparando la comida. Afortunadamente, se le ha olvidado encender el fuego del puchero, 11 porque, de lo contrario, tal vez la comida ya estuviera un poquito requemada, pues tiene un libro en una mano y lo está leyendo. En la otra mano tiene un cucharón, con el que remueve y remueve. Bueno, para ser más exactos, no se trata realmente de un auténtico cucharón, sino más bien de un termómetro. Al cabo de un rato, se lo lleva a la oreja y dice, meneando la cabeza: —Ya ha pasado otra hora. Así, naturalmente, jamás podré terminar a tiempo. La hermana mayor (tiene catorce años) está, pongamos por caso, en el pasillo, al teléfono, en estado de tensión y con el auricular pegado a la oreja. Ya se sabe que los teléfonos se inventaron expresamente para las hermanas de catorce años, pues, sin el auricular en la oreja, todas las hermanas de catorce años del mundo seguro que se morirían por falta de noticias, igual que los buzos sin botellas de oxígeno por falta de aire. Pero nuestra hermana de catorce años tiene, además, un libro en la mano y lo está leyendo. Aun así, naturalmente, oye muy bien todas las cosas emocionantes que su amiga tiene que contarle. Bueno, para ser más exactos, quizá no lo oiga del todo bien, porque en realidad no ha marcado 12 ningún número. Y así, finalmente, después de un par de horas, pregunta como de pasada: —Oye, ¿quién es ese «Tuuu-tuuu» del que me llevas hablando todo el rato? El hermano pequeño (tiene diez años) digamos que va, pongamos por caso, camino de la escuela. Naturalmente, él también lleva un libro en la mano y lo va leyendo, pues ¿qué otra cosa mejor podría hacer durante el largo trayecto en el tranvía? El tranvía se bambolea y traquetea, sube y baja, y, sin embargo, no acaba de moverse del sitio. Bueno, para ser más exactos, realmente no es un auténtico tranvía, sino más bien el ascensor de nuestra casa, del que el hermano pequeño se ha olvidado salir. Cuando, pasadas algunas horas, sigue sin haber llegado a la parada que hay delante de la escuela, murmura preocupado: —Seguro que hoy el profesor tampoco va a creerme que, si llego siempre tarde, no es por culpa mía. El miembro más joven de nuestra familia, el bebé, está, pongamos por caso, acostado en su canastilla. En nuestra familia, naturalmente, también el bebé lee ya. Como todos los demás, tiene un libro en la mano, solo que el suyo es más pequeño y pesa menos que los libros de los ma13 yores, pues se trata de un libro de bebé. En la otra mano tiene el biberón, pues su misión, que él se toma muy en serio, consiste en alimentarse bien para hacerse grande y fuerte y poder leer pronto libros más grandes y más pesados. Pero, para ser más exactos, realmente lo que tiene en la mano no es exactamente su biberón, sino más bien un gran tintero. Y tampoco bebe de él, sino que, de vez en cuando, lo sacude y se echa un chorrito en su cabecita. Eso le trae absolutamente sin cuidado, y solo cuando finalmente le cae una gruesa mancha de tinta en la página que está leyendo, comienza de repente a llorar y grita (y espero que nadie pondrá en duda que nuestro lector bebé sabe ya, por supuesto, hablar perfectamente): —¡Que alguien encienda la luz, que ya está todo muy oscuro! 14 Nuestro gato, como la mayoría de los gatos, tiene la misión de cazar ratones. Su profesión lo es todo para él; y por eso, pongamos por caso, se pasa tan a menudo horas enteras delante de una ratonera que hay a la izquierda, en la parte de atrás del cuarto, al lado del ropero. También él, por supuesto, tiene un pequeño libro entre las patas, pues ¿en qué otra cosa mejor iba a emplear tanto tiempo como se pasa al acecho? (Y el que crea que un gato puede leer no debería asombrarse de que también pueda hablar). Así que, como decía, está delante de la ratonera. Bueno, para 15 ser más exactos, realmente no es una auténtica ratonera, pues, mientras estaba leyendo, los ratones le han dado sencillamente la vuelta y lo han corrido un poco hacia un lado, de manera que ahora está delante del enchufe. Al cabo de un rato, mete en él las uñas y echa chispas por el rabo. —¡Ay! —maúlla sobresaltado—. ¡Este libro realmente está cargado de tensión! Nuestra ranita de San Antonio está, pongamos por caso, en su recipiente. Tiene una importante misión: predecir el tiempo subiendo o bajando su escalera. Cumple con su obligación de una manera muy concienzuda, siempre y cuando en ese momento no esté leyendo, pues a estas alturas resultará evidente que en nuestra casa también la ranita de San Antonio tiene su propio libro, que es del tamaño de un sello y además impermeable. (No malgastaré ahora ni una sola palabra diciendo que una rana que lee también habla). Lo malo es que en realidad no para de leer, y por ello no dedica la atención necesaria a su principal oficio. Aunque a veces, de repente, la mala conciencia puede con ella y se acuerda de su obligación. Entonces, para demostrar su buena voluntad, echa de repente a correr y sube la 16 escalera a toda velocidad, siempre con el libro en su húmeda pata. O la baja exactamente igual de deprisa y sin motivo alguno. Bueno, para ser más exactos, realmente no la baja peldaño a peldaño, sino que pisa en el vacío y cae dando tumbos por la escalera abajo, armando un estrépito de mucho cuidado. —Si no me equivoco —croa entonces frotándose su verde anca—, pronto va a haber una fuerte depresión atmosférica. El único de nuestra familia que no lee tenía que ser precisamente el ratón de biblioteca, que, pongamos por caso, vive en el octavo tomo del diccionario enciclopédico Brockhaus. No señor, no lee. Él valora los libros exclusivamente desde el punto de vista de si son comestibles o no. Por eso sus opiniones sobre el «buen gusto» o el «mal gusto», por lo menos en este sentido, solo tienen un valor muy relativo, y todos los demás tampoco lo consideramos plenamente como un miembro de la familia. Quizá alguien se esté preguntando ahora qué relación de parentesco guardo yo con el resto de los miembros de la familia. Debo reconocer que ni yo mismo lo tengo del todo claro. Bueno, para ser más exactos, yo a esta gente no la conozco en 17 absoluto, y, entre nosotros, casi no me creo que existan realmente. Posiblemente toda esta historia que os he contado ha salido como ha salido porque, mientras la estaba escribiendo, estaba al mismo tiempo leyendo el libro que tengo delante. Y ahora ya lo único que me queda es aconsejaros que hagáis lo mismo. Bueno, para ser más exactos, realmente ya lo estáis haciendo, pues, si no, no habríais leído todo lo que pone aquí. ¡Así que no molestéis y dejadme también a mí seguir leyendo! 18 La escuela de magia Como estoy seguro de que a mis jóvenes lectores les interesa apasionadamente todo lo relacionado con la escuela (¿o acaso no?), les voy a contar ahora cómo discurren las clases en Deseolandia. Deseolandia es ese país del cual, en algunos cuentos e historias, se dice que allí «desear aún sirve de algo». Por lo demás, no está, ni mucho menos, tan terriblemente lejos de nuestro mundo cotidiano como la mayoría de la gente cree. A pesar de ello, es bastante difícil llegar hasta allí, pues solo se puede entrar en él si a uno lo invitan personalmente, ya que los habitantes de Deseolandia 19 no quieren, de ninguna manera, tener un turismo masivo en su país. Puede que esto le parezca lamentable a más de uno, pero en el fondo está muy bien así…, como enseguida podrán comprobar los que lean el presente informe. La mayoría de los magos eran de este país. Hoy en día prefieren quedarse en casa, salvo rarísimas excepciones. Se puede decir, incluso, que en Deseolandia todos saben hacer un poquito de magia. Para aprender a hacer magia correctamente y conforme a las reglas, hay que ir a una escuela de magia. Esto sucedió hace ya muchos años…, más de los que la mayoría de vosotros lleváis en el mundo. Uno de mis numerosos y largos viajes me había llevado a aquel legendario país (se sobreentiende, por lo que ya he dicho, que con una invitación personal). Para estudiar a fondo los usos y costumbres de sus habitantes, me quedé allí durante algún tiempo, y así tuve ocasión de conocer a dos niños de los que me hice amigo. Eran mellizos: un niño llamado Mug y una niña llamada Amalaswintha, a quien, para hacerlo más fácil, llamaban Mali. Rondando los nueve años, tenían los ojos azules y el pelo negro; él, cortado a cepillo, y ella, con coleta. Se trataba del hijo y la hija de los hospederos en cuya casa había alquilado una habitación. Una 20 pareja agradabilísima, con unos niños igualmente amables y que me ayudaron en mis estudios todo cuanto pudieron. Gracias a ellos, de vez en cuando, me permitían asistir a sus clases en la escuela. La mayoría de las veces me sentaba atrás del todo, en el último banco, y me limitaba a escuchar en silencio, pues no quería molestar, claro. Por cierto que a una escuela como aquella no puede ir cualquiera, sino solamente aquellos niños que están especialmente dotados, es decir, aquellos que disponen de una capacidad de deseo extraordinariamente grande. Sí, normalmente todos los niños son capaces de desear ardientemente esto o lo otro, pero a la mayoría de ellos solo les dura un rato y enseguida se vuelven a olvidar del tema. Para ir a la escuela de magia, uno tiene que poder desear algo con muchísima constancia y muy fervientemente. Algo de lo que te examinan previamente. La clase que yo conocí estaba compuesta por siete alumnos, pero ahora no me voy a poner a presentar a los otros cinco uno por uno; eso nos llevaría muchísimo tiempo. Por cierto que, como luego comprobé, siempre tenía que ser una cifra impar inferior a diez, o sea, como mínimo tres y como máximo nueve. Si se apuntaban más de nueve niños a las clases, se organizaba otra clase más, 21 y si la cifra era par, entonces tenían que esperar hasta que viniera uno más. No pude averiguar por qué era así, pero así era. El profesor se llamaba Rosamarino Silber y era un orondo señor de edad indefinida, que llevaba sobre su nariz unas pequeñas gafas y en la cabeza una chistera celeste. A menudo sonreía pícaramen22 te, y daba la impresión de que muy pocas cosas podrían sacarlo fácilmente de sus casillas. Cuando llegó a clase el primer día, todos los alumnos estaban ya sentados en sus asientos (yo, como he dicho, estaba atrás del todo) y lo recibieron expectantes. Saludó, se presentó, preguntó a cada uno su nombre…, exactamente igual que lo que se suele hacer en nuestro país. Después se sentó en un sillón de orejas que había al lado de la pizarra, cruzó las manos sobre la barriga, cerró los ojos y permaneció en silencio. —Por favor, señor Silber —dijo un tanto impertinente Mug, que ya empezaba a impacientarse—, ¿cuándo empezamos con la magia? Como el profesor siguió callado, repitió su pregunta aún más alto. El señor Silber abrió entonces los ojos y se le quedó mirando pensativo a través de sus pequeñas gafas. Luego sonrió satisfecho y respondió: —No hace falta que grites, hijo mío, que no estoy sordo. Tened un poco de paciencia, pues, antes que nada, tengo que explicaros una cosa importante y estoy pensando cómo hacerlo. Tras otro largo silencio, por fin preguntó: —¿Así que todos vosotros estáis aquí porque queréis aprender a hacer magia? Contadme entonces cómo os lo habéis imaginado. 23 Mali levantó la mano y dijo: —Yo he pensado que a lo mejor hay que aprenderse de memoria todo tipo de sentencias y fórmulas; quizá también algunos gestos y movimientos que haya que hacer con las manos… —Seguramente —dijo otro niño— también haya que saber manejar un montón de aparatos y artilugios: retortas de química, o como se llamen, tarros especiales… —Y toda clase de hierbas y polvos y remedios —añadió una niña. —¡Una varita mágica! —sugirió otro. —O libros con escritura secreta —opinó un niño— que solo se puedan descifrar si se conoce el truco. —¡Y una espada mágica! —exclamó entusiasmado Mug. —Y quizá una bonita y larga capa —dijo, soñadora, Mali— de seda azul con estrellitas, y un sombrero alto y picudo… —Sin embargo —la interrumpió el señor Silber—, todo eso no son más que accesorios externos que para unos son importantes y para otros no. Lo que realmente es necesario es mucho más fácil y mucho más difícil al mismo tiempo. Está en vosotros mismos. 24 Todos se callaron, desconcertados. —Pues bien: es la capacidad de desear —prosiguió el señor Silber—. Aquel que quiera hacer magia tiene que poder dominar y aplicar su capacidad de desear. Pero, para eso, primero tiene que conocer cuáles son sus verdaderos deseos y aprender a manejarlos. Volvió a hacer una pausa antes de proseguir: —En realidad lo único que hace falta es conocerlos de verdad, abierta y sinceramente, pues todo lo demás podría decirse que viene por sí solo. Pero no es tan fácil, ni mucho menos, averiguar cuáles son de verdad los propios deseos. —¿Y qué es lo que hay que averiguar? —quiso saber Mug—. Si yo deseo algo es porque realmente lo deseo. ¡Y de qué manera! Pero solo con eso no puedo hacer magia, ni mucho menos. —Precisamente por eso es por lo que os hablaba de los verdaderos deseos —explicó el señor Silber—, pues solamente puede encontrarlos quien vive su propia historia. —¿Su propia historia? —preguntó Mali—. ¿Es que cada uno tiene una? —No, cada uno no, ni mucho menos —respondió suspirando el profesor—, aunque aquí, en Deseolandia, salimos relativamente bien parados. 25 Pero fuera de aquí, en el mundo cotidiano, la mayoría de la gente jamás vive su propia historia. Tampoco le conceden ninguna importancia a eso. Lo que hacen y lo que les ocurre lo podría hacer cualquier otro y le podría ocurrir a cualquier otro. ¿No es así? —dijo volviendo su mirada hacia mí, que estaba en el último banco. Asentí, sorprendido, y me puse un poco colorado. —Y por eso —añadió el señor Silber retomando su discurso— jamás se les ocurre descubrir sus verdaderos deseos. La mayoría de la gente solo cree que sabe lo que desea. Uno piensa, por ejemplo, que le gustaría ser un médico famoso, o profesor de universidad, o ministro, pero su verdadero deseo, que él no conoce en absoluto, es ser un simple y buen jardinero. Otro piensa que le gustaría ser rico o poderoso, pero su verdadero deseo es ser payaso de circo. Mucha gente piensa, también, que desearía de verdad que a todos los seres humanos del mundo les fuera bien, que todos pudieran ser felices y vivir contentos, que todos fueran amables con los demás, que triunfara la verdad y reinara la paz… Muchos de ellos se asombrarían si conocieran sus verdaderos deseos. Solo creen que desean todo eso porque les gustaría verse a sí mismos 26 como personas virtuosas o buenas. Pero el que les guste no significa obligatoriamente que lo deseen de verdad. Sus deseos reales se orientan a menudo hacia otras cosas completamente distintas; incluso a veces justamente hacia lo contrario. Por eso jamás están real y completamente de acuerdo consigo mismos. Y como los deseos ajenos son de historias ajenas, ellos jamás viven su propia historia. Y por eso, naturalmente, tampoco pueden hacer magia. —¿Eso significa —preguntó incrédula Mali— que con que uno esté de acuerdo consigo mismo y conozca sus verdaderos deseos, ya sabe hacer magia? El señor Silber asintió: —A veces ni siquiera hace falta que haga nada para que se cumplan sus deseos. Todo parece que surge por sí mismo. Los niños se quedaron un rato reflexionando, y luego Mug preguntó: —¿Y usted, entonces, sabe hacer magia de verdad? —¡Naturalmente! —contestó muy digno el señor Silber—. Si no, no sería vuestro profesor. Yo os lo enseñaré todo porque ese es precisamente mi deseo. 27 —¿Podría entonces —quiso saber Mali— hacernos algún truco de magia? Solo por diversión, quiero decir. —Todo a su debido tiempo —contestó el señor Silber—. Ya llegará el momento. Ahora precisamente no tengo ese deseo. Los niños pusieron cara de cierta decepción. —¿Ha hecho usted alguna vez magia de verdad? —se interesó Mug con la esperanza de oír al menos alguna historia. —¡Por supuesto que sí! —replicó el señor Silber—. He deseado, por ejemplo, que todos vosotros vinierais conmigo a la escuela y ahora estáis todos aquí. —Bueno, sí… —dijo Mug estirando las palabras e intercambiando una rápida mirada con su hermana—, pero ¿y si no hubiéramos venido? El señor Silber movió la cabeza sonriendo. —El caso es que habéis venido. —¡Pero eso lo hemos hecho voluntariamente! —exclamaron entonces todos los niños a un tiempo. —¡Silencio, por favor! ¡Vamos por partes! —los apaciguó el señor Silber—. Por supuesto que estáis aquí voluntariamente, pues un buen mago siempre respeta la libre voluntad de las personas. No fuerza 28 a nadie. Lo que ocurre es que vuestros deseos y los míos se han complementado. Ese es el secreto. —Pero ¿acaso no hay también deseos malos y magos malos? —preguntó, preocupada, Mali. El señor Silber puso cara seria. —Esa es una pregunta muy importante, querida Mali. Tienes toda la razón: también hay magos malos…, pero muy raras veces, pues también en su caso tendrían que estar total y absolutamente de acuerdo consigo mismos, solo que entonces para la maldad. Algo que casi nadie consigue, porque para ello no hay que amar a nada ni a nadie; en el fondo ni siquiera a uno mismo. Y además un mago de esos solo tiene poder sobre quienes no conocen sus propios y verdaderos deseos, y por tanto no están de acuerdo consigo mismos. Por eso es tan importante que os esforcéis y que estudiéis con interés, pues hacer magia es una cosa muy seria…, incluso cuando solo se hace para que los demás se diviertan. Espero que ahora todos lo hayáis comprendido. Los niños guardaron silencio y pusieron caras pensativas. —Y ahora —prosiguió el señor Silber— os voy a enseñar la primera y más importante regla de la capacidad de desear. Se levantó y escribió en la pizarra: 29 1. Solo puedes desear realmente aquello que consideras posible. 2. S olo puedes considerar posible aquello que forma parte de tu historia. 3. S olo forma parte de tu historia aquello que verdaderamente deseas. —Esta regla —dijo el señor Silber subrayando otra vez aquellas líneas— debéis aprendérosla bien y reflexionar sobre ella. Incluso aunque ahora no la comprendáis muy bien del todo; ya la iréis entendiendo poco a poco. —¿Significa eso —preguntó excitado Mug— que si yo creo posible que puedo volar, entonces puedo volar…? ¿Así de fácil? El señor Silber asintió: —Sí, entonces puedes hacerlo. Mug se puso en pie de un salto. —¡Ahora mismo lo voy a comprobar! Me subiré al tejado de la escuela y echaré a volar. Salió corriendo hacia la puerta y el señor Silber no hizo nada por detenerlo. Mug vaciló y miró hacia atrás. —Pero… ¿y si me caigo? El señor Silber se quitó las gafas y las limpió. 30
© Copyright 2026