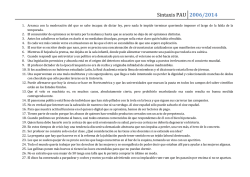Internacionalismo y revolución. Las intervenciones del ICAIC en la
Las recientes conmemoraciones del segundo centenario de la guerra
de 1808 co ntra la Francia napoleónica y el comienzo de las indepen_
dencias de las repÚblicas americanas en 1810 ofrece una excelente
oportunidad para reflexionar sobre el uso del pasado, los distintos
sentidos que adquiere co n el tiempo y los medios que han vehiculado
su histo ria . Nos centramos aquí en uno de ellos, el cine, concretamente
en las pe lícu las que ficcio nalizan la historia y aquellas cuya intención
fue conve rt irse en registro d ocument al de la prop ia historia, como
sucede con las fil maciones de los actos conmemorat ivos del primer
centenario de la emancipación americana.
El libro se divide en dos partes. Mientras la primera aborda las películas
que se han aproximado a la guerra contra el francés, la segunda t rata
las representaciones filmicas de los dist intos conflictos que arrancan
en 1810 y conducirán a la emancipación de las repüblicas americanas.
AClE
.......,. ...
,"",--..
..
1808-1810. CINE
E INDEPENDENCIAS
o
'"
o
o
u
o
o
z
«
'"'"w
"-
o
tW
Z
JORGE NIETO FERRANDO, historiador del cine y profesor de la Universitat de
Lleida, es autor de Posibilismos, memorias y fraudes. El cine de Basilio Mart/n
Patino (2006). La memoria cinematográfica de la Guerra Civil, 7936-1982
(2008) Y Cine en Papel. Cultura y critica cinematográfica en España, 7939-1962
(2009) . Ha co-coordinado los volúmenes Por un cine de lo real. Cincuenta años
después de las «Conversaciones de Salamanca» (premio al mejor trabajo co-
lectivo de investigación de la Asociación Espanola de Historiadores del Cine
en 2006) y El destino se disculpa. El cine de José Luis Sáenz de Heredia (2011).
Textos de Ricardo Bedoya, José Luis Castro de Paz, Caroline Fournier,
Eduardo Jakubowicz, César Maranghello, Irene Marrone, José Enrique
Monterde, Julio Montero Diaz, Santiago Juan Navarro, Jorge Nieto
Ferrando, Laura Rad etich, Antonia del Rey, Aurelio de los Reyes,
Ramón Rubio, Vicente Sánchez-Biosca, Julia Tuñón, Analisse Valera.
w
C!)
'"o
~
lA
ro
."
.."
.."
u
'C
Q,
'C
"
u
o
~
00
~
o
00
o
00
~
AclE
ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOL.A
J ORGE NIETO FERRANDO Icoo rd .1
1808 -181 0. CINE
LECTURAS
ein.
Serie
E IN DEPENDENCIAS
ACCION CULTURAl. ESPAflOLA (AClE)
CONSEJO CE ADMIN ISTRACIÓN
EQUIPQ OIRECTIVO
J ORGE NIETO FERRANDO Icoord ,)
Pr~n1i
Maria tmw lll""nll.l PtrinM
Yoc.alts
00r«IDr3 ~ Pn:JyKtos y Coo-dina6ón
MipI An¡,tt ~ C.O
Fern.JrIdo E9Jidazu PaIaóos
bfatl MtndiviI Ftydro
M~ ÁngPI IR Migutj t.Io'1ltnUbio
0irecI0r E«WlIifacofinanotro
C"meto Garcla OUa\l1
Valle 0<lIclM1 C6rbilal
PdM CoónI!I GUllérrez
OWea«a lit Comunicación
Niewl GokoKhI'a GO'Irálu
Gloria P~r·~lmtrón
Maria ~ Pt.za Cruz
lHlIl p,¡tlO lit Pedro
MIglII!I ÁngPI Rtao CItS¡)O
Jor¡¡t ~inz Gonlalfl
O,rf(tOr ~ ~~~ In:;tinx;ona!es
Ignacio Ollero Borr~tO
Illlar r~ Aqutrreta
o;,,'ctora de Produ(ción
Albtrto Valdi";ello Canili
CKilia
Pereir~
MarimOn
Seuelarlil del Consejo
M~ri, <I!I OImenTtjera Girneno
c..,.... .......
OI~~
__
(IIitk.o~U
__
........... puo5o . . raIitIdII ",1I.~ ..... 1aIoo......... ..,.
~'f'fti .. ¡trIlIl,~.aD/l(l~[spoW.Oto!c ... _ _I-.
-<-"'el .....,¡U , ..
1l11ol1rI"",,""nl.tWa.
_t"'....,
C DI LOS TeXTOS, SUS AUTO RES, 2012
C J O ROII NIETO f'ERRANOO (COOR O,). 2012
C ACC i ÓN CULTURAL ESPAÑOLA (AClE), 2012
C AlADA EDITOn!, S.L., 2012
ColIt<kl CaIooo .... do<.
M....1ci
.,. , ",.,ti ...
I"A"." U
",.&0..
1 ........................,.
CU .... ~A '
Ctnddrlo peI\<I>b Mó"", __ f(lo:lrl~ad,
<le _io!cejo.>
coordinacIón
"di<ori,1 AClE ALMA GUUI\A
AClE
ACCiÓN CULTURAL
ESPAÑOLA
producción GUADA I.I.lPE G IS!lUT
IS'''' (A'AnA) 9?8·84·'s~89·lr ·9
ISII ... (Ae / l) 978·8.·1~272·~6·1
tale A"tI
dopó.ilO
l~gal 1oI·ln6s·-aOI~
1'1'."mp.c"ón DA LU .. ltT Aui
improión LAVEL
Capítulo 13. INTERNACIONALISMO Y REVOLUCiÓN.
LAS INT ERVENCIONES DEL INSTITUTO CUBANO DE ARTE E INDUSTRIA
CINEMATOGRÁFICOS flCAICI EN LA HISTORIA DE LAS INDEPENDENCIAS
SANTIAÚO]UAN NAVA.R1W
A dife r encia de ot l'as cinematografías , el cine cubano se consolida
como industr ia en el contexto de un movimiento revolucionario que
h a buscado en el pasado su principa l fuente de legitimació n '. Desde su
cr eación por decreto ley el 2 d e marzo de 1959. el I nstitu to Cubano
de Arte e lndustria Ci.nemalograficos (ICAIC) h a sid o uno de los más
eficaces instrumentos de prop aga nda de la revolución y ha exp lora d o
incansablemente la genealogia m oral del nu evo o rd en co mo b ase d e la
identid ad na cio nal. S i la estética de sus p elículas ha variado a lo largo
d el tiem po. d epen diendo de los cambios institu cional es y de la p r op ia
idiosincras ia de cada realizador. en lo politico han respondido. por lo
general , a un r ígido esq u ematismo. La tendencia al d octrinari smo,
q ue empezó a adver tirse en el periodo de ins titucio nalización de la
revolución (años sesenta), fue esp ecialm ente acusada en el cine pro d u cido bajo el influjo de l a antigua Unión Sov iética durante las dos
d écad as siguie ntes. A finales de los años och e n ta se empezaron a en sayar tímidos inte ntos d e a pertura, que no llegaron a materializarse
hasta una década despu és, tras la caída d el Muro de Berlín y la ape r tura de un d ebate (siempre ambiguo y limitado) e n la isla.
El c ine histórico p r oducido dunmte los ú ltimos cincu enta años e n
Cuba ha venido reflejando estos cambios. A la feb r il experimentación
N ico l. Mm", r, « Th~ Ahsolut ion of Hist0"Y ' U.a ofth", Pasl in C3JlrO'J Cuba », j oumoJ of
Con" mporo!y Hif/o!}, vol. 38. mi mo J, Nueva Delh l. ~003. pi g. 1-47 .
186
SA NTIAGO JUAN NAVARRO
for m al de los prime r os años suce d ió un la"go periodo de enco rseta miento estético e ideológico. El vanguardismo cedió terreno al socialrealismo. La frescura y originalidad de las p r imeras obras fue cayendo
p r onto «en la rutina de la producción en serie. en la esterilidad de los
planes qui n quenales aplicados al mundo de la cultu r a y el arte»':!., Las
guerr as de i n dependencia tuvieron una gran importan cia en la creación del imaginario h istórico de la revolu ción. Bajo este concepto se
incluía n n o sólo las luchas del siglo XI X cont r a España - la Guer ra de
los Diez Años (1868 - [878), la Guerra Chiquita (¡879-I88o) o la Gue rra de In dependencia pr opiamente dicha (1895-r898)-sioo también
las del xx contra las d ictaduras d e Gerardo Machado (1924 - 1933) y
Fulgencio Ba t ista (1952 - [959) . Lo mismo podría decirse del tratamien to de las independencias americanas. A la exploración de la histo r ia nacional en la campa ña de los «100 años de lucha, 1868 - 1968».
que se dio por concluida e n 197 1, se fue sumando un internaciona lismo que tenía su correlato politico en la progresiva impl icación de
Cuba e n co n flictos internacionales, como Angola, Sudáfrica y E t iopía.
Fue el comienzo de las cop roducciones del Instituto y el mome nto cu l min ante de la influencia de la revolución en el conti nente . Fue tam b ién el periodo de auge de las epopeyas h istóricas en las que se exalta ban algunos de l os hé r oes de la in depende n cia corno precu r sores d el
socialismo.
Como suele ocurrir en el ci n e his tórico, las p r oducciones del
lCAlC nos hablan más del periodo en que fu eron realizadas (su pre sente de producción) que del pe r io d o al que se refieren (el pasado
que dicen recrear). Estudiaremos a continuación los filmes represen tativos de cada una d e estas etapas. Como el foco de anális is de es t e
libro se encu entr a en 1810 (y el de este artícu lo en las incursiones del
I CAle sobre el tema), nos centraremos en aquellas coproducc iones
que tratan la ema n ci pación de las naciones americanas a comienzos
del siglo XIX desde una p ersp ectiva inte r nacionalista. Sin embargo, es
n ecesario recordar primero la (re-)construcción del pasado nacional
que, a finales de los sesenta, estableció una forma teleológica y mesiá n ica de entender la histor ia.
2
SanliagoJuan-Navarro, «¿lOO años de lucha por la liberación? Las Guerras d e Independencia en el cine de ficción del ICAIC». Archivo. dr lo filmotuo. numo 59. Valenc.ia.
junio de 2008, p'¡~. 14-2 - 161.
Carttl dt Mina, vitnto de li~rtad (Antxon Ettiza, 19761
188
LA
SA NTJAGO J UA N NAVARRO
CAMPAÑA DE LOS 100 AÑOS DE LUCHA POR LA LIBERACiÓN
L a p l'Oducción d e l ci n e h islÓ ,' icQ c u ba n o durante la década de los
sesen t a está marcada por la campa ñ a de los <<100 ai'tos d e luch a.>").
Coincidiendo co n el centena r io del levantamie n to de Ca rlos Ma nuel
de Césped es en 1868, se sucedie r on durante cuatr o a ñ os (1968 - 1971)
los actos de h o m e n aje y lo s d iscursos oficia les sob r e los hé r oes de la
independenc ia cubana. Diarios y revistas dedicaron suple m entos y
n úmeros mo n ográfi cos a l te m a. Todos los secto r es d e l m undo de la
cu ltu ra se movilizaro n en la celebración de las efemé r ides. Los historiadores se vo lca ron en mo n ografías que releja n la Cuba del siglo XIX
como o d gen d e la R evol ución de l xx. Pero fue el d iscu r so pronunciado por Fi d el Castro ellO de octub r e de 1968 en la Oemajagua el
que estab leció las claves p ara enten d er un nuevo concepto de la histo r ia nacio n al,
¿Que significa para nuestro pueblo ellO de octubre de r868? ¿Que significa
para los revolucionarios de nu"s{ro país esta gloriOS3 fecha? Significa se nci-
llamente el comiento de cien anos de lucha, el comienzo de la revolución en
Cuba, porque en Cuba sólo ha habido una revolución: La que comenzó Carlos Manuel d e Céspedes el
!O
d e octubre de 1868 (Aplausos))' que. nuestro
pueblo lleva adelante en estos i:nstantes 3 •
En apenas un párrafo, Castro ho m ogeni'l.3 euatro momentos his tór ico s diferentes, se arroga el papel de intérprete ab sol u to del destino
histórico de la nación y por infe r enc ia se declal'a co n tinu ador de las
guer ras de in depend encia y de lucha contra Batista. La revolución no
co m enzó, pues, con el asalto a Moneada el 26 de julio de 1953, o con
el desem barco del Granma el2 de diciemb re de ' 956 , o con la e n trada
en La H aba n a d el ejerci to re b eld e el I de enero de J959, si no co n la
in surrecció n de C¿'s p edes ellO de oct u b re d e r868. D e ac u erdo COl).
esta ver sión a n acró n ica de la historia, l as guerras de indepe n d encia
con t ra Españ a f ue ¡'o n pa rte de u n continuum e n el que se enmarca n
tod os los aco n teci m ientos políticos de la C uba m oderna y que tiene su
particu lar «fin de los tiempos» e~ la revolución social ista.
3
fidel Ca.,ro Rll~. 4<En l~ vd.da conm" lIloraliva de 10. C¡"n J\nos
Tomo 1. La Habana , ¡""aituto Cubano de l Ub ro. pag$"o 60 - 61.
d~
Lucha» , DilCurlO, .
INTERNACIONALISMO Y REVOLUCIÓN
18 9
E n esta gestación de la narrativa y el imagi nario revo lucionarios
tuvo gran importancia la labor ll evada a cabo por los cineastas del
lCAlC. En su revista Cine Cubano se suced ieron los manifiestos, reseñas
y artículos de opinión donde se volvia una y otra vez sobre los orígenes
de la nación cubana en su luch a revolucionaria y la necesidad d e plasmar cinematográficamente dicha experíencia. Paradigmático fue el
especia l dedicado a este tema (971), que se abre con un texto deJosé
Martí sobre la primera de las guerras de independencia, acaudillada
por Céspedes , y el mencionado d iscurso de Fide1 . Esta superposición
entre los movimientos independentistas de finales del XIX y la Revolu ción del xx, así como la equiparación recurrente de dos de sus l.íderes
(Maní y FideO. es algo que va a marcar la producció n del cine histó rico cubano durante finales de los sesenta y com ienzos de la siguiente
década.
Filmes co m o Luda (Hum berta Solás, 1968) , La adisea del Genera/José
(Jorge Fraga , 1968), Un 28 de enero (Santiago ViUafuerte. 1968), Hombres
de mal tiempo (Alejandro Sa derman , 1968), Médicos mambises (Santiago
Villa fuerte, 1968), La primera carga al machete (Manuel Octavio Gómez,
1969), 1868-1968 (Bernabé Hernández, 1970) y Páginas del Diario dejaré
Martí (j asé Massip , 1971) , reflejan e l espíritu cultural de una época e n la
que los cineastas del ICAJC aspiraban a una dificil síntesis entre experimentación formal y propaganda política+. Al vanguardismo yest iliza ción de estas obras se suma un claro mensaje p olítico destinado a
conectar el proyecto social ista con el pasado nacional y. muy especial mente, con la tradición independentista. Como señala Manuel Octa vio Gómez, «la mayoría de estas películas se sitúan en posiciones de
vanguardia. adoptando tanto métodos de trabajo que r ompen esquemas
y convenciones expresivas , como actitu des concretas al enfrentar la historia libre de m iedos, veneraciones supersticiosas o falsos respetos» 5.
Esta edad dorada del cine histórico de corte vanguardista tendría
un brusco fina l con el Primer Congreso de Educación y Cultura
(1971) , donde se abogaba por un arte funcional y didáctico destinado
principalmente a «l a formación de la juventud dentro de la mo r al
4-
«Cin. Cuoona ent~evista a los ~eal indo~es cuya obra recie nt e se integra en el ciclo dedicado
a los Cien Años de lucha po~ la Liberación», Cin. Cuoona. La H abana, nv.m. 68,1971 ,
5
Ibid., pig.
pág. 29.
H·
19°
SANTIAGO JUAN NA't'ARRO
revolucio n aria»G. En el nuevo parad igma cultural, e l rea li smo socialista fue hac.ién d ose hegemó nj co, abortando la co ntinu idad del proyecto de a pe rtu.a fo rm al i nicia d o p or esta generación de cin eastas.
Los
ORÍCENES DEL MOVIM I ENTO GUE RRI LLERO INTERNACIO N ALISTA..
MINA, VIENTO DE LIBERTAD ( 1 976 )
Cinco año s después d e termina r la campaña de tos « 100 años d e
lucha » ellCAlC coproduda con CONACINE (Co rporació n Nacional C inematogr áfica de México) Mina. viento de libertad (1976). Au nque el
mensaje ideológico es s in duda semejante (las luchas de emancipación
a m e ri ca n as co mo o rige n de las revoluc ion es modernas), el abismo
es tético no puede ser mayor . N o hay aquí rastr o algu n o de las audaces
t écnicas del agitprop practicadas por el rCAle en los años sesent a. Por
el con t r ario, el filme t ransmite una visión d e manual esco la r q ue
acab a n aufraga ndo e n un m ar de frases lap idarias y disc ursos i mposta dos. Si en I97IJosé Mass ip proclamaba la muerte del «c iclo mim ético - romántico » de l cine d e ficción del l eAlC?, en Mino reap arece e n
sus aspectos más estereot ipados, cargado de ideo logía y dentro de un
esqu emat ismo extremo.
En térm i nos contextuales, Mina refl eja los cam bios o p erados en la
polí tica i nsti t u cional de los dos países produ c t ores. Ese m ismo añ o
(¡976) se había a probad o en C uba una nueva const itución en la que
p o r p ri mera vez se definía a l p aís como «un Estado so ci alista » y se
ha cia del «internac.ionalis mo p r oletario» una prio r idad en política
exterior. D e hech o es e n este pe r iodo cu a n do se desen cad ena la parti c ipación de Cuba e n va rios co nflictos int e rnacio n ales, como la inva sión deAngola. En el caso d e México, la r ealización del filme co incide
con e l ú ltimo año de gob ier no d e Luis Echeverría, cuya administ ració n h abia estad o caracterizada p or un popu lis m o de izquie rdas que .
e n el ámbito cultura l y cinematográ fi co, fa c ilitó La reanudación d e
copr oducciones con CubaS. En esta situación de producció n paraesta6
7
8
Dua ..... l D iaz, « D ellv .. n luru de la "conci .. nci a critica" en b Cuba del "si"» , Olro L,,"tl.
"um . 1, Miam¡ , m~yo de ~007, píg. 3 [hup J/www.otro]unes.com/hemerote ca ol/numero-OIJ.
Ibid.
Ca rl). Mora, Maico n Cinrmo, R.tf/K¡¡Oru o/ oSo.:!~!J: 1895-/988, Berkeley , Unj"ersity of California Preu , 1989, p~g . 135.
INTERNACIO NALISMO Y REVOLUCiÓN
191
tal. resulta sorprendente la elección co m o director de Antonio E ceiza
(San Sebast iá n , 1935), un realizad or vasco de filmes indep en dientes y
sin experi encia en los bioPics o las ep o p eyas h istóricas.
En Mina se rast rea n los orígenes d e la gue r ra de guerrillas y d el
internacional ismo a través d el p e r sonaje de Fra ncisco Xavier Mina
(¡789 - 1817), uno de los h ér oes de la independen cia mexicana . Nacido
e n ldodn (Navarra) , Mina había destacado e n la guerra contra la
dominación francesa en España. En su lucha co ntra las tropas napo leó n icas recurrió a tácticas propias de la gue rra de guerrillas. Cuando sólo
tenía ve i nte añ os cayó prisionero y fue encarcelado en Vincennes
(Francia). A su vuelta a España se opu so al gobierno absolutista de Fer nando VII. Intentó subleva r Navarra y, al fracas ar , pasó a F r an cia y a
Gran Bretañ a, donde conoció a Fray Servando Teresa de Mier y a o tros
defensores de la independencia de Nueva España (México). A partir d e
entonces comenzaría su breve pero in tenso periplo am e ricano.
A lo largo d e sus dos h o ras d e duración , el filme narra los pasos de
Mina en México, desde su desembarco en Soto la Marina, el 15 de abril
de 1817 , hasta su fusiJamiento en Cerro del Bellaco, el JI d e noviembre
d e ese mism o año . Pese a s u brevedad, la campaña de M ina fue la más
importante en el período conocido como «Etap a de Resistencia» de la
independ encia m exicana. Estos acontecimientos son presentados lineal mente dentro de un biopic q u e a grandes rasgos responde a la estét.ica del
realismo socialista. No resulta extraño que Mina tuviera su estr eno en la
Un ión Soviética (en el Festival de Moscú de 1977) antes que en México
o en Cuba. El protagonista es representado con la psicología eleme ntal
propia de los héroes posi tivos del soci al realism o. Más que un liberal
d el siglo XIX, la versión cinem atográfica de Mina evoca la figura de los
guerrilleros internacion alistas d el xx 9 • Este tipo d e an alogía, queJo rge
Fraga h abía e n sayado con originalidad y fortuna en ÚJ Odisea del General
José (donde las p enalidades vivid as p or J osé Maceo en 1895 evocaban las
del Che e n 1967) se convierte aquí en algo afectado y torpe.
La t rama y el estilo del filme están al servicio d el carácter didáctico
d el proyecto . Ese aspecto al ecc io nador se puede apreciar ya desde los
primeros i n stan tes. Antes incluso de la aparició n d e los créditos y a lo
largo de más de tres minutos , se suceden let r eros in fo rmativos (casi
ve in te en total) sobre el contexto histó r ico de la expedición de Mina.
9
Rafa.,] d" España. l.cu sombrasdtl E"'U' "!TO, Badajo"Z, Dipulllció n Provincial. 2002 , pág. 481.
SANTIAOO JUAN NAVARRO
Co n p oster io ridad , ya lo la rgo d e to do el metraj e de la película, se
irán in sertand o otros muchos en un alard e de erudición y s upu esta
objetividad que acaba p o r abrumar al esp ectador.
Los di álogos es tán puestos igualmente al servicio del cargado
mensaje ide o lóg ico d el filme. C ada uno de ellos busca iluminar un
aspecto d e las co ntradi cciones y con fli ctos en el movimiento indepen d entista, subrayando sie mpre aquellos elementos que conectan lo
narrad o con el presente del filme. E n su dim ensión proto - revo lucio naria, Mina se enfrenta co n: 1) los es pañoles y criollos leales a Fer n ando VII ; 2) los liberales contrarios al Rey, pero favorable s al sistema
co lonia l ; y 3) la burguesia criolla independentista, p ero insensible a
los reclamos de los trabajad o res y el campesina do. Cualquier co nflicto
q ue no pueda resolve rse dentro de los estr ictos parámetros ideológi cos de l film e (como el hecho d e que Min a tuviera en su ca mpaña el
apoyo logísti co y económi co tanto del imperio británico como de los
Estados Un idos) es, por supuesto, eliminado.
Los sectores d e la soc iedad mexicana con los que parecen simpati zar los gui on istas y el director, los campesinos sin tie rra y el pro letariado, o bien mantienen una ambigua relación con el héroe, o so n
representados de forma anacr ó nica. Los campesinos en la película no
tienen voz propia, actúan arrastrad os por personalidades carismáticas y
mesiánicas co mo Mina. Cua nd o el h éroe les pregunta «¿c reéis vosotros que l a vida de las n aciones debe organizarse sobr e la voluntad del
pueblo ?», l a respuesta de uno de ellos apo rta una d e las p ocas notas de
verosimilitud e n la pelícu la: « Pos .. . no es mala co n testación p e r o la
mera verdad .. . no sé». La apar ición hacia el fina l de unos min eros
p e rfectame nte organ izad os décadas antes de los orígenes del si ndicalismo introduce, ad emás, un nuevo anacronismo que nos hace cuestio nar uno d e los letrel·os del co mie nzo: « Todos los acontecimie ntos d e
esta pelicula L.,] so n históricos» . Y es que los únicos agentes d el cam bio histó rico en el film e son Pedro More n o y el co ntingente de soldados internac io n alistas. More n o, el cau dillo mexi ca no, representa el
componente nacionalista de la lucha y_es el complem ento perfecto d e
Mina . Si éste es romántico y exaltado , aquél es un afable y comedido
padre d e familia. Los lugartenientes de Mina, como el cubano infante
y e l norteamericano Young, son paradigmas de lealtad y obediencia ,
aunque en el caso del segundo , su caracterización raya e n lo r idículo
(no dice otra cosa que « Yes, Sir»). Fray Servando, otro d e los miem bros d e la expedición multinacio nal, es tratado tambié n de fo rma
¡~TERNACIONAllS"'O y REVOLUCIÓN
'93
positiva, a pesar de sus rasgos extravagantes. A diferencia de los representantes de lajerarquia católica mexicana, fiel aliada de la o l igarquía,
el fraile dominico simpatiza con los desposeídos y aspira a restaurar [os
valores del cristianismo primitivo. Como en o tros muchos ejemplos, el
filme aquí va mas allá del personaje histórico , intentando conectarlo
con la situación que vive Latinoamérica en los años setenta. Cabe
recordar que sólo tres años antes de la realización de Mina, Gustavo
Gutiérrez Merino había publicado su Historia, políticay salvación de uno Teología de la Liberación, desencadenando un influyente movimiento progresista dentro de la Iglesia católica iberoamericana.
La escena final de la película muestra la particular muerte y «resu rrección» del h éroe. Colocado de espaldas al pelotón de fus ilamiento,
como correspondía a los condenados por traición, se vuelve en el
último instante para enfrentarse a sus verdugos (y al espectador). Con
un movimiento de grúa, la cámara pasa sobre él y fija la imagen e n el
horizonte sobre el que se proyectan los versos escritos por el activista de
ETAJuan Paredes Manot , una de las últimas víctimas del franquismo ,
la noche antes de ser ejecutado: «Mañana me en terrarán / no vengáis a
rezar por mí / yo no estaré aquí / seré viento de libertad». Los versos
de «Txiki» co n ectan con el título de la película y ambos remiten a los
que Pablo Neruda dedica a Mina en la Parte N «<Los libertadores»)
de su Canto General, «A América lo ll eva el viento / de la libertad españo la». La música de fondo (nada menos que el Euska Gudariak) sirve
también de puente con el presente de producción del filme. Si a 10
largo de la película «el elemento vasco» había aparecido apuntado de
forma sut il (servía para subrayar de forma estereotípica algunos aspectos del carácter de M ina, como su honestidad, fidelidad y perseverancia), aquí se usa para apuntalar un aspecto importante del ci cl o de películas que estamos comentando: el rechazo de la tradic ión civili sta y la
necesidad de la lucha armada como única via de acceso a la transformación sociaL El hecho de que la película se estre n ara en 1977, cuando la
transición democrática en España empezaba a consolidarse y ETA
h abía perdido el apoyo de las fuerzas progresistas, añade un nuevo anacronismo al guión.
Como corresponde al patrón característico del social realismo, el
final es cerrado y edificante, si n tetizando una lección moral : la necesidad de la solidaridad internacional en la construcción del socialismo. El
sacrificio de Mina en el México aún colonial abre el camino para nuevos
martirologios en el siglo xx, cuando otros «extranjeros» darían su vida
'94
SA NT IAGO JUAN NAVARRO
Mina, viento de libertad
(Antxoll ErelziI, 1976)
en aras de la revolución. No es de extrañar, por tanto , que las reseñas
m ás elogiosas del filme vinie ran de la pren sa oficial cubana y que tales
elogios se basaran en crite rios exclusivamente contenidistas: «Mina, viento
de libertad, es un fUme basado en un h echo real que por su tratamiento en
el cine, deviene símbolo práctico de la solidaridad humana y el internacionalismo. La obra d e Eceiza es una brújula que n os indica la posibili dad d e hallar en nuestro co n t inente innumerables hechos histó ricos
de la grandeza de Mina, h asta ahora atrapados por la táctica colonial de
hacer ignorar nuestra pro pia historia»'O.
LAs
COPRODU CCIONES DE L
lCAlC
CON EL «C I NE CAMPESI NO» PERUANO.
T ÚPA CAM"A R U (1984)
Aprovechando un periodo de legislaciones progresistas fa vo rab les a la
industria cinematográfica en el Pe r ú, Federico Carda (Cuzco, 1937)
realizó varias coproducciones con el lCAIC . Dos d e ellas se ce n traron
en las guerras d e independencia: Melgar, el poeta insurgente (1982) y Túpac
Amaru (1984). L a primera co n tab a la vida y leyend a del poeta arequi peño Mariano Melgar (17 91 - 1815), héroe d e la insurrección liderada
por J osé Angu la y el cac ique Mateo Pumacahua e n el Virreinato del
Perú en 1815. Melga r es considerado en Perú com o uno de los márti -
10
Marta Rojas. «Mino. virnlo dr /¡!>trlod, un slmbolo dd internadonali$mo», Granmo, U
Habana, '25 de se ptie mb~ d e 1977.
INTERNACIONALISMO Y REVOLUC iÓN
195
res de la ind epe n de n cia, ya que muri ó fus ilado por los españoles
debido a su s actividades insurreccionales cuando sólo co n taba veinticuatro años. Const r uido sobre la base d e una sucesión lineal de viñetas edificantes, el filme de García fu siona discursos tan dispares como
el foll etín r omántico, la t r adición hagiográfica y el materialismo h istó r ico militante. Los críti cos se han referido a Melgar como una obra
«de concepción y realización primitivas»", lo que empañaba las cu alidades trágicas del p ersonaje y debili taba la visión del p eriodo qu e
pretendía recrear. La siguiente película de García co rrigió algunos de
sus defectos, especialmente en sus aspectos técn icos , pero co nfi rm ó
o tros, como la tendencia a cl'ear héroes unidi me n sionales y « d ramas
polít icos man iqueos»'2.
TúpacAmanJ evoca la rebelión a fin ales de 1780 de don J osé Gabriel
Condorcanqui (T úpac Amaru 11), descendiente de los antiguos in cas,
en lo que el filme pro clama co m o «la pr imera revolución social e
independe n tista de América». Tras cinco meses de lucha , los subleva dos fueron vencidos por el ge n eral Valle y Túpac Amaru fue ejecutado
el 18 d e mayo de 1781. Sobre la base de una pro ducción más só l ida
que Melgar, el guión (obra del cubano Ambrosio Fornel) estructu ra la
t rama como un dossier judicial. Los testimonios recogidos durante el
juicio celebrado en Cuzco reconst ruyen en forma de jlashbacks l os por menores d e la lucha independentista, conectán dol os con el presente
de producción de la p e l ícula. Los testigos que p artici p aron en el
levantam i ento narran ante el Ju ez Benito de la Mata Li nares los
momentos principales de la gesta. Cada uno d e ellos es introducido
por una voz en off que nos ofrece una exhaustiva expli cación del co n texto histórico. Miguel de Montiel, cuzqueño educado en E u rop a,
cuenta el episodio de la es tancia de T úpac Amaru en Lima, d onde
buscó sin éxito la abolición de la mita (sistema de t rabajos forzados en
las minas) y el r econoc imi ento de su título de Inca. Di ego de Orti goza, Secretario de T úpac Amaru , testimo nia sobre el proceso de pre parac ión del movimie n to hasta la ejecución del corregido r Aniaga. El
Obispo de Cuzco, Juan Manuel de Moscoso y Pedralta, testif ica sobre
la preparación de la defensa y las acc iones concertadas en tre españo -
II
12
Paulo Antonio Paunagu~. «Francisco Lombardi ct le nouveau c;nl!ma peruvien». POlitif.
núm. 38. Pa Tl!. abril d e 1989. pág. 35.
Michae1 T. Mart;n.
Nf!{j u,tin Am orican Cinrma. vol. '2. Delro;t. Way n"- Stat"- U n;v,,-rs ity
Pre,s. 1997. pág. 501.
n..
196
SANTIAGO JUA N NAVARRO
les. crio ll os y frailes para acabar con el movimiento. El Cacique de
C hi nchea, Mateo Pumacanua, narra los pormenores del s itio de
Cuzco y las razo n es que pesaron sobre la infortunada decisión del
Inca para no tomar la ciudad y retirarse a su cuartel de Tungasuca . La
etapa final de la gesta, hasta la prisión de Túpac Amaru, es descrita
por el m.estizo cuzqueño Francisco de San ta Cruz. La película concluye co n la ejecución de Túpac Amaru destacando la pervivencia de
su legado.
Túpa c Amaru fue la prime ra gran producción histórica del cine
peruano. A pesar de su lim i tado presupuesto y de las dificultades eco nómicas pa ra el cine nacional de la época, la coproducción con Cuba
le permitió tener una factura mucho más lograda que otras películas
históricas. Particularmente sugestiva es la representación dentro del
filme de Apu Ollantqy, obra teatral escri ta en quechua que cuenta la
rebelión contra la dominación españo la del cacique indígena 011antay. La obra , que seña ló el renacimiento de la cultu ra quechua
durante el siglo XVII , contribuye a problematizar los niveles temporales en la película, enmarcando los h echos de la rebel ión de Túpac
Ama ru d entro de una larga genealogía de alzamientos armados con
sus precedentes y epígo nos.
Como en Mina, las últimas escenas del mme acumulan in crescenda las
soflamas políticas. El clímax viene dado por una voz en offque recita el
« Canto Coral a Túpac Amaru», de Alejandro Romualdo. El poema,
de una gran fuerza épica , sub raya la pervivencia de su legado, así como
la dimensión mesiánica del personaje: « Querrán ro mperlo y no
podrán romperlo / Querrán matarlo y no podrán matarlo / Cuando se
crea todo consumado / Gritando ¡libertad! / Sobre la tierra ha de volver
/ ¡Y no podrán matarlo! » . Para subrayar lo dicho en estos versos, las
imágenes de la ficción fílmica ceden el paso h<ibümente a otras de car<ic ter documental , en la que asistimos a una movüiz.ación indígena en
p leno siglo xx. Un último letrero se superpone a la foto fija de los cam pesinos marchando sobre la misma plaza donde fue ejecutado el héroe:
«C u sca Waqaypat, Plaza de las Lágrimas , Sep ti emb re 1975. En el
mismo lugar donde fue sacrificado Túpac Amaru se creó la organiza ción agraria revolucionaria que lleva su nombre».
Gran parte de lo dicho sob r e Mina podría apl icarse a Túpac Amaru.
Estamos aquí de nuevo ante un t ip o de cine doctrinar io y didáctico de
escasas ambiciones estéticas. Los diálogos son gra ndil ocuentes y la
actuación t iende a la rigidez del panfleto. El exceso en la información
INlERNACION,o\lISMO V RE'o'OlUCION
197
histórica acaba además por ahogar la trama, algo que destacaron
incluso los criti cas socialrealistas'3. Al igual que en Mina , el pueblo
queda reducido al mero papel de comparsa del h é r oe co nvertido en
puro gesto y lema. Como señala Ricardo Bedoya , «en las p elículas de
Carda, la historia se hacía presencia masiva , sofocante, del gran per so naje conductor, cifra, destino y encarnació n de una raza , una con vicción, una idea liberadora »'+ .
UTopíA y APOCALIPSIS DE LA REVOLUCiÓN
EL sraLO DE LAS LUCES (1992)
Basada en la novela homónima de Alejo Carpentler (1904-1980), El
siglo de las luces examina el impacto de la Revolució n Francesa en el Caribe
y su influen cia en las guerras de independencia. Aunque la adaptación
cin ematográfica de la novela de Carpentier habia sido un proyecto largamente acariciado por Humberto Solás (La H abana, 1941- 2008),
só lo pudo materializarse a comie nzos de los años noventa, al amparo
de las celebraciones del bicentenario de la Revoluci ón Francesa y gracias al es fuerzo conjunto de Cuba (ICAlC), Francia (Srp), Espa ña
(1VE). Rusia (Ekran) y Ucrania (Yalta-Film). El rodaje se h izo en
francés , como francesa había si do también la ed ició n príncipe de la
novela de Carpentier'5 . Eran los días en que, tras los fallidos intentos
de la pemtroika y la g/asnos! soviéticas, caía el Muro de Berlin. L os aires
transformadores en Europa del Este, que habían entusiasmado a muchos
intelectuales de Cuba a finales d e la década anterior, fueron contestados a nivel oficial por un «proceso de rectificación» que buscaba distanciarse del modelo soviético, proclamando la <<' autenticidad » del
socialismo cubano. Era también la época en que el rCAIe vivía agitado
por el escándalo de Alicia en el pueblo de maravillas (1991), la sát ira política d e
Daniel Díaz- Torres, que h abía ofendido a los sectores más i n transigentes del Partido Comun ista .
13
14
15
Mario Rodrigue¡ Al e man. «TupocAmaru», TrnboJodo(fJ, la H.bana. 11 de abril de 1984.
Ricardo n edara, 100 O~QJ d~ ein. on" Poru: "na hiJ/oria tnlir<l, Lima, Fondo de Desarrollo Ediloríal (Universidad de Urna), pág. 223.
Alejo Carpe nti" r. ú"td.d... Lumiiru, Pa'¡s, Gallimard, '962.
SANTIAGO JUAN NAVARRO
E/siglo de /as/uces
(Humberto Solás. 1992)
Concebida co m o serie tel evis iva de tres episodios, la p el ícula
contó además con una defectuosa versión de d os horas que N elson
Rodrígu ez monló para el cine. A diferencia d e la novela de C arpen tier , El siglo de las luces está estru cturada como una su cesió n de f/oshbacks
que narran la vida de cuatr o personajes (los hermanos Carlos y Sofía ,
su primo Esteban y el francés Víctor Hugues) arrastrado s por el ve n d ava l de la Revolución Francesa. La acción se inicia co n la ll egada de
Carlos a Madrid en r8 0 8 con la in tención de resolver el misterio de la
d esaparición de Esteban y Sofía durante los acontecimientos del 2 de
mayo d e ese mismo año. La con templación del cuadro Explosión en uno
Catedral, de Fran~ois de No m é, da pie a la narrac ió n e n off d e Carlos
recordando todo lo sucedido. A parti r de ese m omento la se r ie se
est ructura e n fo rma d e tres episodios, que se co rresponden con tres
etapas del proceso revolucio n ario y su imp acto en la trayectoria vital
de los p erso najes : 1) « Los fuegos d e la Revo lución » habla del f inal de
un periodo (la in oce n cia arcád ica de los jóvenes protagonistas en La
Haba na colonial) y el comienzo de o tro Oa revolución encarnada en la
figura d e Víctor Hugues); 2) «La sangre d e los pueblos» se centra e n
el desencanto de Esteban, como resultado de la traici ón de los ideales
revo lucio nario s; y 3) «Exp losió n en la Catedral» term i na con la
Guerra de la Independenci a co ntra las tropas napo león icas y el anun cio d e futuras revoluciones.
Si la novela d e Carpentier m ostraba un discurso bastante ambiguo
e n lo político, la ve rsión d e So lás para e l cine y la telev isión tiende a
hacer mas explícito un mensaje que podría resumirse así: las revolucio n es acaban p or traiciona r su s ideales, pe ro es n ecesario segui r
luch ando po r un mundo mejor. La delicada coyuntura p olít ica en la
que se produjo la se rie co mo también su ced ió e n el momento de
publicación d e la novela , pudo haber co nvertido el filme de Solás en
INTERNACIONALISMO VREVOLUCiÓN
199
una obra polémica. Si n embargo, no fue así. Parece q ue la ambivalencia del texto original, que permite múlt iples lecturas , contagió a la
adaptación y le permitió sortear la censura oficial. No imp o r ta que el
propio Solas la definiera como «una meditación sobre la Cuba contemporá n ea», una «metáfora de los n oventa», «una crítica de los
errores de la Revolución Cubana y el fracaso del socialismo en
Europa» '6 o incluso como su «testamento político» ". Al igua l que
ocurr ió con Tomas GutierrezAlea, el prestigio internacional de Solas
y sus buenas relacio n es con la dirección del ICAlC crearon a su alrede dor un espacio de libertad creativa que le permitió mantener siempre
una actitud crítica e independiente.
La historia de la propia n ovela es p articularmente in te resante por
la confusión que siempre hubo entre el co n texto de su referente his tórico (la Revolución Francesa) y el de su pub l.icación (la Revolución
Cuba n a). Recordemos que Carpentier había terminado el primer
borrador de El siglo de los luces en 1959'8. El dilema que se le planteó al
n ovelista era obvio : ¿có m o dar a conocer una novela que hablaba del
d ese ncanto revolu ciona r io e n ple n o estallido de una revolución con
la que se sentía iden ti ficado ? Tuvo si n duda que hacer cambios que la
hici eran mas tole r able a l os ojos del nuevo orden revo lucionar io'9.
Añadió, entre otras cosas, ese fi nal de fo ll etín romántico e n el que
Sofía y Esteban se lanzan sin saber muy bien por qué a las calles de
Madrid durante el Dos de Mayo. También se esp ecula que fueron
razones políticas las que lo llevaron a publicarla pri mero en Francia
en busca de una legitimación intelectual q ue le gara n tizara legitimidad
2o
política en su propio país, tal y como fina l men te ocurrió •
En su adaptación, Solas intentó ser lo mas fiel pos ible al origi n al.
Sólo introdujo algunos cambios de tipo estructural que ven ían dados
por las caracteristicas diferentes de cada medio y el barro q uismo ver-
16
17
/8
19
20
Mic:had T. Martin y Bruce Paddington. <l;R"'!lora ti on Or Innoyation?: An Imuv iew with
Humberto Solás: POlt - Reyolutionary Cuban Cinema». Film Quart(" . yol. 54. núm. 3.
en e ro de 2001. pág. 13.
Mkhael Chanan. Cubon Ci~ma. Minneapoli$. Universi ly ofMinnesota Pre$ll. 2004. pág. 462.
C~sar Lea nt"'. <sCarpen tier y la revolución». Cuadtrnos HispanoomericanoJ. numo 618.
Madrid. dicie mbre de 2001. pág. 125.
¡bid .. pág. 126.
Fue Un éxito fulminante y pronto habría de ser reconocida como la obra cumbre en la
narrat.iva de Carpemier (¡bid .. pág. 127).
200
S.o. NTlAGO JUA N
N "'~"'RRO
El siglo d~ las I!lces
(Humberto Solas, 1992)
ha1 de Carpentier, cuyas novelas carecen prácticamente de diálogos y
están rep letas de descripciones in terminables. Los cambios, si n
embargo, son sign ificativos. Había que hacer h abla r a los personajes y
eso impl icaba u n a apuesta interpretativa. Uno de los recursos escogi -
dos so n las cartas que Esteban escribe a Sofía desde los diferentes luga res donde se ve ar rastrado por el vendaval de la H istoria. En ellas se
p r ofundiza en la reflexión filosófica y política de la novela, especial mente en la tensión entre el ámbito de lo privado y el de lo público,
entre la libertad personal y la responsabilidad colectiva. Las amar gas
reflexio n es del personaje sobre la Revolución F rancesa dejan entrever
las del prop io Solás sobre la Revolución Cubana. Por otra p arte, la
linealidad narrativa de I.a novela es sustituida por el uso de la retros pección tempo r al, que se inicia con la llegada de Carlos a Madrid. La
película se plantea como la sol ución de un enigma, que a simple vista
parece cons istir en la desaparición de Esteban y Sofía, pero que, a
medida que avanza la serie , descubrimos que abarca también la iden tidad de cada personaje y, muy especialmente, su confl ictiva r elación
con la Historia en un momento convulsivo para E u ropa y América.
Pero es al final de la serie, e n su ep ilogo, do n de So lás se toma
mayores libertades. El cuadro Explosión en la catedral, que en la novela
te n ía un papel secundar io, sirve en la versión cinematográfica n o solo
para articular la narrativa del filme, sino que es además «dramati zado» en una de las secuenc ias fina les. Cuando en medio del tumulto
de las calles de Madrid Sofía es mo r talmen te herida y Esteban la lleva a
u n a igles ia (la catedral del cuadro), ambos contemplan de li rantes la
aparición de los Cuatro Jinetes del Apocal ipsis en m edio de explosio nes que dest ruyen parte del edificio . Lo que en manos de otro direc tor podría haber resultado pretencioso, Solás , cineasta ba r roco y
romántico dotado para lo espectacular, consigue resolverlo de fo r ma
INTERNACIONA LISMO V REVOLUCiÓ N
2o ,
memorable. Las últimas secu encias subraya n el m ensaj e d el [¡[me con
su d eses p erada lla m ada a seg uir lu chando e n m ed io del caos y la
adversidad, pero al margen ya del ilumin ismo y de los monstruos pro ducidos p or el sueño de la razón. Al ámbito arcá di co de la casa haba llera e n el p r imer episod io, el filme opone e n sus ins tantes fina les la
realidad apocalíptica de una Eu ropa en ruinas.
E/ siglo de las luces conecta así mu ch os de lo s dife rentes momen t os
histó"icos que hemos ve l"üdo co m entan do: la Ilu st r ac ió n , la Revolu ció n Francesa, la Guerra de la Ind e p e nd en cia española y la ema ncipa ción de las naciones a m er ica na s. A demás, sub raya el compo n en t e ale górico de la novela, conectando su referente histó rico con el p .'eseo te
d e su realización (la trágica realidad del « Perio d o especia l»), La diferencia respecto a Jos filmes estudi ados en los apa r tados a n teriores es
abismal. No podemos olvi dar que Solas fue uno de los reali-.:adores
que protagonizaron la etapa más creativa y expeJ'im en taJ de l I CAIC,
aquell a que se gestó durante la década de los sesen ta y que fue bruscamente abortada co n la sovietización del pa ís . Su mayor logro fue realiza r filmes estética y políticamente releva ntes, sin por ello sacri l"icar la
técnica Ol caer en el e litismo. D e hecho, en sus p elículas So lás co n siguió co n ectar con una aud iencia popular de forma critica y lejos del
d idact is m o e nerva nte con que se caracterizó la mayor parte de l cine
histórico cubano.
iNDI CE
PRÓLOGO
5
Jorge Nieto Ferrando
l.
De la historia en el cine
13
José Enrique Monterde
PRJMERA PARTE
2. La
guerra contra el francés
en el cine mudo español 39
AntOllia del Rey Reguillo
3. Probaturas, modelos, sutiles contestaciones.
La Guerra de la Independencia en el cine español (1939-1953) 55
José Luis Castro de paz
4. Un siglo y medio después.
Cine, histori a y copla contra Napoleón 69
Jorge Nieto Ferrando
5. De independencias, guerras,
pueblos e Hispanidad. Ecos del NO-DO
Vicente S6 nchez-Biosca
81
6. Pragmáticos y románticos. Dos visiones foráneas
en el cine sobre la Guerra de la Independencia española 97
Caroline Fournier
15· San Martín, Belgrano y GÜemes.
Héroes de la Independencia americana en la literatura
yel cine argentinos 217
Laura Radetich
7· Aventuras, leyendas y... Gaya. La guerra contra Francia
y la ficción cinematográfica en la era democrática 109
Julio Montero Díaz
16. Cuando el cine cuenta historias
sobre la Independencia Argentina 229
Eduardo Ja/...'ubowicz
SEGUNDA PARTE
8. Representaciones de un centenario
y de la independencia de México
en las películas de las primeras décadas de cine 123
AW'elio de los Reyes
9. Usos de la memoria «patria » en el cine del Centenario 137
frene Marrone (con Lucia Elisa EnghJ
10. La historia de México y del cine en la épica
de Miguel Contreras Torres 149
Aurelio de los Reyes
11. Cualquier excusa es buena para contar historias.
La Independencia y la Revolución mexicana en celuloide 159
Julia Twi6n
12. Perú: el cine y la Guerra de la Independencia 175
Ricardo Bedoya
13. Internacionalismo y revolución. Las intervenciones
del Instituto Cuba no de Arte e Industria Cinematográficos
(lCAJe) en la historia de las independencias 185
Sann'ogo Juan Nauan'O
14. Rigidez estatuaria en flexible celuloide.
Simón Bolívar en el cine de Diego Rísquez 203
Analisse Valera
17· La Guerra Gaucha (Lucas Demare, 1942)
o la patria sublevada 241
César Maranghello
FILMOGRAF1A
(1910-2009) 255
Ramón Rubio
© Copyright 2026