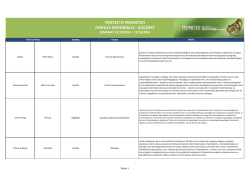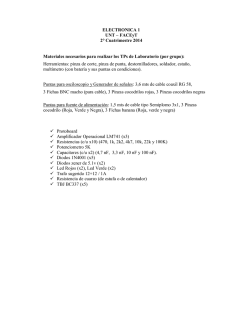Cap. 18 - LA OCUPACION HUMANA EN EL HOLOCENO MEDIO
Capítulo XVIII LA OCUPACION HUMANA EN EL HOLOCENO MEDIO ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 539 540 ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO EL “HIATUS OCUPACIONAL” DEL HOLOCENO MEDIO Y EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DEL CENTRO-NORTE DE MENDOZA Alejandro García * Introducción La escasa cantidad de registros culturales correspondientes al Holoceno Medio en diversas áreas ha sido interpretada como el reflejo de una disminución significativa de la ocupación humana provocada por las adversas condiciones ambientales imperantes durante ese período (Núñez et al. 1996, Diéguez et al. 2000, Messerli et al. 2000). Con el objeto de analizar la situación en el centro-norte de Mendoza en relación a un posible “hiatus” ocupacional, se realizó una revisión de las evidencias arqueológicas adscribibles al final del Holoceno temprano y al Holoceno medio. Asimismo se relevaron materiales arqueológicos provenientes de prospecciones cuyos resultados no han sido publicados. En la presente comunicación se expone el resultado de esta revisión, a fin de contribuir al conocimiento de la ocupación humana de Mendoza en el período analizado y a la discusión específica del “hiatus” cultural planteado para el sur de la provincia (Neme et al. 2001). El objetivo se restringe a la comprobación de la existencia de evidencias culturales correspondientes al Holoceno Medio, por lo que no se brinda aquí la interpretación de la información vinculada con el registro analizado, la cual formará parte de futuros trabajos. El registro arqueológico Transición Holoceno Temprano / Medio (8.500 - 7.000 años C14 AP) En varios sitios de la región se han hallado materiales arqueológicos no estratificados que presumiblemente corresponden al Holoceno temprano. Esta cronología es supuesta a partir de la presencia de algunos tipos de artefactos que en áreas cercanas han sido datados entre c. 7.000 y 8.500 años C14 AP. (Gambier 1974, 1985; Llagostera et al. 1997, Weissner et al. 1997). La calibración se desarrolló con el programa Calib 4.3 (Stuiver et al. 1998). No se realizaron sustracciones a las edades convencionales para compensar eventuales diferencias interhemisféricas (Figini 1999). * CONICET (Ianigla) / UNCuyo / UNSJ (IIAM) – [email protected] ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 541 Sitio Identif. Lab. Años C14 AP Años cal. AP (2 d ) Gruta del Manzano Gak 7532 7070±170 8190-7590 Gruta del Manzano Gak 7530 7110±180 8330-7590 Gruta del Manzano Gak 7531 7190±130 8320-7740 Gruta del Manzano La Colorada de la Fortuna Gak 7529 7330±150 8410-7840 Gak 4194 8160±160 9520-8600 Alero Los Morrillos Gak 4195 8255±170 9550-8650 Alero Los Morrillos Gx 1826 8465±240 10160-8790 ▲ Tabla 1. Dataciones C14 para sitios con registro “Fortuna” Agua de la Cueva es el único sitio en el que se ha hallado un registro estratificado asignado a la transición Holoceno temprano-medio, compuesto por restos arqueofaunísticos correspondientes a fauna actual (fundamentalmente Lama guanicoe), artefactos líticos y desechos de talla. Un fogón hallado en el techo de la capa 2c fue datado en 7.450±140 años C14 AP (Beta 90.740), en tanto que la base de esta capa fue fechada en 9.210±70 años C14 AP (Beta 64.539) -García et al. 1999-. El conjunto de artefactos está constituido por una variedad de artefactos (raspadores, raederas, filos abruptos y semiabruptos con retoque unifacial, cuchillos, etc.) elaborados principalmente en riolitas y cuarzos (García 1997). En el área comprendida entre el Valle de Uspallata y el Cordón del Tigre (c.69°20‘-30‘ W, 32°10‘40‘S) se han localizado varios sitios de superficie caracterizados por la presencia de puntas de proyectil grandes, lanceoladas y triangulares pedunculadas: Estación Uspallata Oeste, Cruz del Paramillo, cercanías de la Ciénaga de Yalguaraz, margen derecha del Arroyo del Tigre, terraza superior del Arroyo del Chiquero, y margen derecha del Arroyo Tambillos (Bárcena 1982:69-70). En base a las características de sus materiales, otros sitios han sido asociados con los grupos que ocuparon los anteriores, como Confluencia y el talud de los Aleros 1 y 2 del Arroyo del Tigre. Estos hallazgos han sido integrados en un “momento cultural” denominado “Del Tigre II”, el cual ha sido dividido tentativamente en dos fases, “a” y “b”, la primera con puntas foliáceas y la segunda con puntas pedunculadas y foliáceas. Varios sitios correspondientes a un “momento” denominado “Del Tigre I” (caracterizado por una industria sin puntas de proyectil) -Bárcena 1982:68-69- podrían en realidad ser canteras y talleres utilizados por diversos grupos holocénicos. Por su parte, Schobinger (1971) ha informado sobre un hallazgo aislado de una punta pedunculada similar a las mencionadas, realizado en el sitio Estación Uspallata Oeste. Varios sitios tempranos fueron descubiertos por Pablo Sacchero en el extremo sur de la precordillera y en el Valle de Uco. En esta área se destaca la localidad del Manzano Histórico, ubicada en el piedemonte cordillerano, a 69°25‘ W y 33°38‘S, sobre la margen derecha del Arroyo Grande. En las cercanías del actual monumento al Manzano Histórico, la remoción ocasionada por labores agrícolas dejó al descubierto tres sectores con material arqueológico, denominados El Manzano, Yacimiento Peladero y Yacimiento del Túmulo. Éste es el único cuyo registro presenta cierta similitud morfológica con el de los niveles inferiores de Agua de la Cueva (García 1997). Se trata de un grupo de piezas halladas en superficie, entre las que se destacan un raspador mediano sobre lasca primaria espesa, un fragmento de artefacto mediano con filo abrupto retocado unifacialmente, un cuchillo grande de filo natural que presenta rastros complementarios, y dos raederas, una mediana con retoque bifacial y otra grande con forma de biface y retoque bifacial perimetral. Todos los instrumentos están realizados en pórfidos. En El Manzano, los elementos que corresponderían a la transición Holoceno temprano-medio son un raspador de filo convexo atenuado, una punta lanceolada mediana, una punta pedunculada mediana, un pedúnculo de punta grande de basalto y una raedera doble de lados convergentes con retoque bifacial. En Yacimiento Peladero el registro está compuesto por cinco fragmentos de puntas grandes (2 en pórfido, 2 en basalto y una en cuarcita), cinco pedúnculos de puntas grandes (tres en basalto y dos en pórfido) y una raedera de basalto. 542 ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO ▲ Figura 1 Ubicación de los principales sitios, localidades y áreas mencionados en el texto Otro sitio ubicado en el Valle de Uco es el puesto Cuevas de Guemán (c.69°25‘W, 33°17‘S), que se encuentra a 5 km aguas abajo de la naciente del Arroyo Agua de los Chilenos, curso localizado al norte del Río de la Tunas, en el Departamento de Tupungato. En sus alrededores se encuentran varios afloramientos de cuarzo que fueron utilizados para la elaboración de artefactos. En la superficie de uno de estos afloramientos apareció un conjunto de artefactos cuya asociación original no es posible establecer en razón de las condiciones de hallazgo. La presencia de fragmentos de puntas grandes, cuyas longitudes se han estimado en 75 y c. 90-100 mm (Figura 2), sugiere que al menos parte del registro fue producido durante ocupaciones remontables al Holoceno temprano. ▲ Figura 2 Fragmentos de puntas del sitio Cuevas de Guemán ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 543 En el extremo meridional de la precordillera mendocina se ubica el sitio Los Medanitos (69° 09‘ W y 32° 57‘ S). Se trata de un área arenosa con vegetación arbustiva escasa situada a c. 4 km del Río Mendoza. En un sector de la localidad, denominado Los Medanitos-Sitio Sur, aparecieron tres pedúnculos de puntas grandes en basalto, una punta lanceolada grande y una probable base de punta lanceolada grande (García 1990). El registro del Holoceno Medio (8.000 - 4.000 años C14 AP) Varios contextos del Holoceno medio excavados en abrigos rocosos del oeste mendocino han sido datados mediante C14. Otros registros han sido hallados en superficie, y su consideración para el período en análisis se basa en las relaciones estilísticas de algunos artefactos que aparecen en aquellos contextos estratigráficos y cuyas características no se observan en conjuntos líticos del Holoceno tardío (i.e., los microrraspadores y algunos tipos de puntas de proyectil). Los sitios actualmente conocidos con evidencias arqueológicas del Holoceno Medio se concentran en las tres áreas ya mencionadas: el Valle de Uspallata, la precordillera y la localidad del Manzano Histórico. En el Valle de Uspallata se ha registrado un sitio (Alero 2 del Arroyo del Tigre, 3.100 m s.n.m.) con puntas grandes a medianas de limbo triangular y base recta, raederas laterales pequeñas y raspadores pequeños y medianos de morfología diversa (Bárcena 1978:147) que sugieren vinculaciones tecnológicas con la industria lítica de la “Cultura de los Morrillos” (Bárcena 1982:71). Un fechado radiocarbónico ubica este contexto, correspondiente al nivel III, en 4.170±10 años C14 AP (GIF 4.492). En el abrigo Agua de la Tinaja I (2050 m s.n.m. y 32° 28‘ S y 69° 18‘ W) se hallaron escasos restos culturales en un nivel datado hacia el Holoceno medio. Sólo se registraron seis instrumentos líticos (entre ellos tres microrraspadores y un fragmento de mano de moler), un trozo de ocre y algunas lascas, junto con un interesante registro botánico y con escasos huesos y deyecciones de roedores y de camélidos (Bárcena et al. 1985:349-355). Del Nivel IV de este sitio proviene un conjunto variado de restos vegetales probablemente consumidos por el hombre, que incluye quïnoa, maíz, calabaza, algarrobo, molle y una cactácea local (Bárcena 1985). Este nivel ha sido datado en 4.510±130 años C14 AP (Gak 10.733). Éste es el único registro de cultígenos de edad holocénica media en la región. Recientemente se ha publicado un fechado correspondiente al nivel inferior del alero Jagüel III (32°25‘ S, 69°11‘ W, 2.500 m s.n.m.). En este nivel aparecieron escasos restos líticos, arqueofaunísticos y vegetales. En el conjunto se destacan dos puntas de proyectil pequeñas de lados levemente convexos y base recta, una mano de moler, raederas, raspadores, fragmentos de minerales colorantes, trozos de cordeles, cáscaras de huevo de ñandú, frutos de albaricoque, restos de cactáceas y huesos de camélido y de ñandú (Bárcena et al. 1982). Otro fechado para este nivel dio un resultado más reciente de 3.550±100 años C14 AP (GaK 9.958) -Bárcena 1998:120. También existen dos fechados correspondientes a ocupaciones del sitio Paso de los Paramillos (Bárcena 1998), cuyo registro aún no ha sido publicado (ver Tabla 2). En el sector precordillerano meridional se han detectado conjuntos similares en varios sitios: Agua de la Cueva, Cueva del Toro, Agua Escondida, Los Medanitos y Las Vertientes. En Agua de la Cueva y Cueva del Toro se observa registro arqueológico estratificado. El nivel I de la Cueva del Toro presenta puntas de proyectil pequeñas triangulares de lados convexos y base convexa, sub-recta o levemente cóncava, y lanceoladas pequeñas o medianas, junto con raspadores muy pequeños unguiformes (3), circulares (2) y ovales (2). Si bien no aparecieron restos vegetales, se recuperaron dos manos de moler -una de ellas con restos de pigmento de color rojo- (García 1988). En Agua de la Cueva se observa una reducción importante de las evidencias de ocupación del sitio durante el Holoceno Medio: las concentraciones de carbón son escasas, al igual que los artefactos formatizados, los desechos líticos y los restos arqueofaunísticos (García 1997; Gil et al. 1998). Dos fechados obtenidos para los momentos finales de la depositación de la capa 2d brindaron resultados de 5.080±70 (Beta 8.4829) y 4.720±80 (LP 324) años C14 AP. Entre los artefactos recuperados se destaca una punta triangular pequeña de sección espesa, de lados levemente convexos y base convexa similar a la de otros conjuntos líticos del período (Gambier 1985). En Agua Escondida se halló en superficie un conjunto lítico que por sus características morfológicas puede ser dividido al menos en dos grupos. Uno, que presenta similitudes con artefactos del período en revisión, presenta varios filos semiabruptos y abruptos con retoque unifacial o con rastros complementarios, y cuatro cuchillos de filo natural con rastros complementarios, junto con una punta 544 ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO lanceolada pequeña y dos puntas triangulares de base recta y lados convexos. El otro está compuesto por materiales tardíos (e.g. un fragmento de cerámica, un perforador y diversos fragmentos de puntas de proyectil). La localidad Los Medanitos ofreció un conjunto de artefactos líticos más completo. En el sector denominado “Los Medanitos” aparecieron cuatro puntas triangulares de lados y base rectos o levemente convexos (dos medianas y dos pequeñas) y una punta lanceolada, y cinco microrraspadores. Dos raspadores, dos probables percutores, cinco instrumentos pequeños (filos agudos o abruptos con rastros complementarios) y varios productos de talla completan el conjunto, que no muestra intrusiones evidentes de artefactos tempranos o tardíos. En “Los Medanitos-Sitio Sur” se observa un conjunto de artefactos de muy pequeño tamaño (tres cuchillos pequeños de filos naturales con rastros complementarios, tres cuchillos pequeños de filo retocado, tres microcuchillos de filo natural, treinta microrraspadores y un raspador pequeño junto con numerosos desechos de talla de pequeño tamaño) y cinco puntas de proyectil (tres medianas y dos pequeñas) de lados y base convexos similares a las anteriores. Sin embargo, en este sitio también aparecieron cinco fragmentos de puntas lanceoladas o pedunculadas grandes (ver supra). ▲ Figura 3. Puntas de proyectil de Los Medanitos-Sitio Sur ▲ Figura 4. Microrraspadores de Los Medanitos-Sitio Sur ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 545 En el sitio Las Vertientes se hallaron cinco microrraspadores semicirculares de calcedonia, una base de punta lanceolada pequeña de cuarzo y un fragmento distal de punta grande de riolita, junto con productos de talla pequeños y microlíticos y tres instrumentos dobles (dos filos laterales agudos y muesca con rastros complementarios, y un raspador y muesca con rastros complementarios). En la localidad del Manzano Histórico, tanto en El Manzano como en el Yacimiento Peladero, se localizaron artefactos similares a los descriptos. En Yacimiento Peladero aparecieron 19 microrraspadores (uno trapecial corto, 9 semicirculares y 9 de filo convexo atenuado), tres puntas lanceoladas pequeñas, cinco lanceoladas medianas y cuatro puntas triangulares pequeñas. Otros elementos no diagnósticos podrían también pertenecer a este conjunto (por ejemplo, cuatro cuchillos pequeños de filo natural con rastros complementarios y cuatro puntas lanceoladas pequeñas). También es importante resaltar la presencia de dos manos de moler, si bien no puede comprobarse su asociación con los materiales descriptos. En el sitio “El Manzano” se hallaron un microrraspador semicircular, un raspador pequeño semicircular y tres puntas triangulares de lados levemente convexos y base recta adscribibles al conjunto Morrillos. En el sitio La Crucesita, ubicado en el extremo SE de la precordillera mendocina, fueron observados en superficie artefactos similares a los de los sitios anteriores (fundamentalmente microrraspadores y dos puntas de proyectil). En la Quebrada de La Manga (localidad de Potrerillos) se localiza el sitio El Piedrón 01 (32°55‘55” S, 69°19‘21” W, 2300 m s.n.m.). Dos dataciones C14 sitúan la capa III entre c. 4.560±120 y 5.460±130 años C14 AP (Durán 1997:21). Los instrumentos líticos correspondientes presentan una marcada heterogeneidad y una aparente falta de estandarización. En el conjunto se destacan los raspadores (5), raederas (4), denticulados (3), los artefactos de formatización sumaria (9) y los filos naturales con rastros complementarios (21). También es importante la presencia de dos percutores y un yunque. En general se trata de artefactos de tamaño mediano a grande, elaborados en rocas locales (Durán 1997:27). Según este autor, la única punta hallada sería similar a la de alguno de los tipos Morrillos (Gambier 1985), si bien su formatización es tan sumaria (fig. 10,3) que no es posible establecer comparaciones precisas. Discusión La revisión anterior señala existencia de ocupaciones humanas en el centro-norte de Mendoza durante el Holoceno Medio. Los fechados radiocarbónicos disponibles son escasos, y en principio no permiten sostener la continuidad de la ocupación humana regional (Tabla 2). Sitio N° Lab. Años C14 AP Agua de la Cueva Beta 90740 7450±140 Agua de la Cueva Beta 84829 5080±70 Agua de la Cueva LP 324 4720±80 El Piedrón 01 s.i. 4560±120 El Piedrón 01 s.i. 5460±130 Agua de la Tinaja I nivel IV GaK 10733 4510±130 Alero 2 A° del Tigre GIF 4492 4170±110 Paso Paramillos Beta 27893 6080±90 Paso Paramillos UZ-2528/ ETH 5321 5875±70 Jagüel III, n.IV AC 0412 4200±180 Años cal. AP (2 d ) 8537 (8289, 8261,8244,8243, 8207) 7967 5987 (5888, 5806, 5794, 5766) 5656 5604 (5468) 5301 5587 (5301) 4861 6496 (6282) 5932 Referencia García 1998 García 1998 García 1998 Durán 1997 Durán 1997 5580 (5280, 5163, 5135, 5105, 5072) 4833 4968 (4812, 4757, 4726, 4722, 4708, 4668, 4654) 4416 7230 (6908) 6684 Bárcena et al. 1985 6856 (6719, 6701, 6672) 6498 5302 (4825) 4241 Bárcena 1998 Bárcena 1998 Bárcena 1978 Bárcena 1998 ▲ Tabla 2. Fechados C14 de registros arqueológicos atribuibles al Holoceno medio Sin embargo, considerada en el contexto general del registro arqueológico global de la región, esta información no es tan escasa como parece. Si, tomando en cuenta los fechados de la Gruta El Manzano, consideramos los hallazgos de puntas lanceoladas y pedunculadas grandes como correspondientes al Holoceno medio, se han registrado por lo menos 21 sitios para el período (Tabla 3). 546 ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO gua de la Cueva - Estación Uspallata Oeste - Cruz del Paramillo - La Crucesita - Ciénaga de YalA guaraz - Margen der. Arroyo Tambillos - Confluencia – Alero 1 Arroyo del Tigre – Alero 2 Arroyo del Tigre - Jagüel III - Paso de los Paramillos - El Manzano - Yac. Peladero - Cuevas de Guemán - Los Medanitos - Los Medanitos/Sitio Sur - Agua de la Tinaja – Cueva del Toro - Agua Escondida - Las Vertientes - El Piedrón 01 ▲ Tabla 3: sitios con registro arqueológico atribuible al Holoceno medio mencionados en el texto Además, parte del registro arqueológico más reciente (como el asociado al estilo cerámico Viluco) presenta los mismos problemas vinculados con la definición cronológica, la ubicación estratigráfica y la interpretación general (Lagiglia 1976, García 1992, 1999). Por otro lado, si se considera que cada fechado se refiere a un evento ocupacional (el asociado con el resto datado), el mismo problema de discontinuidad cronológica y de registros se observa también en el caso de las ocupaciones más recientes correspondientes a grupos agrícolas (por ej. las ocupaciones “Agrelo”), a pesar de las mayores posibilidades de preservación, lo que relativiza la aplicación de esta crítica al registro del Holoceno Medio. Finalmente, dos factores importantes al evaluar la cantidad de registros de este período es la intensa actividad de los coleccionistas durante todo el siglo XX en todo el territorio provincial y la muy baja visibilidad atribuible al significativo proceso de agradación de la llanura mendocina en los últimos milenios (e.g. Rusconi 1962). Si bien la figura 5 parecería indicar un hiatus importante entre c. 7.250 y 8.000 años cal. AP, existen registros intermedios datables (por ejemplo en el sitio Agua de la Cueva - Sector Sur) que podrían llenar ese vacío. ▲ Figura 5. Dispersión temporal de las dataciones correspondientes al Holoceno medio (2 d, años cal. AP) Uno de los aspectos destacados del registro analizado es su clara diferenciación con respecto a conjuntos artefactuales pleistocénicos o del Holoceno tardío, y la estrecha similitud de algunos tipos de artefactos con los hallados en el sur de Mendoza y sur de San Juan, incluídos en la “Industria La Fortuna” y en la “Cultura de Morrillos” (Gambier 1974, 1985). De hecho, por ejemplo, todas las puntas de proyectil y los raspadores mencionados supra presentan estrechas similitudes entre sí y con los conjuntos descriptos por Gambier. En este sentido, el análisis del registro del Holoceno Medio permite ampliar la discusión sobre el aprovechamiento de tipologías de artefactos líticos. Posiciones extremas denostan la simple utilización de este tipo de información por considerar que reflejan una automática vinculación con un enfoque histórico cultural. Por el contrario, suponen que las críticas, aun descontextualizadas, a cualquier aproximación metodológica o procedimiento relacionado con tal uso constituyen un reflejo automático de actualización teórica. Un claro ejemplo es el sentimiento de culpa de un autor al cometer el “pecado común” (sic) de describir la única punta de proyectil del sitio El Piedrón 01 (Durán 1997:27). Aun la clasificación de materiales es incluida entre las prácticas “anacrónicas” (y siempre se da por supuesto ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 547 que ha sido considerada como un fin en sí misma), aunque a posteriori los mismos críticos no tengan otra alternativa que recurrir a ella (e.g. Chiavazza 2001:118-133). Estas críticas descansan en una errónea valoración despectiva de las taxonomías. La taxonomía es un recurso metodológico cuya utilidad y valor dependen de cómo se realice y de cómo sea usada para discutir problemas que trasciendan la ubicación temporal de tipos de artefactos (Nielsen 1997:40-45). El análisis del registro del Holoceno medio deja en claro que este tipo de crítica, utilizada para establecer distanciamientos generacionales supuestamente vinculados con diferencias teóricas y metodológicas (Chiavazza 2001:85-86), carece totalmente de sentido. En el presente caso, la consideración de artefactos o asociaciones de artefactos que aun cuando se hayan hallado en superficie siguen siendo un indicador cronológico importante, permite ampliar nuestra perspectiva de la ocupación humana del centro-norte de Mendoza durante el Holoceno medio, la cual, de otra forma, se habría visto reducida al escaso registro de los seis sitios que presentan dataciones C14 correspondientes a ese período (Tabla 2). Por otra parte, las estrechas relaciones estilísticas entre los artefactos de la región y los de áreas vecinas (Gambier 1985) indican la necesidad de expandir la escala de análisis para explicar esas vinculaciones y para entender mejor el alcance de algunas situaciones particulares (como el probable “hiatus” ocupacional en algunos sectores). Conclusiones En principio, el probable hiatus propuesto para el sur de Mendoza no parece haberse extendido a los valles centrales. El registro arqueológico del noroeste de Mendoza tampoco parece evidenciar una disminución importante de la ocupación humana. Sin embargo, la escasa información general no permite sostener que el poblamiento del sector haya sido continuo, por lo que es necesario avanzar en la búsqueda de indicadores que permitan precisar el tema. Por otra parte, se destaca la homogeneidad del registro artefactual del período tratado, tanto dentro de la región analizada como en relación al sur de Mendoza y al sur de San Juan. El significado de esta homogeneidad estilística en términos de circulación de genes, información, creencias y gente no ha sido aún analizado, y constituye un punto de vital importancia en la agenda de trabajo futura en orden a comprender la dinámica del poblamiento regional durante el Holoceno medio. Agradecimientos Este trabajo se inserta en un programa de investigación de las sociedades tempranas regionales subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCuyo y por la Fundación Antorchas. Bibliografía Bárcena, J. 1978 Investigaciones arqueológicas en el N.O. de la provincia de Mendoza (Con especial referencia al Período Precerámico). Anales de Arqueología y Etnología XXXII -XXXIII: 75-172 1982 Sinopsis de investigaciones arqueológicas en el N.O. de la provincia de Mendoza: secuencias estratigráficas y cronología absoluta. Boletín 3:65-81. Museo Cs. Nat. y Antrop. “J.C. Moyano”. Mendoza 1998Arqueología de Mendoza. Las dataciones absolutas y sus alcances. Ediunc. Mendoza Bárcena, J. y F. Roig 1982Investigaciones arqueológicas en el área Puneña de Mendoza, con especial referencia a Tephrocactus andicola (cactaceae) como nuevo recurso alimentario. Relaciones XIV, 2: 85-107 Bárcena, J., F. Roig y V. Roig 1985Aportes arqueo-fito-zoológicos para la prehistoria del N.O. de la provincia de Mendoza: la excavación de Agua de la Tinaja I. Trabajos de Prehistoria 42:311-362 Chiavazza, H. 2001Las antiguas poblaciones de las arenas. Arqueología en las tierras áridas del noreste mendocino. Ediciones Culturales de Mendoza. Mendoza Diéguez, S. y G. Neme 2000Geoarqueologìa del sitio Arroyo Malo 3. Programa:258. XV Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Arica Durán, V. 1997Cazadores-recolectores del Holoceno Medio en la Quebrada de La Manga (Luján de Cuyo, Mendoza). Revista de Estudios Regionales 17:7-48 Figini, A. 1999Análisis de la calibración en años calendarios de las edades C-14. Corrección para el Hemisferio sur. Actas II: 349-352. XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. La Plata Gambier 1974 Horizonte de Cazadores Tempranos en los Andes Centrales Argentino-Chilenos. Hunuc Huar 2: 43-103 1985La cultura de Los Morrillos. En La Cultura de Los Morrillos: 1-174 García, E. A.1988Arqueología de la Cueva del Toro (Mendoza - Argentina). Revista de Estudios Regionales 1: 17-71. 1990 Investigaciones arqueológicas en las pampas altas de la precordillera mendocina. Inserción en el panorama prehis- 548 ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO tórico del Centro Oeste Argentino. Revista de Estudios Regionales 5: 7-34. 1992 Hacia un ordenamiento preliminar de las ocupaciones prehistóricas agrícolas precerámicas y agroalfareras en el NO. de Mendoza. Revista de Estudios Regionales 10: 7-34 1997La ocupación humana del Centro Oeste Argentino hacia el límite Pleistoceno-Holoceno: el componente paleoindio del sitio “Agua de la Cueva - Sector Sur”. Tesis doctoral inédita 1998 Geocronología del alero “Agua de la Cueva - Sector Sur”. Revista de Estudios Regionales 17:49-64 1999 El origen del estilo cerámico “Viluco” y la hipótesis “posthispánica”. Revista de Estudios Regionales 18:173-187 García, E.A., M. Zárate y M. Páez 2000The Pleistocene-Holocene Transition and Human Occupation in the Central Andes of Argentina: Agua de la Cueva locality. Quaternary International 54:45-53 Gil, A., G. Neme y A. García 1998Preliminary Zooarchaeological Results at Agua de la Cueva - Sector Sur Shelter. Current Research in the Pleistocene 15:139-140. Llagostera, A.; R. Weisner, G. Castillo, M. Cervellino y M. A. Costa Junqueira 1997El complejo Huentelauquén bajo una perspectiva macroespacial y multidisciplinaria. En Actas del XIV Congreso Nacional de Arqueología Chilena (1):461-481. Copiapó. Messerli, B, M. Grosjean, T. Hofer, L. Núñez y C. Pfister 2000From nature-dominated to human dominated environmental changes. Quaternary Science Review 19:459-479. Neme, G. y A. Gil 2001El patrón cronológico en las ocupaiones humanas en el Holoceno medio del sur mendocino. Implicancias para el poblamiento humano en áreas áridas-semiáridas. Libro de resúmenes: 253-254. XIV Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Rosario Nielsen, A. 1997Tiempo y cultura material en la Quebrada de Humahuaca, 700-1650 d.C. Instituto Interdisciplinario Tilcara. Jujuy Núñez, L., M. Grosjean, B. Messerli y H. Schrelier 1996Cambios ambientales holocénicos en la puna de Atacama y sus implicancias paleoclimáticas. Estudios Atacameños 12:3140 Rusconi, C. 1962 P oblaciones pre y posthispánicas de Mendoza. Vol. III, Arqueología. Mendoza Schobinger, J.1971Arqueología del Valle de Uspallata. Provincia de Mendoza (Sinopsis preliminar). Relaciones V, 2: 7184. Stuiver, M., P.J. Reimer, E. Bard, J.W. Beck, G.S.Burr, K.A. Hughen, B. Kromer, F.G. McCormac, J. v.d. Plicht, y M. Spurk 1998INTCAL 98 Radiocarbon Age Calibration, 24,000-0 cal BP. Radiocarbon 40 (3):1041-1083 Weisner, R., A. Llagostera, G. Castillo y M. Cervellino 1997 El sitio arqueológico Huentelauquén en el contexto del arcaico temprano en la porción sur del semiárido de Chile. Actas del XIV Congr. Nac. de Arq. Chilena (1):579-620. ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 549 550 ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO DIVERSIFICACIÓN Y DISPERSIÓN CULTURAL EN LA CUENCA DEL PLATA EN EL HOLOCENO MEDIO Jorge Amilcar Rodríguez * Introducción Este trabajo intenta exponer un panorama general sobre las características del desarrollo cultural durante el Holoceno Medio en la Cuenca del Plata Oriental y el Litoral Atlántico adyacente a la misma. En la Cuenca del Plata, como en otras áreas del Planeta Tierra, varios aspectos del desarrollo cultural prehistórico estuvieron afectados o condicionados por las oscilaciones y las transformaciones climáticas y ambientales. El cotejo y la evaluación del Registro Arqueológico -particularmente rasgos del Proceso Cultural que se pudo reconstruir a partir de él- y la información Paleoambiental de esta área indica que el inicio del Holoceno Medio y la emergencia del Altithermal fue gestor o promotor de eventos e hitos trascendentes para el área: - Irrupción en el área de nuevas entidades culturales, lo que acrecentó la ocupación humana y su dispersión en nuevos espacios previamente no habitados. - Diversificación cultural. - Aparición de nuevas estrategias de adaptación y/o cambios en las mismas -sobre todo en la subsistencia y en lo tecnológico. - Desplazamientos de poblaciones -se produjeron migraciones, dispersiones, cambios en los espacios de ocupación. El medio ambiente actual El área de la Cuenca del Plata que nos interesa analizar en este trabajo es la situada en el sector oriental: la Mesopotamia Argentina, Uruguay, el Este del Paraguay y el Sudeste de Brasil. Esta área no constituye una unidad ambiental sino que muestra diversidad de paisajes que se intercalan a lo largo y a lo ancho de la misma, presentando diferencias topográficas, climáticas, florísticas, faunísticas, geológicas y edáficas. Considerando una escala y criterios generales se pueden distinguir dos sectores con características topográficas, florísticas y faunísticas con marcadas diferencias: a)el sector norte que forma parte del Planalto, el que exhibe sus mayores alturas en las sierras que bordean la costa atlántica, descendiendo gradualmente hacia el oeste y el sur; la vegetación predominante son diferentes tipos de selvas y sabanas -ej. Cerrados-; b)el sector meridional donde predominan las llanuras, también en su parte norte y oriental es elevado y ondulado, en cambio hacia el oeste y el sur deprimido, la vegetación dominante es la pradera -o campos-, con presencia de bosques xerofíticos, sabanas y selva en Galería. (Clapperton, 1993; Morrone, 2001). * Gabinete de Investigaciones Antropológicas, C. Pellegrini 501, 3400 Corrientes. Email: jorrod@ ai.fcad.uner.edu.ar ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 551 Las formaciones vegetales presentes en esta área son: Selva Tropical, Selva Subtropical, Selva con Araucaria, Selva Pluvial Atlántica, Selva en Galería, Cerrado, Sabana, Bosque Xerófilo, Praderas, Pastizales. (Ledru et. al., 1998; Behling et. al., 2001) Los climas predominantes son Tropical, Subtropical y Templado, con variantes estacionales de acuerdo a la zona en lo que respecta a la temperatura, precipitaciones, humedad, evapotranspiración, presión y dinámica atmosférica. Si bien a nivel general se percibe un crecimiento gradual de la temperatura y de las precipitaciones medias de sur a norte (23 -18 C y 2.500 mm en el norte; 18 - 15 C y 1000 mm en el sur), ésto no es un patrón que se mantenga de manera continua y uniforme, se ve alterado en algunas zonas por la topografía y/o algún otro factor local. Por ejemplo en las altas cuencas de los ríos Uruguay e Iguazú, está la zona con mayores precipitaciones -que sobrepasan los 3.000 mm en algunos años-, mientras que en algunas zonas más al norte no sobrepasan los 2.000 mm. (Morrone, J. 2001). En el norte de la mesopotamia -norte de Corrientes y Misiones- según la zona, el clima varía. A la misma latitud, en zonas de la parte meridional del Planalto, en invierno y otoño el frío llega a ser intenso. Lo anterior es uno de los factores que generan la diversidad ambiental, que ha tenido implicancias en el desarrollo cultural prehistórico: Llanura Ribereña Paranaense, Esteros del Iberá, Alta Cuenca del Paraná, Alta Cuenca del Uruguay, Uruguay Medio, Zona Deltaíca, Cuencas de las Lagunas Merín y de Los Patos, etc. El Ambiente Natural Durante el Holoceno Varios autores expresan que las Ciencias de la Tierra fueron las que abrieron el camino de los estudios Paleoecológicos de las Tierras Bajas de Sudamérica y por largo tiempo aportaron los datos más significativos (Clapertton, C. 1993). En el área en estudio hasta la última década el conocimiento obtenido estuvo basado en datos geológicos. Los estudios paleoecológicos requieren un planteo multidisciplinario que aporte evidencias múltiples, que permitan complementar, reconfirmar y afinar el conocimiento de los ambientes del pasado. Entre los aspectos, componentes, rasgos o estructura del paisaje que pueden ser indicadores de paleoambientes y/o paleoclimas se puede hacer mención de los siguientes: paleocauces, paleosuelos, médanos y dunas, líneas de grava, costras ferruginosas, pedimentos, sedimentos palustres y loéssicos, hoyas de deflación, etc. Si en el paisaje de una región se observa que alguno/s de dichos rasgos, o que la morfología de los mismos, son incompatibles -en lo atinente a su origen o formación- con las condiciones climáticas y/o la cobertura vegetal existentes en la actualidad, se tiene una evidencia de que el clima y el medio ambiente fueron diferentes en algún momento del pasado. Entre los autores que han detectado evidencias y han aportado interpretaciones sobre las oscilaciones climáticas en el área, podemos mencionar: para el Nordeste argentino y planicies de Sudamérica Iriondo (1991, 1999), Iriondo y García (1993), para el sector meridional del Planalto Behling (1998), Salgado-Labouriau et.al. (1998), Miller (1987), Turcq et.al. (1997) para la parte norte del área en estudio Suguio et. al. (1989), Servant et. al. (1989); para el Litoral marítimo Suguio et. al. (1991). Básicamente en la última década se han realizado varios estudios palinológicos en esta área (Behling, H. 1998; Ledru et. al., 1998). Los diagramas polínicos muestran que se han producido fluctuaciones en la composición de la vegetación durante el Holoceno debido a cambios climáticos de importancia. Otro proveniente de un depósito de turba de Río Grande do Sul indica que alrededor de 11,000 AP hubo un evento cálido y con intensas precipitaciones (Roth y Lorscheitter 1989). En esta área la evidencia aportada por la Arqueología -particularmente dataciones- también ha contribuido a confirmar y/o afinar algunos eventos paleoclimáticos. Compaginando las evidencias aportadas por los autores mencionados y desde distintas disciplinas -Geología, Palinología, Ecología, Biogeografía, Climatología, Arqueología- y de distintas regiones del área se puede esbozar, como una síntesis, un esquema general de la paleoecología de los últimos 10.000 años, con una secuencia detallada de los eventos más destacados que se sucedieron: En el Pleistoceno final, por lo menos hasta el 13.000 AP prevaleció el clima frío y seco (árido) y la vegetación cerrada -selva- mantuvo una pronunciada retracción a favor de las formaciones abiertas -estepa, sabana y xerofíticas (monte espinoso). Entre el 13.000 y el 10.000 se da ya un progresivo cambio del clima, el frío y la aridez continúan pero atemperados y con alternancia de períodos cortos templados y con intensas precipitaciones; es decir, aunque hay cambios se dan reversiones al clima previo. A partir del 10.000 AP se inicia el afianzamiento de un clima cálido y húmedo de manera gradual pero también todavía con interrupciones o reversiones. Entre el 9.000 y 8.000 AP hay evidencias que sugieren que se mantuvo la alta temperatura pero vino de nuevo la aridez. Después de este evento continuó el aumento 552 ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO de la temperatura y las precipitaciones, que alcanzaron sus máximas con el Optimun Climaticum entre el 6.500 y 5.500 AP. A partir del 4.000 AP se comienzan a afianzar condiciones climáticas semejantes a las de la centuria pasada. Las formaciones vegetales cerradas se extendieron y dispersaron y las abiertas se hicieron más verdes. Esto afectó también a parte de la fauna, que también se dispersó ocupando nuevas áreas. Es preciso señalar que estas condiciones climáticas cálidas, de altas temperaturas, humedad e intensas precipitaciones; climas tropicales y subtropicales que tuvieron algunas variantes según cada región, que prevalecieron sobre todo durante el Holoceno Inferior y Medio (8.500 -3.500 AP) fueron interrumpidos por eventos áridos y descenso de temperatura, algunos de carácter global y otros regional, -al menos hubo variantes regionales en cuanto a su intensidad y su extensión temporal- que se dieron en los siguientes momentos: 6.000 - 7.000; 5.000 - 4.000; 3.000 - 2.000 A.P., otros más cortos y de menor alcance se dieron alrededor del 1.700, 700 y 300 AP.,(Sugio et. el. 1989; Iriondo, M. 1999). Holoceno Medio En el área en estudio aunque hubo por lo menos dos interrupciones de climas áridos y disminución de la temperatura, predominaron los climas cálidos tropicales y subtropicales con veranos intensos -altas temperaturas, radiación solar, precipitaciones y humedad- e inviernos templados. En el NE argentino las precipitaciones habrían llegado a un 100 % por encima de la actual (Iriondo y García 1993). Esto llevó a que se expandieran o desarrollaran nuevas redes fluviales. También hubo intensificación de los procesos pedogenéticos. La evidencia actual indica que esas condiciones tuvieron su clímax entre el 6.500 y 5.500 AP, relacionado al evento global conocido como Optimun Climaticun, (Ledru et. al. 1998; Stevaux 2000). Aunque la vegetación del área fue un mosaico de formaciones variadas que alternaron su dominancia y el espacio ocupado -de acuerdo a las condiciones climáticas imperantes- prevalecieron las formaciones cerradas. En Corrientes hay evidencias de formación de nuevos cursos y/o ampliación de los ya existentes durate este período. En la actualidad se observan como paleocauces o como cursos reducidos o restringidos. Este territorio en sus zonas bajas -que abarca una amplia extensión- debe haber estado inundado casi de continuo en ese tiempo, por eso las ocupaciones humanas se dieron en las zonas altas -Nordeste de la provincia, Yacyretá-Apipé, Cuenca del Uruguay y el Sudeste (Paiubre). Es muy probable que la llanura aluvial del Paraná Medio durante el Holoceno Medio haya estado también inundada casi de continuo debido a la gran intensidad de las precipitaciones, así como por las transgresiones que experimentó su delta -por el aumento del nivel del mar alrededor de 5.700 y 4.000 AP.-. Este podría ser el motivo por el cual esta área tampoco fue ocupada durante este período, recién lo fue según la evidencia que se dispone en el Holoceno Superior. Debe haber habido también una amplia e intensa dispersión de formaciones selváticas en el nordeste y norte de Corrientes, por eso quedaron los relictos -Mogotes- que hoy se observan. Síntesis de las entidades culturales En la Cuenca del Plata Oriental durante el Holoceno Medio según la evidencia actual se presentan cuatro entidades culturales de alto rango, Tradiciones: Umbú, Humaitá, Ivaí, Litoraleña. También los complejos Vinitú y el precerámico que precedió a Vieira en los “Cerritos”. Salvo el caso de Umbú que ya estaba presente, las otras se hacen notar en este período. Se produce una dispersión y diversificación de todas ellas en relación a las características particulares de las áreas naturales ocupadas. “Tradición”: es preciso puntualizar que el sentido que se le asigna no responde a su concepción y aplicación tradicional, sino que responde a otro marco teórico-metodológico y a otras implicancias en el marco de un esquema sistemático también diferente (Rodríguez, 1986). Es una unidad integrativa, temporo-cultural. Se refiere a un conjunto de manifestaciones culturales genéticamente relacionadas, por lo que comparten ciertas propiedades o rasgos formales básicos -en distintos componentes de su cultura material-. En consecuencia el conjunto muestra afinidades que la identifican y la distinguen de otras. La implicancia más significativa es que representa un “Continuun Cultural” que tuvo lugar en un espacio y tiempo determinado. En este contexto esta unidad sistemática no es equivalente a un sistema o conjunto cultural homogéneo (Ej. una Cultura), y puede no corresponderse con una unidad racial, lingüística o étnica; por ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 553 el contrario lo habitual es que presente variantes y diversificación espacial y temporal. Más bien cabe esperar variación adaptativa diacrónica y/o sincrónica. Las subunidades que en base a ese criterio se pueden distinguir las denominamos como “Tipo Cultural”. “Tipo cultural”: se refiere a diversificaciones -particularmente adaptativas- sincrónicas -en distintos espacios- y/o diacrónicas que se pueden distinguir entre las manifestaciones de una Tradición. Para el Nordeste argentino -en base al estudio de datos primarios- para las citadas Tradiciones ya hemos podido distinguir diversos Tipos Culturales: Paleoindígena: Uruguay I, Los Sauces. Umbú: Uruguay II, Uruguay III. Humaitá: Altoparanaense, Yacyretá II, Cuareimense. Ivaí: Yacyretá I, La Paloma, Mogotes. La síntesis de las entidades que a continuación se exponen se basan en la información aportada básicamente por los siguientes autores: Alvarez Kern (1994); Bracco, et. al. (2000); Chmyz (1982); Gaspar (2000); Hilbert (1991); Kashimoto y Martins (2000); Martins y Kashimoto (1999); Mentz Ribeiro y Torrano (1999); Prous (1991); Rodríguez (1997, 1999a, 1999b); Días (1999); Schmitz (1987); Schmitz, et. al. 2000). Tradición Litoraleña En el litoral marítimo del área que nos ocupa son particularmente numerosos los montículos de concha y aquí se los denomina como “Sambaquís”. En el tramo comprendido entre Cabo Frío y Torres se estima que hay más de 100 de estos sitios. Generalmente aparecen agrupados en las bahías, donde las condiciones debieron ser óptimas para la proliferación de los recursos marinos explotados. Se trata de montículos de forma circular o elongada que alcanzan entre 5 y 20 m de altura y un diámetro basal entre 20 y 100 m. Su contenido consiste mayoritariamente en valvas de moluscos -Ostrea sp., Modiolus brasiliensis y Anomalocardia brasiliana- depositadas en camadas compactas, intercaladas por delgados niveles sedimentarios -arena o humus- y/o cenizas. Artefactos de piedra, hueso y concha aparecen dispersos en dicha matriz. Son habituales los restos de fogones y los entierros humanos. No hay dudas que los montículos sirvieron como lugar de asentamiento y no se trata solo de una acumulación gradual de restos sino que tuvieron cierta construcción organizada por parte de sus ocupantes, (Gaspar, 2000). Artefactos líticos tallados: la mayor parte del conjunto exhibe una manufactura rudimentaria, tallados por percusión -algunos por picoteado-.Se presentan: raspadores (nucleiformes, laterales), choppers, chopping-tools, muescas, hachas bifaciales, puntas de proyectil, picos, buriles y cuchillos, (Schmitz, 1987; Prous, 1991). Artefactos pulidos: algunos están semipulidos, se trata de hachas, azuelas, morteros, manos, platos-fuentes, pulidores, machacadores, piedras con hoyuelo. Zoolitos: elaborados por pulimento y grabados que recrean siluetas de animales -peces y aves-. Tienen una concavidad en una de sus caras. Aparentemente están relacionados a los entierros. Artefactos de huesos: puntas de proyectil, perforadores, arpones, agujas, adornos, esculturas zoomorfas. Artefactos de concha: raspadores, puntas, anzuelos, ornamentos -cuentas, discos-. Restos faunísticos:además de los moluscos mencionados y otras especies, se presentan variedad de peces marinos, restos de ballenas, lobos marinos y mamíferos terrestres en algunos sitios. Enterramientos humanos: se han detectado en la mayoría de los sitios. Se trata de entierros primarios en posición flexionada o extendida. Pueden estar cubiertos con ocre rojo, cenizas o valvas, algunos tienen un lecho de arena. Las fosas pueden estar apuntaladas con huesos de ballena, piedras o arcilla. Como ofrendas aparecen artefactos, ornamentos de piedra, concha o hueso, (Dias, 1999; Prous, 1991; Gaspar, 2000, Alvarez Kern, 1994). Cronología: según los fechados existentes esta tradición se extendería desde ca. 9.000 AP hasta el 1.500. La mayoría de los fechados se dan entre 5.000 - 3.5000 AP. (Gaspar, 2000). Tradición Ivaí Se distribuye en tramos de la cuenca del alto Paraná -estados de Matto Grosso do Sul y Paraná, Misiones y Corrientes- y en el Uruguay medio. La formación vegetal mas dominante en esas zonas es la selva subtropical, que en algunas zonas se restringe a los márgenes de los ríos -selva en galería-. Ocupan latitudes de clima cálido con precipitaciones anuales medias inferiores a 554 ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 1.500 mm. Su localización es ribereña y coincide generalmente con la presencia de saltos, rápidos o islas en el curso de agua. Los tipos de artefactos distintivos de esta entidad son: raspadores (lateral, frontal, prismático, piramidal, etc.), raederas (simples, dobles, convergentes), choppers, muescas, perforadores -puntas agudas o romas-. La técnica de tallado empleada es la percusión directa unifacial. La misma no es extendida, ya que la retalla se limita generalmente al borde activo. Por esta razón los distintos tipos de artefactos no tienen una standarización morfológica estrictamente definida. La materia prima son guijarros de metacuarcita, sílex, cuarzo, calcedonia o nódulos de basaltos y ortocuarcitas. Las formas base en que se realizaron los artefactos son sobre todo lascas, también nódulos o guijarros, (Rodríguez, 1999a y 1999b). Los instrumentos líticos pulidos son: bolas, piedras con hoyuelo, placas labradas -presentes en sitios de Salto Grande-. La presencia y frecuencia de los tipos de artefactos mencionados, de las formas base y materias primas varía espacialmente según la zona y la ubicación temporal del sitio. Su ubicación temporal es entre 7.000 - 2000 AP. Tipo Cultural Los Mogotes Esta es una manifestación cultural que recientemente he detectado y definido. Presenta sitios en el Nordeste de Corrientes. Se emplazan en lugares elevados, donde aflora el basamento rocoso -arenisca silicificada o basalto- cubiertos por relictos selváticos o de montes xerofíticos (que se los denomina “Mogotes” ). Se localizan adyacentes a Paleocauces o fuentes de lagunas o bañados generalmente en la actualidad resecados. Se detectaron materiales en superficie y enterrados a escasa profundidad -5\10 cm a 20 cm. Presenta raspadores (lateral, frontal), raederas, muescas, punta roma y muesca, lascas con rastros. La materia prima es arenisca silicificada. Aunque todavía no cuento con dataciones, estimativamente presumo que tiene una antigüedad entre 6.000 y 3.500 AP., por las dataciones que tiene la tradición a la que esta vinculada –Ivaí- y porque debieron ocupar esos ambientes en los períodos del Holoceno medio con altas precipitaciones y humedad. Tradición Umbú Los sitios que la representan suman más de 400. Tienen una distribución amplia, abarcando casi toda el área, aunque son más numerosos en el sudeste de la misma. La mayor concentración parece ocurrir en el borde meridional del Planalto -cuencas de los ríos Jacuí, Caí, Dos Sinos y Uruguay medio- (Schmitz, 1987 y Schmitz, et.al. 2000). Se localizan adyacentes tanto a ríos, arroyos, lagunas y bañados. Los ambientes ocupados tuvieron las siguientes formaciones vegetales: sabanas, praderas, selva marginal, selva de araucaria. Los sitios se localizan en ecotonos de tales formaciones o en lugares de alguna de las mismas que les permitiera fácil acceso a otra. El instrumento más representativo de esta entidad son las puntas de proyectil. Tienen bastante diversidad morfológica y de tamaño, aunque predominan las de limbo triangular con pedúnculo. Se aplicó para su manufactura tallado bifacial por percusión y presión. Con esta técnica se elaboraron también bifaces y algunos cuchillos y raederas. Por percusión directa unifacial se manufacturaron artefactos mas toscos: diversos tipos de raspadores, muescas, perforadores, lascas o núcleos con rastros de uso, choppers. Las materias primas más utilizadas son: sílex, calcedonia, cuarcita, basalto, carneolita, etc. (Miller, 1987, Mentz Ribeiro y Torrano Ribeiro, 1999). Los artefactos pulidos son: bolas -con y sin surco-, hachas, molinos y manos de moler, piedras con hoyuelo. La presencia y frecuencias de los mismos varían de sitio en sitio. Sobre todo en sitios de cuevas y abrigos se han detectado restos de subsistencia -sobre todo mamíferos- y enterramientos humanos. Las dataciones obtenidas ubican a esta entidad entre 8.000 y 400 A.P., aunque parece más numerosa y extendida la ocupación del área a partir del 5.000 AP. (Silva Noelli, 2000). La profundización del estudio de las manifestaciones de esta entidad, probablemente devele variantes en la tecnología, asentamiento, subsistencia que lleve no solo a distinguir Tipos Culturales dentro de esta misma tradición, sino a asignarlos a alguna otra ya definida o una nueva. ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 555 Complejo Vinitú Propuesto por Igor Chmyz (1982). Los sitios de esta entidad suman unos 25 localizados la mayoría en ambas márgenes del río Sao Francisco Verdadeiro -afluente del Paraná- y en las márgenes del Paraná (estado de Paraná). Se emplazan en lugares elevados, en el tope o en pendientes suaves de colinas, casi siempre próximos a arroyuelos. Los materiales encontrados enterrados están en capas de 10 a 30 cm de potencia entre 15 y 50 cm de profundidad. Es una industria con claro predominio de artefactos elaborados sobre lascas. Incluso la mayoría de las puntas de proyectil fueron trabajadas en ese tipo de forma base. La técnica de talla es la directa por percusión y presión, esta última para la terminación de las puntas y el borde activo de otros instrumentos. Los artefactos presentes son: puntas de proyectil, raspadores, cuchillos bifaciales, lascas retocadas o con rastros de uso, núcleos con rastros de utilización y percutores. Las puntas de proyectil más típicas son las de limbo triangular con pedúnculo de tamaño mediano o pequeño; pero también hay triangulares y foliáceas sin pedúnculo. Las materias primas más utilizadas son: sílex, cuarcita, basalto y cuarzo. Chmyz (1982) le otorga a esta entidad una antigüedad entre 7.000 y 8.000 A.P.. Tradición Humaitá Los sitios pertenecientes a esta entidad que suma unos 200 se distribuyen en las siguientes zonas: cuencas de los ríos Paraná -entre saltos del Guayrá y Apipé-, Uruguay medio y alto y Jacuí. Por lo tanto ocupan ambientes vegetados por la selva subtropical, -en la zona sur en galería- y la selva de araucaria. La precipitación anual media en esas zonas supera los 1.400 mm. Los vestigios recobrados se limitan a materiales líticos tallados y pulidos. Lítico tallado: la técnica utilizada para su manufactura es la percusión directa bifacial y unifacial tosca. Predominan los artefactos de tamaño grande y pesados. Los mas representativos son: bifaces toscas elongadas, rectas o angulares, que se los denomina como “Hachas de Mano”, “Clavas Bumerangoides”, “Picos”; diversos tipos de raspadores, raederas, muescas, perforadores, lascas y núcleos utilizados. La materia prima más empleada son los bloques o lajas de basalto, riolita y metacuarcita, (Prous, 1991; Silva Noelli, 2000; Rodríguez, 1999b). Los componentes de los conjuntos de tales artefactos -en cuanto a presencia y frecuencia de los tipos- varían según las zonas de esta región. Lítico pulido: se reportan solo para algunos sitios. Los especímenes más típicos son: hachas o azuelas, molinos chatos y manos, morteros y bolas. Los instrumentos líticos de Humaitá se adecuan al procesamiento como a tareas de recolección de recursos de formaciones selváticas -cortar y trozar ramas, derribar árboles, trabajar la madera, recoger raíces y tubérculos, procesar frutos, semillas ,etc.-. Es probable que ya construyeran canoas monoxilas para desplazarse con dicha tecnología. Los fechados le otorgan una extendida perduración, desde unos 8.000 AP hasta el 2.000 AP. (Silva Noelli, 2000) Conclusiones Proveniencia y dispersión de las entidades Aunque con la evidencia disponible todavía no podemos confirmar plenamente si la emergencia o irrupción en la Cuenca del Plata Oriental de manifestaciones de Humaitá, Ivaí, Litoraleña y Vinitú al inicio del Holoceno Medio se trata de la llegada al área de nuevas entidades culturales o son el resultado de la diversificación cultural de las ya previamente existentes en el Holoceno Inferior. Todo insinúa que Humaitá e Ivaí son nuevas y que Umbú sí se originó de una entidad que ocupó el área previamente -Paleoindígena. Ivaí y Humaitá pueden tener sus antecedentes en el NE de Brasil -Piauí , Minas Gerais- o en el Centro oeste -Matto Grosso, Goiania-. La evidencia actual da la posibilidad a ambas alternativas ya que los fechados de más de 10.000 AP están en dichas regiones de Brasil y casi todos corresponden a industrias sin puntas de proyectil y tallado tosco con cierta semejanza tecnológica y en la morfología de los artefactos. Con relación a la proveniencia y dispersión de Humaitá, algunas de sus manifestaciones pare- 556 ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO cen haber entrado al área desde el noroeste vía el Paraná y/o el Guaporé/Paraguay, estableciéndose y readaptándose en tramos del Paraná y el Uruguay -zona misionera- (Fig.:1 zona A), para expandirse luego hacia regiones del este y el Sur de manera gradual (Fig.:1 zonas B, C, D). Asociado a la citada dispersión se observa: 1) una diferenciación del conjunto de artefactos original -algunos tipos ausentes, otros con frecuencias distintas- 2) alteración en la técnicas de talla -sobre todo degradación-. Lo anterior y otras diferencias se hace más profundo a medida que la localización más se aleja de la zona nuclear (Fig.: 1 zona A). Ivaí se asentó y desarrolló por un tiempo en los ríos Paranapanema e Ivaí y desde allí se dispersó hacia el sur por el Paraná llegando al Uruguay medio unos 2.000 años después. La expansión y dispersión hacia el sur de Humaitá e Ivaí puede deberse a la tropicalización de las áreas meridionales de la Cuenca del Plata en el Holoceno Medio. Otra causa puede haber sido la modificación del ambiente ya habitado. Ocuparon prioritariamente espacios donde aflora la formación geológica Serra Geral -derrames Ígneos con algunas intercalaciones sedimentarias e intrusiones de diabasas. Estas rocas fueron utilizadas como materia prima para la elaboración de sus artefactos. Litoraleña debe haber arribado de otras áreas del litoral Atlántico, posiblemente del norte, donde evidencias previas al 8.000 AP pueden no haberse detectados todavía por estar en una línea de costa sumergida en la actualidad. Las dataciones más antiguas de las entidades culturales mencionadas se presentan restringidas en una o muy pocas zonas del área, pero las más recientes tienen una amplia distribución en toda el área. Esto confirmaría una dispersión gradual a través del tiempo. Ya se cuenta con evidencia consistente para confirmar que la diversificación cultural ocurrida durante el Holoceno Medio se genera a partir de las entidades antes mencionadas ▲ Figura 1. Localización de fases y sitios de las tradiciones Humaitá, Ivaí y Litoraleña. Dispersión espacial de Humaitá. ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 557 ▲ Figura 2. Localización de fases y sitios de las tradiciones Paleoindígena y Umbú y de la Fase Vinitú. Planteos sobre la diversificación y dispersión Los grupos que llegaron antes del 10.000 AP a la Cuenca del Plata meridional ya estarían adaptados -o en algún caso se tuvieron que adaptar- a un ambiente estepario, por lo que tendrían experiencia sobre la explotación exitosa de recursos típicos de ese ambiente. Las manifestaciones Paleoindígenas estaban ya adaptadas a ambientes semiáridos y fríos -ya que pueden haber arribado a la Cuenca desde el sur, de la zona andina o el NE de Brasil- o se podían adaptar sin mayores problemas porque su subsistencia priorizaba la caza de mamíferos. Por eso ocuparon la parte meridional de la Cuenca cuando todavía predominaba un ambiente estepario. Los sitios datados al final del Pleistoceno y del Holoceno inferior son pocos y restringidos a algunas pocas zonas del área considerada. Sobre todo la parte meridional de la Cuenca del Plata estuvo muy poco ocupada -extensas áreas sin ocupación- en esos dos períodos. Cuando se inicia el Holoceno Medio y cambia el clima algunas poblaciones se retiran o se trasladan a otras zonas del área, otras se readaptan y también llegan nuevas entidades con estrategias adaptativas diferentes y se dispersan por la Cuenca, como lo demuestra la información antes mencionada. Es notable el crecimiento poblacional, la dispersión y la diversificación cultural que se produce en este período. Esa notable transformación ocurrida durante el Holoceno Medio se debió posiblemente a los cambios climáticos y ambientales que transformaron un ámbito árido con bajas temperaturas y características esteparias -posiblemente con escasa diversidad de recursos para ser explotados- a otro con climas subtropicales y tropicales, con altas temperaturas, humedad y precipitaciones que modificó las formaciones vegetales. Esto hizo que se desplazara hacia latitudes mas bajas la Fauna Brasileña (Tonni, 1992). La dispersión y ocupación de distintos ambientes por la misma entidad cultural llevó a que se produjeran cambios adaptativos -en la tecnología, subsistencia, estrategias de explotación de recursos, patrones de asentamiento, etc.Generándose en consecuencia diversos Tipos Culturales. La mayor ocupación de espacios, dispersión y diversificación cultural durante el Holoceno Medio en la Cuenca del Plata se debió entre otras cosas a: -Ampliación, dispersión y diversificación de los ambientes acuáticos y formaciones vegetales cerradas y reverdecimiento de las abiertas. Esto debe haber llevado también a la dispersión, diversificación y crecimiento de la fauna. 558 ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO -Lo anterior debe haber generado un aumento y diversificación de los recursos -florísticos y faunísticos- explotables por el hombre, lo que debe haber influido en las estrategias adaptativas, la dispersión y el crecimiento demográfico humano. -Se debe haber hecho más flexible y posible la movilidad residencial y migratoria. La ocupación de los espacios interiores -no solamente al margen de los grandes ríos- próximos a fuentes de agua en la actualidad desaparecidas o reducidas debe haber ocurrido en el clímax del Optimun Climaticun, lo que posibilitó la existencia en esos lugares de fuentes de agua importantes y formaciones selváticas. Se insinúa que en las oscilaciones climáticas habidas en el Holoceno Medio se hayan producido traslados -migraciones- de las distintas entidades tanto en el interior como hacia afuera de la Cuenca del Plata. Así es como se pudo generar la aparente alternancia en la ocupación de los mismos espacios por distintas entidades -esa alternancia se dio particularmente entre Umbú y las otras entidades. También algunos sectores se volvieron a ocupar luego de “hiatus” de distinta extensión temporal. La diversidad que se denota en el Holoceno Superior -etapa cerámica- ya estaba insinuada en el Holoceno Medio. En síntesis, la información que presenta esta ponencia contribuye a confirmar que las características paleoambientales del Holoceno Medio motivaron transformaciones significativas en los desarrollos culturales de numerosas zonas de la Tierra. Así como también que tales desarrollos han estado afectados por las alternancias o fluctuaciones climáticas y ambientales ocurridas en el pasado. Bibliografía Alvarez Kern, A. 1994 “Antecedentes Indígenas”. Universidade Federal do Río Grande do Sul. Porto Alegre. Angulo, R.J. y K. Suguio 1995 “Re-evaluation of the Holocene sea-level maxima for the state of Paraná, Brazil”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 113. Elsevier. Amsterdam. Behling, H.1998 “Late Quaternary vegetational and climatic changes in Brazil”. Review of Palaeobotany and Palynology 99. Elsevier. Behling, H. y R. Negrelle 2001 “Tropical rain forest and climate dynamics of the Atlantic lowland, Southern Brazil, during the late Quaternary”. Quaternary Research 56, 383 – 389. Bracco Bocsar, R., L. Cabrera y J. Lopez Mass 2000 “La Prehistoria de las Tierras Bajas de la Cuenca de la Laguna Merín”. Arqueología de las Tierras Bajas (Coirolo y Bracco editores). Montevideo. Chmyz, Igor 1982 “Estado actual das pesquisas arqueológicas na margen esquerda do río Paraná”. Estudos Brasileiros 13. Curitiba. Clapperton, C. 1993 “Quaternary Geology and Geomorphology of South America”. Elsevier, London. Dias, O. 1999 “Antigos padroes de asentamiento na costa Brasileira”. Formativo Sudamericano, Una Revaluación. P. Ledergerber (editor). Ediciones Abyayala. Ecuador. Gaspar, M. D. 2000 “Construcción de “Sambaquís” y Ocupación del Territorio Brasileño por Pescadores, Recolectores y Cazadores”. Arqueología de las Tierras Bajas (Coirolo y Bracco editores), Montevideo. Hilbert, K. 1991 “Aspectos de la arqueología en el Uruguay”. Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archaeologie 44. Iriondo, M. y N. Garcia 1993 “Climatic variations in the Argentine plains during the last 18,000 years”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 101, Elsevier, Amsterdam. Iriondo, M. H. 1991 “El Holoceno en el Litoral”. Comunicaciones del Museo Florentino Ameghino, Vol.: 3 (1). Santa Fe. Iriondo, M. H. 1999 “Climatic changes in the South American plains: records of a continent-scale oscillation”. Quaternary International 57 – 58, Pergamon Press, pp. 93 – 112. Kashimoto, E. y G. Martins 2000 “Panorama Arqueológico da Margen Direita Do Río Paraná, Ms: Do Povoamento por CaÇadores-Coletores a Indios Guaranís Coloniais”. CLIO 14. Anais da X Reuniao Cientifica da SAB. UFPE. Ledru, M., M Salgado-Labouriau, M. Lorscheitter 1998 “Vegetation dynamics in southern and central Brazil during the last 10,000 yr B.P”. Review of Palaeobotany and Palynology 99. Elsevier. Martins, G. y E. Kashimoto 1999 “Resgate Arqueológico na Area do Gasoduto Bolivia\Brasil em Mato Grosso do Sul”. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Martin, L., M. Fournier, P. Mourguiart, A. Siffedine, B. Turcq, M. Absy y J-M. Flexor 1993 “Southern Oscillation Signal in South American Palaeoclimatic data of the last 7.000 years”. Quaternary Research 39. Mentz Ribeiro, P. y C. Torrano Ribeiro 1999 “EscavaÇoes Arqueológicas no sitio RS-TQ-58, Montenegro, Brasil”. Documento 10, FundaÇao Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande. Miller, E. 1987 “Pesquisas arqueológicas paleoindígenas no Brasil ocidental”. Estudios Atacameños Nº: 8. Morrone, J. J. 2001 “Biogeografía de América Latina y El Caribe. ORCYT, UNESCO. Zaragoza. Prous, A.1991 Arqueologia Brasileira. Editora Universidade de Brasilia. Brasilia. Roth, L. y M. Lorscheitter 1989 “Palynology of a peat in Parque Nacional de Aparados da Serra, Rio Grande do Sul”. International Symposium on Global Changes in South America during the Quaternary. Special Publication 1. Sao Paulo. Rodriguez, J.A. 1997 “Introducción a la Prehistoria de la Cuenca del Plata Oriental”. En Sarance No:24. Instituto Otavaleño de Antropología. Ecuador. ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 559 1999a. “La Tradicion Ivaí: Caracterización Preliminar”. Actas 12 Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Tomo III. La Plata. 1999b. “Evolución de la tecnología prehistórica en el Sudeste de América del Sur. Formativo Sudamericano, Una Revaluación. P. Ledergerber (editor). Ediciones Abyayala. Ecuador. 1986. “Planteamientos teóricos y metodológicos referidos al diseño de investigación”. Cuadernos Instituto Nacional de Antropologia, Nº:11. Buenos Aires. Salgado-Labouriau, M., M. Barberi, K. Ferraz-Vicentini y M. Parizzi 1998 “A dry climatic event during the late Quaternary of tropical Brazil”. Review of Palaeobotany and Palynoloy 99. Elsevier, pp. 115 –129. Schmitz, P. , J. Rogge y F. Arnt 2000. “Sitios Arqueológicos do Medio Jacui, RS”. Arqueologia do Río Grande do Sul, Documento 8. UNISINOS. Sao Leopoldo. Schmitz, P. I. 1987 “Prehistoric Hunters and Gatherers of Brasil”. Journal of World Prehistory 1 (1):53-126. Servant, M., F. Soubies, K. Suguio, B. Turcq y M. Fournier 1989 “Alluvial fans in southeastern Brazil as an evidence for early Holocene dry climate period”. International Symposium on Global Changes in South America during the Quaternary. Special Publication 1. Sao Paulo. Silva Noelli, F.2000 “A Ocupaçâo humana na regiâo sul do brasil: Arqueología debates e perspectivas 1872 – 2000”. Universidade de Sâo Paulo, Revista USP 44, 218 – 269. Stevaux, J. C. 2000 “Climatic events during the Late Pleistocene and Holocene in the upper Paraná river: correlation with NE Argentina and South-Central Brazil”. Quaternary International 72. Pergamon Press, pp. 73 – 85. Suguio, K., L. Martín y J. Flexor 1991 “Paleoshorelines and the Sambaquís of Brazil”. Paleoshorelines and prehistory: an investigation of method. CRC Press. USA. Suguio, K., B. Turcq, M.Servant, F. Soubies, M. Fournier 1989 “Holocene fluvial deposits in southeastern Brazil: chronology and paleohydrological implications”. International Symposium on Global Changes in South America during the Quaternary. Special Publication 1. Sao Paulo. Tonni, E1992 “Mamíferos de la provincia de Buenos Aires”. El Holoceno en la Argentina, (Iriondo y Ceruti, Editors). CADINQUA. Turcq, B., M. Pressinotti y L. Martin 1997 “Paleohydrology and Paleoclimate of the past 33,000 years at the Tamanduá river, central Brazil”. Quaternary Research 47: 284-294. 560 ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO DETERMINACIÓN DE FASES A TRAVÉS DE LA LITICA PARA EL ARCAICO TEMPRANO-MEDIO DE CAVERNA PIUQUENES. ANDES DE CHILE CENTRAL Rubén Stehberg y José Francisco Blanco* Introducción Caverna Piuquenes se localiza en el km. 13 del Río Blanco, afluente sur del río Aconcagua, a 2.000 m.s.n.m (ver Figura 1). Aprovecha la parte inferior de una fractura que atraviesa casi totalmente la pared montañosa de ese sector del valle. De acuerdo a estudios geológicos previos, existió una laguna frente a dicha caverna, en el período que ésta fue ocupada. El depósito estratigráfico de este sitio, muestra estratos y lentes horizontales de material lacustre que indica que las aguas ingresaban ocasionalmente a la caverna, sellando los estratos culturales. Un evento cataclismático representado por un aluvión sepultó la caverna alrededor del 6.000 A.P. ▲ Figura 1. Mapa de localización de Caverna Piuquenes. * Museo Nacional de Historia NaturalCasilla 787, Santiago. Chile. [email protected] y [email protected] ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 561 Trabajos de ampliación del camino industrial de la empresa minera estatal División Andina, efectuados con maquinaria pesada a fines de 1995, pusieron al descubierto varios enterratorios humanos y, al detenerse los trabajos, dejaron un corte expuesto de aproximadamente 6 m de altura. Durante los meses de febrero y marzo de 1996, personal del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, con apoyo de División Andina, efectúan dos cortes estratigráficos verticales de 1 m de ancho por 0.30 m de espesor (Corte 1 y Corte 2), con el objeto de determinar la adscripción cultural y cronológica del sitio. Se efectúan análisis arqueobotánicos a cargo de Gloria Rojas, antracológicos a cargo de Raúl Peña, malacológicos a cargo de Sergio Letelier y sedimentológico a cargo de Ricardo Vargas. Producto de los análisis realizados se determinó que la antigüedad del depósito se encuentra entre los 6.000 y 11.000 años A.P., con una sucesión estratigráfica de 5 m de potencia, que se logró conservar muy bien hasta el Momento de su hallazgo. Esta situación motivó dos nuevas campañas de terreno realizadas al año siguiente, en que se excavó un sistema de cuadrículas escalonadas de aproximadamente 2 x 1 m. Este último material fue estudiado como parte del proyecto FONDECYT No. 1.000.073. Este artículo da cuenta de los resultados obtenidos en los análisis líticos realizados en ambos cortes estratigráficos, en la ampliación del Corte 1 y en el sistema de cuadrículas escalonadas (Cuadrícula 1), con un énfasis en la parte superior del depósito correspondiente a las ocupaciones del Holoceno Medio en el sitio. Determinación de Momentos ocupacionales de la caverna. La muestra total analizada en la Cuadrícula 1 consta de un total de 963 piezas, distribuidas en 754 Derivados de núcleo (en adelante DDN) y desechos, 86 instrumentos, 23 instrumentos sobre canto rodado (sobadores, percutores, machacadores), 22 núcleos y 78 puntas de proyectil y bifaces. El análisis de las piezas se llevó a cabo mediante la creación de hojas de cálculo con las que se compararon los distintos atributos del material lítico, en sus aspectos morfológicos, tecnológicos y funcionales. Se tomaron en cuenta cerca de 50 variables distintas. El análisis se realizó tomando en cuenta perspectivas cuantitativas tanto como cualitativas con arreglo al tipo de material en cuestión. Todos los fechados que se mencionan en adelante son fechas calibradas A.P. Estas calibraciones fueron realizadas empleando el programa Calib versión 4.3. La Figura 2 muestra las categorías de derivados de núcleo y desechos, instrumentos retocados, puntas de proyectil, núcleos y artefactos sobre guijarro siguiendo la estratigrafía natural. En los casos en que el estrato presenta una potencia superior a los 5 cm, se excavó siguiendo niveles artificiales de 5 en 5 cm. En el presente gráfico se han agrupado estos niveles con arreglo a su estratigrafía natural. El único caso en que los niveles fueron reagrupados siguiendo otro esquema correspondió al estrato 13, compuesto de 9 niveles artificiales, todos dentro de una misma matriz. Estos niveles fueron agrupados de acuerdo a los pisos ocupacionales existentes. ▲ Figura 2. Frecuencias Generales Acumulativas por Categoría 562 ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO Las categorías instrumentos; núcleos; puntas y bifaces; y artefactos de molienda, han sido amplificadas por 3 para ser más fácilmente visualizadas y comparadas entre sí y, en particular, con los DDN y desechos cuyo número es mucho mayor: Se advierte en el gráfico distintos Momentos ocupacionales delimitados por estratos estériles (a veces consistentes en sellos de limo lacustre), con lo que se pudo determinar la existencia de al menos los siguientes 4 grandes Momentos temporales, ordenados de inferior (más antiguo) a superior (más reciente): Momento 1, comprendido entre E-15 y E-13c, con fechas que van desde un Momento ligeramente posterior a 12.310(11.670)11.260 A.P. (GX-21921 AMS, fecha más antigua del Corte 2) hasta un Momento anterior a 9820(9530)9160 A.P. (GX-21918) y posee una fecha intermedia de 10.690(10.440)10240 A.P. (GX-21919 AMS). Cabe hacer notar que este Momento se encuentra separado en dos partes por un evento representado por limo fino (E-13f) proveniente de la inundación de la caverna por un aumento en el nivel de la laguna. Respecto a la primera fecha, cabe destacar que proviene de un nivel del Corte 2, donde sólo apareció carbón y restos de fauna, sin evidencia de material lítico. En cualquier caso, de este Corte 2, proviene otra fecha de 11.062(10.520)10.220 A.P. (GX-21920), muy consistente con la fecha media de este último Momento. Momento 2, se extiende entre E-13c y E-12, alrededor del 9820(9530)9160 A.P. (GX-21918) y Momento 3, se identifica con E-10 solamente y posee una fecha radiocarbónica de 8160(7890)7680 A.P. (GX-21917). Momento 4, comprendido entre E-7 y E-2, aproximadamente entre 7550(7170)6670 A.P. (GX21916) y 7.250(6.730)6310 A.P. (GX-21914), con una fecha media de 7.160(6.870)6.690 A.P. (GX21915 AMS). Caracterización de los Momentos ocupacionales del Holoceno Medio. A continuación se entrega una caracterización basada en los atributos líticos más relevantes presentes en los Momentos temporales más tardíos de la caverna. Se entiende que el Momento 3 y el Momento 4 corresponden al Holoceno Medio dadas las fechas que poseen y al hecho de que presentan material arqueológico distinto del empleado para caracterizar ocupaciones humanas del Arcaico Temprano en Chile Central (fundamentalmente puntas de proyectil de tipo triangular pedunculado). Si bien la fecha del Momento 2 es claramente temprana, no se disponen de fechas tope para ese lapso temporal salvo aquella que caracteriza a la ocupación del Momento 3, que en términos líticos es totalmente distinta y se encuentra muy bien delimitada en términos sedimentológicos. ▲ Figura 3. Frecuencia de materias primas para DDN y desechos. ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 563 El Momento 3 exhibe una clara inclinación al uso del cuarzo rojo (ver Figura 3) como materia prima para la confección de sus herramientas, situación que no se presenta en ningún otro Momento. También es dable mencionar el uso de andesitas de grano grueso y vidrios volcánicos los cuales no fueron empleados en otros Momentos de ocupación de la caverna. Muestra una clara propensión hacia la presencia de talones planos, seguida por talones puntiformes (esta ultima propensión pudiera definirse como característica de este nivel considerando que su ocurrencia es la mayor de los cuatro Momentos). Estos seguramente se encuentran asociados a la confección de la gran cantidad de puntas de proyectil y bifaces halladas en el Momento. El porcentaje de corteza es de 5%, bastante bajo, lo cual posiblemente se encuentre relacionado con la selección específica de la materia prima cuarzo rojo para la confección de los instrumentos. Esta materia prima por lo general es de baja calidad, lo que justificaría su descortezado y prueba en el lugar de aprovisionamiento (posiblemente estero Los Leones) con lo que las piezas corticales no ingresarían a la caverna. En este Momento las puntas se caracterizan por poseer casi exclusivamente base convexa (Fig. 4), lo cual posiblemente sea un resabio de la tecnología de los niveles precedentes en el tiempo que muestran pedúnculo. De aquí se infiere que la tecnología de enmangue pueda ser más o menos tradicional hasta este punto. Esta tendencia podría estar asociada al tipo de borde que es liso, situación que cambia drásticamente en el Momento siguiente, donde el borde es aserrado. La materia prima en que fueron confeccionadas las puntas corresponde a la categoría «otras finas» (que incluye una variedad de materias primas de baja representación en la muestra total), lo cual indica su ocurrencia singular en el registro. Este hecho se encuentra asociado a la adquisición de materias primas desde nódulos muy pequeños, vetas o localidades distantes. En este último caso las puntas pudieran haberse confeccionado en el lugar de origen de tales materias primas, que difícilmente se hallarían localizadas y con alta disponibilidad, ▲ Figura 4. pues aparecerían con una representación mayor Puntas de proyectil del Momento 3. en el registro. ▲ Figura 5. Frecuencia acumulativa por tipo de instrumental 564 ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO Respecto al resto del instrumental (exceptuando las puntas) se nota en este Momento muy baja estandarización, lo que puede deberse a una confección situacional (lo que pudiera hablar de una estadía menor en el sitio). En general se nota una tendencia al uso de instrumentos de filos vivos que a veces son empleados como herramientas multipropósito y de carácter muy flexible. En el Momento 4 se nota un cierto grado de similitud con el Momento anterior, que exhibe proporciones similares en sus categorías. Esto, si bien no caracteriza la ocupación culturalmente hablando, pudiera dar indicios hacia la interpretación funcional del sitio en este Momento. Presenta gran cantidad de derivados de núcleo y desechos e instrumentos, y se caracteriza particularmente por la presencia de un gran número de puntas de proyectil. Muestra una clara indiferencia por una u otra materia prima, siendo posible pensar que se está obteniendo de manera incidental en el lecho del Río Blanco o sus alrededores, salvo en el caso del cuarzo lechoso que fue empleado de manera extensiva durante este período sin que se manifieste como un recurso de importancia en ninguno de los Momentos anteriores (ver Figura 3). El Momento posee frecuencias similares de talones planos y fascetados (en este último caso se constata la frecuencia más alta de este tipo de talón para toda la secuencia) lo que indica cierto grado de preocupación en la preparación de sus plataformas, que sugiere el propósito de extraer lascas más voluminosas. Llama la atención la gran cantidad de talones ausentes, lo cual es difícil de explicar. El porcentaje de corteza asciende al 15%, la cifra máxima observada en los cuatro Momentos identificados. Esta alta presencia de corteza pudiera significar que el tamaño de los nódulos de los cuales se extrajeron lascas o se realizaron los instrumentos es relativamente pequeño, aunque es difícil confirmar esto último dado que no se presentan núcleos en los estratos que corresponden a este Momento. Un indicio a favor de esta explicación tiene que ver con la selección de materias primas que en general provienen del lecho del río y que se presentan en vetas incluidas dentro del los nódulos que constituyen el material de arrastre del cauce. A modo de hipótesis, es posible que estos pequeños núcleos hayan sido reducidos directamente a instrumentos, lo que justificaría su escasez en el registro. Las puntas de proyectil son un elemento distintivo a la hora de establecer características específicas para cada estrato. En este caso, la tendencia es a presentar bases cóncavas y rectas (Fig. 6), con predominio de las primeras. Las mismas poseen un característico borde aserrado y se encuentran elboradas en materias primas de distintos tipos. Como la tipología de base cambia respecto a los Momentos anteriores (o se encuentra en un Momento transicional considerando la presencia de bases rectas), es posible postular que el tipo de enmangue en el astil haya cambiado también. En el resto del conjunto instrumental destaca la presencia importante de instrumentos de tipo formal (aún cuando en términos relativos la preferencia por uno u otro tipo de instrumental se encuentra indiferenciada), representado principalmente por raspadores frontales. Estos raspadores presentan una fuerte estandarización sobre todo cuando se comparan con los tipos restantes de raspadores. Esta situación se nota claramente en la Figura 7. ▲ Figura 6. Puntas de proyectil del Momento 4. ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 565 Se aprecia una notable diferencia en las desviaciones estándar en la métrica de los distintos tipos de raspador (a la izquierda se presentan los datos correspondientes a los raspadores frontales del Momento 4 y a la derecha los correspondientes a los raspadores no formalizados del Momento 3), diferencia que es muy importante en lo que se refiere al largo de borde activo, que define la cantidad de superficie tratable con un determinado tipo de raspador. Esta característica métrica se halla fuertemente asociada al ancho de la pieza, en el caso de los raspadores frontales dadas sus características específicas y no tanto en los raspadores informales, puesto que este último grupo abarca categorías tales como raspadores circulares y otras variedades de frente amplio y en muchos casos sinuoso. Una de las características fundamentales para el enmangue de una pieza (que parece ser el caso de los raspadores frontales) es su espesor, que también se encuentra altamente estandarizado. En el caso de los raspadores informales se nota que el espesor muestra desviaciones estándares menores que en el resto de los atributos de este tipo de artefacto, pero esto no debe atribuirse a una estandarización intencional ▲ Figura 7. Medias y desviaciones para sino más bien a la resultante natural del proceso métrica de raspadores en Momentos 4 y 3. de extracción de matrices para estos instrumentos, en cuyo caso, la desviación se ve limitada por el tamaño del percutor y su superficie de contacto con el núcleo, contrariamente a lo que sucede con las piezas de tipo formal en que, si bien pudieron haberse extraído lascas de distintos espesores para su confección, se seleccionaron únicamente aquellas que se encuentran dentro de la mínima desviación estándar posible. Discusión: determinación de fases. A continuación se discute a cuales unidades arqueológicas definidas en la literatura corresponden estos Momentos ocupacionales determinados para la caverna. Kidder, Jennings y Shook (1946) definen «un complejo cultural que posee rasgos suficientemente característicos como para distinguirlo para los propósitos de una clasificación arqueológica preliminar, desde las manifestaciones más tempranas a las más tardías del desarrollo cultural del cual formó parte, y de otros complejos contemporáneos», como una fase. Llagostera (1989), por su parte, define complejo cultural como «un conjunto de tradiciones que presentan cierta unidad en un espacio y un tiempo definidos» y tradición como «determinados fenómenos culturales representados por elementos, expresiones o prácticas que se manifiestan como un patrón recurrente, en formas y estructuras representativas, convirtiéndose en modelos culturales colectivos y en principios organizadores de la sociedad. Estos principios o normas han sido transmitidos de generación en generación estableciéndose una continuidad de ellos en tiempo y espacio». Si bien en la caverna se constatan un número de tradiciones (puntas pedunculadas, puntas de convexa y borde liso, puntas de base cóncava y borde aserrado, preferencia por raspadores frontales de alta estandarización, preferencia por el uso de una materia prima en particular, etc), de acuerdo a la definición de Llagostera, es dudoso que éstas puedan llegar a constituirse en complejos culturales dados los siguientes problemas: en alguno de los Momentos hay sólo una tradición lítica identificable y que en otros -si bien existe más de una tradición lítica- los ejemplos en la bibliografía indican que este tipo de unidad arqueológica se constituye por la presencia de otros aspectos además del registro lítico, como pueden ser el tipo de enterratorio, técnicas específicas de caza y otros que por el Momento no están suficientemente definidos en la caverna. De aquí que no pudiéndose definir complejos culturales difícilmente pudieran definirse fases, siguiendo el razonamiento de Llagostera que plantea la definición 566 ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO de unidades mayores antes que la identificación de las unidades menores que necesariamente tendrían que ser consecuencia de las primeras. De a acuerdo a Willey y Phillips (1958) fase es «una unidad arqueológica que posee rasgos suficientemente característicos como para distinguirla de todas las otras unidades concebidas de manera similar, sean de la misma u otras culturas o civilizaciones, espacialmente limitada al orden de magnitud de una localidad o región y cronológicamente limitada a un intervalo de tiempo relativamente corto». Los «Momentos» definidos por nosotros se acomodan bastante bien a la definición de fase de estos últimos autores, excepto en el rango temporal, donde nuestros Momentos abarcan lapsos de varios siglos e incluso milenios. La naturaleza del material recuperado no permite identificar cambios a nivel de atributos en intervalos de tiempo más cortos, como Willey y Phillips reclaman. Childe (1958), señala que «mediante la estratigrafía, mediante alguna clase de tipología o mediante la combinación de ambos métodos, ha sido posible establecer las divisiones consecutivas del registro arqueológico en un gran número de provincias arqueológicas más o menos bien definidas. Todas ellas son divisiones del tiempo arqueológico, aunque, debido a la naturaleza de éste, son bastante indefinibles en longitud y duración. Las divisiones, por lo tanto, generalmente son llamadas «períodos», denominación no muy feliz, o más exactamente «períodos culturales». Sin embargo, cuando las diferencias que distinguen las divisiones consecutivas son sólo o principalmente modificaciones de forma, estilo o técnica de los tipos, sin que haya un rompimiento radical o total en la continuidad general de la tradición, estas divisiones son frecuentemente, aunque no siempre por desgracia, descritas como «fases» o «subperíodos» de un período». Siguiendo lo propuesto por Childe, el registro arqueológico de caverna Piuquenes permite reconocer un período cultural completo, el correspondiente al Momento 2, además de uno anterior (Momento 1) cuyo inicio no hemos identificado y, uno posterior -representados por los Momentos 3 y 4- donde su final no está presente porque la caverna fue abruptamente sepultada por un aluvión alrededor del año 6.730 A.P. De este último período cultural se identifica con mucha claridad en la caverna Piuquenes dos subperíodos o fases, representados por los mencionados Momentos 3 y 4. El examen de las características enunciadas en el apartado anterior nos permiten homologar los Momentos de la caverna con la periodificación propuesta por Cornejo, Saavedra y Vera (1998), para el arcaico en Chile Central, con algunas extensiones y correcciones en lo que se refiere a los rangos temporales propuestos. El Arcaico III, según Cornejo et.al. (1998), se extiende entre el 7.000 y 5.000 A.P. «Desde un punto de vista general, destaca el reemplazo de las puntas lanceoladas pedunculadas por puntas triangulares de base recta, cóncavas o convexas, proceso por ahora no muy claro (Vera, ms.), pero que ocurre en varios sitios de la región y de áreas vecinas. Paralelamente se identifica aquí un claro aumento en la importancia de la molienda con la profusión de las ya características manos subcirculares y pequeñas, pero ahora acompañadas por una mayor cantidad de manos de planta subcircular y de mayor tamaño. A la vez, en este Momento comienzan a ser populares los punzones y otras herramientas sobre hueso». Es interesante notar que en caverna Piuquenes se produce un hiatus ocupacional entre el Momento 2 y el Momento 3 de aproximadamente 1.200 años, lo que, en cierta medida, tiene su correspondencia en los 2.000 años de vacío de información que presenta la periodificación entre el Arcaico II y III de Cornejo et. al. En este sentido, la secuencia Piuquenes achica el hiatus existente a sólo 1.000 años, aproximadamente. En Piuquenes puede establecerse con bastante precisión dos primeras fases o subperíodos del Arcaico III. La primera, Fase 1, se identifica con el Momento 3 y se caracteriza, como ya se mencionó, por el reemplazo de las puntas pedunculadas por puntas de tipo triangular de base convexa o recta de borde liso; una preferencia por el uso de cuarzo rojo y vidrios volcánicos como materia prima para la confección de sus herramientas; una clara propensión hacia el uso de talones planos, seguida por una presencia relativamente importante de talones puntiformes; baja estandarización en el resto del instrumental y una tendencia al uso de instrumentos de filos vivos. La segunda fase se identifica con el Momento 4 y se caracteriza, en resumen, por presentar un gran número de puntas de proyectil de bases cóncavas y rectas (con predominio de las primeras) de borde aserrado y materias primas de distinto tipo; presencia importante de instrumental de tipo formal representado principalmente por raspadores frontales; presencia significativa de talones fascetados y alto porcentaje de corteza. Es importante notar que todas las fechas para los estratos correspondientes a los Momentos 3 y 4, se inscriben fuera del marco temporal asignado por Cornejo et. al (op. cit.) para el Arcaico III, aunque ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO 567 presenta materiales característicos de este último. Con esto el proceso de reemplazo de puntas hacia tipos distintos, se produciría cerca de 1.000 años antes que lo postulado por estos autores. En suma, se constata una correspondencia en general del registro de caverna Piuquenes con los distintos períodos propuestos para Chile Central, aunque en Piuquenes se observan algunas diferencias de importancia. La primera es que los períodos culturales I y II se extienden al menos 1000 años más que lo señalado por Cornejo et.al. (op.cit.). Segundo, es posible determinar -en los Momentos 3 y 4- una diferencia formal y tecnológica que permite hablar, al menos, de dos fases distintas aunque es posible que bajo los criterios empleados en la periodificación mencionada, se pueda hablar incluso de dos períodos distintos. En términos de la funcionalidad especifica del sitio para cada bloque temporal discriminado, la comparación de estos datos con aquellos provenientes de análisis faunísticos y funcionales (uso del sitio para enterratorios, presencia/ausencia de fogones, etc.), confirma el cambio en la utilización de la caverna, en particular para la transición pleistoceno-holoceno y el arcaico temprano, aunque para los momentos temporales correspondientes al arcaico medio, no se posee gran resolución aún. Bibliografía Cornejo, L., M. Saavedra y H. Vera. 1998 Periodificación del arcaico en Chile Central: una propuesta. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 25: 36-39 Childe, V. G. 1958 Reconstruyendo el pasado. Universidad Nacional Autónoma de México. pp.171 Kidder, A.; J. Jennings y E. Shook. 1946 Excavations at Kaminaljuyu, Guatemala. Carnegie Institution of Washington. Publication 561 Llagostera, A.1989 Caza y pesca marítima (9.000 a 1.000 a.C.). En: Prehistoria. Serie Culturas de Chile. Editorial Andrés Bello, pp. 57-80 Willey, G.R. y P. Phillips.1958 Method and theory in American archaeology. The University of Chicago Press. Pp. 270 568 ARQUEOLOGÍA ARGENTINA EN LOS INICIOS DE UN NUEVO SIGLO
© Copyright 2026