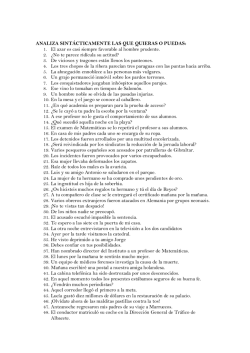Si te llaman Mercedes - SB
Si te llaman Mercedes Alicia Rodríguez-Martos 1 © Alicia Rodríguez-Martos, 2015 Todos los derechos reservados www. sb-ebooks. com ISBN: 978-84-15947-53-0 Diseño de cubierta: Esther Maré Queda prohibida, salvo excepción prevista por la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. 2 Si te llaman Mercedes y tienes una peca en la nalga derecha, estas páginas son para ti. 3 PRIMERA PARTE 4 1 He venido todo el camino -y mira que es largo desde el cementerio de Can Tunis hasta las Ramblas- empezando esta carta en mi cabeza. Y ahora que estoy aquí, en mi pequeño cuarto alquilado y con el bolígrafo en la mano, se me han borrado todas las ideas. De entrada, debo aclararte quién demonios soy yo y qué derecho tengo a molestarte con mis palabras. Vaya por delante que lo que es tener, tener, no tengo ninguno. Ni moral ni legal, desde luego. La pretensión de acercarme a ti por medio de este escrito solo la justifica la fuerza de la sangre. Ignoro qué pueden haberte explicado sobre tu origen. En cualquier caso, por los papeles que te habrán pedido para casarte, sabrás ya que eres hija adoptiva de Rafael y Dolores, de padres naturales desconocidos. Pues bien, la madre en cuestión soy yo. Te inscribí con mis apellidos en el registro; aunque eso ellos lo ignoraban. La Dolores ha sido para ti la mejor madre y no me habría atrevido a dirigirme a ti en vida de ella. Tampoco quisiera perturbar tu tranquilidad con esta revelación. Solo te ofrezco, más que pedirte, que sigas leyendo para conocer algo más acerca de ti misma y de quien te dio la vida ahora que, según me han dicho, estás embarazada. Entiendo que leer esta historia te va a exigir mucho esfuerzo. Te sentirás sorprendida, herida. Probablemente me desprecies (me han contado que no soportas a los borrachos), y no me extrañaría que quemaras estos papeles sin acabar de leerlos. Todo me lo merezco. Pero he llegado a la conclusión (al menos eso creo ahora; no te aseguro que no cambie de opinión) de que debo intentar comunicarme contigo, de madre a madre, aunque esta palabra en mis labios suene a burla y ofensa. La escritura de estas páginas será para mí un duro ejercicio; no es fácil revivir momentos tan dolorosos y, sobre todo, retratar la propia miseria, las bajezas. La verdad es que ni siquiera sé por dónde empezar: ¿con mi nacimiento?, ¿con el tuyo? Mientras te escribo, un osito de peluche remendado me mira con sus ojos oscuros y redondos de cristal. Era tu osito, el que te compré en las barracas de Reyes de la Gran Vía cuando aún no tenías un año. Nunca me he desprendido de él. Como es pequeño, cabe en cualquier maleta. Es como un fetiche para mí. Representa la infancia que iniciaste conmigo; te representa a ti. Y me hago la ilusión de que conserva tu olor a leche agria de bebé. 5 Hace unas horas hemos enterrado a Silvia, la mujer que más he querido en esta vida -aparte de ti, claro- y la que más me ha dado. ¿Y a mí qué me cuenta esta? ¿Qué coño me importa?, pensarás. Aparentemente, nada. Pero, de no ser por ella, no estaría ahora aquí sentada tratando de escribirte. Su muerte me ha pillado por sorpresa. Hacía un par de años que no sabía nada de ella. La noticia se me ha clavado como una puñalada. Pero no he derramado ni una sola lágrima. Mi dolor era demasiado grande para convertirlo en llanto. Incluso para convertirlo en alcohol. Esta mañana no he bebido, aunque ahora, para ponerme a escribir, me he tenido que tomar una ginebra. Si no, mi pulso tembloroso te habría impedido entender mi letra. El entierro lo seguían cuatro gatos. La lluvia persistente no invitaba a muchos acompañamientos. Tampoco sé cuánta gente estaría enterada. Yo me he mantenido a una distancia prudente, a espaldas de los asistentes. No tenía ganas de hablar con nadie. La boca me sabía amarga y tenía los pensamientos tan revueltos como el estómago. Tampoco quería que me vieran y, menos aún, el Paco o el doctor Moreno. No es que tenga nada contra ellos; todo lo contrario. Como tú sin saberlo, ellos también me ayudaron. Joder, si me ayudaron. Ha sido más bien por vergüenza que esta mañana me he escondido. Y por no desengañarles. De pronto, mientras los acompañantes largaban un padrenuestro, el médico ha vuelto la cabeza y me ha visto. Me ha reconocido, no me cabe la menor duda. Pero no le he dado la oportunidad de venir a mi encuentro. Aunque quizá él tampoco se me habría acercado, tímido y discreto como es. Todo un personaje el doctor Moreno. ¿Cuántos médicos conoces tú que vayan al entierro de sus pacientes? Este es especial, te lo digo yo, y ya lo irás viendo a medida que te explique. Suerte que me aceptó aquella mañana cuando le pedí que fuera él quien me tratara. Fue gracias al Paco, un limpiabotas amigo mío, que me había acercado a esa mole siniestra que, para mí, era el Clínico. Siempre que había tenido que ir a visitar a alguien, me daba miedo perderme en aquel laberinto de pasillos, quedarme encerrada en uno de esos ascensores metálicos y herméticos, ser retenida en una de aquellas salas atada a una cama de hierro blanco y rebautizada con un número. Nunca me han gustado los médicos, con sus batas blancas, sus caras ceñudas de expertos en dar malas noticias con palabras en clave. Estaba convencida de que disfrutaban encontrándote enfermedades raras, cuanto más raras mejor. Quizá, después de etiquetar tu enfermedad, también podían ofrecerte un tratamiento. Pero eso estaba por ver. Para mí, ingresar en un hospital era como ingresar en la cárcel. Y eso ya lo conocía. Te encerraban por un 6 tiempo y, luego, a saber. Algo malo te quedaba. Por todo ello y por mis propias experiencias de visitas y estancias en urgencias, no se me habría ocurrido ni borracha nunca mejor dicho- presentarme allí por iniciativa propia y pedir que me internaran. Fue el Paco el que, indirectamente, me convenció. Él también había tenido problemas con el alcohol. No como yo, que el hombre es más discreto y le daban silenciosas y lloronas. Pero había perdido novia y trabajo. Únicamente su madre, viuda, lo aguantaba y le daba de comer. (Y a ti qué te importa el Paco. No, no me tengo que ir por las ramas. Pero ya verás que viene a cuento de lo mío.) Cuando le llevaron al Clínico tras un ataque de gastritis con hemorragias y todo, le ofrecieron trasladarlo a Psiquiatría, donde al parecer trataban a los que querían dejar de beber. Estuvo dos meses internado y seguía yendo al ambulatorio dos veces por semana. Estaba contento y se le había puesto buena cara. Hasta había engordado. Que el tratamiento le había ido bien, lo veía cualquiera. Sin embargo, él era él y yo era yo. Además, ¿quién había dicho que yo quería dejar de beber? Me habría bastado con beber menos. Y no habría pensado más en el tema, a no ser por lo que ocurrió aquel día en que tú me incitaste a dar el paso. Solo entonces me acordé y tomé en serio lo que el Paco me había recomendado. Mi vida dio un vuelco el día que ingresé en el Clínico, donde más tarde también conocería a Silvia. Apareció en mi mundo como un ángel blanco. No nos parecíamos en nada: ella era frágil y delicada, yo siempre he sido robusta y bruta; ella era culta y poetisa; yo no tengo estudios y, aunque mi ocupación también empieza por p, no hago versos, sino otros trabajos menos elevados. A ella la había dejado su marido. Yo no he permitido nunca que me dejen; antes los he plantado yo a ellos. Te incluyo una fotografía en blanco y negro, tomada en la Fuente de Canaletas cuando cumpliste un año. Nos la hizo uno de esos fotógrafos callejeros que metían la cabeza debajo de una tela y te hacían mirar su mano mientras disparaban la instantánea. Elegí ese marco. Tú y yo con nuestras raíces bien ancladas en las Ramblas. Nunca me gustaron las fotos en la plaza de Cataluña, con las malditas palomas tapándote la cara. Y aún podías estar contento si no se te cagaban encima. En este retrato gastado conocerás a tu madre cuando todavía era una joven de buen ver y medianamente sana. Aún llevo la melena corta, ahora con un montón de canas. El gorrito blanco que luces tú lo compré antes de que nacieras. Fue un capricho de embarazada. Era de piqué, un tejido que ya no se usa. Como ya no se utilizan los pañales de tela que había que restregar con las manos bajo el grifo para arrancarles la mierda. Es la única foto que tengo de ti, y es la primera 7 vez que me desprendo de ella (me sacaré una fotocopia antes de enviártela); pero creo que mereces tenerla. También conservo un mechón de tu cabello dentro de una cajita metálica. Ese me lo guardo. Te lo enseñaré si un día llegamos a vernos. Por cierto, me llamo Laura. Lo he hecho, joder, he sido capaz de hacerlo. Empezar era lo más difícil. Cuando he llegado a casa de vuelta del cementerio venía decidida. Nada más entrar, tras beberme mi ginebra, he cogido papel y un bolígrafo, y me he puesto. Bendita sea mi madre, que se empeñó en mandarme a la escuela y me enseñó a leer. Nunca pensé que me fuera tan útil, aunque esto de escribir es muy difícil, por mucho que se haya leído. Lo curioso es que me han salido las palabras de un tirón. Como si las vomitara. Acabo de leerlas y creo que dicen lo que te quería decir. No sé si sabré expresarme en todo momento, porque lo que te tengo que contar es complicado y pueden faltarme las palabras. Pero lo intentaré. He dejado de escribir por un rato para ir a comprar un paquete de papel. En casa no tenía más que un par de cuartillas. ¿Para qué iba a necesitarlas? De paso, me he tomado un carajillo en el bar del Pepito. Hay que engrasar la máquina. Pero me controlaré. Necesito tener el coco claro. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por hablar de mi familia? Eso duele. ¿Por los últimos años? ¡Qué coño te importan! Lo lógico será empezar por ti. Porque lo que te interesa es de dónde demonios saliste, cómo es que te parió esta perdida. Déjame encender un Ducados. No sé si tú fumas o no (o fumabas, porque con el embarazo te lo habrán quitado; ahora miran esas cosas). En cualquier caso, no te molestará el humo. El papel no va a llevártelo; como mucho, apestará a tabaco. 8 2 Por lo poco que te conozco, me pareces una chica bastante tranquila. No es extraño; fuiste concebida en Canarias, y eso ha de notarse. Cuando, en el verano de 1959, cogí mi primer avión para seguir al Pepe hasta Canarias, me parecía cabalgar sobre una nube. Menuda aventura. Ni en sueños hubiera pensado que algún día volaría. Un sol blanco y cegador se me metía en los ojos desde la ventanilla. Haciéndome visera con la mano, miraba el paisaje de algodón que se tendía ahí abajo. Lo de algodón o del plato de nata, que también se parece, es un decir. Sabía que, si nos caíamos, no sería precisamente un colchón lo que nos esperaría debajo. Más bien nos pegaríamos una buena hostia. El miedo aumentaba la emoción de la aventura. Lo estrenaba todo: avión, novio y vida. Atrás se quedaba -o eso creía yo- toda la mierda que me había acompañado hasta entonces: el piso de la calle Picalquers con mi padre y hermano, los colegas de la calle, los trabajos perdidos por mi mala cabeza, la cárcel… El aterrizaje en Los Rodeos me los puso por corbata. Soplaba un viento huracanado que hacía bailar el avión como si fuera de papel. Desde mi ventanilla vi el ala de mi lado bajando hasta casi tocar las casas próximas al aeropuerto. Cuando creía que nos estrellábamos, el aparato se ladeó en sentido contrario y, dando bandazos, aterrizamos. Le juré a Pepe que no volvería a montarme en ese chisme: Aquí, o me quedo o vuelvo nadando. El Pepe no era un mirlo blanco. Cachondo, guaperas y machote, era pendenciero con otros gallitos; pero no bruto conmigo. Lo que más me gustaba era su mirada descarada, que se te clavaba y desnudaba. Y eso que tenía un ojo de cada color; lo digo en serio: uno era pardo y otro medio azul. Y bien majo que estaba. Era un buscavidas sin remilgos y muy divertido. Juntos nos lo pasábamos en grande. A mí siempre me ha ido la juerga y he procurado sacarle el máximo jugo a la vida, tomar al vuelo la ocasión que se presenta; nunca mejor dicho. Y la oportunidad apareció en forma de contratista de obras que buscaba albañiles para trabajar en Tenerife por al menos un par de años. Sueldo decente, aunque no fuera para tirar cohetes. Y yo llevaba una carta de recomendación falsificada para servir en una casa; me la había escrito la hermana de un amigo en Barcelona. No la iban a comprobar desde Canarias. El Pepe empezó a trabajar en la construcción de un hotel. Se pasaba el día subido al andamio, pero a su ritmo. De hecho ahí todo funcionaba “una hora menos en 9 Canarias”. Sin prisas, sin ansia. A mí me encantaba tanta pachorra, aunque al principio me atropellaba y chocaba yo misma contra aquella calma. La señora de la casa, doña Purificación, tenía los humos tan altos como el moño que se gastaba. No era mala mujer, pero se daba aires de marquesa no siendo nada. Eso sí, tenía pasta gansa. Yo limpiaba en un pispás toda la casa y ella desconfiaba de mi rapidez; creía que, deprisa, no podía haber faena bien hecha. Así que lo repasaba todo, y pobre de mí si había algo que no le gustara. Vuelta a empezar. Por eso aprendí a aplatanarme yo también. Trabajé despacio, pero sin gandulear. A los ocho meses yo ya estaba harta. Nunca antes había servido fija en una casa. Siempre disponible, no solo para limpiar, sino para darle palique a la señora, si a ella le venía en gana. Que ya se sabe, quien no tiene nada que hacer busca que otros lo contemplen. Y no veas el cuarto raquítico que tenían para la criada. Eso sí, presidido por un cuadro de una virgen con niño que daba repelús: el crío tenía cara de diablo. Ni un triste armario: una barra con colgadores tras una cortina. Suerte que, junto a la cama, había una mesita de noche con un gran orinal de loza. Desportillado, pero útil. Al menos no tenía que cruzar media casa para ir a mear, si me cogían ganas a media noche. Aunque tenía fiesta los jueves y los domingos por la tarde, me sentía enjaulada. Para eso no había seguido al Pepe a Tenerife. Él parecía contento con su trabajo. El ritmo canario le gustaba más que el catalán y le quedaba mucho tiempo libre, que pasaba en el bar y vete a saber dónde. Aseguraba serme fiel. Yo no habría puesto la mano en el fuego por ello. No es que me importara mucho porque entonces yo valoraba más la libertad que las fidelidades. Tampoco puede decirse que estuviera muy encoñada, lo que no quita que el condenado fuera capaz de calentarme, sobre todo cuando nos habíamos trincado unas copitas. Me prometía que un día nos iríamos a vivir juntos mientras iba dando largas. En cuanto reuniera el dinero suficiente, cogía un piso para los dos y me retiraba de servir. Yo me conformaba con tener una vivienda para nosotros, aunque siguiera trabajando de interina. Él insistía en esperar y hacer las cosas bien. Para mí que no tenía el menor interés en seguir de pareja conmigo. Me había sacado del distrito V, de un trabajo mal pagado y un cuartucho realquilado en casa de una viuda: ya había hecho bastante. Lo cierto es que cada vez me prestaba menos atención. Eso sí, nunca desaprovechaba la ocasión de echar un polvo. Como yo me impacientaba, me insinuó lo bien que nos vendría un pellizco de dinero extra para empezar la nueva vida que soñábamos y merecíamos. Y como no nos tocaban ni la lotería ni las quinielas… 10 Fue así como empezó a cuajar la idea de robar en la casa donde yo servía. No es que me hiciera mucha gracia. ¿Escrúpulos morales? No, de eso nada. Simplemente, no quería volver a la trena. Lo demás me la sudaba. El matrimonio estaba podrido de dinero y un poco menos no cambiaría su vida. Les sobraba. Guardaban efectivo y joyas en la casa. Era tan fácil conocer sus movimientos y saber cuándo no había nadie en casa. En aquella época no había alarmas. Podía sacar una copia de las llaves. Podía dejar una ventana mal cerrada. Podía… No aprovechar la ocasión habría sido de tontos. Y hasta disfruté preparándolo. Me habían caído muy bien los sinvergüenzas de La vida como es. Tras leer la novela, espadistas y santeros se convirtieron en mis héroes. Había llegado el momento de imitarlos. El Pepe entró un domingo por la tarde en que los señores asistían a una comida de familia y yo les acompañaba. Cuando se organizaban banquetes con mucha gente cada cual llevaba a su criada; para ayudar y para lucir la cofia almidonada. Por tanto, no había nadie en la vivienda. Abrió la puerta con la llave, aunque hizo saltar la cerradura y destrozó el marco con una ganzúa para disimular. Como yo le había hecho un plano marcando los lugares donde se encontraban el dinero y los objetos de valor, no tardó nada en limpiar la casa. Cuando llegamos, al caer la tarde, los señores pusieron el grito en el cielo; ella tuvo un ataque de nervios -le hice una tila para que se calmara- y él, más sereno, llamó a la policía. Yo me sumé a los aspavientos y colaboré con la policía dando cuantas respuestas supe y siguiendo todas sus instrucciones: “Sobre todo, no toques nada. No pases el trapo, no recojas lo que hay en el suelo. ¡Nada!” Yo puse toda la cara de tonta y asustada de que fui capaz. El señor hasta me dio una copita de coñac, como a su mujer, para que me recuperara (poco se imaginaba él lo mucho que me iba a mí la priva). Pero al Pepe lo trincaron. Al salir zumbando con la moto Guzzi que le habían prestado, se dio de morros contra la barrera de una obra y, al auxiliarlo, le encontraron el botín. Aunque sorprendió que el caco hubiera podido hacer un vaciado tan eficiente, él dijo haber actuado solo y justificó su éxito por el tiempo del que dispuso y por su olfato de sabueso. Tampoco me mencionaron sus compañeros de piso, a los que interrogaron. Como si yo no hubiera existido. Y mis señores nunca habían conocido al chico con el que salía. Ni siquiera sabían que tenía novio. Pero yo preferí poner tierra de por medio, por si acaso. Al fin y al cabo, el Pepe no me necesitaba. Y él a mí no me servía estando en chirona. Para quedarme sola en la isla, mejor volver a mi barrio. Empezaba a echar de menos sus calles estrechas, las esquinas meadas por los perros, el olor agrio de las bodegas. Y, mira tú por dónde, sentí nostalgia de los subterráneos de la 11 Avenida de la Luz, que bien podría haberse llamado de las Tinieblas por lo mal iluminada que estaba. Me entraron unas ganas locas de meterme en su cine de sesión continua y de comerme uno de aquellos barquillos a los que olía toda la avenida. Ya estaba harta de los días todos iguales de Canarias. Esperé un mes más, y me inventé una enfermedad mortal de mi ya difunta madre para justificar mi regreso a Barcelona. Volví a la península con cuatro perras ahorradas y un embarazo a cuestas. Pero eso yo aún no lo sabía. Y el que nunca lo sabría sería tu padre. ¿Qué se habrá hecho de aquel desgraciado? Y a mí qué coño me importa. Podía haberme quedado en Canarias y esperarlo. Podía haberle escrito una carta a la cárcel desde aquí. Claro, no te jode, mi bebé podría haber tenido un padre. ¿Qué habría cambiado? Yo no habría acabado en la calle, no habría tenido que renunciar a ti. ¿O sí? ¿De qué me había servido a mí tener un padre? Porque yo sí que había tenido un padre y una madre, e incluso un hermano, no te vayas tú a creer. Pero para lo que me valieron los hombres de la casa, mejor habría vivido sola con mi madre. Otro rato te lo cuento. Ahora me hace demasiado daño recordarlo. 12 3 Tu abuela Emilia era una buena mujer. Se pasaba el día trabajando en casa, limpiando, guisando (el piso siempre olía a cocido), cosiendo y aguantando los insultos y palos que le daba tu abuelo los días que venía borracho y los que no también. Mi madre no chistaba. Aún veo su cara de resignación: los labios prietos, la mirada baja. Tenía muy asumidas las directrices de los curas y del consultorio femenino de Elena Francis, que escuchaba cada tarde: “Paciencia, hija mía, paciencia; procura satisfacer en todo a tu marido. Los hombres, ya se sabe”. Y eso debía de incluir también a mi hermano José, seis años mayor que yo, que era calcadito a mi padre, Rufino. Iba de milhombres y trataba a mi madre como a una criada desde que le salió bigote. Yo estaba muy pegada a ella, que me mimaba y protegía de aquellos animales, con perdón. (La envidio: ella es mi recuerdo más sagrado; mi madre: mi mundo, mi cobijo. Yo, en cambio, solo fui para ti un peligro del que te libraste.) Ella me leía cuentos y quería que yo tuviera una cultura para mejorar en la vida, que para administrar la miseria y recibir palos ya estaba ella. Acabada la guerra, me mandó a la escuela del barrio, y me preguntaba por lo que me habían enseñado cuando la acompañaba a comprar con la cartilla de racionamiento o limpiábamos juntas legumbres en la cocina. No quería que yo tuviera que aprender con los sudores que le costó a ella: mi madre, tu abuela, aprendió a leer a base de repetir el padrenuestro y el credo de memoria mientras reseguía con el dedo las palabras escritas. Y fue ella quien me aficionó a los libros. Yo no tenía más que un cuento, el de Pulgarcito, que mi madre me leía y releía: primero me enseñaba los dibujos y, más adelante, las letras. Tú habrás aprendido a leer en la escuela, tus “padres” a buen seguro que leen mejor que los míos. ¿Hay libros en tu casa? ¿Te has aficionado a leer? ¡Cuánto me habría gustado inculcarte esa pasión! Los libros te permiten vivir otras vidas, conocer otros mundos, te enseñan a pensar… aunque a veces me he preguntado si valía la pena pensar tanto. Cuando aprendí a leer, mi madre empezó a llevarme a la Biblioteca Infantil de la Santa Cruz, que nos caía muy cerca. Nos escapábamos allí alguna tarde a escondidas de mi padre -una vez, muerta ya mi madre, el muy animal me rompió Moby Dick en plena 13 borrachera. Suerte que el libro no era prestado: lo había comprado yo en una librería de viejo, de segunda mano-. Recuerdo que me sentía importante al contar con todos aquellos libros a mi alcance. Juguetes no tenía apenas; solo me acuerdo de una muñeca de trapo que me había cosido mi madre. Aún puedo verla con sus pelos de lana amarilla y sus ojos pintados en la tela rosada. Una gran mujer, tu abuela. La pobre nunca se habría imaginado lo que su hija iba a ser capaz de hacer. ¡Qué vergüenza siento! También fue mi madre la que me descubrió la papelería/librería de la calle San Pablo. ¡Qué mundo mágico! Sola o acompañada, siempre encontraba algún motivo para ir allí: comprar una libreta para la escuela, un lápiz, una goma que luego frotaría sacándole su polvillo de color, un sacapuntas… Lo que me atraía era el olor a papel, que todo lo dominaba. Dejaba vagar la mirada por los lomos de los libros, incluso los tocaba. A veces sacaba uno del estante y lo ojeaba. El señor Ramón me trataba con amabilidad; tenía olfato para identificar las almas lectoras. Ya puedes mirar lo que quieras; así, el día que te ofrezcan regalarte un libro, ya sabrás cuál pedir. Recuerdo que, el día que cumplí 12 años, mi madre me llevó a la tienda para comprarme uno. Escogí Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Mientras me lo envolvía con papel de seda, el dueño me dirigió una mirada cómplice. Y yo soñé con trabajar algún día allí de dependienta. En mis fantasías, los libreros se pasaban las horas leyendo las historias que luego venderían (también creía que los pasteleros probaban todos sus pasteles y pastas). ¡Lástima que, cuando me llegó el momento de currar, mi padre tenía otros proyectos para mí! Quién sabe cómo me habrían ido las cosas si, en lugar de ir a la fábrica, me hubiera quedado allí entre libros y libretas. Aparte de gustarme más, el señor Ramón no me habría metido mano y yo no habría sido tan canalla. ¿O sí? Ahora no vale la pena ni planteárselo. Con mi madre nunca tenía miedo, ni siquiera cuando los bombardeos. Espero que tú nunca sepas lo que es eso. Yo era muy pequeña, cuatro años, pero se me ha quedado el sonido de las sirenas y la imagen de bajar corriendo al refugio (la estación del metro de Liceo) en sus brazos. Porque los brazos de tu abuela Emilia eran delgados, pero fuertes como tenazas. Y yo podía quedarme pegada a ella, con la cabeza acurrucada contra su cuello hasta que pasara el bombardeo. Un día me apreté tanto que se me quedó marcada en la mejilla su medalla de la Virgen del Rosario. El olor de su piel me daba seguridad y confianza. A lo largo de toda mi vida, cuando me he sentido perdida, he respirado hondo con los ojos cerrados para volver a olerla. No sabría decirte bien a qué olía. ¿A jabón? ¿A polvos de talco? No había nada comparable. Para mí era 14 simplemente olor de madre. El mismo en el que me refugiaba cuando mi padre volvía cargado a casa y la emprendía con todo el que pillara por delante. Él olía a alcohol y, cuando no, a ajo crudo (siempre he odiado el olor del ajo). Antes de que abriera la puerta, ya sabíamos si había bebido, porque se oían sus zancadas y bandazos; las paredes le quedaban estrechas. Una vez arriba, no acertaba a encajar la llave en la cerradura (la madera estaba llena de arañazos) y renegaba hasta que lograba abrirla. Entraba dando un portazo. Como no tenía ganas de cenar, gritaba que la cena era una mierda; más de un plato le vi tirar al suelo en vida de mi madre. Muerta ella, a mí solo me echó unas lentejas en la fregadera; le dije que las próximas se las guisaría él. Me arreó una manta de palos, pero la comida nunca más salió volando. Cuando gritaba me asustaba mucho y un día, de puro miedo, me meé encima. Tenía cinco años, y estaba plantada en medio del comedor temblando cuando sentí que la orina caliente me resbalaba por los muslos sin poder evitarlo y empapaba mis calcetines y zapatos. No me atreví a moverme, ni siquiera a mirar el suelo encharcado. Suerte que mi padre no lo vio. Pero sí mi madre; sin decir una palabra, fue a por la bayeta y se agachó a mi lado. Me llevó a la cama y me apretó contra su pecho antes de acomodar mi cabeza sobre la almohada. De nuevo el olor de su cuello me trajo la calma. Fue muy triste ver morir a mi madre con cuarenta y pocos años. Un maldito cáncer y los disgustos se la llevaron, dejándome a mí en compañía de los brutos de mi padre y hermano, que me maltrataron. Vaya si me maltrataron. De esos cabrones luego te hablo. A mi madre la perdí poco a poco. La vi encogerse y apagarse día a día. Y, sin embargo, su muerte me pilló por sorpresa. Comprendí que había muerto al ver su pecho inmóvil, su cara tan blanca, su nariz afilada. Su silencio. Nada fuera de lo corriente, me imagino, pero era mi primer encuentro con la muerte; por eso todo era especial. Al besar su frente, mis labios se encontraron con una piel pastosa que ya no olía como antes. El barro que tenía sobre la ceja derecha, ese pequeño cráter de fondo oscuro que yo siempre quería apretar por ver si salía la mota negra, seguía ahí como algo extraño: ahora no me daban ganas de apretarlo. Su cuerpo tan quieto me atraía y daba miedo a partes iguales. Mi madre era de pronto una extraña. La lavaron y vistieron las vecinas. Yo insistí en que le pusieran el rosario entre las manos. La medallita de la virgen me la quedé yo como recuerdo. No le pedí permiso a mi padre. Tampoco se enteró de nada. 15 Los de la funeraria la metieron en la caja y echaron no sé qué desodorante en la habitación. Supongo que lo hicieron porque era verano y el cadáver podía llegar a apestar con el paso de las horas. Yo encontraba insoportable aquel perfume; un olor fuerte y desagradable que se me quedó grabado. Nunca más lo he olido en parte alguna, pero aún lo huelo en mi memoria. Mi padre y hermano se pasaron la noche bebiendo vasitos de vino en el comedor. Era su manera de velar a la muerta. A mí me mandaron a la cama, pero no recuerdo haber dormido. Solo sé que, en un momento dado, la puerta del cuarto se abrió y vi entrar a mi madre. Avanzaba hacia mí despacio, sin ruido, con su nueva cara blanca, su vestido negro. No llevaba el rosario. Cuando llegó a mi altura, braceé en el aire. Mis manos no la encontraron, pero su imagen desapareció. Me levanté y volví a cerrar la puerta, que había quedado abierta. En el comedor, los hombres de la casa roncaban sobre la mesa. ¿Por qué no se habrían muerto ellos? Cuando vinieron a buscar a mi madre, me abracé a una vecina mientras se la llevaban. Con ella desaparecían también mis tiempos felices: mi infancia. (Cuando yo desaparecí de tu vida, no perdiste nada.) Bajaron a mi madre poniendo la caja casi derecha para no ir chocando con las paredes de la escalera. Lo oía todo, pero no quise seguir mirando. Me senté con las vecinas a pasar el rosario: mater purísima, ora pro nobis. Mi padre y hermano se fueron al cementerio. Aquel mismo día, mi padre me hizo cambiar las sábanas y fregar a fondo su dormitorio. Me había llegado la hora de sustituir a mi madre; de momento, como criada. Mi hermano José, que me llevaba seis años (digo llevaba porque se mató en un accidente de tráfico antes de los cuarenta), era un gallo de corral estúpido. Mientras fui niña, se dedicó a ignorarme y a burlarse de mí por estar enganchada a las faldas de mi madre. Cuando crecí y ella ya no estaba, se mofó de mis redondeces de adolescente. Decía que, con lo fea que era, aunque me salieran unas tetas como melones nadie iba a acercárseme. Muy cariñoso, mi hermano. Suerte que su opinión me importaba un carajo. Tu abuelo era ante todo un machista y un borracho, como ya te he contado. Lo demás, se daba por añadidura. En mi mundo abundaban los tipos como él. Yo solo puedo hablar de lo que me tocó pasar a mí. Hay otros padres cerdos y cabrones; pero este era mi cerdo y mi cabrón. Aún me duele recordarlo. Y ahora prefiero no hablar de él. 16 Lo que sí quiero que sepas es que, aunque al principio estaba acoquinada ante los hombres de la casa, no tardé en crecerme. Ya no podía refugiarme bajo las faldas de nadie. Mi madre había sido sufrida y discreta; nunca dijo una mala palabra. Yo era de otra pasta. No me dejaría atropellar: me volví peleona y deslenguada. Maestros, en casa, no me faltaban. 17 4 Tú también habrás jugado en la calle. Con el tiempo, se ha ido perdiendo esa costumbre porque la ciudad se ha vuelto cada vez más peligrosa. Cuando yo era niña, el barrio era como nuestro patio privado. Incluso a tu abuela Emilia, tan formal y precavida ella, le parecía bien que yo jugara a ratos en nuestro particular laberinto de calles y plazas con otros críos de mi edad; sobre todo, cuando hacía buen tiempo o estábamos de vacaciones. Eso sí, siempre quería saber con quién jugaba. Había que protegerse de las malas compañías, ya se sabe. El día de los Santos Inocentes, por ejemplo, tendrías que haber visto cómo disfrutábamos clavándole llufes a todo aquel que se ponía por delante. No sé si sabes lo que es eso, porque con los años, se han ido perdiendo muchas tradiciones. Las llufes eran los monigotes de papel que recortábamos y clavábamos con un alfiler en el abrigo de cualquier inocente, que para eso celebrábamos el día de las inocentadas. ¡Lo que nos reíamos viendo a señores muy serios paseando su condecoración de papel en la espalda! Eran tiempos en los que apenas había coches circulando y menos en las calles estrechas de mi barrio, donde no pasaba más que algún carro de repartidor. Las vecinas sacaban sus sillas a la puerta, tendían la colada en los alambres de balcones y ventanas y charlaban en aquella especie de prolongación de su casa mientras las criaturas campábamos a nuestras anchas y sin peligro. Jugábamos a la pelota o a la rayuela, que en Barcelona llamábamos charranca. Lo máximo que nos podía pasar -y pasaba- era toparnos con un exhibicionista en un rincón oscuro. Al que yo me encontré un día no le quedarían más ganas de enseñarla: me reí en sus narices de la birria que sacaba. No sería la primera polla que vería antes de probarlas. El cabrito de mi hermano, con el que siempre había compartido habitación, nunca se daba la vuelta cuando se desnudaba. Cuando faltó mi madre, no consideré oportuno dar explicaciones sobre mis compañías a nadie: no tardé en descubrir que la peor la tenía en casa. Al cerrar la puerta del piso y bajar a la calle, me sentía libre como un pájaro. Allá era dueña de mí misma, hacía lo que me daba la gana. Me paseaba, cambiaba tebeos usados (me encantaban el DDT y el Pulgarcito; me aburrían el Florita y los cuentos de hadas) y me metía en la biblioteca a leer novelas de Julio Verne o de Salgari (Heidi y otras cursiladas nunca me 18 interesaron). Bajar la escalera estrecha de mi casa, que siempre apestaba a humedad, era respirar la gloria. Al subir, la misma escalera olía diferente. El aire se hacía más pesado, gris. Y la puerta del piso, que aún conservaba el Sagrado Corazón de latón que había puesto mi madre, me parecía la losa de una tumba cuando la cruzaba de regreso. A las horas en que yo iba a la calle, había más chicos que chicas vagando por ahí (no éramos muchas las que nos atrevíamos a mezclarnos con los chavales). Estaban en la edad de sus primeras copas, de sus primeros cigarrillos, de empezar a meter mano. Yo ya tomaba pa amb vi i sucre desde pequeñita, pero eso no era alcohol ni nada. Tampoco nos parecía alcohol la quina con yema de huevo para abrir el apetito ni la leche con coñac para la gripe. Mi madre sabía mucho de salud. Cuando tenía diez años, me dejaban beber medio vasito de vino con la comida. A los quince, me servía vino en la mesa como mi padre y mi hermano; si podía trabajar como un adulto, también podía comer y beber lo mismo. Para mí, el vino era un alimento. Mi padre era un borracho porque bebía coñac, que es otra cosa. Y Dios me libre de parecerme a él (eso es lo que me da más rabia de mi jodida vida: que he acabado saliendo en algo a mi padre). Lo que aún no sabía es que la bebida, además de ayudarte a pasar la butifarra y las chuletas, también te pone a tono. Eso lo descubrí con los chavales del barrio; cuando tomaba unas cervezas con ellos me sentía más alegre y con más fuerzas para aguantar la vida en casa. El Pauet fue el primero que me dio a probar las cañas. Primero, el líquido amarillento y espumoso me dio asco. Era amargo y se parecía a una meada. Luego, empezó a gustarme el vaso empañado, el frescor en la garganta. ¡Y la marcha que me daba! Normalmente no pasaba de un par de cañas. Me dejaba invitar y el presupuesto de mis amigos no daba para tanto. Pero no te negaré que alguna vez me achispé, cuando celebrábamos algo. El día que cobré mi primer sueldo, aunque debía entregarlo en casa, decidí quedarme un pellizco para mis gastos. Y ahí incluí una ronda con los amigos, para que vieran que yo también podía ser generosa. No sé cuántas cervezas me trinqué. Ni las que les pagué a mis colegas. Llegué a casa vomitada y me costó encajar la llave en la cerradura. Subí la oscura escalera a cuatro patas. Suerte que me la sabía de memoria -el cuarto escalón tenía una baldosa rota que bailaba cuando la pisabas- por subirla sin luz todas las noches, que entonces no había ni una puñetera bombilla en los rellanos. No dejé que nadie me acompañara. Fue una suerte que mi padre no estuviera en casa. De verme, me habría arrancado las tripas de una patada. De hecho casi me las saca al 19 comprobar que no le entregaba toda la soldada: “Pero ¿tú qué te has creído? ¿Que vas a vivir aquí de renta? La marquesa a patearse el jornal y que luego la mantenga su padre. Ya te bajaré yo los humos. A mí me das el sobre completo. Y, pobre de ti, que no lo hagas. Te vas a enterar de lo que vale un peine”. Del peine, no sé, pero de la bofetada que me largó me acordé todo el día porque me dejó los dedos marcados. El muy cabrón… También fue el Pauet el que me pasó el primer cigarro. Tenía dos años más que yo y llevaba desde los trece trabajando en la trapería de su padre. Fumaba tabaco liado. Me gustaba ver la parsimonia con que sacaba un papel del librito encarnado. Tiraba de él con cuidado, luego lo acanalaba y llenaba poco a poco con picadura de tabaco. Cuando lo tenía casi cerrado, remataba la faena humedeciendo el papel con la punta de su lengua afilada y brillante de saliva. Y listo. Prendía el pitillo con una cerilla y se lo acercaba a los labios con los dedos pulgar e índice de la mano izquierda; siempre la izquierda. La primera calada era para comprobar que la cosa iba bien. Se paraba un segundo como para pensarlo. Luego levantaba una ceja, siempre la derecha, y seguía dando caladas al pitillo hasta que no le quedaba más que una raquítica colilla babeada, que tiraba al suelo antes que le quemara los dedos. A mí me fascinaba su ritual. Envidiaba su arte al fumar. Por aquel entonces, las chicas no fumaban. Y menos en la calle. Sé que alguna mujer elegante lo hacía con boquilla, sobre todo las extranjeras. Pero yo no era ni quería ser una chica “femenina”. No veía por qué una mujer no podía hacer lo mismo que un hombre. Le pedí al Pauet una calada. Tosí y lo encontré asqueroso. Me picaban la lengua y la garganta. ¡Joder, es que he respirado demasiado hondo! Pero volví a pedirle, días más tarde, otra calada. Acabé fumando cada vez que estaba con mis amigos de la calle. Y aprendí a liarme el tabaco yo misma, que nunca me ha gustado que me sirvan. El tabaco, mira tú por dónde, nunca lo he dejado; ni intentarlo siquiera. Aunque me huelan el aliento, la ropa y hasta el pelo, porque fumo lo más fuerte: tabaco negro. Empecé con picadura, continué con Ideales sin y con filtro y acabé con Ducados, que es lo que fumo todavía. El tabaco rubio solo lo fumaba cuando me lo regalaban los marineritos americanos; pero de ellos te hablo más tarde, que me estoy desviando. Volvamos a mis años mozos. No fue el Pauet el primero que me pasé por la piedra. 20 En el patio del herrero, en la calle del Malnom, había muchos rincones oscuros a la puesta del sol. Y no había ventanas que se abrieran sobre él, flanqueado como estaba por la pared ciega de una casa, por la derecha, y de una tapia elevada por los otros tres costados. El hijo del herrero, el Cisco, hacía buen uso de ese espacio para sus propias correrías y las de sus amigos, que debían ofrecerle alguna contraprestación por usarlo. A mí me invitó él. La verdad es que no se lo puse fácil. Nos hicimos amigos y, todo hay que decirlo, a mí me gustaba porque era guapo: morenazo, ojos como tizones, pestañas como una persiana, alto, musculoso. ¿Y qué más? Me invitaba a cañas y a tabaco; me llevó a escuchar los discos de Luís Mariano en el gramófono que tenían en la herrería, que también era vivienda. Me acariciaba con suavidad las mejillas, las manos. Un día me dio un beso en los labios. Cuando me quiso meter la lengua le corté en seco: “¿Tú de qué vas, marrano?” Pero otro día tuve menos manías y mi virginidad se perdió en la herrería del Cisco, como podía haberse quedado en cualquier otra parte. Con más gusto que dolor, todo hay que decirlo. Limpié la sangre con un trapo viejo que eché en una papelera de la calle. Por suerte me había levantado bien la falda y no llegaría manchada a casa. Bueno, manchada sí llegué, pero por una cagada de paloma que me cayó encima mientras caminaba por la calle. Aquella primera vez me llenó de orgullo: había sentido placer y, sobre todo, lo había hecho con quien y porque a mí me había dado la real gana. Y, algo más: no me había sentido poseída, sino todo lo contrario; el Cisco había sido poseído por mí. Esta vivencia no habría de variar nunca y marcaría mi relación con los hombres en adelante. No se puede decir que fuera una chica romántica. Me gustaba probarlo todo, sentirme en pie de igualdad con los chavales, ser más lista que ellos. Mi intimidad con el Cisco no significaba que bebiera los vientos por él, que me quitara el sueño. Una cosa era pasárselo bien; otra, liarse. Como yo no tenía manías, me revolqué con otros chicos del barrio: el Pauet, el Quim y el Pep. Para ellos era más barato que pagar en un burdel del barrio y menos arriesgado: yo no tenía enfermedades. Para mí, un ratito de placer (variaba según el chaval y el día) del que procuraba sacar alguna ventaja: me pagaban las cervezas, el cine y los cigarros. El único problema se me planteó por culpa del Cisco, que se había colgado de mí y lo pasó muy mal: “¿Es que no te importo un carajo?” Él no comprendía que me fuera hoy con uno y mañana con otro. Y yo no entendía por qué demonios debía yo ligarme a ninguno de ellos con fidelidad. “¡Que no me he casado contigo, coño!” Ya había visto de lo que le había servido a mi madre. Por mí, se podía guardar sus consejos 21 la mema de la señora Francis. El pobre Cisco se había encaprichado conmigo; incluso se atrevía a soñar con pedirme relaciones más adelante. “¡Quítatelo de la cabeza, joder! Y no me lo vuelvas a mentar”, tuve que cortar por lo sano. Novio, lo que se dice novio, nunca tuve. Todo lo más dos medios. El uno fue tu padre; el otro, un mozo del colmado donde trabajé un par de años al salir de la prisión. Me tiró los tejos y me gustaba, dentro de lo que cabe. Pero yo no le convencía a su madre, y no me extraña. Me olía el aire de pendón de una hora lejos. ¡Menudo sexto sentido tenía la vieja arpía! Metió tanta cizaña que acabé cortando por lo sano. Yo, claro. Al fin y al cabo, no estaba enamorada. A estas alturas puedo decirte, sin equivocarme, que nunca me he enamorado de ningún hombre. De ninguno. Algunos me han dado gusto; otros, asco. Amor, ninguno. 22 23
© Copyright 2026