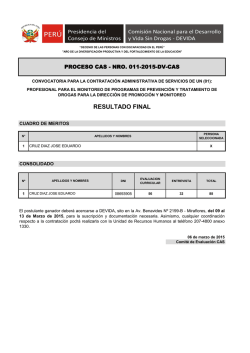Untitled - Polska Viva
Título: VALENCIA, VARSOVIA, VLADIVOSTOK Werner Deichmann Juan de la ilustración, Daniel del Rosal García ISBN: 978-83-940609-0-9 Depósito legal: Capítulo 1 Varsovia Dos Chevrolets Tahoma negros se alejaban de Varsovia. Se dirigían hacia una concurrida casa en la pequeña ciudad dormitorio de Pruszków. En uno de los coches iba un grupo de empresarios españoles. En el otro, un grupo de polacos, entre los cuales se encontraba Eduardo Nowak, el único que tenía sangre española, el artífice de aquel encuentro y de la empresa de importación de frutas y verduras que iban a fundar entre todos. Eduardo tenía muchos de los rasgos que distinguían a los españoles, un pelo muy oscuro, casi negro, una estatura de un metro setenta y dos, que le situaba por debajo de la media polaca, y una contagiosa energía que todos atribuían a su origen latino. En cambio, el cuerpo recio y delgado, como si lo hubiesen esculpido del tronco de un abeto, era un rasgo que, junto a sus ojos, de un azul muy pálido, casi metálico, delataba su origen eslavo. —Y ¿qué crees? —le preguntó uno de sus compañeros—. ¿Quiénes son mejores en la cama, las polacas o las españolas? Eduardo sonrió, era una pregunta trampa. Si decía que las polacas, no le iban a creer —las españolas tenían fama de ser mucho más fogosas y apasionadas y, aunque ninguno de ellos había visto una europea del oeste más que en la televisión, confiaban a pie firme en el estereotipo—, pero si contestaba que las españolas, iba a herir el orgullo patriótico y comenzaría una discusión estúpida en 7 la que todos los demás le enumerarían las increíbles cualidades de las autóctonas. —Las polacas —contestó— son más esbeltas, más altas, de ojos claros, tienen las piernas largas y bien formadas y siempre están dispuestas a hacer el amor. Las españolas, en cambio, son más bajitas y voluptuosas y, aunque sus modales son demasiado directos para nosotros, aprecian mucho la caballerosidad del hombre polaco; en eso superamos mucho a los españoles. —Pero, bueno, ¿cuáles son las mejores en la cama? —Hombre, depende —dijo, dándose tiempo para pensar en cómo salir del paso—. Si es con las luces apagadas, las españolas, pero con las luces encendidas no hay como las polacas. El grupo entero estalló en carcajadas. Tardaron un tiempo en volver a la calma, dada la excitación general. Eduardo se regocijó en el estupendo efecto de sus habilidades sociales. Se imaginó sentado en el coche de los españoles diciendo: «Si es para mirar, las polacas son mejores, pero si es para tocar, no hay ni punto de comparación con las españolas», y el efecto hubiera sido el mismo. Cada uno se iba haciendo una idea de lo que se encontraría cuando entraran en el local. No todos estaban contentos, ni todos habían aprobado la idea de celebrar de aquella manera la firma del último contrato, pero Eduardo ya había hecho aquello antes y sabía que si las chicas eran tan guapas como le habían prometido, las reservas morales de los más conservadores se desmoronarían al verlas desnudas. No había nada que cementara mejor una relación entre hombres que una buena orgía, y con los españoles, si se quería hacer buenos negocios, primero había que ser buenos amigos. Dado que ni sus compañeros polacos hablaban español, ni los españoles polaco, y que pocos allí hablaban inglés, lo único que podría unirles era hacer todos el ridículo juntos correteando desnudos tras de chicas que se dejarían atrapar a la primera de cambio y compartir litros de vino y vodka. Tras llegar al aparcamiento, se bajaron los polacos, elegantes y comedidos, intentando disimular su excitación, mientras observaban atónitos al bullicioso grupo que bajaba del segundo coche. Los españoles bromeaban y se reían a gritos, se comportaban como niños. El grupo polaco había descendido de su Chevrolet de forma ordenada, primero el jefe y después los empleados, mientras que el grupo español pareció lanzarse en tropel hacia las puertas del local.. Como Eduardo esperaba, nada más entrar y ante la vista de las hermosas muchachas que, ligeras de ropa, paseaban por la sala 8 principal, las diferencias culturales desaparecieron por completo. Eduardo había tenido una abuela española, una vieja republicana huida del régimen franquista que se refugió en los brazos de un alto funcionario del Partido Comunista de aquel país y que cuidó de su nieto cuando sus padres murieron, inculcándole el amor a un país lejano y, para la mayoría de la gente que conocía, exótico. El amor a España lo compaginó tan bien con los negocios que cuando empezó a trabajar en la cadena de supermercados comprendió el enorme potencial que tendría poder salvar las barreras culturales que separaban a ambos países, particularmente en la importación de frutas y verduras. No le cupo duda alguna cuando le ofrecieron coordinar la creación de la parte polaca de la nueva empresa internacional, de ser el hombre ideal para aquel trabajo. Con el ánimo encendido por el éxito y la cabeza llena de ideas para su futuro, entró Eduardo siguiendo a sus compañeros polacos y encabezando al grupo español. La estancia contaba con una gran plataforma circular en el centro de la cual un poste metálico ascendía hacia el techo. Alrededor de la plataforma, que se elevaba a la altura de sus cabezas, un hueco a modo de foso y una barra de bar acogían a la mayor parte de los clientes. La sala era muy grande y estaba repleta no de mesas, como hubiera cabido esperar, sino de camas redondas, de montones de cojines, de pequeñas mesitas por todas partes, pobladas de copas y botellas, y de sillas junto a las camas. Eduardo había explicado a todos que aquel local no disponía de habitaciones, lo cual era mentira, pero que la belleza y la prestancia erótica de las chicas supliría cualquier molestia, como pudieron comprobar posteriormente los asistentes. No tardaron mucho en aparecer las tan esperadas prostitutas, que comenzaron a pasearse alrededor de la barra y a hablar con sus potenciales clientes. Para sorpresa de los españoles, había muchas que hablaban su idioma. Las había, de hecho, que hablaban hasta cinco lenguas, pero no era su nivel cultural lo que más se esperaba de ellas. No tardaron en desgajarse las primeras parejas en dirección a las camas. Fue en ese momento cuando descubrieron la utilidad de las sillas. Las chicas, solícitas, desnudaban a los hombres dejando sobre su respaldo la ropa bien doblada, antes de quitarse alegremente lo poco que llevaban puesto y de tirarlo por ahí. Eduardo contemplaba aquel panorama como si de un director de orquesta se tratase, pero uno especial, uno que solo se preocupara de organizar la disposición de los músicos y de mover un par 9 de veces la batuta, lo suficiente para que todo empezará a suceder al unísono y evolucionará al mismo ritmo. Después, dejaría ya que todo sucediera libremente, convencido de que para lo demás se hacía innecesaria la dirección. Tan absorto estaba en sus pensamientos que no se dio cuenta de que solo él y un hombre maduro sentado a su lado eran los únicos que faltaban por pasar a revolcarse desnudos por las camas. Este último era el director de una de las mayores empresas andaluzas exportadoras de fresas. Eduardo lo conocía muy bien. El hombre habló con un profundo acento mientras sostenía en su mano un cuba libre, indeciso, sin terminar de decantarse por beber o hablar. —Haces bien en no participar de la orgía. Estas cosas son muy peligrosas. —No, hombre, ni hablar, estas chicas solo hacen el amor con preservativo, y además pasan exámenes médicos cada tres meses. —Veo que sabes del tema. Entonces no es que no participes por escrúpulos. —No, ¡qué va! Debo de conocer la mitad de los burdeles de Varsovia. Mi sangre española, ya sabes. —Ja, ja, ni falta hace que me lo cuentes. Yo a tu edad era un fiera, qué te voy a contar, pero ahora, con los achaques. —Pues, entonces, ¿por qué dices que es peligroso? Parece que tú también te lo has pasado bien en tus tiempos, ¿no? —Ah, amigo. He visto a más de uno enamorarse de una puta, y te diré una cosa: esas chicas se enamoran a veces de los clientes, pero no son pocas las ocasiones en que tienen tipos peligrosos a los que rendir cuentas. He visto a más de uno acabar muy mal, no por las chicas, que por lo general son de lo más inocentes, sino por los desalmados que las manejan. A Eduardo le sorprendía esa capacidad tan española de ponerse trascendental después de beber unas copas de más. Los polacos se pasan la vida escondiendo sus emociones, como si revelarlas les hiciese vulnerables, y cuando beben se liberan de ese corsé social, bailan, hablan a gritos, bromean y se divierten como si esa fuese la última fiesta de sus vidas. Ningún polaco se pone a filosofar estando bebido, pero los españoles sí; no todos, desde luego, pero siempre hay alguno que lo hace y a nadie le parece raro, e incluso es probable que otros que hasta entonces hayan estado bailando y riendo dejen la diversión y se unan a la tertulia. Pero ¿por qué? ¿Es que hay algo que les impida hacerlo sobrios? —Puede que no tenga tus años pero ya estoy bastante curtido. A mí eso no me pasaría. 10 —Dime, ¿alguna vez te ha engañado una mujer? ¿Sabes ya lo que se siente cuando te ponen los cuernos? Eduardo tenía veintiocho años y aunque había pasado ya por muchas relaciones, no podía decir que le hubiesen engañado. Había salido con chicas que salían a su vez con alguien, pero no se había sentido engañado. Algunas con las que tuvo historias bastante superficiales le dejaron por otros, pero no se sintió abandonado. —Creo que no, pero ¿qué tiene eso que ver? He conocido montones de mujeres, dentro y fuera de los burdeles. ¿Cómo no voy a estar curtido? El empresario andaluz ya no le escuchaba. Miraba absorto a la chica que bailaba en la barra. Era alta, delgada, pero con unos preciosos pechos que de ninguna manera podían ser artificiales. Su melena larga, negra, iba recogida en una coleta que movía al girar como si tuviese vida propia. Tenía una piel blanquísima, la luz se reflejaba en ella como en porcelana. Llevaba un tanga tan oscuro como su pelo y resaltaba la perfecta forma de sus nalgas. A diferencia de las otras chicas, bailaba sin tacones. Se movía ora con una suavidad tal que parecía estar frenando el mismísimo paso del tiempo, ora con la rapidez y flexibilidad de una gata. Eduardo también se quedó extasiado. En un momento le pareció oír a su compañero un «Ya te lo había dicho». Se giró y le miró. El hombre estaba boquiabierto observándola. No iba a tardar mucho en gotearle la baba sobre la barra. Entonces se dio cuenta de que él no podía haberle hablado y de que el tiempo verbal hacía referencia a algo expresado en un pasado remoto. Volvió entonces a mirar a la chica, que justo en aquel instante hacía un giro a una velocidad imposiblemente lenta alrededor de la barra vertical y descendía en espiral mientras se agarraba con una pierna y la otra, extendida, terminaba su trayecto mostrándole la planta del pie. La chica le miró a los ojos y sonrió al tiempo que se soltaba la coleta y liberaba la melena. Era una sonrisa dulce, que armonizaba maravillosamente con sus facciones ovaladas. Pero eran sus ojos negros lo que le tenían paralizado. Una llamarada recorrió sus entrañas. El deseo de poseerla, de hacer suya a la dueña de aquellos ojos incendiarios, de aquel cuerpo felino, le atenazaba. Entonces volvió a oír la frase, «Ya te lo había dicho», y supo que estaba atrapado. Si ella se le acercaba, haría todo lo que le pidiera. La chica del pelo negro recogió el sujetador que había tirado al suelo y bajó por una escalerilla hasta el otro extremo de la barra. Por un momento desapareció de su vista. Sintió como si le hubieran dejado entrever el paraíso a través de una puerta semiabierta para, 11 de pronto, cerrársela en las narices. Pero no tardó mucho en volver a aparecer. Eduardo supuso que ella se habría cambiado en alguna sala contigua a la principal, porque llevaba un vestido negro de látex. Vio como se acercaba desde lejos, esquivando a los sobones que se levantaban de sus camas para pedirle que hiciera el amor con ellos. Se movía con tal gracia que los hombres no llegaban ni siquiera a rozarla, los evitaba de tal manera que parecía repelerlos como un imán repele a otro del mismo signo. Se dirigía hacia él y lo hacía sin dejar de mirarle ni un solo instante. A medida que se acercaba, sentía cómo la intensidad del deseo se hacía insoportable. Tenía también miedo…, miedo a no ser capaz de articular palabra, pero sobre todo un temor punzante, como el que se siente al poner los pies en el borde de un precipicio y mirar hacia abajo. Ella estaba allí, en el fondo, atrayéndole hacia sí con una fuerza cada vez mayor a medida que se acercaba. Y él iba a caer. La chica llegó y se sentó a su lado en la barra. Al hacerlo dejó de mirarle, como si ya no le interesara y pidió un champán. Eduardo conocía el juego. Estaba conminándole a que la sedujera. Puede parecer absurdo que una prostituta requiera que la seduzcan en un burdel, pero Eduardo estaba demasiado aturdido como para planteárselo. Era algo que sabía hacer tan bien como aquellos que dicen ser capaces de hacer algo hasta con los ojos cerrados. Incluso cegado por el deseo sabía lo que tenía que hacer. —Si no te importa, te invito yo —le dijo. —Ni mucho menos —contestó ella mostrándole aquella deslumbrante sonrisa. Eduardo llamó al camarero. El hombre sacó rápidamente dos copas y les sirvió champán. —Pensaba que eres español. Te he oído hablar con ese señor a tu lado. —¿Y entendías lo que decíamos? —Solo un poco. Yo hablo pequeño español. Eduardo se rio cariñosamente. —Encantado te daría clases de perfeccionamiento. —Seguro que eres buen maestro —le dijo devolviéndole la sonrisa. Increíblemente, se quedó sin palabras. No se le ocurría qué decirle. De pronto, de todo su repertorio, mil veces ensayado y otras tantas corregido con la práctica, no podía encontrar ni una sola frase que no sonase estúpida, artificial, pretenciosa o patética. Su mirada le tenía clavado. Sentada en el taburete giratorio de cuero 12 rojo, había dirigido sus piernas cruzadas hacia él, de manera que casi podía tocar sus rodillas sin extender las manos, que tenía unidas por las palmas, con los dedos apuntando a sus muslos. ¿Era eso lo que ella quería que hiciese? Después de todo estaban en un burdel, pero ella había comenzado el juego de la seducción. Si lo hacía, rompería las reglas, y quizás se acabaría todo. Fue ella la que encontró la salida a su indecisión. Se inclinó hacia él y le preguntó: —Antes de venir me dijeron que necesitaban chicas que hablaran algo de español, por eso estoy aquí, pero no nos dijeron a que os dedicáis. ¿Qué es lo que haces? —Soy el presidente de una empresa hispano-polaca de importación de frutas y verduras. Aquello no era cierto, pero sí mucho más sencillo que explicar su función de mediador entre dos grupos de empresarios de diferentes nacionalidades, e impresionaba más. —Debes de viajar mucho entonces. —Sí —dijo sintiéndose un poco más relajado—, pero me encanta estar a caballo entre dos culturas tan diferentes como la polaca y la española. —Te comprendo muy bien. Yo misma estoy a caballo entre Ucrania y Polonia. —Y un poco España; si no, no habrías estudiado español. Ella se rio complacida. Al hacerlo, giró levemente, rozándole las manos con sus rodillas. —El porqué de que hable español es una historia muy larga. —¿No podrías hacer un resumen? —¡Uy!, no, de ninguna manera, y aunque pudiese seguro que te aburriría, no es para nada interesante. —Bueno, pues… —Me encantaría viajar a España. Nunca he estado, pero he oído hablar de Ibiza, Lloret de Mar, Mallorca. —Esas son zonas turísticas, no España. —Pero están en España, ¿no? —Sí, pero si lo que quieres es tomar el sol, da igual ir a Ibiza que a Creta o Sicilia. Las playas, los hoteles y los restaurantes son todos iguales. —Seguro que tú podrías enseñarme lugares más interesantes, ¿a que sí? —No lo dudes. —¿Porqué no me tocas un poco? No muerdo. Eduardo puso sus manos sobre sus muslos. La sensación era deli13 ciosa. Ella estaba inclinada hacia él de tal modo que para besarla solo necesitaba girar un poco su cara. Cuando lo hizo, ella se apartó. —Nada de besos. Eduardo se sintió contrariado. Sabía que a las prostitutas no les gusta que las besen en la boca, pero, en su atolondramiento, se le había olvidado con quién estaba hablando. —Perdón —dijo él. —No, hombre, no te preocupes —dijo con dulzura—. Nada de besos en público. Vamos a un lugar privado y más tranquilo. Aquí hay mucho jaleo. Miró a su alrededor. Siguiendo sus instrucciones, los grupos de polacos y españoles se mezclaban arrastrados por las chicas, que jugaban con ellos a compartirse e intercambiarse. Lo que no comprendía, hipnotizado por los pasos de aquellas piernas increíblemente largas y bien proporcionadas, era cómo podía romper ella la orden que él mismo había dado al gerente de aquel club de que nadie supiera que había dormitorios tras las cortinas que, oportunamente, se habían colocado disimulando las puertas. Acaso ella sabía desde el principio quién era él. Quizás se la habían enviado en agradecimiento. Las dudas se disiparon cuando, a pocos pasos de la cortina roja, apareció un alto y fornido albino con pinta de hacer halterofilia a diario y de no haber tenido jamás una brizna de pelo sobre el cráneo. —¿Adónde van? —dijo bloqueándoles el paso. —Está bien. Soy Eduardo Nowak, el organizador de esta fiesta. Déjenos pasar. —Un momento. El gigante acercó su boca a la solapa, dijo algo en ruso y esperó unos segundos sin dirigirles la mirada ni cambiar de posición. —De acuerdo, adelante —dijo apartándose de su camino. Cuando salió de allí, acompañado por sus agotados pero felices colegas, más que andar fluía. Durante el camino de vuelta a Varsovia, los recuerdos de las horas pasadas en compañía de Magdalena Petrova, la veinteañera ucraniana que acababa de estremecer su mundo, hacían que se mantuviera al margen de los socarrones comentarios de sus colegas. Estaban tan entregados a sus vivencias que no habían reparado en que uno de ellos no participaba. Mientras Pawe_ comentaba como había estado discutiendo con Pablo por una chica, hasta que ella les hizo notar que se llamaban igual, Eduardo, lejos de todo aquello, recordaba las caricias de Magdalena. Mientras estallaban las risas al aclarar Pawe_ que, tras decidir compartirla de forma salomónica, la 14 mitad para uno y la mitad para el otro, comenzaron a discutir sobre qué mitad iba a disfrutar cada uno, Eduardo recordaba la voz suave de Magdalena hablándole al oído, describiéndole lo que sentía al deslizarse lentamente sobre su cuerpo, sin escuchar los detalles sobre el sándwich protagonizado por el improvisado trío. Había conocido a muchas mujeres. Casi todas le habían atraído por su belleza, pero siempre había habido algo más, o bien una sensualidad prometedora, o un encanto único, e incluso las hubo incluso que le fascinaron por su elegancia, porte o inteligencia. Se enfrascó en todo tipo de relaciones, desde las más turbulentas, que, aunque agotadoras, siempre le dejaban el agridulce resabio de querer más, hasta la clásica relación prematrimonial que le dejaba con la sensación de haber aprendido ya demasiado de las mujeres. ¿Qué hubiera pasado si él también se hubiese entregado? ¿Cómo hubiesen sido aquellas relaciones? Aunque la mayoría de las veces no había una sola cosa que le atrajera, sino una mezcla de ellas, casi siempre era el tedio y la rutina lo que le empujaba a distanciarse. En cualquier caso, nunca había conocido a nadie que reuniera todas las cualidades que él amaba de modo que le hiciera entregarse como él se había entregado a Magdalena en aquella habitación de burdel. Le pertenecía desde que la vio bailando, hipnotizándole con su piel, con sus caderas, con el ondulante movimiento de sus piernas y brazos al girar, y lo esclavizó clavándole aquellos ojos que no había podido dejar de mirar ni mientras hacía el amor con ella. Cerraba sus ojos y veía los de ella. —Ya estamos —dijo el conductor. —Venga, Eduardo, que te has quedado en Babia —añadió Pawe_ . —Vaya, estaba pensando en la cena de esta noche. —Está todo preparado, hombre. Hasta ahora ha salido todo tan bien que aunque nos sirviesen salmonela pura, a nadie le importaría, y, de todas formas, el contrato ya está firmado. —Si, es verdad. Bien, ahora descanso un poco y voy para el Sheraton. —Tráete a tu novia, hombre. A nadie le va a importar si luego te casas con ella o sales con otra. —Yo me traigo a mi novia si tú haces lo mismo con tu amante. ¿Qué dices a eso? —Yo no tengo ninguna amante, pero me da que algunos de nuestro colegas polacos y más de la mitad de los españoles podrían seguir tu consejo. Sería, desde luego, una forma sin parangón de amenizar esas cenas. 15 Fueron atravesando los barrios populares de Varsovia que la especulación inmobiliaria había salpicado con pequeñas islas del nivel y confort de la clase media alta. Las clases más acomodadas convivían con los desfavorecidos compartiendo calles, tiendas e iglesias, pero estableciendo zonas cercadas que impidieran el paso de sus vecinos pobres, que tendían a envidiarles y a desear tomar sus pertenencias por la fuerza. El coche paró ante una verja blanca flanqueada por una valla metálica y una caseta desde la que unos guardas de seguridad auscultaban el vecindario a través de decenas de pantallas. Eduardo bajó, les saludó, y ellos abrieron la portezuela lateral de la verja. Para acercarse al umbral tuvo que atravesar unos metros de acera de superficie irregular, moteada de cristales tan minúsculos como el tiempo pasado desde que la botella que los originó se hubiera estrellado contra el suelo. Al acceder a la zona cercada por las cámaras, muros y vallas, quedaban atrás los edificios altos y grises de la época comunista para entrar en un área de orden, armonía y paredes blancas. Las calles de adoquines de cemento y los charcos ennegrecidos daban paso a cuidadas sendas de fina gravilla flanqueadas por no menos cuidados jardines. Una de aquellas sendas le llevó hasta el portal de su edificio. Sacó una tarjeta del bolsillo y la acercó a un sensor blanco en forma de elipse con una luz roja en el centro. El color de la luz cambió a verde y la puerta se abrió. Dos minutos después entraba en su casa. —Hola, cariño —le recibió su novia, acercándose para besarle. —¿Qué haces aquí? Pensé que hoy te ibas al pueblo con tu familia. ¿Es que no puede uno estar solo de vez en cuando? Anonadada por la respuesta, como de una bofetada se tratara, le contestó de forma casi automática: —Tengo que estudiar. En Varsovia es más fácil. —Ah, es verdad, perdona. Había olvidado que tu examen de Derecho Mercantil es la semana que viene. —Estás muy raro. Nunca hubiera pensado que no te alegrarías de verme. —Perdona, de verdad. Es la tensión, el trabajo, todo eso. Sabes lo importante que es lo que estoy haciendo. —Lo sé, lo sé. Nada, me voy al pueblo. Te dejaré tranquilo si es lo que quieres. —Que no, venga, perdóname. Ha sido por los nervios de estos días. 16 —Entonces, abrázame, por favor. Vista desde fuera, la escena debía de tener un aspecto lamentable. Eduardo se acercó a su compungida novia, de mala gana abrió sus brazos y, cuando ella se dejó casi caer entre ellos, puso una cara de fastidio que bien pudiera haber sido interpretada como asco. Un observador imparcial hubiera percibido en su rostro una sucesión de emociones absurdamente contradictorias. Tras la náusea, vino el miedo, después la lástima, la culpabilidad, la resignación y, finalmente, la determinación. Pero usted, lector, no es un simple observador. Déjeme conducirle a la mente de Eduardo, a lo que pensaba en aquellos instantes. Como escritor cuento con la posibilidad de sondear la mente del protagonista, viajar en el tiempo o detenerlo, si fuera necesario, y así permitirle contemplar la escena como un espectador privilegiado. Gracias a ello comprenderá bien por qué tomó después la decisión que tomó. Vamos a dar un pequeño salto atrás en el tiempo, sigamos el hilo del pensamiento de Eduardo. —No es a ella a quien quiero abrazar, maldita sea, ojalá se la tragara la tierra. Es a Magdalena a quien quiero tener entre mis brazos. Magda la puta. La dulce. Magdalena la apasionada. La que calma mi deseo con las manos y mi sed de amor con su boca. Lo dijo sin darse cuenta de lo que significaban aquellas palabras, pero una vez pensadas comenzaron a retumbar en su cabeza con fuerza creciente. —No puedo estar con ella. ¿Qué es lo que me ha hecho esa zorra? No debo volver a verla. Debo de haberme vuelto loco. ¿Cómo voy a unir mi vida a la de alguien así? En aquel momento pasaron por su mente una sucesión de imágenes escabrosas de orgías con viejos gordos en yates y chalés de lujo, chulos recibiendo su paga, drogas, enfermedades, peleas, y todo mientras entre sus brazos se acurrucaba su novia buscando cariño y calor. —¿Qué culpa tiene ella de que yo haya perdido la cabeza por unos instantes? Mírala, apretándose contra mí como si quisiera sujetarme para que no me escape. ¿Cómo puedo haber sido tan duro con ella! Pero ¿qué podía hacer yo? ¿No soy un hombre? Hay cosas a las que uno no puede resistirse. Al final soy como todos. Hasta al más duro y experimentado lo puede echar abajo una mujer Eduardo se dio cuenta del error que cometió al creer que se había enamorado de Magdalena Petrova. Comprendió que si no hacía 17 algo para evitarlo, caería en sus brazos de nuevo, y, entonces, quién sabía lo que podía pasar. En ese momento decidió terminar con su vida de eterno soltero. Mientras su novia le repetía lo mucho que lo quería, él decidió pedirle que se casara con él. Lo haría en cuanto volviera de la cena en el Sheraton. El grupo de polacos y españoles comieron por separado y volvieron al hotel para descansar de los excesos de la mañana. Las mujeres habían sido llevadas convenientemente de compras a la hora a la que sus maridos estaban de vuelta, con el fin de que pudieran ducharse y borrar así cualquier rastro de la aventura. A las siete, Eduardo entraba en la sala de encuentros. La maître le acompañó hasta la puerta y le cedió el paso. Era una mujer alta, rubia, de formas un tanto desconcertantes. De cintura para abajo podía pasar por una modelo: caderas perfectas, muslos suavemente contorneados y unas gráciles pantorrillas erigidas sobre unos pies bastante grandes, enfundados en unos prácticos zapatos sin tacón. Se notaba que andaba mucho. La falda de color lila le llegaba justo por debajo de las rodillas y era muy ajustada. La chaqueta azul parecía hecha a medida, ya que su espalda se ensanchaba según se ascendía con la mirada, hasta que al llegar a la altura de los hombros se convertía irremisiblemente en la de una recia nadadora. Ciertamente, imponía respeto. Se dirigía a él con seguridad, dejando clara su gran profesionalidad. Le explicó todos los pormenores de la organización. Consiguió sorprender a Eduardo. Aquel lugar era dirigido con la precisión de un reloj suizo. Las paredes, el techo, los muebles de la sala…, todo era blanco. Había algunas mesillas en las paredes laterales y una gran mesa central. Las sillas estaban tapizadas de rojo y la sala en su conjunto, intensamente iluminada por un enorme techo traslúcido de forma oval. Aquella luz resaltaba el relieve de los enlucidos, de manera que, más que de escayola, parecían de mármol. Daba tal sensación de lujo y pulcritud que Eduardo no dudó de que aquello no era más que pura apariencia. Como leyendo el pensamiento de Eduardo, la maître le comentó: —La cena es dentro de una hora. Si quiere, podemos redecorar la sala. Tardaremos tan solo veinte minutos. —No, no es necesario. Basta con que bajen un poco la luz. A ella se le escapó un gesto de disgusto que rápidamente disimuló con una ensayada sonrisa. Con menos luz los enlucidos ya no parecerían de mármol, Eduardo lo sabía, pero el ambiente sería un poco más recogido. 18 La maître accionó un botón de su mando a distancia, que tenía guardado en el bolsillo derecho de la chaqueta, y las paredes se oscurecieron. De nuevo la sorpresa. Las lámparas debían estar escondidas tras el enlucido y el único foco de luz era el panel ovalado del techo, que finalmente demostró servir para poco más que la mesa central. —Todo es perfecto, muchas gracias. Creo que la cena será un éxito. —Por nuestra parte, puede estar seguro de que todo saldrá como usted nos ha pedido. —Estoy muy satisfecho —dijo Eduardo mirando alrededor, como para corroborar sus palabras—. Antes de terminar, hay un pequeño favor que quisiera pedirle. —Dígame, estoy a su servicio. —He oído que cuentan ustedes con una joyería bastante lujosa. —Es cierto, se encuentra en la planta baja. Le acompañaré hasta allí encantado. —Ya, verá, es que no tengo tiempo para buscar ahora y, como veo que es usted una mujer de estilo refinado, he pensado que podría ayudarme, si no es demasiada molestia, claro está. La mujer sonreía, pero se adivinaba en ella un trasfondo de fastidio que se esforzaba por enmascarar. —No, señor, siempre que esté dentro de mis posibilidades ayudarle lo haré. «Muy diplomática —pensó Eduardo—, no te atreverás a negarte, no después de lo que nos estamos dejando en esta cena». —Pues, verá, me gustaría que eligiera usted un anillo de prometida. Tengo la intención de pedirle a mi novia que se case conmigo y he pensado que podría hacerlo mañana. Como ve, hoy no tengo mucho tiempo. La cara de la mujer comenzaba a reflejar una perplejidad absoluta. Tardó unos segundos en reaccionar, tiempo durante el cual Eduardo pudo observar como sus facciones volvían a representar el papel de la perfecta sirviente. —Imagino que sería mejor si se tomara usted un poco más de tiempo y buscara la joya que más le gustaría ver en la mano de su novia. —Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Prefiero pedírselo mañana, tengo una agenda muy apretada. Mire, ella usa anillos del catorce y medio, encuéntrele uno bonito y ella no notará la diferencia. Le diré que lo estuve buscando semanas y se lo creerá a pies juntillas. Sus labios se apretaron definiendo una delgadísima línea roja. No había manera de que siguiera sonriendo. Eduardo imaginó lo 19 que estaría pensando. Se vería a sí misma trayendo no un anillo, sino una pistola para ejecutarlo. —Le ayudaré encantada —dijo. Giró sobre sus talones y se fue de allí como alma que lleva el diablo; eso sí, siempre guardando la compostura. A las ocho en punto llegaron los polacos y Francisco Valls, el jefe del grupo español de empresas, acompañado de Carolina Vidal, su mujer. A Eduardo le chocaba el parecido entre ambos. Podrían haber sido mellizos. Los dos rondando la cincuentena larga, un poco entrados en carnes, ella un poco más bajita, en torno al metro sesenta. Tenían unas facciones redondeadas, en discreta armonía con su sobrepeso, de manera que para nada parecía exceso, sino un tipo de anatomía perfecto en su clase. Cuando se encontraba con los dos, la sonrisa de ella parecía invitarle a entrar en aquel universo apacible que habían creado durante su longevo matrimonio. Al poco comenzaron a llegar el resto los invitados españoles. Como director de MarPol, la empresa que conectaría a todos aquellos productores, almacenistas, intermediarios y vendedores se sentó en un extremo de la larga mesa rectangular. A su izquierda, Francisco y su mujer en representación de Mar-Fruits. La empresa tenía una larga historia. En los años cincuenta su padre, un alto cargo de la Guardia Civil, heredó unos campos de hortalizas y frutales que transformó en el , por aquel entonces, incipiente negocio de naranjas. No tardó mucho en dejar el campo a su hijo, y este envió a su hija a Suiza para establecer allí un negocio de importación que le permitió comprar su primer almacén; luego, vinieron más tierras, más almacenes y, por último, Mar-Fruits, que creó uniendo intereses con varias cooperativas. Al lado, Carolina, rubia, a todas luces teñida, intentaba establecer contacto, sin mucho éxito, con Antonia, la flaca, profundamente morena y de pelo largo, mujer de José María Ferrer, gordo opulento y autoritario, tan alto como una montaña. Al reír parecía como si una tormenta se desatase entre sus fauces. A su lado, Antonia Pedralba resultaba insignificante, pero algo le decía a Carolina que no era así, tenía demasiada intuición para dejarse engañar por aquel aspecto de mosquita muerta y su curiosidad le hacía tantear el terreno, a pesar de la distancia que la mujer de aquel portento intentaba mantener. Eduardo los conocía bien, o al menos eso creía. Ambos eran miembros del Opus. Ella, una antigua numeraria auxiliar, se había saltado la norma de no dirigir la palabra a los miembros a los que servían, o bien él, quién sabía, y acabaron casándose. Tenían seis 20 hijos, cuatro chicas y dos chicos, cuyas fotos se afanaba él tanto en mostrar que incluso, por la mañana, después de realizar la proeza de saciar a tres prostitutas una tras otra, se había sentado con ellas a comentar las cualidades de cada uno de sus churumbeles, todos evidentemente curtidos por el duro trabajo en el campo y bien robustos gracias a los estupendos guisos que su madre les preparaba. José María tenía un gran almacén de naranjas en Sueca y un número muy alto de minifundios repartidos por las comarcas de la Ribera Alta del Júcar y la Safor. A la manera valenciana, se podía decir que era un latifundista. Para él, unirse a aquella empresa era dar un paso más en un camino hacia la eliminación de incómodos intermediarios, que ya había emprendido cuando se unió al proyecto de Mar-Fruits. Antonia había pasado toda la mañana pegada a Agnieszka, la mujer de Pawel, con quien compartía su falta de interés por las compras. Como a Carolina era algo que le entusiasmaba, se fue junto con Dorota Majewska, la mujer de Marcin Majewski, y las dos encontraron rápidamente una forma de comunicarse que se basaba en señalar objetos, tocarlos al tiempo que gesticulaban para mostrar su aprobación o rechazo y darse suaves empujones y tirones para dirigir la atención hacia uno u otro lugar o prenda. Carolina hubiera deseado sentarse junto a Dorota, pues ambas se lo habían pasado en grande con todo aquel correteo por los pasillos del centro comercial, los malentendidos y la sorpresa de poder comprenderse tan bien sin decir palabra, pero las costumbres mandan y debía comenzar la cena sentada junto a su marido. No tardaría mucho en volver con su nueva amiga. Tenía casi mas curiosidad por saber cómo expresarían su opinión sobre la comida y cómo se hablarían sobre sus familias que la que le producía la misteriosa actitud de Ana. Pablo Albelda y Pawe_ se sentaron juntos, a la derecha de Marcin Majewski , junto a Eduardo. Marcin era el encargado de logística y su mejor amigo. Su padre había sido un mandatario del Partido Comunista, buen amigo de su abuela, que se suicidó poco después de la llegada de la democracia. El hombre había tenido muchas cuentas pendientes con gente a la que había perseguido y encarcelado, aparte de una extensa red de contactos con los servicios secretos rusos, sobre todo con los más tendentes a convertirse en organizaciones mafiosas. Por aquel entonces había comenzado a ser investigado y decidió quitarse de en medio. Pero no dejó a su mujer y a su único hijo sin nada. Muchos de aquellos siniestros personajes de la era del comunismo que después 21 se convirtieron en líderes de importantes empresas, influyentes políticos o capos mafiosos, se acordaron de ellos y les ayudaron a vivir cómodamente. Estaba acostumbrado a tratar con lo más selecto y peligroso de las sociedades polaca y rusa. En un principio, su empresa de transporte había sido una tapadera para actividades de contrabando entre diferentes países del antiguo bloque comunista, tan fructíferas que le habían permitido crear una de las redes de transporte más grandes de la Europa central. Tras la puerta cerrada de la sala, una fila de camareros esperaba una orden del ayudante de la maître para entrar a servir las bebidas, vino blanco, tinto y vodka. Esta, en la cocina, esperaba a su vez a que el chef en jefe le confirmara que la comida estaba ya lista. Cuando lo hubo hecho, la maître ordenó por teléfono a su ayudante que comenzaran a servir las bebidas. Este recibió la orden a través de su auricular e inmediatamente abrió la puerta de la sala. —Venga, adentro —dijo con la voz firme e imperativa de un coronel—. Uno tras otro, en orden, adelante. —Él mismo entró y se quedó junto a la puerta observándolo todo muy quieto, guardando un sepulcral silencio. Como era de esperar, los polacos se decantaron por el vodka y los españoles por el vino. Había, también, una copa de champán para cada uno. Cuando todos estaban servidos, Eduardo se levantó e hizo un brindis por el futuro de la empresa y por el enriquecimiento, hasta lo detestable, de los socios. Habló primero en español, después en polaco y finalmente alzó su copa y se bebió el champán de un trago. Cuando hubieron vaciado el contenido de sus copas, el ayudante del maître salió sigilosamente y ordenó entrar al siguiente grupo de camareros que esperaban en fila portando la comida. Eduardo se sentó y observó a ambos lados. Todo estaba saliendo a la perfección. Marcin le sonreía mientras Dorota devoraba ansiosamente todo lo que había en el plato. Era la persona más parecida a él mismo que conocía, pero a veces le asustaba ver hasta qué punto una relación estable puede minar la independencia de uno. Marcin le buscaba para sus escapadas nocturnas y le usaba como pretexto con su mujer. Hacía todo lo posible con tal de que ella no se enterara de qué iban algunos de aquellos viajes de negocios. Necesitaba excusas para salir con él y, si lo hacían en parejas, se notaba que al cabo de unas horas estaba deseando volver a casa. 22 Para Eduardo estaba claro que ese era su futuro. No había otra salida. Había querido retrasarlo lo máximo posible, pero cuando Marcin se casó el año anterior, se quedó como el último soltero del grupo, y ahora que Dorota estaba de tres meses se daba cuenta de que si esperaba demasiado corría el riesgo de que sus hijos tuvieran un padre de la tercera edad. No le convencía la idea de pasarse la vida escondiéndose de su mujer, mintiéndole e inventando excusas para mantener una doble vida. Aneta no sería fácil de engañar porque ya lo conocía muy bien y solo de imaginarse un futuro así ya se sentía cansado. La cena iba por buen camino. El hecho de que en la mesa hubiera personas de dos nacionalidades hacía que no se separaran en grupos de hombres y mujeres y eso permitía dejar de lado los negocios. Así resultaba también más fácil observar a las parejas que formaban. Eduardo se preguntaba si sería posible construir con Aneta una relación como la que tenían Francisco y Carolina. Ellos se demostraban mutua devoción, sin la pasión de la juventud pero queriéndose tiernamente. Se veía que no podían vivir el uno sin el otro. Pero la respuesta llegaba tan pronto como se comparaba a sí mismo con Francisco. Este era una persona tranquila, de firme carácter y educado en el respeto a unos valores tan antiguos como la tierra de sus campos. Él mismo había sido educado por una mujer que había dejado de creer en sus propios ideales. Murió siendo él apenas un adolescente, dejándole solo, en la época más difícil de su vida. No, él no lo había tenido fácil a la hora de encontrar un lugar en el mundo, y eso le hacía ser cualquier cosa menos tranquilo; además, los valores de Francisco, aunque correctos, le parecían impracticables. Los mismos valores en los que habían sido educados, probablemente, José María y Antonia, pero ¡qué diferencia tan grande! No era, desde luego, el tipo de pareja que podría formar con Aneta o con cualquier otra mujer a la que fuera capaz de querer. Chicas nacidas para ser esclavas las había, sin duda. Si se hubiera propuesto alguna vez encontrar una así, no habría tenido que buscar mucho. Ser dominado por completo es una manera muy eficaz de deshacerse de todas las responsabilidades; obliga a renunciar, eso sí, a tener voluntad propia, pero siempre hay quien está dispuesto a hacer el sacrificio con tal de no tomar una sola decisión en su vida. Tampoco se veía a sí mismo adorando a una diva como la mujer de Pawe_, pero, entonces, ¿eran esas todas las opciones? ¿Quedaba algo más? 23 Estaba Magdalena. La tigresa. Nada más pensarlo sintió como una oleada de deseo tomaba el control de su cuerpo. Era casi como si pudiese verla bailando ante él. De haber estado allí, no habría dudado en arrancarle la ropa y hacerle el amor encima de la mesa, delante de todo el mundo. «Otra vez no —pensó—. Ya está volviendo a pasar, he de quitármela de la mente. No es mi futuro, no es lo que quiero. ¡No, no, no! ¡Largo de aquí! ¡Fuera de mi cabeza!». En aquel momento, el ayudante de la maître salió de las sombras donde se había refugiado y se inclinó para hablarle, casi al oído. —Por favor, acompáñeme, tenemos su encargo y quisiéramos que diera su aprobación. Llegaba justo a tiempo. El ayudante le había rescatado de sus propios pensamientos. La maître en persona lo esperaba. Lo miraba con desprecio, sosteniendo en sus manos el cofrecillo rojo. —Espero que sea de su agrado —dijo abriéndolo. —Gracias, es ideal. A mi novia le encantará Cogió el cofrecillo rojo, miró unos segundos el anillo, lo cerró y lo introdujo en un bolsillo interior de la americana. —¿Pagará con tarjeta, o se lo cargo a la cuenta de la cena? —No, con tarjeta. ¿He de acompañarle a la tienda o prefiere llevarse la tarjeta? Daba la impresión de que con cada frase ella aumentara su esfuerzo por contener la indignación. —No es necesario, dijo mostrándole bruscamente el aparato que llevaba en la mano. Era de plástico negro, del tamaño de un libro de bolsillo, tenía una pantalla digital y una ranura. La maître tomó la tarjeta de la mano de Eduardo y la pasó por el lector; tras unos segundos, la operación fue aceptada y le devolvió tarjeta, resguardo y anillo. Volvió a la sala apretando el anillo en su bolsillo. Su pareja quizás no se pareciera nunca a una de las que se sentaban a la mesa en aquel momento, pero eso ya no le importaba. Tenía un proyecto de futuro, una empresa en ciernes y una familia que formar. Lograría todo lo que cualquiera puede desear y sería feliz. Cuando se despertó a la mañana siguiente, un sol radiante de invierno entraba por las ventanas. Se había olvidado de correr las cortinas y el sol, que apenas se alzaba sobre el horizonte, le deslumbró al abrir los ojos. Miró el reloj que había junto al brazo del sofá, en la mesita de noche. Eran las diez del sábado. Se dirigió hacia el cuarto de baño con paso vacilante. La resaca era considerable, pero 24 las había tenido peores. «Eso me pasa —pensó—por mezclar vino, vodka y champaña. En el futuro quedaré con polacos y españoles por separado». Su piso tenía apenas cuarenta y tres metros cuadrados. No eran muchos, pero suficientes para él. Si se casaba con Aneta, debería comprarse una casa más grande. Solo había una habitación, que hacía las veces de salón, dormitorio y comedor. Al entrar en el piso, se recorría un corto pasillo con un armario ropero a la derecha y, junto a él, un pequeño banco de hierro forjado con un gran espejo encima. Al fondo, una puerta conducía al cuarto de baño. A uno de los lados, el pasillo se abría a un gran espacio que constituía la sala principal; al otro se encontraba la cocina, separada del salón por una delgada pared de placa de yeso. Al fondo del salón, unas enormes puertas de cristal daban al balcón; por ellas entraba toda la luz del día. La estancia era muy elegante, moderna y reflejaba la personalidad dinámica de Eduardo. Se la había decorado una de las mejores agencias de Varsovia y lo habían hecho por un precio astronómico aunque adecuado, teniendo en cuenta el óptimo resultado y la cantidad de tiempo y esfuerzo que a él le hubiese supuesto buscar por tiendas y centros comerciales los materiales de construcción, el equipo de albañiles, los muebles, electrodomésticos y los objetos de decoración. Había una mesa redonda con sillas ante la puerta del balcón. Una televisión de cuarenta y cinco pulgadas y un sistema de alta fidelidad llenaban la pared adyacente al cuarto de baño. El único problema era el centro de la sala. El sofá-cama estaba situado en el centro de la pared izquierda, sobre la cual colgaba el tríptico de El Bosco El jardín de las delicias. Cuando plegaba la cama y ponía los grises cojines del sofá encima, el centro del salón quedaba tan vacío como su corazón. Mirando el parqué se dio cuenta de que no tenía por qué seguir así. Se giró y observó el cofrecito rojo que había dejado sobre la mesilla de noche. Sería mejor guardarlo, así que lo metió en el cajón de la mesita para dárselo a Aneta cuando volviera. Se acostó en el sofá y puso una película de una colección de Wajda que había comprado semanas antes y aún no había tenido tiempo de empezar a ver. Una comitiva de alegres y despreocupados aristócratas, vestidos a la moda polaca del siglo XVIII, avanzaba en trineos arrastrados por caballos por un paisaje campestre de invierno. Los lujosos carrua25 jes patinaban a velocidad de vértigo por un helado mar blanco. Riendo y cabalgando desenfrenadamente, un joven cuyas facciones parecían esculpidas en madera de abedul adelantaba a toda la comitiva. Mirando aquella escena se quedó dormido. Lo despertó el sonido del interfono. Alguien le llamaba. Supuso que sería Aneta, que habría vuelto del pueblo antes de tiempo. Se levantó y cogió el auricular. —¿Quién es? —Somos nosotros, Pawe_, Marcin y Pablo, venimos a verte un rato. Era absurdo, ¿qué podían querer un sábado al mediodía? Apretó el botón y esperó. Al cabo de diez larguísimos minutos, aparecieron en la puerta. Entró primero Marcin. Pawel y Pablo llevaban a hombros una gran alfombra enrollada. —Queremos agradecerte todo lo que has hecho por crear esta empresa —dijo Marcin. —Y sobre todo —añadió Pawel— las dos estupendas fiestas que nos organizaste. —Pero si fue idea tuya, Marcin, tú conocías a los rusos del burdel. —¿Qué más da? Siempre te quejabas de lo vacío que está el centro de tu sala y que no sabías qué hacer para llenarlo, así que te hemos comprado este regalito. Con cuidado, lo dejaron delante del sofá. —Bueno —dijo Pablo—. Tenemos que irnos ya. —Pero ¿cómo? ¿Así, sin sentaros a tomar algo? No, hombre, ¿cómo os vais a ir tan deprisa? —Que sí, que sí —insistió Pablo—, que nos están esperando. —Pero ¿tenéis que iros ya, Marcin? —Sí, sí, no podemos esperar ni un minuto más. Venga, nos vemos el lunes. Se fueron todos como una exhalación, dejando aquella alfombra. Eduardo, perplejo, se mantuvo inmóvil. Cuando, por la ventana, vio como se alejaban de allí en coche, se volvió hacia aquel rollo de gruesa tela. Se puso en cuclillas para empujarlo y comenzó a desenrollarlo. Tras el segundo empujón, para su sorpresa, termino de abrirse sin ayuda. Cuando la alfombra se terminó de abrir, de su interior surgió, como un pájaro de fuego elevándose desde el suelo, la belleza, materializada en su forma más pura. La impresión le hizo tambalearse hacia atrás. Dio un par de pasos hasta topar con la pantalla del televisor y observó, mudo de asombro, como Magdalena Petro26 va se ponía en pie, completamente desnuda, sonriente y envolviéndole con la abismal y candente negrura de su mirada. La luz entraba a raudales por la ventana. Se le había olvidado correr las persianas y ya eran las once. Estaba agotado. Desde que Magdalena apareció en medio de su salón, no habían parado de hacer el amor más que para comer y para entretenerse inventando nuevas caricias. Magdalena le contó su historia. Cómo había crecido en un pueblo de la Ucrania rural cercano a la frontera con Moldavia donde, tras la caída del comunismo y la privatización de las tierras, no había trabajo y los hombres se perdían en un mar de vodka hecho a base de patatas o manzanas robadas mientras las mujeres sacaban adelante a sus familias trabajando en el campo y limpiando casas de oligarcas o mafiosos. Le contó cómo había visto a sus hermanas mayores deshacer sus cuerpos a base de trabajo duro y un parto detrás de otro. Los niños crecían mal nutridos y mal criados entre el humo del tabaco, los vapores del alcohol y la falta de cariño. Cuando llegó a la adolescencia, más de una prima suya había partido a Kiev, Odessa o Sevastopol a hacer la carrera. En aquella época, las veía de vez en cuando por el pueblo, no para visitar a sus familias, pues nadie les quería, sino para pavonearse por las calles, para mostrar su desprecio hacia aquellos que las rechazaban, paseando con sus deslumbrantes joyas, abrigos de pieles, teléfonos móviles de última generación y zapatos con tacón de estilete. Eran muchas las compañeras de instituto que se habían decidido a subir a los coches de los chulos —allí los llamaban «alfonsos»—, que las paseaban por el pueblo cogidas del brazo. Aquellos chicos de veintitantos años poco se diferenciaban de los gamberros del pueblo, pero tenían dinero, mucho, y llevaban pistolas y modernos subfusiles. Era eso lo que a los apáticos chavales les causaba sensación y, para muchos, la forma que veían de escapar de una vida anodina y labrarse un futuro. Ella sospechaba que no había tanto de bueno en aquella vida como decían, que muchos de aquellos chicos que se enrolaban en redes mafiosas acabarían cosidos a balazos, y no le costaba imaginarse que abrirse de piernas a cualquier desconocido que le pagara no podía ser un oficio alegre, pero, tras crecerle los pechos y redondeársele las caderas, quedó bien evidente que, enfundado en unos pantalones vaqueros, aquel culo suyo atraía demasiadas miradas como para que los chulos la dejaran tranquila. Las putas que los acompañaban le prometían un futuro de color de rosa entre fiestas, 27 yates, champán y caviar, y llegó a creer que aquel futuro era posible. Así fue como finalmente acabó en un burdel de Kiev. Al principio trabajaba a destajo, diez o doce clientes al día. Llegó a tener hasta veinte seguidos. Era el precio que debía pagar para, según le decían, amortizar el gasto que se había hecho en ella, en transporte, ropa, vivienda, etc. Muchas de las chicas que empezaban no lo soportaban, pero no las dejaban volver a sus pueblos. Nadie sabía qué pasaba con las que decidían dejarlo. Corrían muchos rumores, ninguno alentador. La luz de la mañana acariciaba la piel de Magdalena. Eduardo admiraba el brillo dorado de su espalda, la forma en que sus cabellos caían esparciéndose por sus hombros. Era una mujer que había sufrido mucho, había pasado por experiencias de una ferocidad inconcebible. Aquello debería haber dejado huella, algo visible en su porte, en sus rasgos o en su epidermis, y sin embargo allí estaba, tumbada sobre su estómago, con la cabeza descansando de lado sobre sus brazos cruzados. La viva imagen de un ángel sin alas. —Tengo que irme —dijo incorporándose y sentándose en el borde de la cama. —¿Ya? ¿Tan pronto¿ No son ni las once. —Ha sido hermoso estar contigo, pero mis jefes se pondrían nerviosos si no vuelvo a la hora prevista. —Es como si fuesen tus padres. Si no vuelves a las doce, se enfadarán. Magda rio de buena gana, pero su carcajada perdió rápidamente fuerza y su sonrisa devino en un rictus sarcástico. —Se parecen en muy poco a unos padres. —Lo siento, era una mala broma. —No pasa nada, de veras, tengo que irme, y no porque tenga ganas. —¿Puedo ir a verte? La pregunta devolvió la sonrisa a su rostro. —Claro, me encantaría. —¿Pues diles a tus jefes que me reserven toda la noche? ¿A qué hora tendrías que comenzar? —A las ocho, pero te saldrá muy caro. —Puedo permitírmelo. En aquel momento se oyó un portazo. Alguien había entrado en la casa. El pánico se apoderó de él. Solo había otra persona que tuviera llaves del piso, Aneta. El pasillo era muy corto, cortísimo. Ella se estaría quitando el abrigo y colgándolo dentro del armario. No 28 tenía tiempo de vestirse, ni de decirle a Magda que se escondiera. Solo podía esperar. —¿Quién ha entrado, Eduardo? —le preguntó en voz bien alta Magda. No contestó. Se quedó simplemente paralizado. Desnudo, completamente expuesto, se sentía más vulnerable que nunca. Aneta irrumpió abriendo la puerta de golpe. Tenía los ojos desorbitados. Temblaba de pie bajo el marco observando a la pareja. No tenía ni idea de qué decirle. En los segundos en los que ella se mantuvo inmóvil mirándoles pasmada, se le pasaron mil ideas por la cabeza, todas ellas absurdas. Sin decir palabra, cerró de un portazo, cogió su abrigo y dio otro portazo, con tal fuerza que hizo temblar las paredes. —¿Vienes esta noche? —preguntó Magda con tono afectado. —Ehmm, sí, claro. Magda se metió en el cuarto de baño y se duchó mientras Eduardo pensaba en el cariz que habían tomado las cosas. La chica con la que debería casarse le acababa de encontrar en la cama con otra, y la otra, a quien debería olvidar de inmediato, le hacía sentir una pasión sobrecogedora. De hecho no tenía la menor gana de pedir perdón a Aneta. Solo deseaba estar con Magdalena, comprenderla, acariciarla, besarla, sacarla de aquel mundo en el que se había metido para salir de la pobreza, darle todo lo que ella quería y pertenecerse el uno al otro. 29 Capítulo 2 Cuando llegó allí, ya no parecía el mismo sitio. Si no hubiese recorrido el mismo camino para llegar, si la casa, el parking frente a esta…, si todo no hubiese estado tal y como lo recordaba, hubiese creído que se trataba de un burdel diferente. Al entrar no vio el mismo espacio abierto. Ya no estaba la barra circular en el centro, con el poste metálico, ni la plataforma para desfilar. No había nada de aquello. Tan solo un pequeño vestíbulo y, en un lateral, un mastodonte calvo de ojos azules, vestido con traje de chaqueta, recogiendo dinero de los que entraban y metiéndolo en una caja metálica, sobre una mesilla. Eduardo se detuvo ante él y le dijo que deseaba hablar con sus jefes. El hombre contestó, sin que su cara expresara emoción alguna: —El jefe no habla con los clientes. —Quiero hablar de negocios con él. —Vete de aquí o te reviento a patadas. —Mira, pertenezco al grupo que vino el otro día. Aunque no sé lo que ha pasado desde entonces, porque no reconozco este vestíbulo ni el corredor que se ve cuando se abre la puerta. Un brillo de inteligencia iluminó los ojos del matón. Pareció, incluso, adquirir algo de vida. Cogió la caja y le indicó que le siguiera. Atravesaron el corto corredor para encontrarse en una pequeña sala en cuyo centro se encontraba, precisamente, la barra, la 31 pasarela y el poste que permanecían grabados a fuego en su memoria. Miró a su alrededor. Las paredes, oscuras, aniquilaban la poca luz de la estancia, que surgía de focos dirigidos al poste y a las botellas del bar. Rodearon la barra y entraron en otro vestíbulo. Este terminaba en una puerta ante la cual se encontraba otro matón idéntico al primero. Hablaron entre ellos en ruso. Eduardo lamentó haberse negado a estudiar aquel idioma. Todos aprendían ruso cuando Polonia era un país comunista, pero él siempre copiaba en los exámenes. Solo en los de ruso, odiaba aquel pueblo, la ideología comunista que sus padres le habían enseñado a despreciar, muy a pesar de su abuela y de los esfuerzos de sus profesores. En todas las otras asignaturas sacaba buenas notas sin dificultad, pero se negaba a estudiar el idioma de los invasores. Aquellas eran las ideas que sus padres le inculcaron antes de morir; después su abuela intentó, a veces por las buenas, otras a palos, que estudiara aquella lengua, y lo consiguió a duras penas. Ya a solas con el segundo matón, este abrió la puerta tras él e, indicándole que le siguiera, le guió por una escalera hasta el despacho del jefe. El hombre era bajito, regordete y entrado en canas. Llevaba una camisa estilo años setenta abierta, y tanto oro como un cantante de rap, aunque todos sus rasgos denotaban un origen asiático. —Así que quieres llevarte a una de mis chicas. —Siento algo muy especial por una de ellas. La conocí aquí y nos hemos seguido viendo. —No me gusta que mis chicas anden por ahí trabajando sin que yo me entere. —Sentimos algo muy especial el uno por el otro. —El amor, en fin, eso pasa de vez en cuando. —¿Y qué es lo que hace entonces usted? —Depende, dijo esbozando una sonrisa inquietante. A veces me limito a preguntar qué chica era y hago que ella misma se encargue de castigar al imbécil. Eduardo tragó saliva con dificultad. La cosa podía salir muy diferente a como había planeado. Los pensamientos se agolpaban y cada uno dibujaba un escenario diferente de lo que podía pasar a continuación. Entonces fue consciente de su error. Si le hubiese dicho a Magdalena lo que pensaba hacer, ella le habría podido explicar cómo afrontar la situación. Se había atrevido a demasiado. 32 —Otras veces, si creo que el cliente tiene posibilidades de pagar lo que me cuesta perder a la chica, le hago una oferta. —Soy todo oídos, entonces. —Yo también. ¿Cuál es la chica? —Magdalena Petrova. Esta vez fue el mafioso el que se quedó mudo. La cara del hombre reflejaba una lucha interna que duró unos minutos eternos. La abstracción del ruso obligaba a Eduardo a analizar cada gesto de su rostro con una concentración absoluta. Sin embargo, no era capaz de inferir nada de los pequeños cambios en la comisura de sus labios, ni del jugueteo de dedos que había comenzado hacia el tercer minuto, con una tarjeta de visita que el ruso había encontrado sobre la mesa. —Cinco mil dólares –dijo. —Le firmo el cheque ahora mismo. —Nada de cheques. Mañana me traes el dinero. A Magdalena te la puedes llevar ya. Mi hombre te acompañará a la sala de espera. Eduardo sintió tal alivio que apenas se paró a pensar que no era nada fácil conseguir que un banco le diera aquella suma de dólares. —Por cierto, ¿qué ha pasado con el local? Está totalmente cambiado. —Ah, las paredes las colgamos de rieles en el techo. Tienen un aspecto tan real que ni acercándose mucho se daría uno cuenta de que son de cartón. Pero con un ligero golpe de nudillo se destapa toda la farsa. No sé si te habrás dado cuenta, pero aquí nada es lo que parece. Al principio Magdalena saltaba de alegría, le abrazaba, le besaba por toda la cara, y con aquel humor exultante salieron de allí. Cuando Eduardo le dijo el precio que tenía que pagar por su libertad, la alegría se desvaneció por completo. De nuevo en el burdel, la favorita del jefe se tendía con su espalda sobre las piernas del mafioso y se quedaba muy quieta para que el hombre pudiera esnifar la cocaína que había depositado en su ombligo. —¿Por qué has pedido tan poco por ella? Era la que más ganaba de todas. —¿Y qué iba a pedir, veinte mil dólares? ¿Cómo los iba a pagar? —Hubiera encontrado el dinero. Se le veía en la cara que estaba enamoradísimo. —Pobre idiota. La verdad es que hace tiempo que quería quitármela de encima, pero no veía cómo. También corría el riesgo de 33 que ella se fuera por voluntad propia, y sabes que no tenía derecho a retenerla. —Todas queríamos que se fuera. No se llevaba bien con nadie. Como si fuera quién sabe qué. —Tiene razones de sobra para sentirse superior y lo sabes. Pero no te preocupes. Cuando se entere, será como si recibiese esa bofetada que tanto deseabais darle todas. Eres tan listo, zorro tártaro. Has hecho bien en pedir tan poco. Eh, la cocaína no la dejes en el ombligo, que yo no llego con la lengua. 34 Capítulo 3 Al principio vivían juntos en su piso de Varsovia. Los trámites burocráticos para crear la empresa eran lentos y difíciles. Había que deslizar muchos sobres cargados de billetes entre el papeleo para que el proceso se acelerara. Mientras tanto aprovechaban el tiempo para estar juntos y decidir dónde mudarse. Después de unos meses, la pareja se fue a vivir a una casa nueva en Josefów, una zona residencial a las afueras de Varsovia. Era también la zona escogida para establecer los almacenes de la nueva empresa. Magdalena recibía todos los días a su amado con los brazos abiertos. Si bien no había manera de que cocinara, era muy ordenada y le gustaba ser ama de casa. Era un estilo de vida un poco anticuado, pero Eduardo estaba en la gloria. Hacía viajes a España que procuraba que se prolongaran lo menos posible y provechaba cualquier reunión para encontrarse con varios colaboradores a la vez y así coger antes el avión de vuelta. Ambos habían dejado atrás el pasado. Habían cerrado el libro de sus recuerdos y lo habían echado a la hoguera. De aquel fuego purificador veían elevarse, ensoñadas entre el humo, las aspiraciones de una nueva vida mejor. Cuando, pasado el verano, Magdalena anunció su embarazo, la noticia no le pudo hacer más feliz. En otoño se casaron y Magdalena Petrova pasó a llamarse Magdalena Nowak. Con aquel nombre podía pasar por una tradicional madre polaca. 35 Los meses de espera, los cambios en el cuerpo de Magda y los mareos por las mañanas surtieron un efecto sedante. Su cuerpo la estaba preparando para la maternidad y solo su calma apaciguaba un poco a Eduardo, que estaba tan ilusionado como aterrado y esperanzado. Juntos iban a las librerías del centro de Varsovia buscando buenos manuales o acudían a los cursos que la nueva parroquia organizaba para padres novatos. En la primavera siguiente, Sara Nowak ya berreaba día y noche para que la cogieran en brazos, la limpiaran o le dieran de comer. La paz, que en un principio parecía que iba a ser eterna, se fue degradando con los llantos continuos de la niña, los pañales hediondos y las discusiones sobre si la leche de biberón realmente es tan buena como la de pecho o no. Hacía falta una ayuda en la casa, la mano de una mujer con experiencia, como solo las abuelas, tan pesadas y agobiantes pero imprescindibles, pueden aportarla. Pero ni Eduardo tenía familiares, pues todos habían muerto, ni Magdalena quería decir nada sobre los suyos. Es bastante frecuente que una pareja que acaba de tener su primer hijo discuta sobre la manera de criarlo. Normalmente, las personas se emparejan con alguien de una educación parecida, con un nivel de estudios similar e, incluso, de belleza equiparable, pero aun así, una parte importante de ellas acaban separándose por no entenderse. En el caso de Magdalena y Eduardo las diferencias eran tales que, si bien ella lo sabía todo de su pareja, a este no le quedaba otra que tener fe en lo que ella le decía sobre su vida, que era bien poco y contado con el mínimo de detalles. Era difícil imaginar qué tipo de familia campesina podía haber educado a una hija de manera que tuviera un gusto tan refinado para vestirse, decorar la casa y a la vez disponer de una cultura tan vasta. Cuando Eduardo entró en el piso de Magdalena se quedó mudo de asombro. No había visto nunca una decoración como aquella. El corto pasillo del corredor que daba a la cocina-salón estaba presidido no por una percha, como hubiera sido de esperar, o un armario para la ropa, sino por una oscura cómoda sobre la cual un enorme samovar de metal pulido, brillante, anunciaba al visitante que la casa en la que entraba era un pedazo de Rusia. —No creo que hagas mucho té en él, alcanzó a decir al sobreponerse. —Ahora, con las teteras eléctricas nadie usa esos armatostes, aunque he de decir que el té mantenido caliente durante horas por las brasas sabe mucho mejor. 36 El salón era una orgía de formas y colores. A la derecha, en la pared, un espejo pendía sujeto por un ancho marco de madera labrada con intrincados arabescos. El marco tenía, en su parte interna, la forma de unas cortinas que cubrían las esquinas superiores y acentuaban el aspecto de ventana sacada de algún cuento de Las mil y una noches. Debajo, un ancho sofá blanco estaba recubierto de cojines a rayas amarillas y negras. Frente al sofá había una alfombra cuya superficie estaba elaborada a base de una especie de bolas de lana en diferentes tonos grises. Sobre la alfombra, una mesa de cristal ovalada se sostenía, como la copa de un chaparro árbol transparente, sobre una intrincada trama de raíces doradas que, día tras día, quedaban esparcidas por aquel extraño jardín lanoso. Sobre la mesa, un cenicero de cristal verde propagaba la luz que desde la ventana de enfrente caía sobre él. Bajo la ventana, una cómoda dorada estaba flanqueada por dos sillones de cuero negro con tachuelas del color de la cómoda, y sobre el mueble, de un enorme jarrón de cerámica rústica salía un helecho que se expandía hacia arriba y a los lados. Las esquinas de aquella ventana y la del fondo del salón estaban cubiertas por cortinas de bordado y, debajo, pegadas a la pared, otras se recogían a cada lado con un lazo para dejar pasar la luz del sol, que entraba a raudales. Las lámparas que pendían del techo eran de estilo rococó, de cristal, con numerosos colgantes que diseminaban la luz por todo el salón. Al fondo, una mesa baja de madera rodeada de sillones puf marrones a rayas. —Tienes un gusto muy especial —dijo Eduardo. —Gracias, me gusta sentirme como en casa. En todo caso, el samovar no es mío. Era evidente que había puesto mucho dinero en aquel piso. Ya había oído hablar de las excentricidades del estilo ruso y, cuando se acostumbró a lo que veía, pudo darse cuenta de que todo lo que había allí era o hecho a mano o de una calidad altísima. El dormitorio de Magdalena era parecido, pero lo que le llamó la atención fue la enorme librería que ocupaba toda una pared. Lo más habitual en las habitaciones donde entraba era que hubiera solo armarios y cómodas. Únicamente las personas que leen acumulan libros en el espacio donde duermen; el resto lo hacen en lugares visibles para impresionar a los huéspedes. 37 Los libros eran de autores nada despreciables y que, en la mayoría de los casos, Eduardo solo conocía de oídas. Pushkin, Chejov, Gogol o filósofos como Wittgenstein u Ortega y Gasset se apretaban unos contra otros sin dejar ni el más mínimo resquicio. Una punzada de vergüenza le atenazó el estómago. Jamás había considerado importante leer algo que no tuviera que ver son su trabajo o con su futuro profesional. Durante años, su vida se había reducido a luchar, primero, por sobrevivir y, después, por triunfar. No había lugar para la literatura, y aún menos para la filosofía, pero ahora se sentía inferior frente a su amante. Como leyendo su pensamiento, Magdalena le sacó de su ofuscación. —No son míos, el antiguo dueño los tenía en el salón. Cuando redecoré el piso los traje aquí en vez de tirarlos. Los tengo para impresionar a los visitantes. La respuesta le dejó al mismo tiempo aliviado y desconcertado. Después de unos meses yendo y viniendo de un piso a otro, decidieron quedarse en el de Eduardo. Se casaron cuando la nieve empezaba a derretirse y los primeros brotes verdes luchaban por devolver la vida a las calles y jardines de Varsovia. Fue entonces cuando Magdalena Petrova pasó a llamarse Magdalena Nowak. Magdalena alquiló su piso a una estudiante rusa aplicada e insociable que con seguridad lo dejaría tal y como lo encontró. Era fácil pensar que sus padres le dieron la mejor educación que podían, pero también debió aprender mucho de sus contactos como prostituta de lujo. En cualquier caso, era una duda que iba a tener que resolver sola, dejando pasar el tiempo. El caso era que los dos procedían de mundos muy diferentes, lo que podría haber provocado que sus ideas sobre cómo criar a Sara entraran en conflcito, pero no fue así. Ninguno de los dos tenía una idea clara de cómo se debía educar a un hijo. A Eduardo sus padres lo tuvieron muy joven y su abuela, aunque muy ajetreada con las reuniones y viajes del Partido Comunista, se hizo cargo de él y trató de cuidarlo como si fuera su hijo, quizás, en parte, para apaciguar la soledad que sentía desde que muriera su marido, años atrás, de un ataque cardíaco. Era de imaginar que los padres de Magdalena, con el trabajo duro del campo por una parte y el alcohol por otra, tampoco le habrían prestado mucha atención mientras crecía. Iban saliendo adelante y, con el tiempo, parecía que Sara empezaba a ser un poco más tranquila. La pareja comenzó, entonces, 38 a creer que sus sueños eran indestructibles. Sin embargo, la vida ideal que llevaban era solo una frágil ilusión. —¿Has oído hablar de lo del gato de Agnieszka? —¿Qué Agnieszka? Desde que vivo aquí no hago más que conocer Agnieskas, Monikas, Martas y Olas. —Nuestra vecina…, hablo del gato de nuestra vecina. —No, cuando salgo a pasear con Sara están todos trabajando, así que me encuentro con poca gente. —Alguna ama de casa habrá, ¿no? —Pues ya ves, pocas. La mayoría de mujeres con hijos trabajan. A mí ya me han ofrecido cuidar otros niños aparte de Sara, pero no me apetece hacerme cargo de extraños. ¿Querías decirme algo sobre un gato? —El pobre bicho apareció anoche muerto ante el portal de la valla. Seguro que lo recuerdas. Era ese gris tan bonito que entraba a veces en casa. —Lo recuerdo. Todos los vecinos lo apreciaban. Era muy cariñoso, pero supongo que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? No tendremos que preocuparnos más por si Sara le tiene alergia a los gatos. —Eso no lo sabemos. Podría ser casualidad lo de sus constipados cuando jugaba con él. —Podría ser. ¿Cómo te has enterado? ¿Te lo ha dicho ella? —Me la he encontrado cuando venía, estaba pegando carteles en los árboles y postes próximos a las zonas más concurridas. —Me parece que eso es ilegal. —¿Cómo puedes preocuparte por algo así? Alguien cogió al gato, le rajó el estómago y lo tiró moribundo al jardín de su ama. —Es horrible, no sé qué decir. Bueno, sí, otro nombre que oigo mucho desde que estoy aquí es Magda, de Magdalena. Creo que me gusta ese diminutivo. El tiempo parece tener por costumbre recordar a las personas que no han de creer nunca en la eternidad del bienestar. Y en cuanto se confían, les demuestra su error, con un mazazo que hace trizas la ilusión. El sueño de crear un paraíso aislado del resto del mundo terminó con una simple noticia que Eduardo llevó a la casa una tarde, tras el trabajo. —Cariño, debemos pensar en la posibilidad de mudarnos de aquí. —¿Adónde? Jozefów está muy bien, aunque un poco apartado de todo. 39 —Muy apartado de todo. Para ir a Varsovia tendremos que coger el coche y tirarnos una hora u hora y media de atasco al ir y otro tanto para volver. No lo digo por mí, sino por la pobre niña, cuando vaya al colegio. —¿ Los colegios de aquí no te gustan? —Solo hay uno bueno y es religioso. Mi abuela odiaba a los curas, yo no tengo ningún problema con ellos, pero no puedo evitar sentir cierta aversión hacia ellos. —Claro, la vieja comunista te metió esas ideas muy dentro de la cabeza, ¿no? —Pues sí. Mi padre sí era muy católico y, para la época de las revueltas estudiantiles, mi madre había comenzado a ir a misa. De todas formas no tuvieron la oportunidad de quitarme de la cabeza las ideas de mi abuela. —Lo sé. Tampoco tendría ningún inconveniente en vivir en la ciudad. —También está el problema de la sanidad, el mal tiempo en invierno. Ya sabes lo mala que es la sanidad en Polonia. —Te recuerdo que soy de Ucrania. Donde yo vivía, la sanidad era mucho peor que aquí, a menos que tuvieras contactos. Tu seguro de empresa es muy caro, así que la sanidad no es un problema para nosotros. —Es mejor en otros sitios. —Si lo que tratas de decir es que quieres que nos traslademos a otro país, por mí, mientras hablen inglés, no hay problema. —¡Cuánto me alegro! De eso va la cosa precisamente, pero ¿también hablas inglés? —Sí, hacía intercambio: un polvo, dos lecciones. —¡No hace falta que seas tan grosera! —Perdona, no quería herirte, ¿puedes ir al grano? —Me han pedido que deje la dirección de los negocios en Polonia a Pawe_ y me vaya a España a hacerme cargo de las oficinas de exportación. La reacción de Magdalena fue muy brusca, como si acabara de encajar un puñetazo en la mandíbula. Saltó del sillón dónde había estado recostada y gritó. —¡No! ¡A España no! —Pero ¿por qué?, si hablas español. —No, no, no y no. Nunca. Yo no vuelvo allí. —Es un país fantástico, si ya has estado, seguro que te encantará volver. —¿A qué parte? 40 —Valencia. —Ni hablar. ¿Y por qué no les dices que se busquen a otro para ese trabajo? Eres el presidente de la empresa, puedes hacerlo. —Esto es una empresa multinacional y no puedo tomar ninguna decisión por mí mismo. Si lo mejor para todos es que dirija los negocios desde Valencia, no voy a permitir que todo se eche a perder porque a ti no te apetezca volver a España. ¡Vamos y punto! Magdalena se abalanzó sobre Eduardo, le cogió del cuello y apretó mirándolo con ojos desorbitados, llameantes de furia. —¿Desde cuándo el presidente de una empresa recibe órdenes? —No soy el presidente. No hay presidente en una empresa multinacional, con múltiples inversores. Era más fácil decir eso que intentar explicarte mi trabajo, también más rápido y, ¿por qué no?, quería impresionarte. —Y lo conseguiste, dijo apretando con más fuerza, mostrando sus dientes cerrados, enmarcados por unos labios finísimos, en un gesto casi animal. Tras unos segundos le soltó y atravesó a toda prisa el pasillo, se metió en la habitación de la niña y cerró la puerta dejándole solo y jadeante. ¿Había intentado matarle? No, no era posible, pero ¿y si aquella mujer no era quien había imaginado que era? ¿Y si tras su aspecto de ángel, caído pero ángel, había algo realmente diabólico, un terror oscuro y atroz esperando a surgir para hacerle pagar por algo que en su momento fue solo un inofensivo engaño. Durante los siguientes meses, la actitud severa y distante de Magdalena hacía imposible intentar, siquiera, mencionar lo ocurrido. Cada uno asumió su parte de las gestiones necesarias para emprender la mudanza. Eduardo fue a visitar a Francisco, quien le enseñó varias casas que podían alquilar. Todas estaban increíblemente bien de precio, lo cual, según explicaba, se debía los buenos contactos de su padre, un antiguo mando de la Guardia Civil. —Voy a necesitar un poco de tiempo para mudarme. Hay algunos asuntos que debo resolver. El papeleo de Magdalena está resultando complicado. —Uff, con la burocracia polaca hemos topado. ¿No lo puedes arreglar con algún que otro regalito? —Primero tengo que saber a quién vale la pena agasajar, ya sabes. Prefiero pasar bajo cuerda un sobre abultado a tener pensar 41 que puede interesarle a cada funcionario que se haga cargo del papeleo. —Venga, Eduardo, que nos conocemos. Eso tampoco te costaría nada. ¿Qué es lo que sucede? —Tienes razón, los problemas de papeleo son la historia de siempre en este país. Aunque no hubiera corrupción, cualquier trato con la Administración será siempre engorroso y frustrante. Estoy teniendo algunas dificultades para convencerla. Le gusta vivir en Josefów. —Hombre, háblale de lo que le espera allí. El buen tiempo, la cocina mediterránea. —Todo eso ya se lo he dicho. —Mira, convéncela como sea, pero date prisa. La empresa no puede dejar de montarse por un problema personal. —No te preocupes. Está todo ya prácticamente arreglado. —Magdalena, también de una forma sorprendente, consiguió hacerse con la nacionalidad polaca, algo realmente difícil si se tenía en cuenta la horrenda burocracia del país, que, normalmente, llevaba a unos por un tortuoso camino de años y a otros a abandonar la idea de conseguir la dichosa ciudadanía. La severidad fue dejando paso a la altivez y la conformidad. La niña daba sus primeros pasos y los dos comprendían que, pasara lo que pasara, ella era la que menos culpa tenía de todo y necesitaba desesperadamente crecer rodeada de cariño y tranquilidad. Pocos días antes de la salida, Eduardo había estado lavando al bebé, le había puesto pañales nuevos y el pijamita, al tiempo que Magdalena preparaba el biberón. Se acercó sigilosamente mientras él mecía la cuna, de pie, observando cómo Sara se quedaba dormida. Abrazándole por la espalda, recostó su cabeza sobre el hombro. —Hace mucho que no me acaricias, ni me dices nada bonito. —Lo sé, es por los nervios del viaje. —Yo creo que no es eso. No me has perdonado por lo que hice cuando me dijiste que nos íbamos. —Tu reacción fue muy exagerada. Nunca te había visto tan furiosa. Magdalena se aferró a él con más fuerza. Empezó a notar el calor de su cuerpo a través de la camiseta. La niña ya se había dormido y él se aferraba a la barandilla de la cuna con miedo a moverse por si al hacerlo rompía la magia del momento, la que obraría el milagro de decirle a qué había venido aquel ataque de furia. —Tenía miedo, compréndelo. Hemos creado un pequeño paraíso aquí, lejos de todos, en nuestra casa con jardín, con nuestra pe42 queña. Y vienes un día y me anuncias que todo esto lo hemos de dejar atrás. —No tenemos que dejar atrás nuestro paraíso. Lo podemos llevar con nosotros. Nuestra felicidad no depende de vivir en Jozefów, sino de estar juntos los tres. —Será difícil que encontremos un lugar donde estar tan solos como aquí, y más en España. Ella introdujo las manos por debajo de la camisa y fue subiendo despacio hacia su pecho, jugueteando con el vello que encontraba a su paso. Sobre el hombro, Eduardo comenzó a sentir la humedad de unas lágrimas que se deslizaban hacia el brazo. También sentía sus pechos acariciándole la espalda. La tentación de volverse y besarla se hacía insoportable, pero necesitaba saber más. —Nunca me has dicho lo que te pasó allí. Creo que ya va siendo hora de que confíes en mí y me cuentes algunos de tus secretos. Magdalena aflojó el abrazo, retiró las manos y se alejó. Él se giró y la vio allí, de pie ante él, con ademán confuso, como si no supiese qué hacer. Eduardo la observó intentando ver en algún gesto, algún movimiento de su cuerpo, de sus facciones, en su mirada, o como fuera, alguna pista de lo que le estaba pasando por la mente. Era inútil. No había en la expresión de su cara ni rastro de emoción alguna. Parecía un maniquí sin vida, sin alma que pudiera reflejarse en sus ojos. Ante aquel vacío, sintió un terror idéntico al de semanas atrás, cuando pensó que ella podría matarle. Había algo en aquel vacío que le atraía como el abismo cuando uno se acerca al borde. De pronto Magdalena pareció recobrar vida y contestó: —Algún día, quizás, pero no ahora, no tan pronto, necesitaré tiempo para decidirme. Se dio cuenta de que en aquel instante podía perderla. Si le hacía una pregunta más, ella se iría. El paraíso que habían creado era muy frágil y su existencia dependía de que estuvieran solos en él y de no hacer preguntas sobre el pasado. Se le acercó, cogió delicadamente sus mejillas entre las manos y, despacio, como quien entrega un regalo valioso y frágil, posó un cálido beso en sus labios. Hicieron el amor con un deseo furioso. Se resarcieron de todos aquellos meses sin tocarse, se agotaron y descansaron uno en brazos del otro compartiendo el calor de sus cuerpos, hasta que el llanto de la niña les devolvió a la realidad. Había que darle de comer. 43 No sabía quién era, en realidad, Magdalena, solo que era feliz con ella y que si intentaba descubrir su pasado, la felicidad sería destruida. Los muebles que deseaban llevarse, la vajilla, los libros, las cosas de la niña, y todo lo que quisieron que viajara con ellos fue transportado en los camiones de la empresa, que solían volver vacíos de Polonia. Era de esperar que un fuerte olor a naranjas impregnase la casa donde iban a vivir, lo cual hacía que la idea de mudarse fuera algo más llevadera. Valencia El día del viaje Magdalena, Magda, como había empezado a llamarla a la manera polaca, estaba sobreexcitada y eufórica, unas veces apática y otras presa de un frenesí arrollador. Era evidente que algo le ocurría, pero, dado el pacto tácito de no hacer preguntas, debía dejarla en paz. De la misma manera, tampoco Eduardo podía comprender que en el momento de entregar el pasaporte en el puesto de control del aeropuerto, en Valencia, Magda se encontraba presa de una euforia que a duras penas podía disimular. El guardia civil que comprobó el pasaporte apenas lo observó unos instantes. Aquella gente sabía cuándo no valía la pena buscar signos de falsificación. Pero si el hombre la hubiera mirado, en vez de estar hablando con su compañera, si se hubiera fijado en ella, aunque fuera fugazmente, se habría quedado perplejo al percibir que aquella joven madre estaba experimentando sensaciones completamente extrañas para aquel lugar y aquella situación. Habría reconocido el lenguaje corporal de un ludópata haciendo la apuesta más excitante de su vida. Sin embargo, se limitó a devolver el documento sin dejar de atender a su compañera. Ya en la sala de espera, tuvieron que pasar veinte minutos para que se recuperara de la clara crisis nerviosa a que había estado sometida. Tras dejarse caer como un saco inerte sobre uno de los asientos, estuvo un buen rato mirando fijamente hacia la pantalla de llegadas, sin decir nada. Pasado el tiempo, una sonrisa de alivio anunció a Eduardo que todo estaba de nuevo en orden. El taxi los llevó hasta la Gran Vía Marqués del Turia y giró a la izquierda un par de calles antes de llegar a Cánovas del Castillo. —¿Y es aquí donde vamos a vivir? 44 —No, la Gran Vía es un poco ruidosa, sobre todo más adelante, en la plaza, por las noches. —Pero este parque recorre todo el centro de la avenida. Es tan bonito, y parece tan tranquilo, es perfecto para pasear con la niña. —No estaremos lejos. En esta ciudad nada está realmente lejos. El coche recorrió el tramo que atravesaba el parque y siguió por una lateral de la Gran Vía. —¿Es esta calle lateral? —Es aquí, sí. Eduardo pagó al taxista y cogió las maletas mientras Magda cargaba a la niña en brazos. —¿No te gusta? Está cerca de la oficina y es muy céntrica. —No, no es que no me guste, es que me va a resultar muy difícil de pronunciar el nombre. Efectivamente, ni polacos ni ucranianos poseen sonidos con vibraciones tan fuertes como la de la jota o la erre doble, y aquella calle se llamaba Carrer de Jorge Juan. —No te preocupes, la palabra «carrer» no es parte del nombre, significa ‘calle’. —Lo sé, entiendo el catalán. Aquella respuesta hizo bullir la mente de Eduardo. Mientras caminaban no paraba de hacerse preguntas: ¿Cuándo había vivido ella en Cataluña? ¿Qué le podía haber ocurrido allí para tener tantas reticencias a volver de nuevo? ¿Valdría la pena buscar en Barcelona rastros de su estancia? Llegaron ante un gran portal de madera flanqueado por paredes decoradas a modo de columnas. La vista del primer piso era espectacular, ventanas con pequeños balcones protegidos por rejas de hierro forjado y columnas en relieve a los lados sosteniendo el único balcón del tercer piso. —¿Cómo vamos a entrar? No tienes llaves. —Llamando. Eduardo apretó uno de los timbres de la pared que rodeaba al portal. —Nos están esperando. Vamos. Al llegar al piso, Francisco abrió la puerta. En un salón espacioso, sentado ante la ventana y disfrutando del sol, descansaba un anciano, arrugado como un árbol milenario. Podría haber estado allí esperándolos desde antes de que existiera el edificio o la calle. Desde siempre. —Os presento a mi padre —dijo Francisco. 45 Al girarse, el hombre mostró una afabilidad que hizo que ambos se sintieran como el hijo pródigo que volvía a casa. Sin embargo, Eduardo, pudo ver, por la agilidad de sus movimientos, que distaba mucho de estar decrépito. Destilaba una energía descomunal. Magda se quedó paralizada cuando el viejo la miró. Hubo un momento, muy corto, como de déjà vu, durante el cual dio la impresión de que se hubieran reconocido. El hombre se levantó como pudo y, acercándose a ella, se deshizo en cumplidos hacia su belleza y los encantos de Sara. Antes de irse, el padre de Francisco se acercó Eduardo y, agarrándole por las solapas, inclinó su cabeza hasta que su boca quedó a la altura del oído. —Menuda ficha tu mujer, chico, en buena te has metido. Después Francisco y su padre se fueron, dejándolos solos en medio del salón. —Parecía como si os conocierais —dijo Eduardo. —He tenido que vérmelas con policías de muchas clases, este es de una que no me esperaba volver a encontrar. —Qué buen ojo. No te lo había dicho, pero es un guardia civil retirado. Tenía un cargo muy alto. —Sí, eso lo he visto en seguida. Tenía dignidad, pero había algo más. —¿A qué te refieres? —Algo salvaje, felino, como si tuviera garras escondidas bajo sus viejas uñas, a punto y bien afiladas. ¿Qué es lo que te ha dicho? —Ah, nada, me ha comentado que eres muy guapa, solo eso. Al fin y al cabo, es solo un tigre anciano. 46 Capítulo 4 La cantidad de trabajo que suponía poner en marcha una empresa de logística hacía abrumador el esfuerzo. Casi todos los días Eduardo se levantaba para acudir a una oficina situada apenas a unos metros de su casa, y a pesar de lo cerca que trabajaba, no volvía hasta la noche. Las entrevistas de trabajo para personal bilingüe no eran nada fáciles. La mayoría de los que se presentaban eran estudiantes polacos que tenían visado para trabajar un máximo de veinte horas a la semana. Muchos de ellos, en realidad, hubieran trabajado por la mitad que sus compañeros españoles haciendo cuarenta o cincuenta horas, pero no quería problemas con la justicia. Cuando terminaba de entrevistar a los candidatos, a eso de las tres, empezaba a reunirse con los dueños de empresas de transporte o salía a visitar a algún cliente, generalmente el dueño de un almacén, a no menos de treinta kilómetros de Valencia. Había días que tenía que viajar a Polonia para coordinar, con Marcin, todo el aparato logístico de la empresa. Con el paso de los meses, el tipo de trabajo fue cambiando. A medida que iba completando su plantilla, les enseñaba a trabajar juntos, solucionar la avalancha de problemas que solía originar el último sistema informático que habían decidido instalar o calmar a los transportistas, que a menudo le tachaban de aficionado. Durante meses, Magdalena fue una ejemplar ama de casa. Seguía cocinando mal, pero era fácil acostumbrarse. Visitaban mucho los restaurantes de la zona y eran tan conocidos como para no tener ni que reservar mesa. 47 Pero algo se iba estropeando. Aquello no era el paraíso soñado, aquel mundo íntimo que se suponía iban a crear los tres y Magda empezó a descomponerse. De alguna manera se enteró de la dirección de una antigua amiga suya. Irina, una espléndida rubia, esbelta, muy inteligente, a quien le encantaba pasar horas con Sara. Pero su relación no se limitaba a la casa, sino que continuaba fuera. Habían tomado por costumbre irse por las noches después de cenar, y Eduardo no volvía a ver a su mujer hasta la madrugada. Preguntarle lo que hacía era inútil. Siempre contestaba que visitaba a antiguas amigas, y si insistía, se enfurecía, gritaba, la emprendía a golpes con todo lo que se le ponía por delante y no paraba hasta sentirse completamente desahogada. Al volver se echaba en la cama y dormía hasta tarde. En vista de que era imposible doblegarla y que Eduardo no podía quedarse en casa a cuidar de Sara, contrataron a una niñera. Así estaban las cosas cuando Francisco los invitó a su casa para lo que se suponía que iba a ser un típico encuentro informal. La casa era la quintaesencia del clasicismo valenciano. El salón, sumido en la penumbra, estaba iluminado por un sol que perdía su fuerza tras atravesar persianas de madera y tupidas cortinas. Los muebles, de oscura madera de roble, parecían robar la poca luz que podía dar vida a aquel lugar. Al entrar por la puerta se veía, a la derecha, un antiguo pero confortable sofá color burdeos, y ante él, una gran alfombra parda, con motivos geométricos; a la izquierda, había un mueble alacena de madera con una vidriera que dejaba ver lo mejor de la vajilla y las copas, probablemente parte del ajuar de Carolina. Ante la alacena, una gran mesa de roble color café rodeada de sillas a juego. El parqué flotante era el único detalle que le recordaba ligeramente a Polonia. Lo que en Valencia era un símbolo de estatus económico, allá se podía encontrar hasta en las casas más pobres. Se sentaron todos menos Carolina, que se llevó consigo a una estupefacta Magdalena para ayudarle a traer la comida desde la cocina. Francisco escuchó atentamente la relación de los acontecimientos en la empresa y los progresos en la implementación de todo lo planeado, mientras su padre, encorvado en su silla, con los brazos apoyados en la mesa, no dejaba de mirar a Eduardo con una intensidad febril. A esas alturas Magda ya había mejorado ostensiblemente su español, que hablaba casi con total fluidez, contestando a Carolina 48 sus interminables preguntas sobre lo que le daba de comer a Sara, dónde le compraba la ropa, si se ponía enferma con frecuencia… Cuando terminaron de comer, Carolina volvió a llevarse a una enfurecida Magda, que no comprendía por qué los hombres no daban ni golpe en aquella casa. Fue entonces cuando el padre de Francisco hizo su revelación. —Eduardo —dijo el viejo—, ¿tú te das cuenta de que, con los años que tengo, participé tanto en la Guerra Civil, como los familiares de tu abuela? —Claro. Pero mi toda mi familia era comunista y supongo que usted estaría en el bando de Franco. —Así fue. Yo provengo de una familia asturiana muy religiosa. Me crié en el odio a los comunistas, los anarquistas y a todos los rojos. Sabíamos que todas aquellas ansias de revolución solo podían traer miseria y dolor. La huelga general demostró que no estábamos equivocados. —¿Se refiere los mineros asturianos? Es una vieja historia que me solía contar mi abuela. Perdí un tío en aquella huelga. —No fue solo en Asturias, pero nosotros nos llevamos la peor parte. Aquello marcó la vida de todos los que vivíamos en la cuenca minera, no solo la de los mineros. Muchos propietarios y sus familiares tuvieron que ver como peligraba todo lo que habían creado con su ingenio y esfuerzo. Hubo muchos muertos. —Comprendo que usted y mi abuela estuvieron en bandos diferentes durante la guerra, pero, francamente, todo eso tiene poco que ver conmigo. —Quizás tenga que ver más de lo que usted se piensa. —No veo cómo. Mi abuela pertenece a una generación que vio nacer movimientos sociales muy violentos, pero que ya han muerto. El comunismo y el fascismo habrán pasado muy pronto a la historia y no veo por qué tengo que enfrentarme a usted por algo que ya no le importa a nadie. —Pero ¿sabes qué es lo que hizo tu abuela tras la guerra? —Si, ¿cómo no? Tras perder a su padre, a todos sus hermanos, primos y a cualquier hombre que pudiera defenderla, tras soportar palizas y detenciones arbitrarias por parte de la Guardia Civil, decidió echarse al monte. Lo hizo por pura desesperación. —Y por convencimiento. —Sí. Sin duda. Quería cambiar España y creía que aquellos idealistas podían hacerlo, ayudados por la población hostil al régimen y por los aliados. Confiaba en que estos no darían por terminada la guerra hasta acabar con el fascismo. 49 —Qué ilusa, ella y sus idealistas desharrapados. —Ya le he dicho que todo eso es agua pasada. No veo qué interés puede tener para usted ponerme en su contra. A mí me importa un bledo todo aquello. —No estoy intentando enfrentarme a ti. —Y yo no sabía que ahora nos tuteábamos. —Tengo casi setenta años más que tú, así que puedo hacerlo. Eduardo comenzaba a sentirse confundido por la intensidad creciente de unas emociones que no quería que le afectaran. Magda y Carolina parecían haberse refugiado en la cocina y no querer salir de allí hasta que aquella conversación terminara, algo que Eduardo deseaba cada vez más. Estaba buscando en su mente una excusa para irse de allí cuando el viejo le dejó anonadado: —Yo conocí a su abuela. No era posible. Durante las revueltas aquel hombre sería, como mucho, un cadete de la Guardia Civil y ella debía estar en edad escolar. Quizás estaba entre los guardias que acompañaban al ejército en la represión. Sin embargo, el tío de su abuela murió lejos del pueblo, en Oviedo. O quizás fue después, tras la guerra… —Si se hubiesen conocido, tendrían que haberse matado —le contestó al viejo. —Faltó poco. El viejo esbozaba una media sonrisa que tenía algo de cínica. El estómago se le enroscó en un nudo apretado. Tenía ante sí al monstruo del que había oído hablar tantas veces, el ser infame que la torturó y del que se escapó por los pelos: tuvo que correr a la cocina, arrastrar a Magda, quien se dejó llevar tan sorprendida como encantada, y salir de la casa como alma que lleva el diablo. Francisco fue corriendo tras ellos. Consiguió interceptarlos ya fuera del piso. —Perdona, Eduardo, mi padre no sabe nada de diplomacia y no tiene ni idea de cómo abordar temas delicados. —¿Delicados dices? Ese hombre torturó a mi abuela, asesinó a sus compañeros y a punto estuvo de hacer lo mismo con ella. Eso no es un tema delicado, eso es un tema que no debería haber abordado jamás. Hay cosas que no me interesa remover. Mi pasado estaba muerto, ¿entiendes?, muerto y enterrado, y ahora viene ese hombre, tu padre, y le quita toda la tierra que yo le he ido echando desde que murió mi abuela, y lo exhuma todo sin que yo pueda hacer nada para pararle, solo salir corriendo de allí para no ver qué más quiere sacar a la luz. —Lo siento, hombre, déjalo estar, ya tiene un pie aquí y otro allá 50 y le importan un bledo las consecuencias de lo que hace. —Pues las va a tener, vaya que sí. Vaya si las tendrá. Y no me vengas diciendo que no sabías nada porque no me creo que todo esto haya sido casualidad. —Mira, tranquilízate y cuando se te pase el disgusto ya verás cómo no tiene tanta importancia. —Francisco, mi abuela me crió, ¿comprendes? Es cierto que para ella todo ese cuento del comunismo se acabó cuando mis padres murieron en aquel Syrena 105 sin frenos. Con su muerte todo su pasado perdió sentido y lo único que le quedaba era yo y nadie más que yo. Y yo solo la tenía a ella, así que sus heridas me duelen como si fuesen mías, y ese hombre es el que produjo las peores y más profundas. —Ese hombre es mi padre, pero no dirige esta empresa. No tiene por qué entrometerse más. Puedes olvidar que existe. —No veo cómo olvidarlo, he soñado con él durante años. Ha estado presente en mis peores pesadillas, y ahora vienes tú y me lo pones delante. No entiendo nada, ¿qué tipo de casualidad es esta? ¿Cómo puede haber sucedido algo así? —Son cosas que pasan. Mira, olvídate del viejo. Tienes razón, estas cosas hay que enterrarlas y olvidarlas. Eso de lo que él habla eran otros tiempos, Eduardo. Deja al viejo decrépito y nosotros sigamos con lo nuestro. —Ya veremos, Francisco, ya veremos. Cuando me calme te diré lo que decido. Eduardo y Magda subieron al coche, que arrancó con un chirrido de ruedas, y se dirigieron a casa, donde les esperaban Sara y la niñera. Nada más llegar, le contó a su mujer sus intenciones de dejar la empresa y buscar trabajo en Varsovia. Ella no se lo tomó nada bien. —¿Qué clase de presidente de empresa eres? Despide a quien no te apetezca ver, rompe tu contrato con cualquier socio al que no te guste tener cerca. Si Francisco y su familia te hacen sentir incómodo, búscate otro socio. Para eso eres el que manda, ¿no? Eduardo, lo había olvidado. Tuvo que hacer un esfuerzo por recordar. Ella bailando alrededor de la barra, acercándosele, sorteando las parejas y grupos de lascivos amantes. Magdalena acercando los labios a su oreja, rozándole las piernas con las suyas, el calor de aquel aliento y una pregunta: —¿A qué te dedicas? Una respuesta dada para impresionar, la vieja costumbre de mentir para obtener lo que se desea, lo más pronto posible. 51 —Soy el presidente de una empresa multinacional de importación de frutas y verduras Y ahora, el momento de pagar por la mentira. —Esta es una empresa en la que el dinero lo pone, sobre todo, Francisco, así que es él quien manda, y a mí no me interesa ya trabajar para él. —Entonces, ¿qué eres tú en todo eso? —Soy el director de logística y expansión de mercado. Coordino la cooperación de almacenistas y vendedores polacos con los productores y almacenistas de aquí. Como verás, no me faltan responsabilidades. —Y cuando estés en el paro, ¿qué responsabilidades tendrás? ¿Cambiarle los pañales a Sara? —Lo haría encantado. —Yo no me casé con un don nadie y no quiero tener a un don nadie por esposo. Tenlo bien claro. —Venga, no me costaría nada encontrar trabajo. Se pelearían por tenerme en cualquier empresa. —Tú te puedes ir si quieres, yo de aquí no me muevo. 52 Capítulo 5 Si algo había aprendido Eduardo en sus años de lucha por ascender fue que jamás hay que permitir que los problemas personales interfieran en el trabajo. Era bien capaz de moverse como un autómata, de dictar órdenes regido por una fría lógica empresarial y no le hacía ninguna falta sentirse apreciado por sus empleados para ser efectivo. Pero también sabía que así no se construía un equipo, no estando él ausente, atormentado por las dudas y el dolor de ver abiertas de nuevo heridas que ya habían cicatrizado. La pequeña Sara tenía ya año y medio y corría por toda la casa. Aquel pequeño ser que al principio solo lloraba, cagaba y comía, se había ido convirtiendo, con cada palabra nueva que balbuceaba, con cada sonrisa que le dirigía al volver del trabajo y con cada momento que pasaba abrazada a él, en una parte imprescindible de su vida. Estaba claro que si se iba, lo tendría que hacer solo, pero si se quedaba, ¿cómo ignoraría la presencia del monstruo que había poblado las pesadillas de tres generaciones? No le quedaba más remedio que hacer de tripas corazón y seguir adelante con la empresa. Pasaron los días, resultaba difícil ver a Francisco, hablar con él y no imaginarse a su padre sentado en la mecedora, ante la ventana, recordando el pasado, ese pasado del que formaba parte su abuela, pero tenía que seguir trabajando y tenía que hacerlo bien. Había tanto que hacer que pronto se olvidó de aquel viejo a quien odiaba y que le esperaba para contarle secretos que él no quería conocer. También se olvidó de su familia, hasta que se enteró de 53 que la niñera había sido despedida. Era imposible sacarle a Magda la razón. Probablemente, le diría algo sobre sus obligaciones, pues a la pobre señora se la notaba muy preocupada por la educación de la pequeña, con una madre que se iba de fiesta noche sí día también y llegaba casi siempre borracha a las tantas, y un padre que parecía haberse propuesto volver del trabajo lo más tarde posible. En su lugar apareció Irina, que se hizo cargo de la niña y le dio el cariño que su propia madre no sabía o no quería mostrarle. Con el tiempo Eduardo se acostumbró a ver cada vez menos a Magda. Al llegar del trabajo, cenaban juntos y ella se iba. Era inútil preguntarle adónde. Por la mañana, llegaba sigilosamente hacia las siete, cuando Irina estaba ya haciendo el desayuno para todos. A la niña le calentaba unas papillas que hacía ella misma, y para Eduardo preparaba el café y unos cruasanes con mermelada o con miel. Llegó un momento en el que tuvo la impresión de estar casado con Irina. Volvía a casa encantado de encontrar un hogar cálido y agradable en el que esperaban Irina y Sara, aunque no su esposa. Aquella impresión se reforzó cuando comenzó a presentarse por las noches para acostar a la niña, y quedarse después un rato charlando o viendo la televisión. Al final ocurrió lo ineludible. Sin planearlo, y sin hacer nada por evitarlo, acabaron haciendo el amor, en el sofá, mientras la pantalla de cincuenta y dos pulgadas emitía luces y sombras sobre sus cuerpos entrelazados. El tiempo pasaba, la extraña vida familiar de Eduardo se estabilizaba con Magda cada vez más ausente e Irina ocupando su lugar con total naturalidad. El recuerdo del viejo volvía de vez en cuando atizándole con saña, como para recordarle que tenía un grave asunto por resolver, del cual dependía no solo la visión que tenía de su pasado familiar, sino la de sí mismo y seguramente también las decisiones que pudiera tomar en adelante. Una mañana de otoño, Francisco y Eduardo se dirigían en coche hacia Burriana para visitar el almacén de Pablo. —Ha tardado mucho en invitarnos, ¿no? —Bueno, la temporada de la naranja acaba de empezar. Ya verás el almacén. La primera vez que lo vi reformado me quedé pasmado, es enorme, y está todo automatizado. —¿Todo? —Hay unas veinte operadoras eligiendo las naranjas en mal estado que se le escapan a la máquina, seis conductores de Fenwich y cuatro operarios del sistema informático que controlan todo el almacén. 54 —Pues sí que dan dinero las naranjas. Creía que solo los japoneses tenían cosas así. —Los japoneses y los alemanes, que aquí han invertido mucho. —Ya veo. —Y no es solo naranja, cada vez hay más frutas como caqui, mango, aguacate, y otras de invernadero. —¿Y de ahí es de donde viene el dinero para todo eso? —No, hombre, no, es de la naranja, el resto es para alargar la temporada de recolección. Mientras atravesaban Sagunto se hizo un incómodo silencio. Eduardo quería preguntar sobre el viejo, pero, al mismo tiempo, temía hacerlo. Una vez fuera de la ciudad, ya no pudo más. —No puedo quitarme de la cabeza a tu padre. —Lo sé. Te he visto aguantándote las ganas de hablar sobre algo engorroso varias veces. Me preguntaba cuándo ibas a reventar. —¿Qué es lo que sabes de los tiempos en los que era teniente, capitán o lo que fuera, cuando terminó la guerra? —Poco, ese tema siempre lo ha tenido muy para sí. Lo mismo que sus operativos contra ETA en el País Vasco. —¿También estuvo en eso? —Como todos los guardias civiles, y especialmente él. Formó a muchas de las más implacables compañías. Algunos de sus estudiantes fueron a dar con sus huesos en la cárcel por tomarse la lucha contra el terrorismo demasiado en serio. —Los formó porque tenía experiencia con los maquis, supongo. —Sí, su ascenso por aquellos años fue meteórico. Antes de los escándalos de torturas en los que se vieron involucrados sus mejores discípulos, lo llamaban el tenientísimo. —¿Como el generalísimo? —Eso mismo, pero él mandaba solo en la Guardia Civil, y eso le bastaba y le sobraba. —Fue un personaje importante, entonces. Pero no me extraña que sus alumnos más aventajados acabaran en la cárcel. Él se había formado en una época cruel, amparado por un sistema político que trataba a sus enemigos con un odio infinito, que lo justificaba todo. Sus mejores alumnos no estaban hechos para la democracia. —Como ya te he dicho, tras la detención de sus pupilos se tuvo que retirar. —¿Y qué hizo desde entonces? —Lo mismo. Todavía lo llaman para que les asesore, así que, ahí donde lo ves, sigue en activo. 55 —Extraoficialmente. —Pagaría por seguir viviendo en la casa cuartel. —Aunque ya no tiene ningún grado. —Cuando entra en un cuartel los guardias se cuadran y o mucho me equivoco, o eso es lo que le mantiene con vida desde que dejó el cuerpo. —Sí, pero ¿qué es lo que te ha contado sobre mi abuela? —Poco, la verdad, es un hombre que sabe guardar secretos. —Tampoco se puede decir que tú seas muy hablador, ¿no? —Eduardo, por lo que yo sé, mi padre atrapó a tu abuela en algún lugar de las montañas entre Teruel y Castellón, días después de que descarrilaran un tren de mercancías. —El asalto al tren pagador. Sí, conozco la historia. Ella no participó en aquello, pero fue tan sonado que las montañas se llenaron de guardias civiles. —Ese fue el principio de la carrera de mi padre. Tras el asalto, todos los guardias de la región se echaron al monte por las zonas de Teruel y Castellón. No sé cómo lo consiguió, porque es una de esas cosas de las que él no habla, pero tenía información muy detallada sobre los movimientos de la banda de tu abuela, o batallón si lo prefieres, que pertenecía a la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, la famosa AGLA. Los atrapó a la semana de lo del tren pagador. —Y los mató a todos, los torturó hasta no dejarles una gota de sangre ni fuerzas para gritar. Mi abuela me contó cómo esperaba su turno para los interrogatorios. Fue una mujer muy fuerte, aguantó cosas horribles. —¿Nunca te ha extrañado que soportara tan bien las torturas y que además tuviera la oportunidad y las fuerzas para huir hasta Francia? —La energía la sacaba de su voluntad, que le bastaba y le sobraba. —Sí, pero ¿no es extraño que solo ella? Hasta donde yo sé es el único preso que se le ha escapado a mi padre en toda su carrera. —No me gusta lo que insinúas. ¿Estás diciéndome que tu padre la dejó irse? ¿Pretendes ahora hacerme creer que mi abuela traicionó a sus compañeros? —Mucha gente, en aquellos tiempos, se encontró en circunstancias extremas, enfrentados a dilemas terribles. Ni tú ni yo somos capaces de imaginarnos lo que haríamos en situaciones como aquellas. Yo no estoy juzgando a tu abuela. Simplemente digo que si tienes la intención de averiguar cómo fue su vida en las montañas 56 y qué se vio obligada a hacer para que la dejaran escapar, has de tener en cuenta que no estás en condiciones de juzgarla. —Es el colmo, ¿es eso lo que te ha dicho tu padre? —Eso no me lo diría nunca. Forma parte de sus muchos secretos. Como ya te he dicho, es un hombre extremadamente reservado. —Y tú ¿por qué piensas que un hombre que había masacrado la vida de hombres y mujeres, como mi abuela, por decenas, la dejaría irse? “Dime todo lo que sabes y ya te puedes ir”. ¿Así? ¿Sin más? —Yo sospecho que no se fue sin más. —Entonces qué. —No lo sé. Después de la extraña huida de tu abuela, hubo varias operaciones en las que, de forma directa o indirecta, mi padre participó, como la captura de dirigentes del PCE de Valencia y de varias agrupaciones maquis. Después de aquellos éxitos, su ascenso fue imparable. —Eso que insinúas es un insulto imperdonable. Mi abuela jamás traicionaría a sus compañeros. —Vale, perdona. Sé que es un tema muy sensible, pero me has preguntado qué es lo que pienso y yo no conocí a esa señora. Seguro que tienes razón y se escapó por sus medios, pero es que sin conocerla a ella y sabiendo lo poco que sé de cómo se las gastaba mi padre, lo más fácil es pensar lo que te he dicho. —Si me cuenta algo así, le diré que se trata de una sarta de calumnias, así que ¿para qué voy a ir? —Él te está esperando. Creo que quiere decírtelo todo. Después de oírle, podrás juzgar por ti mismo. Eduardo tenía, cada vez más claro que encontrarse con el viejo iba a cambiar muchas cosas, demasiadas, sobre lo que él sabía de su pasado, del pasado de su familia. Su mundo nunca había sido estable. Primero la muerte de sus padres, luego la de su abuela, más tarde la caída del comunismo, que muchos deseaban. Muchos para quienes pronto quedó claro que el nuevo sistema no era menos despiadado que el anterior. Pero él supo adaptarse y prosperar mientras otros se limitaban a quejarse por el engaño que suponía el paraíso capitalista y malvivir maltrabajando hasta caer en la espiral degradante de la adicción al vodka y al vino barato. Pero ya era demasiado. Él había salido adelante de todo aquello y se merecía mucho más de lo que tenía. La posición económica y social la tenía ya al alcance de la mano. Lo que le faltaba, sin embargo, era lo que debería ser más fácil de 57 conseguir. Necesitaba una vida equilibrada y tranquila con Magda y para Sara. Inmerso en aquellas reflexiones volvía a casa, donde le esperaba una esposa oficial, otra oficiosa y una hija que era lo único real en su vida. Debía encontrar la manera de poner en orden todo aquello. Lo del viejo debía esperar. Le dijo claramente a Francisco que no deseaba volver a hablar del tema y, el resto del viaje, hasta volver a Valencia, lo hicieron en silencio. Al entrar en casa, por la tarde, Magda le recibió con un frío «¿ya estás aquí?», seco e indiferente. Eduardo se acercó a ella, a pesar de que el espacio personal entre ambos, ese que marca límites invisibles, había reaparecido hacía casi un mes. —Magda, nunca había sentido un amor, una pasión tan intensa por nadie antes de conocerte. He hecho muchas cosas por ti que no debería haber hecho; yo por ti iría hasta el infierno y volvería solo para traerte fuego con el que darte calor. —Eres muy romántico, mi amante español. Supongo que me quieres aunque pienses que soy tan malvada que solo el fuego del infierno me puede reconfortar. —Pues claro. Tú sigues siendo la única mujer de la que me he enamorado. Bueno, tú y Sara. La niña andaba ya con soltura y se acercó a su padre sonriente. Al llegar a él le abrazó la pierna. Eduardo se agachó y la cogió en brazos. Por un momento, la ternura iluminó el rostro de Magdalena. Pero fue apenas un destello. —No estoy hecha para ser la mujer de un simple empleado. —¿Qué más te da? No es que seamos precisamente pobres. —Sí, pero siempre estarás a la sombra de Francisco o de cualquier otro con dinero para invertir en tus negocios. —Magda, tenemos mucho, ¿qué más quieres? —Más de lo que tú puedes darme. —¿Y qué quieres que haga? —Tu verás, para algo tienes la cabeza. Madgda se metió en su habitación y volvió a salir maquillada y con un minúsculo vestido de lentejuelas plateadas. —Esta noche voy a una fiesta. Irina vendrá para encargarse de la niña. —¿En serio? —Sí, le dejas que duerma en el salón. Se fue sin decir adiós. Por el balcón pudo ver como se acercaba 58 a un todo terreno. Una puerta se abrió y un hombre enorme, muy parecido a los guardias de seguridad del burdel donde la conoció, la invitó a entrar. Cuando Irina llegó, Sara ya dormía. Eduardo, muy bajo de ánimo, le contó todo lo que había hablado con Magda. Ella le escuchó mientras se desnudaba y, ya sin ropa, se echó sobre él, recostándole en el sofá, donde le hizo el amor. Eduardo se dejó llevar sin entusiasmo, pero cayendo en una dulce modorra mientras se deslizaba por la resbalosa pendiente del orgasmo. 59 Capítulo 6 —No te creas que soy tan simple como para no saber qué pasará si te digo todo lo que sé. —¿Y qué es lo que sabes tan bien que pasará? —Te irás por esa puerta insultándome, llamándome de todo, con el convencimiento de que te he dicho una sarta de mentiras. —Entonces, ¿para qué me has hecho venir? —Para decirte con quién tienes que hablar, claro. Eduardo exhaló un suspiro exasperado. El viejo parecía estar jugando a ser el crupier de un juego de póquer en el que, sentados a la mesa, se encontraran él y otros jugadores que solo aparecieran cada vez que él pusiera una carta boca arriba. —De acuerdo, ¿con quién tengo que hablar? —Con Vicente Albelda, el padre de Pablo y María José. —¿Pablo y María José Albelda, los propietarios del almacén? —Sí, es un negocio familiar. —Lo sé, pero ¿qué puede tener su padre que ver con mi abuela? ¿Eran compañeros tuyos del cuerpo? —Noooo, qué va. De tu abuela. Se echaron al monte juntos, eran los dos anarquistas. —No era anarquista. Comunista, mi abuela era comunista. —Bah, tu abuela era anarco-comunista, como Vicente. Que después decidiera pasarse al comunismo es otra historia, pero mejor háblalo con él. —De todas formas, no hay mucha diferencia entre comunista o anarco-comunista, cualquiera puede evolucionar. 61 —¿“Evolucionar” dices? No tienes ni idea. Mira, será mejor que te des prisa, está todavía más jodido que yo. Las últimas noticias que tuve de él es que sobrevivió a una neumonía por los pelos. Anda por ahí con un respirador de esos, arrastrando una botella de oxígeno. En fin, el señor no permite que uno tome su propia vida, pero él, siendo ateo como es, la verdad, me parece ridículo que no se haya descerrajado un balazo en la sien. Pero, claro, para lo que le espera después de muerto, no me extraña que se aferre a la vida. Yo solo pido al Señor que no me deje acabar así mis días. —Es conmovedor. —Sé que no viene al caso, pero ¿qué tal se adapta tu mujer a la vida española? No te ofendas si no me acuerdo de cómo se lama, son los años. —No me parece que tenga usted demencia senil ni por asomo. —Ja, ja, ja, es cierto; de todas formas, con los años todo se estropea, créeme. Fíjate que, cuando la vi la primera vez, tuve la sensación de haberme topado ya antes con ella, o con alguien muy parecido. No tiene sentido, ¿verdad? —Se adapta bastante bien; demasiado, de hecho. Sale mucho. Casi no para por casa. —Mal está la cosa pues; tú con tanto trabajo, tantos viajes, y tu mujer de fiesta. Y ¿cómo habías dicho que se llamaba? —Magdalena. —Tendrá un apellido. —Claro, Novak. —¡Venga ya!, ¿el mismo apellido que tú? —Es mi mujer y en el resto de Europa cuando una mujer se casa pierde su apellido y toma el del marido. Antes se apellidaba Petrova. —Es una buena costumbre. Eso debería servir para recordarles que le pertenecen al marido, pero, por lo que dices de tu mujer, parece que se acostumbran muy rápido al nuevo apellido. Lejos de allí, en el puerto deportivo de Valencia, en un fastuoso yate, se celebraba una fiesta organizada por Magdalena para la alta burguesía local. El sofá y los sillones estaban volcados en un extremo del salón que ocupaba la mayor parte de la cubierta principal. Sobre una amplia alfombra de lana, cinco jóvenes tumbadas en círculo sobre sus espaldas, desnudas, exponían sus vaginas, con las piernas flexionadas y abiertas como si se encontrasen en el ginecólogo, ante un cuenco cerámico. —Venga —gritó Fifiolo, animando a las chicas—, a la de tres lan62 záis la pelota. Una, dos y… tres. Las chicas tensaron sus músculos vaginales y de inmediato salieron disparadas cuatro pelotas de ping pong. Una de las chicas apenas consiguió expulsar la pelota a tan solo un palmo de distancia. —Ohhhhh, no ha habido suerte, habrá que probar otra vez. —Ja, ja, ja, ja —gritó uno de los espectadores—, a Paulina la puedo ayudar yo. Si le aprieto el culo así, con las manos, a la de tres la pelota saldrá directa al cuenco. —Eso —dijo Fifiolo— sería trampa, Vicente, y aquí se siguen unas reglas. —Venga, otra vez, pelotas para dentro. En un apartado rincón de la sala, comentaban la escena Magdalena y un hombre de mediana edad, atlético y muy bronceado, con el color de piel uniformemente mate que dejan las lámparas UVA. —A Paulina no le va a hacer ningún bien este juego. Si no es capaz de lanzar esa pelota un poco mejor, van a pensar que tiene la vagina prestada de tanto sexo y no va a haber quien quiera follársela. —A Paulina no le pasa nada en la vagina —dijo Magdalena—, lo que sucede es que es una vaga y no le da la gana esforzarse —Pero, mírala, si está casi llorando. —Así aprenderá. Todas necesitan aprender. Si hay algo que no tolero es una chica que se crea demasiado especial para este trabajo. En Moscú las sabíamos poner en su sitio nada más cruzar la puerta del burdel con sus harapos y sus sueños de pueblerinas. —Sí, ya he oído algo de vuestros métodos. Aquí te costará un poco más de tiempo. Vale la pena que trabajen de buen grado. La verdad, es sorprendente que hayas conseguido un grupo tan exquisito en tan poco tiempo. —Irina me ha ayudado. Tras la segunda prueba, Paulina salió llorando, cruzó el grupo de hombres que felicitaban a la ganadora y se dirigió a Magdalena. —Ya no puedo más. No valgo para esto. —Alberto —dijo Magdalena dirigiéndose a su interlocutor—, ¿hay algún lugar donde pueda hablar con ella en privado? —El camarote de abajo está insonorizado, podéis discutir a gusto. —Ves, Paulina, yo te seguiré. La chica desapareció rápidamente bajando las escaleras. —Alberto… —¿Sí? —Préstame tu cinturón, por favor. 63 Al cabo de diez minutos, Magdalena volvió sudorosa y agitada. —Toma, tu cinturón. —Pero la hebilla… —Ah, perdona, he perdido un poco la cabeza, te lo limpiaré en el cuarto de baño. —No, déjalo. ¿El camarote está bien? —Sí, ni siquiera se ha defendido, no se lo esperaba. Alberto miró el metal que brillaba como un rubí. El color era precioso. Se preguntó si habría alguna manera de pintar la hebilla para que conservara ese color y ese brillo húmedo. —Está viva, ¿no?, porque si me montas un lío en el yate, Fifiolo se pondrá hecho una furia. —Que sí, solo son un par de moratones y un poco de sangre. Le he dado una toalla para que no ensucie nada. Cuando se recupere tiene órdenes de limpiar las salpicaduras con agua y jabón. —En fin, lo que tu digas, supongo que tendrás que apañártelas con cuatro, pero cinco es un número más bonito. ¿No podrías convencer a Irina de que volviese? —Irina ha conseguido de este trabajo todo lo que buscaba. Quería salir de su pueblo y lo hizo, quería ganar mucho dinero y se compró un apartamento en el centro de Valencia y se pagó los estudios de intérprete. Gracias a ello nunca se convertirá en una puta vieja, sola y enferma como les pasará a esas de ahí. También quería disfrutar del sexo, conocer sus propios límites, y ese trabajo le dio todo eso. Fue la mejor en dar placer a todo tipo de hombres, desde los más sensibles hasta los más depravados, porque le gustaba hacerlo. —Sí, a Irina le gustaba su trabajo, lo cual me parece extraordinario, teniendo en cuenta por lo que las hacéis pasar antes de empezar. —Esos métodos servían para poner a las chicas en su sitio. Hay otras formas de convertir a una mujer en una buena puta. Ya sabes a lo que me refiero. Se ha hecho siempre. —Sí, enamorándolas. ¿Es así como la captaste? —Es la única con quien lo hice de esa manera, y no me arrepiento. Tenía una intuición extraordinaria para darme placer como y cuando me apetecía. Hacerla pasar por lo que al resto hubiera servido solo para convertirla en una puta hastiada. Esas dan poco dinero y al final tienes que venderlas a otra red por una miseria. Lo malo de dar tanta libertad a alguien como ella es que tienes que dejarlas irse si se cansan de su trabajo. —Nunca parecía cansarse, por eso no entiendo que lo dejara. 64 —Lo hicimos todas, por un tiempo. Ella es la única que no volvió. A esas alturas ya sabía que yo no veía en ella más que una mercancía de lujo. Creo que quería enamorarse, y con un trabajo así es difícil tener una pareja estable. —Vaya, enamorarse, qué romántico. Quién lo hubiera dicho. Una chica tan sexual. Pues, por lo que yo sé, sigue soltera. —En Barcelona se acostaba con lo más selecto de la sociedad catalana y ahora, quieras que no, un simple estudiante, o incluso un jefe de tienda, no podría darle lo que tenía antes. —Y tu marido, ¿sabe lo que te llevas entre manos? —No, no tiene ni idea. —¿No crees que se enterará tarde o temprano? —No dará ningún problema. Yo me encargaré de ello. 65 Capítulo 7 Una persiana verde, hecha con tablillas de madera, cubría la estrecha puerta que daba a la calle. Era mediodía y un sol de justicia hacia imperativo dormir la siesta hasta que pasara lo peor del calor. Una rostro de mujer asomó por un hueco que se formó en uno de los lados al empujar la persiana. Sus profundas arrugas se acentuaban con una expresión de desconfianza. —¿Qué es lo que quiere? No compramos enciclopedias —Venía a ver a Vicente Albelda. Tengo un asunto personal que tratar con él. —Murió hace un mes. —¡Qué contrariedad! Lo siento mucho. ¿Era usted su mujer? —Sí, y ahora soy su viuda. Estaba muy enfermo. Yo misma estoy bastante mal, no creo que tarde mucho en reunirme con él —No se apresure, tiene usted dos hijos estupendos. —¿Los conoce? —Si, permítame que me presente, me llamo Eduardo Novak. Trabajo con sus hijos en MarPol. —Vaya, ¿y qué es lo que le trae hasta mi casa? ¿Se trata de algún problema con mis hijos? —No, no me trae aquí ningún asunto de la empresa. ¿Se da usted cuenta de qué horas son? Debería estar durmiendo la siesta. Tiene suerte de que las medicinas que me dan para la tensión me quiten el sueño. —¿Y no puede cambiarlas? —Las otras no me quitan las palpitaciones, y usted no sabe lo malo que es eso. Me quedo sin aliento, me duele el pecho. 67 —No sabe cuánto lo siento. —No se quede ahí joven, pase, pase. Estuve casada con él durante casi medio siglo. Si tenía algún asunto personal que tratar con mi marido, quizás yo pueda ayudarle. La mujer empujó la persiana para hacer un hueco por el que cupiera Eduardo. La oscuridad en el interior de la casa era casi total, o al menos eso le pareció en un principio. Al cabo de unos segundos, cuando se hubo acostumbrado a la penumbra, era capaz de distinguir todos los muebles del vestíbulo. Avanzó unos metros hasta una mampara de vidrio translúcido con un hueco a modo de puerta que daba a la sala de estar. Se sentó ante una mesa camilla redonda esperando a la mujer, que le prometió volver en cuanto trajera café y unos pastelillos de la cocina. A un lado, se abría el hueco de una puerta. También estaba cubierta, desde arriba hasta la mitad, por una persiana como la de fuera. Lo que se veía por la mitad inferior era un suelo de baldosas de terracota y las hojas de un ficus que colgaba a pocos centímetros del suelo. Ante sí, al otro lado de la mesa, una vitrina le mostraba, como es tradicional en las casas valencianas, las mejores copas y parte de la vajilla que aquella señora debió coleccionar durante años. Junto a la vitrina, obviamente, estaba la televisión, sobre una mesilla de madera con unas patas exquisitamente talladas en roble. —Habla muy bien el español para ser polaco —dijo la mujer mientras traía un plato cubierto de mazapanes y trozos de coca en llanda. —Me crié con mi abuela, que era española. —¿Sí? ¿De Valencia? —No, asturiana. La mujer ralentizó el paso al oír la respuesta. Mientras entraba en la cocina respondió: —Asturiana, y viviendo en Polonia. Debió conocer a alguien de quien Vicente hablaba mucho. —¿Alicia Velasco Castañón? —Esa misma. —Sí, era mi abuela. La mujer no contestó. El silencio se prolongó incómodamente durante unos eternos segundos. El pitido del agua saliendo evaporada por el tapón de la tetera anunció que el café estaba ya listo, pero la mujer no apagó el fuego. 68 Mientras la tetera seguía silbando, la viuda de Vicente Albelda apareció, temblando, bajo el marco de la puerta. —Váyase de esta casa, ahora mismo. —No lo entiendo, su marido y mi abuela fueron compañeros en la sierra. —¡Que se vaya le he dicho! —Señora, he venido para saber quién era mi abuela, le pido solo unos minutos. —Su abuela era una traidora, una puta. Qué digo una puta, alguien que vende su cuerpo tiene más dignidad. Era una alimaña. La mujer empezó a empujarle para que se levantara. Las palabras le dolían a Eduardo como bofetadas. Se le hacía un nudo en el estómago. —Señora. Todo lo que sé de mi abuela es lo que ella misma me contó. Ella me cuidó cuando mis padres murieron. Lo que me dijo que ocurrió cuando era compañera de su marido puede que no fuera verdad, pero a esa… alimaña, como usted la llama, le debo mucho. La mujer se calmó ligeramente. Su instinto maternal le hacía sentirse identificada con alguien que había perdido a sus hijos y había sabido darle a su nieto el cariño y la seguridad que necesitaba. —Su abuela, estimado señor Nowak, traicionó a la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Cayó casi toda la brigada. Mi marido se salvó de milagro, porque estaba en mi casa, cortejándome y recibiendo provisiones de mis padres, que eran enlaces. Solo Dios sabe cómo es que ninguno de los detenidos nos delató. Aún recuerdo el miedo que pasamos. Llegamos a alegrarnos cada vez que nos contaban que se había muerto uno de ellos, y eso que sabíamos perfectamente de qué manera morían. —Mi abuela se escapó, al menos eso es lo que me dijo. —Sí, eso es lo que decían. Créame, joven, aunque les dejaran las puertas abiertas, aquellos hombres y mujeres no se hubieran podido escapar. El tormento que les daban era tan horroroso… ¿Sabía usted que su abuela tenía un novio en la guerrilla? —No, nunca me contó nada. —Ese debió morir de los primeros, jamás volvimos a oír hablar de él. ¿Qué clase de persona hay que ser para venderse al enemigo y tramar con ellos la caída de todos tus compañeros, sabiendo las bestias tan salvajes que eran, por entonces, los guardia civiles? ¿Tiene usted idea de la clase de torturas por las que les hacían pasar? —No, mi abuela nunca me contó los detalles. —Claro, ¿cómo iba a conocerlos? Su abuela echó a sus compañeros, a su novio, al infierno más terrible que puede existir. Uno 69 que no les esperaba en la otra vida, como decían los curas, sino en esta. Y lo peor es que ninguno nos imaginamos que pudiera estar tramando algo así. Fue una actriz estupenda su abuela. Y una traidora, una alimaña desalmada. —Tiene idea de alguien que pueda contarme cómo se escapó. Alguien que trabajara con la Guardia Civil que perseguía a los maquis de la zona. —Ya le he dicho que su abuela no se escapó. No era posible. Si su abuela se fue por su propio pie, es porque a ella no le hicieron lo que a los demás y, se ponga como se ponga, la única manera de librarse de todo aquello era colaborando en la captura de otros maquis. Y no me venga con esas de que su abuela era una santa, o una idealista. Cuando ella estaba en el cuartel, los anarquistas, los comunistas y los contactos en los pueblos caían como moscas. —No quiero discutir con usted. No puedo ni imaginarme lo que fue aquella época, ni las encrucijadas en las que muchos de ustedes, o mi abuela, se pudieron encontrar. Hasta que sepa todo lo que ocurrió, no creo que sea capaz de juzgarla, y aun si lo llego a saber con detalle, puede que siga sin ser capaz. —Tiene usted razón, joven. Vaya a ver a José María Ferrer, su socio en la empresa, quizás él sepa algo más. —¿José María? ¿Qué tiene él que ver en todo esto? —Si usted supiera, todo esto es muy raro. Primero el hijo de Manolo el del Somatén, y después usted, el nieto de Alicia. —¿Qué es eso del Somatén? —Al pobre Vicente le dio un ataque que casi lo dejó tieso cuando Pepa le dijo con quién iban a trabajar. Anda que si se hubiera enterado de quién iba a ser su jefe. —¿Por qué?. Tenía algo que ver con la Guardia Civil. —Y tanto. Los del Somatén eran los voluntarios que les hacían el trabajo de reconocimiento, un atajo de fachas que, de buena gana, se colgaban un fusil al hombro y recorrían los montes buscando guerrilleros. Caza mayor, eso es lo que era para ellos buscar a las partidas guerrilleras. Eran gente de la zona que conocía bien el terreno. Sin ellos la Guardia Civil nunca hubiera acabado con la guerrilla. —Y ese Manolo, ¿estaba con los guardias que cogieron al grupo de mi abuela? —Estaba, sí. Tenían a tantos para coger que necesitaban refuerzos, así que se les sumó todo el Somatén de la comarca. 70 Capítulo 8 —No me puedo creer que tengas una niñera como esa —dijo Marcin. —¿Qué pasa! ¿No hay niñeras guapas en Varsovia? —contestó Eduardo. —Las hay, pero Dorota se empeña en que es necesario que tengan experiencia. —Pues una de treinta puede haber cuidado ya de algunos niños. —No, experiencia como madres. —Vaya, con cuarenta ya cuesta un poco más, pero seguro que hay más de una de buen ver. —¿Y como abuelas? —Ahí ya me lo pones realmente difícil. —Fíjate que una vez vino una, joven, no muy guapa, aunque tampoco estaba mal, y empieza a hacerle todo tipo de preguntas: que si le gustan los niños, que si ha cuidado antes, dónde, cómo se imagina su vida dentro de cinco años. —¿Para qué le interesa saber qué quiere hacer dentro de cinco años? —Eso mismo me preguntaba yo: “Para entonces ya habremos apuntado al niño a un parvulario y no nos hará falta la niñera”. Pero es que no se quedó ahí, siguió haciéndoles preguntas de esas que hacen en los departamentos de selección de personal. —¿Para un trabajo de niñera? —Ya te digo. 71 —O sea que no la cogió…, ¿o la chica se escapó de vuestra casa? —¡Ja!, la echamos —¿La echasteis? —Pues sí, cuando ya se le estaban acabando las preguntas. Resultaba que la chica estudiaba por las tardes en la universidad, un programa de esos para adultos. Venía de una familia de ocho hermanos de la que era la segunda, y además le encantaba cocinar. A Dorota se le ocurrió también preguntarle si se había hecho últimamente un examen médico. Ni sé cómo se le pasó por la cabeza, de verdad; ha trabajado muchos años en recursos humanos y, que yo sepa, nadie hace preguntas como esa. La chica, cansada ya del interrogatorio, sin pensárselo, va y contesta que se hace uno cada tres meses. —Me dejas a cuadros. —Así es como nos quedamos nosotros. Y claro, cuando se dio cuenta de lo que había dicho, se puso nerviosísima. Dime tú en que trabajo es necesario hacerse exámenes médicos cada tres meses. —Actriz porno. —O algo así. En cualquier caso, aparte de eso, solo hubo una chica de unos diecinueve que entró en casa, y Dorota casi la echó a patadas porque llevaba uno de esos pantalones ajustados que parecen medias, muy sexy, tenía unas piernas preciosas. —Creo que Dorota sabe bien lo que hace. Hacía muy buen tiempo al atardecer en la plaza de Cánovas. Sentados a una de las mesas de un bar de los muchos que por la noche se abarrotan de estudiantes, daba la impresión de que el tiempo se hubiera detenido para permitirles disfrutar de la brisa marina que las avenidas traían hasta allí desde las playas del Mediterráneo. —Entonces —contestó Marcin—, ¿cómo es que tienes una niñera tan guapa? Porque es preciosa. —Es una amiga de Magdalena. —Tengo ya ganas de verla. No me has dicho por qué no estaba en casa. —Eso ya te lo he contado. No la veo casi nunca. —Eduardo, la empresa va bien, todo está funcionando perfectamente. Los camiones llegan a Varsovia y las naranjas se venden por toda Polonia como golosinas. Es hora de que dediques un tiempo a poner en orden tu vida privada. —Es lo que he estado haciendo, Marcin. —No, no me refiero a la historia de tu abuela. Eso es el pasado. Tienes que ocuparte del presente. 72 —Francamente, no sé qué hacer. No conozco a esa mujer y no sé qué es lo que le lleva a abandonar su hogar y a Sara, su hija. —Entonces será mejor que te ocupes de averiguar otro pasado, el de Magdalena cuando su apellido era Petrova. —Si hago eso, se irá. Lo sé. No quiere que nadie indague en su vida. —Pues ya es hora de que le lleves la contraria, porque te va a dejar igual. —¿Y qué hago, le pego una paliza para me lo cuente todo? —Anda, no seas exagerado. No te he visto nunca levantarle la mano a una mujer. —Ni lo verás, supongo, aunque con Magda nunca se sabe hasta dónde pueden llegar las cosas. —La niñera…, la conoce de antes, ¿no? Pues pregúntale a ella. —Irina, claro. La he tanteado antes para ver si podía sacarle algo, pero parece que tiene muy claras instrucciones de Magda. —Tú sabrás. De alguna manera tendrás que empezar. Mantenme informado. Puedo hacer averiguaciones en Varsovia. —Tú con esos no te metas. A los del burdel ya me los conozco y son gente muy peligrosa. 73 Capítulo 9 Mijéil esperaba sentado en un banco de aquel insulso parque. El Ayuntamiento había emprendido la tarea de construir un hermoso jardín en el viejo cauce del río Turia, pero donde él estaba esperando solo había máquinas excavadoras y árboles. Aquello era un barrizal seco. A esas horas de la mañana se trataba del enclave ideal para un encuentro discreto. Su cliente estaba al llegar. Mijéil Alavidze era un asesino, uno de los mejores, que el régimen comunista de la recién extinguida Unión Soviética había sabido educar. Su carrera había empezado muchos años atrás. Se podría decir que, con su nacimiento, en el que su madre murió desangrada, dejó bien claro cuál era su vocación. El padre, con desgana, lo alimentó y resguardó durante los primeros años de vida. Su posición de alto funcionario en la administración local de Vladikavkaz, la capital de Osetia del Norte, debería haberle proporcionado, al menos, seguridad material, pero no fue así. En 1964, con apenas diez años, casi toda su familia fue encarcelada por corrupción, y el pequeño Mijéil comenzó una nueva vida en el orfanato. Tan salvaje como las montañas que rodeaban Vladikavkaz y tan duro como la vida bajo el Gobierno del gran hijo de Georgia, Josef Stalin, transcurría la vida en el orfanato. Los cuidadores, funcionarios, como en teoría lo eran todos bajo el sistema comunista, hacían la vista gorda a los desmanes de sus pupilos, interesados tan solo en conservar sus puestos de trabajo, para lo cual bastaba con hacer 75 ruido solo cuando el partido lo pedía. Aquellos cuidadores, por lo general, eran totalmente apáticos, excepto cuando aparecía alguno nuevo que se daba cuenta de la situación e intentaba cambiar las cosas. Jamás hubo empleado que intentara convertir aquel sitio en un verdadero centro educativo sin que sus compañeros despertasen de su ensueño e invirtiesen toda su malicia y energía en hacer lo posible por que se fuera o lo echaran. Pero Mijéil no añoraba su hogar, al contrario. En su casa no había recibido cariño y entre aquellos despojos de la sociedad, pues así eran tratados aquellos niños —unos por haber llegado al mundo sin que se les esperara, otros por ser hijos de enemigos del pueblo— , encontró no solo brutalidad, sino camaradería y amistad. En aquel lugar abandonado de la mano del Estado, no se podía sobrevivir sin tener amigos. Ningún niño podía defenderse solo. Hasta los mayores sabían que había límites que no se podían sobrepasar, porque un grupo grande de aquellos mocosos era capaz de despedazar a un mayor en minutos. Entre los muchos negocios ilegales que tenían su sede en el orfanato, estaba la lucrativa venta de vodka, destilado en las bañeras de un barracón abandonado y promovido por una red de ladrones, contrabandistas y prostitutas que se formaban y graduaban con mucho mejores notas que en asignaturas tan irrelevantes como la de productividad de las nuevas fuerzas de trabajo. Mijéil Alavidze pronto se especializó en tratar con los alcohólicos, a quienes vendía aquel brebaje, y de ahí pasó a robar cupones de la compra a los que hacían cola ante las pocas tiendas de la ciudad. Mijéil creció convencido de que si quería algo, estaba en todo su derecho de tomárselo por la fuerza a quien quisiera, pues si a nadie le había preocupado que su vida fuera tan horrible, nadie tenía derecho a pedirle cuentas porque él arrebatara lo que le apeteciese tener. Cuando su padre salió de la cárcel cuatro años después y le sacó de allí, su vida estaba ya completamente encauzada por el camino del crimen. No tardó mucho en matarle. A los pocos días de comenzar su convivencia, un tren de mercancías lo arrolló. Junto a las vías encontraron una botella de vodka ilegal que, a juicio de las autoridades competentes, la víctima había ingerido en buena parte antes del accidente. Después de aquello fue reclutado por el KGB. Alguien en la policía pareció comprender que la muerte de su padre no había sido accidental y, atando cabos, llegó a sospechar quién era, en realidad, 76 el culpable de su muerte.. Al faltarle pruebas, decidió informar a los cuerpos de seguridad y los responsables del reclutamiento de los agentes decidieron que era un candidato estupendo para llevar a cabo trabajos sucios. Se dedicaba a asesinar a personas molestas. Organizaban robos que terminaban en homicidio, accidentes de coche, caídas mortales durante excursiones por la montaña y todo tipo de simulacros o escenificaciones que evitaran sospechar o dar a entender, según el caso, que había una relación entre la muerte y el todopoderoso KGB. A lo lejos, divisó, caminando por el borde del cauce para no ensuciarse los zapatos de tacón, a una mujer que avanzaba con la seguridad de quien pisa un suelo de hormigón. —Veo que, como siempre, has llegado antes que yo. —Tomo mis precauciones, ya lo sabes. —Pensaba que me ibas a decir que lo haces para que no tenga que esperar. Sería una respuesta más agradable. —No es que seamos precisamente amigos, Magdalena. —Es cierto, pero no te reprocho que intentaras matarme, hacías tu trabajo. —Y, por una vez, no lo hice bien. Aunque no puedo quejarme. Gracias a tu organización he vivido muy bien estos años. Me alegro de verte. No tuve la oportunidad de pedirte disculpas por aquello. —Olvídalo. Me consta que, desde entonces, has eliminado a quienes me podían haber llevado a la cárcel. —Sí, quedan unos pocos, pero esos no van a abrir la boca. —Lo sé, y quiero contribuir a tu bienestar con otro trabajo más. —¿Acaso te queda algún enemigo? —Si me pusiese a pensarlo, creo que me haría vieja escribiendo la lista. —Si alguien me vuelve a ofrecer que te elimine, le vuelo la tapa de los sesos sin dudarlo. —No se muerde la mano que te da de comer, ¿verdad? —¿Has traído el fichero? —Por supuesto, aquí tienes. Mijéil cogió un sobre marrón y lo metió en el elegante maletín negro situado a su izquierda, en el banco. —Hoy mismo empezaré con el seguimiento. —No hace falta. —Pues claro que la hace, siempre es necesario. —No en este caso. —Magdalena Nowak. Tú no eres quién para enseñarme cómo hacer bien mi trabajo. Lo voy a hacer a mi manera. 77 —Y yo te repito que no. No vas a hacer ningún seguimiento porque de eso ya me encargo yo. —¿Vas a ofrecerle a otro ese trabajo? Sabes que prefiero encargárselo a uno de los míos. —No, no se lo voy a encargar a nadie, lo voy a hacer yo misma. Quiero que elimines a mi marido, y lo harás cuando yo te lo indique. —No es la primera vez que elimino a una pareja incómoda, ya sea el esposo o la esposa, pero generalmente se deciden después de cinco o seis años de convivencia o tras el divorcio. En general, en esos casos, el cliente quiere evitar cualquier implicación física en el asesinato. —Mijéil, tú me conoces, sabes que no me tiembla la mano cuando sujeto un cuchillo o una pistola. —Sí, te conozco lo suficiente. Mira, yo he trabajado con muchos asesinos profesionales. Algunos disfrutan con lo que hacen. Para ellos acercarse a la víctima, estudiar sus movimientos y decidir cómo y cuándo acabar con ella es tan excitante como el cortejo para un seductor, y matar, una experiencia mucho más intensa que el mejor de los orgasmos. —No sé por qué me cuentas eso ahora. —Porque tú eres uno de ellos. Estoy seguro de que te encantaría clavarle un cuchillo con tus propias manos. No vas a poder mantenerte alejada de este asunto. —Sabes que no me gusta perder el tiempo hablando por hablar. ¿Quieres el trabajo, si o no? —Si me juras que te mantendrás al margen. —Es estúpido que me acuses de ser una sociópata. —¿De dónde te has sacado esa palabra? No la había oído antes. —Es una larga historia. Te recuerdo que cuando te regalé la ballesta, lo primero que hiciste fue salir a dar una vuelta con el coche, matar a un peatón y volver agradeciéndome que te diera un arma tan estupenda. —Necesitaba probarla para saber si podía servirme para el trabajo. —¿Y…? —Todavía la tengo, pero no la uso porque hace el mismo ruido que un rifle al disparar y no se le puede montar una mira telescópica. Mantente al margen, es demasiado peligroso que trabajemos juntos. —No lo haré. Te darás cuenta de que ya me cuesta bastante no hacerlo yo misma. 78 —He oído algunas cosas sobre ti y me hago una idea, por eso prefiero que me lo dejes todo a mí. Además, la policía siempre investiga primero a los cónyuges. —Por eso te lo encargo a ti, pero no encontrarán nada. ¿Qué es lo que has oído de mí? —Historias sobre chicas a quienes convencías para salir de la Federación Rusa en busca de una mejor vida, a quienes iniciabas personalmente en su nuevo trabajo. —¿Y qué tiene eso de extraordinario? La iniciación es un modo de asegurarse que hacen bien lo que se les pide. Por muy desagradables que sean sus clientes o muchos polvos que echen en un día, nada será peor que la iniciación. A veces me pasaba de la raya, pero la organización nunca tuvo problemas con perder alguna chica que otra; era un riesgo calculado. —Por lo visto, contigo ese riesgo era tan alto que, de no ser tan buena captadora, habrías terminado hace tiempo como una de aquellas desgraciadas. —Supongo que tienes razón. Me dejaba llevar con frecuencia por una furia ciega cuando no hacían todo lo que les pedía. Aunque, tengo que darte la razón: esa sensación, como de tener un fuego frío que comienza en tus entrañas y sube por la espalda hasta la cabeza, es una droga muy adictiva. Es muy excitante decidir matar a alguien mientras le estás hablando a la cara y no hacerlo en seguida, seguirle, planear su muerte, organizar el encuentro final. Se parece bastante al juego de la seducción, ¿no crees? —No, para mí es solo trabajo, es lo que mejor hago, lo único que sé hacer bien de hecho. —Haré el seguimiento a distancia. No te preocupes. Eduardo mismo me dirá dónde está y no tendré ni que salir de casa para tenerlo localizado. —Hmmmm, es la primera vez, en todos mis años de carrera, que hago un trabajo así. —Te pagaré un cincuenta por ciento más de lo habitual. —Me parece poco para un trabajo en el que no soy yo quien lo organiza todo. Es muy arriesgado dejarlo en manos de alguien que desea cometer un crimen pasional. —No es un crimen pasional. Simplemente ya ha llegado la hora de que recupere mi apellido de soltera. —Comprendo. Es más rápido que un divorcio, pero tener a la policía haciendo preguntas puede ser más engorroso que un proceso de separación de bienes. —Haz que parezca un atraco. Te llevas a un drogadicto a la es79 cena del crimen, le das una sobredosis para que se quede frito, le pones el arma en la mano y listo. —Ya me estás diciendo otra vez cómo tengo que hacer mi trabajo. —A mí también me gusta controlarlo todo, Mijéil Alavidze, desde el principio hasta el final. —En ese caso, esperaré tu señal. Mientras tanto, Magdalena Petrova, arréglatelas para que, cuando llegue el momento, se encuentre cerca de este lugar; es muy solitario, un mal sitio para andar a solas. 80 Capítulo 10 Mucho antes de aquella primera caricia con que meses atrás el dorso de su mano recorría el brazo desnudo de Irina, a la que ella contestó girándose sobre sí misma, abriendo sus labios y entregándole su lengua en un largo beso, él ya sabía que aquella mujer tenía un don especial. Lo había confirmado cada vez que hacían el amor. Su forma de moverse, tan acompasada a sus deseos, como si supiese lo que él necesitaba, antes incluso de sentirlo, revelaba que Irina conocía a la perfección su propio cuerpo y el placer que este era capaz de sentir y de dar. Solo alguien que se ha librado de la vergüenza inculcada desde la infancia hacia lo carnal, y ha aprendido, desde la danza, desde el deporte, más tarde con el amor y el sexo, que la piel, las manos, la boca y los dedos son las palabras, como el placer es la voz, con que comunicamos lo más íntimo, eso que únicamente el cuerpo de otra persona puede percibir…, solo una persona que concluye su adolescencia sorprendida por ese conocimiento como por una revelación, es capaz de hacer a su amante sentir el instante del orgasmo como parte de la eternidad. Lo supo la primera vez que la vio, sentada al lado de Magdalena en aquel sofá en el que hicieron el amor después de aquel largo beso. Cuando, al entrar en el salón, Irina balanceó ligeramente la cabeza para mirarle, lo hizo lentamente, como si el mismísimo espacio que la rodeaba le acariciara al moverse. Su forma de andar dejaba claras una agilidad y coordinación propias de alguien que, 81 sin esfuerzo, es consciente de cada uno de sus movimientos. Del mismo modo que había percibido todo aquello en el mismo momento de conocerla, sabía, por la forma en que ella se dejaba llevar por las oleadas de placer, que le había estado anhelando. El mensaje claro de sus caricias era que contaba cada minuto que pasaba sin él. Irina se estaba resarciendo de su ausencia. Cuando ella se dejó caer a su lado, saciada, pero sin alejarse para recibir aún el calor de su cuerpo, supo que le haría cualquier cosa que le pidiera. —Irina, nunca me has contado cómo conociste a Magda. —No, a ella no le gusta que se hable de su pasado. —Ahora me interesa más el tuyo. —No puedes conocer mi pasado sin que te cuente el suyo. Las dos vinimos juntas a España. —Estoy bastante harto de no saber nada de las personas que me rodean. Francamente, empiezo a pensar que toda mi vida es una farsa. —¿Tienes idea de lo que hacía para vivir? —Me imagino que lo mismo que en Varsovia, sería prostituta. No me extraña que no quiera comentarlo. —No, no era eso. —¿No era prostituta? Me consta que tiene bastante cultura y quizás supiera tocar el piano, pero no creo que trabajara de profesora en un conservatorio. Irina se rio, en principio de buena gana, pero la vibración alegre de su voz se tiñó muy pronto de amargura. —Eduardo, si te hablo de estas cosas, jamás deberías contárselo a Magda, y la verdad es que no te imagino capaz de hacer ver como que no sabes nada. Sobre todo si te cuento ese pasado que ella tanto ha hecho por esconder. Y si, aun así, consigues aparentar ignorancia, entonces tu vida, de verdad, será una farsa. —Sabes que nuestro matrimonio está acabado. Si es una farsa, va a durar menos de un acto. Entonces, ¿era puta o no? —Solo cuando le apetecía. Magda siempre fue muy viciosa. No, lo que ella hacía era mucho peor. —¿Peor? Yo nunca he criticado su antiguo trabajo, pero para que fuera peor tendría que haber matado a alguien. —No te voy a contestar a eso. Créeme, lo que hacía te haría verla de una manera muy diferente. —¿Qué quieres decir con eso de muy diferente? —Espera, sin prisas, te lo diré todo. Ella no era una puta como yo. 82 —¿Tú? —Sí, yo. Me vine aquí porque ella me ofreció un fabuloso trabajo con el que me podría pagar mis estudios de traductora e intérprete. No me decía qué trabajo era, pero yo me lo imaginaba. Otras no, y esas lo pasaron mucho peor. —¿Quieres decir que ella…? —Sí, ella captaba a las chicas. Casi nunca sabían en lo que se metían. Era muy convincente por ser de la familia que era. —¿Qué familia? —La familia Petrov. Una de las más ricas de Vladivostok. —¿Pero qué dices?, si ella es de un pueblo de Ucrania. —Ah, esa historia. La conozco muy bien. La que venía de un pueblo de Ucrania era yo. La historia que te contó era, en realidad, la mía. Su versión es bastante exagerada. Ni mi familia era muy pobre, ni todos los hombres del pueblo alcohólicos. No nadábamos en la abundancia, pero se me hacía insoportable no poder salir de allí. Mis padres tenían planes para mí que yo no compartía. Tengo dos hermanas casadas, con hijos, y un hermano que trabaja las tierras de mis padres. Se suponía que me casaría también y formaría una familia, pero lo que yo quería era estudiar y labrarme un futuro lejos de allí. Magdalena vino a verme invitada por la organización, que llevaba tiempo con ganas de captarme. Me impresionó su clase y sus modales de aristócrata. Seguro que es lo que más te atrajo de ella, los volvía a todos locos con ese porte y esa superioridad que emanaba. Aunque parezca mentira, a las chicas también nos volvía locas, queríamos ser como ella. Pero para eso hay que nacer en la oligarquía. Yo estaba harta del pueblo. Era buena estudiante, pero no había manera de salir de allí y aquello me pareció la oportunidad que estaba buscando. Me costó muchos años pagar mi libertad, y hasta que ella volvió nadie me pidió trabajar de puta, pero tiene muchos contactos y acabé por verme obligada a hacerlo de nuevo. —¿Ella te ha hecho acostarte con clientes? ¿En burdeles? —No, solo con uno. Contigo. —¿Conmigo? —Si, pero no te enfades. Por favor. —¿Cómo que no me enfade? ¿Tú sabes lo que me estás diciendo? Eduardo comenzó a caminar por la casa cogiéndose de la cabeza, como si quisiera forzar al cráneo a mantener las ideas dentro, bien ordenadas. —Lo sé y estoy arriesgando mucho por confesarte la verdad. Eduardo se paró en seco, bajó las manos y la miró fijamente. 83 —¿Por qué lo haces entonces? —Porque te quiero. Porque no quiero ser lo que ella me obliga a ser. Yo tengo un buen trabajo y no me hace falta nada más. También porque tú eres el hombre que siempre he buscado y porque Magda nunca sabrá apreciarte por lo que realmente vales, sino solo por lo que le puedas dar. —Tú eres solo una puta, como ella, las dos sois iguales. —Una puta no ama a sus clientes. Cuando me pagaban desaparecían de mi vida, y después de ducharme no quedaba de ellos nada más que el dinero. Pero yo saqué adelante de aquella manera mis estudios y también perdí a mi familia. El precio resultó ser muchísimo más alto de lo que esperaba cuando acepté venir, pero lo pagué, y si no fuese por Magda, no habría tenido que seguir alquilando mi cuerpo, pero tampoco te habría conocido, por eso no le guardo rencor —Irina, esto es todo muy duro para mí. No me malinterpretes, pero creo que debo quedarme solo, al menos esta noche. No sé qué pensar, ni qué debo hacer ahora. —Deja que me quede contigo, sé que me quieres y me necesitas. —En serio, Irina, necesito pensar; esto ha sido demasiado, tengo que estar solo. —De acuerdo, me iré. ¿Quieres que vuelva mañana por la mañana para cuidar a Sara? —Sí, por favor. A saber en qué estado volverá Magda. —A las nueve, como antes. —Una cosa más, Irina. —Lo que quieras. Todo lo que me pidas. —Necesito conocer la dirección de su familia. Irina dio un paso atrás, se apoyó en el respaldo de una silla. Le temblaban las piernas. —Si te doy esa dirección, tarde o temprano Magda se enterará, y entonces estaré acabada. —Siempre puedes volver a Ucrania. Irina hizo un gesto que expresaba resignación y fastidio. —No tengo adónde volver. Mi familia me repudió en cuanto se enteraron de lo que hacía aquí. Son gente muy conservadora y ni los antiguos amigos ni la gente del pueblo me perdonarán jamás. —Vale, pero ¿por qué dices que estarás acabada? Como intérprete puedes trabajar en cualquier sitio, en Kiev, por ejemplo. —Muerta, Eduardo, muerta. Si se entera estaré muerta, y aquí aún podría escaparme, pero en Ucrania me encontraría dondequiera que me escondiese. 84 —No se enterará. Te lo prometo. Descubra lo que descubra, ella jamás sabrá que tú me lo has dicho. —No hay nadie más que conozca ese secreto. —Les pediré a sus familiares que no le digan que he estado allí. —No puedo hacerlo. Es demasiado arriesgado. Algo podría salir mal. —Está bien. Lo comprendo. Pero necesito que me digas algo. —¿Sí? —¿Me quieres? Irina se echó a sus brazos llorando y se acurrucó entre ellos. —Claro que te quiero, más de lo que he querido a nadie en mi vida. —Entonces dame esa dirección. Necesito conocer la verdad. —Mañana la tendrás. Se marchó de casa sin despedirse, sollozando, contando con la frágil garantía de una promesa para seguir viva, y le iba a dar lo que pedía con la esperanza de que Eduardo comprendiera que cuando le decía que lo quería no eran solo palabras. A la mañana siguiente le entregó en un papel la dirección escrita en ruso. Familia Petrov. Calle Artem Bikeev 225. Vladivostok No estaba seguro de quererla, al menos no tanto como ella a él, pero había tenido que mentir para conseguir aquella dirección y lo había hecho para conocer el secreto mejor guardado de Magdalena. Si había una manera de aplacar aquella bestia insaciable, de abrazar aquella alma destructora y hacerla suya, la descubriría allí donde nació y se crió. Al día siguiente emprendió un viaje de treinta horas hacia el confín de Europa, a una ciudad en la que si se tenía la enorme suerte de disfrutar de un día de buen tiempo, desde el puerto podría entrever la costa de Japón. 85 Capítulo 11 El viejo teniente general de la Guardia Civil miraba, como siempre, desde la ventana, cómo pasaba la gente, apresurada, intentando resguardarse de la inesperada lluvia de abril. Intentaba imaginar qué trabajos tenían o qué tipo de estudios absorbían su tiempo. Algunos, los que más le gustaba examinar eran claramente delincuentes; los seguía con la vista y trataba de imaginar qué tipo de fechorías solían realizar. Si merodeaban lo suficiente por aquella acera, casi podía verlos en su especialidad. Desde el momento en que vio a Magda, supo que no era trigo limpio, y por la manera en que temblaba al mirarle, no le quedó ninguna duda de que ya se las había visto con policías de su calibre. A los de su clase se les reservaba el privilegio y la maldición de perseguir y dar caza a los peores criminales, a los más crueles y escurridizos. Desde que se reconocieron mutuamente no dejó de indagar. Debía ser cuidadoso para no tocar heridas que en su pasado había dejado sin cerrar en algunos departamentos del cuerpo, pero, finalmente, obtuvo la información que buscaba. Un joven guardia se acercó por detrás con un fichero. —Aquí tiene, mi teniente Era una fórmula que usaban todos los guardias con él, como si con la jubilación lo hubiesen degradado. El viejo tomó el fichero, lo abrió y hojeó los cientos de páginas con fotografías, actas de juicios y partes de detención. —Esto es mucho peor de lo que me esperaba. —Mi teniente, se da usted cuenta de que esto hemos de ponerlo en manos de la Jefatura de Información. 87 —Espérate un poco, cuando vuelva de Rusia les pondré al corriente y veremos lo que hacemos. —Con mis respetos, mi teniente, esto es un asunto de gran importancia. Si los de la Policía Judicial descubren que hemos mantenido esto en secreto, se nos cae el pelo. —No te preocupes. Aún hay mucha gente que me debe mucho, y otros que, si les amenazo con hablar de los entresijos de la lucha antiterrorista, se echarían a temblar como niñas. —No lo dudo, mi teniente. Aun así solo le prometo mantenerlo en secreto cuatro días más. El viernes, sin falta, informo a la Jefatura. —De todas formas, está aún por ver que la detengan. —Sí, tras la muerte o desaparición de los testigos clave, los pocos que pudimos salvar son un testimonio más bien frágil. —Sí, es una pena que los muertos no hablen. —Cuántas veces me he lamentado de eso mismo, mi teniente. El primer avión, el que lo llevó hasta Moscú, era un Boeing 747, pero desde allí viajó en un enorme y destartalado Ilyushin. La aeronave, a medida que el autobús les acercaba, se revelaba como una reliquia de los años sesenta, quizás de principios de los setenta. Vladivostok El avión, un Ilyushin de los años setenta, conservaba poco de su antigua gloria. Eduardo estaba aterrado. El compañero de viaje, sentado a su lado, le miraba divertido y, tras sacar de su maletín una botella de vodka y dos vasos, le invitó a tomárselo con calma. —¿Primera vez que viaja a Vladivostok? —Sí, y a Rusia. —Ahh, ¿es usted yugoslavo? —No, polaco. —¿Cuándo aprenderán los polacos a hablar ruso como es debido? —Nunca fui buen estudiante. Verá, estoy un poco nervioso. Este avión… ¿es seguro? El ruso, un hombre bajo y corpulento, de pelo ralo, pegado al cráneo como si se lo hubiesen pintado, y vestido con un elegante traje de Armani que le sentaba tan mal como si hubiese sido diseñado para que jamás se lo pusiera alguien con aquel aspecto, se rio a carcajadas. 88 Cuando se sube en uno de estos, dijo su compañero ruso, y se ve lo hecho polvo que está, cabe recordar aquello que dicen los curas. «Polvo eres y en polvo te convertirás», pensó Eduardo. No era lo que había deseado oír y su compañero de viaje se dio cuenta al instante. Venga, hombre, tómese un par de tragos conmigo, tenemos un viaje muy largo por delante. Por suerte el ruso tan solo llevaba una botella de vodka, probablemente porque no esperaba tener compañía o porque, como pudo comprobar, muchos la llevaban y pensó que le invitarían cuando se terminara la suya. Después de tres horas bebiendo, Eduardo se excusó diciendo que no llevaba dinero encima para comprar otra. Se echó a dormir la borrachera y ni se enteró del resto del viaje. Cuando llegaron a Vladivostok, al acercarse a la escalerilla, su compañero le dijo alegremente: —Ya no necesitas apresurarte, porque Rusia termina aquí, y desde aquí ya no hay ningún lugar adonde ir. Esta ciudad es el fin del mundo. Hacía mucho frío. No estaba preparado para una temperatura tan baja. Pensaba que, en aquella época del año, estando tan cerca de Corea y Japón tendría un clima parecido, cálido y húmedo, pero cuando bajó del avión, con las piernas agarrotadas por el largo viaje, le golpeó un aire gélido. Tras sacar del maletín su única chaqueta se fue en taxi a buscar una tienda donde comprar algo de ropa. Al cabo de media hora, iba cubierto por un fastuoso abrigo de pieles. Era una ciudad totalmente volcada en su puerto. Las naves comerciales cercanas a la costa tenían un aspecto grandioso; lo demás eran edificios toscos, construidos al estilo comunista, es decir, a base de materiales resistentes y sin ninguna querencia por la estética, todos iguales. Todas las calles secundarias estaban o mal asfaltadas o cubiertas de fango. El taxista le llevaba al hotel. Según él, se trataba de uno de los mejores de la ciudad. Era bastante hablador. El viaje desde el aeropuerto a la ciudad duró casi una hora. —Ha venido a visitar nuestra ciudad en un momento poco oportuno. —¿Por qué? ¿Hace más frío de lo normal? —Eso es cierto. Se nos viene encima un invierno de los duros, pero no me refería a eso. Es por la inundación. —No había oído nada. —Se dará cuenta a medida que recorramos la ciudad. 89 —¿Ha oído usted hablar de la familia Petrov? —preguntó —Hay muchos Petrov en Rusia, y Rusia es muy grande. —Me refiero a los que viven en la calle Artem Bikeev. —Su ruso es horrible. Oyéndole a usted nadie diría que Puskin, Chejov o Tolstoi fueron capaces de escribir algo medianamente decente. Podría hablar en inglés si lo prefiere. —Mi ruso es más que suficiente para hacer lo que he venido a hacer. Dígame, ¿es típico aquí que los taxistas hablen idiomas? —Cada vez más. —¿Habla algún otro idioma? —Polaco. Eduardo le puso a prueba continuando en su propio idioma, a lo que el taxista le correspondió en perfecto polaco. Que a un ruso le pareciera insultante oír hablar mal en su idioma a un extranjero no era raro. El Imperio soviético había dejado en herencia muchos hábitos y puntos de vista que, reconvertidos al capitalismo, eran bien capaces de llevarles a un colapso mucho más espectacular que la pérdida de sus preciadas repúblicas. La prepotencia era, seguramente, la peculiaridad que menos daño les podía hacer, por eso muchos rusos se aferraban a ella como a un derecho propio. —¿Cómo es que habla mi idioma tan bien? —Fui profesor de la Universidad Politécnica de Varsovia durante casi diez años. —¿La Politécnica, la del centro de Varsovia? —Sí, la de Electroenergética, en Nowowiejska, muy cerca de la avenida de la Independencia. —¿Y qué hace aquí, en el fin del mundo, de taxista? —“El fin del mundo”, dice. Bah, eso es de cuando el Transiberiano llegaba hasta aquí y Japón no le interesaba a nadie. Desde que llegó Solidarnosci al poder en Polonia, los rusos estábamos muy mal vistos. Se puede decir que me invitaron a irme, sin posibilidad de rechazar la invitación. Por las mañanas trabajo en la Universidad Técnica Estatal de Lejano Oriente, pero ya hace medio año que dejaron de pagarnos el sueldo, por eso hago horas extras como taxista. —Es absurdo que hicieran irse a personas que valen tanto como usted. —¿Puedo preguntarle algo sobre su visita a Vladivostok? —Claro. —¿Cuál es su relación con la familia Petrov? —Trabajo para una agencia inmobiliaria y los Petrov quieren comprar tierras cerca de Varsovia? 90 —Esos cerdos bastardos… Hacen bien. Algún día el pueblo se levantará de nuevo, como lo hizo en octubre del diecisiete, y enviará a todos esos traidores al patíbulo. —Veo que no aprecia mucho la democracia. —¿Qué democracia? Aquí esa palabra es un chiste. Los políticos son todos miembros de la mafia. —Usted sabrá. ¿Qué es lo que le han hecho los Petrov? —Pertenecer a la oligarquía. Ser de esa clase de hombres que aprovecharon la entrada en el capitalismo para apoderarse, desmantelar y malvender las fábricas que, durante el comunismo, habían dirigido. —Me temo que no conozco la historia. Las mafias en Polonia también han aparecido con fuerza, pero, no han llegado a acercarse tanto al poder. —Porque había un poder. Aquí lo que ocurrió es que los comunistas se fueron y no había nadie para ocupar su lugar. En tiempos en los que hay un vacío de poder, son las fuerzas del mal las que antes llegan para ocupar los puestos de responsabilidad. Pero vendrán hombre duros, despiadados incluso, pero justos que, apoyados por el pueblo, pondrán en su sitio a los criminales y a los blandengues borrachos que les apoyan. —Amén. Si eso significa que Rusia volverá a dar nuevos Gogol, Dostoievski o Tchaikovsky al mundo, espero que tenga razón. Llegaron al hotel. Era tarde y el taxista le quitó de la cabeza la idea de dar un paseo por el puerto, ni por ninguna parte de la ciudad después del anochecer. Eduardo le dio instrucciones de esperarle por la mañana y se acercó a la preciosa fachada de un edificio que parecía construido a principios de siglo. El aspecto por fuera era impecable, pero, al entrar, la vista era sobrecogedora. Muebles desvencijados y sillones que no habían sido lavados a conciencia en años. El conserje le indicó que no se hacía responsable de sus efectos personales. Era evidente que entrando en el hotel no dejaba fuera los peligros que le podían acechar en la ciudad más insegura de la Federación Rusa. Se echó a dormir con la esperanza de soñar que estaba muy lejos de allí. En Valencia, con su mujer y su hija, quizás disfrutando de un agradable día de verano mientras paseaban por el Saler. Por la mañana, una bruma espectral cubría el puerto. Desde su ventana, en el octavo piso del hotel, veía como gigantescos buques de guerra flotaban grises e inmóviles y, entre ellos, pesqueros de todos los tamaños volvían de su jornada en alta mar, cargados con la mercancía que luego se repartiría por toda Rusia. 91 Al salir del hotel, bajo aquel cielo plomizo, Yuri, que es como se llamaba el taxista, le estaba esperando, inmóvil ante el volante y mirando hacia el final de la calle como si esperase que aparecieran por allí los espíritus de Lenin y el zar Nicolás II cogidos de la mano. Yuri le explicó que podía volver al hotel a pie siempre y cuando lo hiciera por avenidas muy concurridas y durante el día, de modo que no hubiera chinos, coreanos o japoneses por las calles. —Pero hay muchos —dijo Eduardo señalando a uno de los muchos grupos de hombres de negocios asiáticos. —Hágame caso, si ya no los ve por la calle, es mejor que se busque el hotel o la pensión más cercana y se meta dentro, ni intente llegar hasta aquí. —Pero ¿por qué los chinos, los coreanos o los japoneses? De todas formas, no sabría distinguirlos. —Ni falta que le hace. Si no los ve por la calle, busque refugio. Ellos son los primeros en hacerlo, porque las bandas criminales, y hay muchas en esta ciudad, buscan a los extranjeros para atracarles ya que llevan muchísimo más dinero que los locales. —Y también me dirá que todas esas chicas que se ven por todas partes con vestidos llamativos y pintadas como prostitutas son, de hecho, prostitutas, porque si es así, debe ser el trabajo más popular en esta ciudad. Yuri suspiró con resignación. —Es la moda que viene de Moscú. No me extraña que piense que todas se venden a los marineros. No, no todas las que parecen putas lo son, ni de lejos, pero Vladivostok es el puerto de entrada en Rusia por el océano Pacífico. Hay miles de marineros y hombres de negocios con los bolsillos llenos, buscando diversión, y vaya si la encuentran. Muchas veces, más de lo que pueden digerir. ¿Sabe que como extranjero tiene la obligación de hacerse las pruebas del sida si quiere quedarse más de tres meses? —¿En serio? ¿Pagadas por el Estado? —¿Bromea? Si no lleva usted su propias agujas para extraer sangre, es posible que le pinchen con una usada por todos los chinos que pasan por allí, a los que si los resultados les salen negativos una vez, lo más probable es que a la próxima no tengan tanta suerte. Seguro que sabe lo malo que es compartir jeringuillas. Al cabo de media hora subiendo y bajando colinas, por calles rodeadas de preciosos, aunque polvorientos y deslustrados, edificios centenarios, el aspecto de las casas empezó a ser mucho más cuidado, e incluso cercano al lujo. Finalmente llegaron a un palacete de 92 mármol, con un enorme jardín poblado de estatuas renacentistas, secos matojos y un bosque de pálidos y esbeltos abedules. El olor de la hierba pudriéndose en el fango y la música de un violonchelo proveniente del ala derecha de la mansión le confirmaron que se encontraba ante las posesiones de un viejo oligarca. Yuri aparcó delante de la verja y le señaló la ubicación del timbre. Tras llamar, una voz femenina surgió de un tosco interfono para preguntar por la identidad del visitante. Eduardo se anunció sin rodeos como el marido de Magdalena Petrova. Hubo un largo silencio. No estaba seguro de que le dejaran entrar. Quizás aquel larguísimo viaje había sido en balde. Si se empeñaba en que le dejaran pasar, lo más que podía ocurrir era que se interpusiera uno de esos fornidos guardias de seguridad con los que nunca hay nada que discutir. Finalmente, la verja se abrió. Eduardo caminó los quince o veinte metros que le separaban de la puerta del palacete y, justo antes de llegar, miró atrás. Yuri se había metido en el coche y esperaba tranquilamente sentado, fumando un cigarrillo. Era una suerte que el hombre no tuviera nada más que hacer. Volver a pie por aquellas calles fangosas le hubiese resultado agotador, sucio y frustrante. De pie, mirando hacia la puerta, que se abriría de un momento a otro, se preguntaba cómo recibirían a alguien que venía de tan lejos, vestido con un aparatoso abrigo de pieles, a hablar sobre la hija que ellos habían repudiado años atrás, su mujer. Le abrió un hombre de unos cincuenta años, de aspecto atlético, bien cuidado, con una corta melena gris, que le condujo hasta la sala donde se encontraban los padres y la hermana pequeña de Magdalena. La pareja tendría unos sesenta y pico años, con bastantes quilos de más y mucho pelo de menos en la cabeza del padre. El que le trajo hasta allí se fue sigilosamente. La chica era una versión rubia y adolescente de su mujer. —Imagino lo que está pensando mientras mira a mi hija —dijo la madre—. La respuesta es no. No se parecen en nada. Esta nunca terminará como su hermana —añadió severamente—. Invertimos mucho en ella… Aunque también lo hicimos con la otra, pero entonces teníamos una vida muy activa y no pudimos cuidar de ellas como necesitaban. A Marina le damos más cariño. Toca muy bien el violonchelo. Ha participado ya en varios conciertos. —No me extraña —dijo Eduardo—. La escuché al acercarme, el sonido era maravilloso. 93 —Era Gabriel Fauré, la elegía para violonchelo y orquesta Opus 24 —se atrevió a añadir la chica. —Vaya, ya ve, yo sé muy poco de música clásica, ni siquiera conozco la diferencia entre un violonchelo y un violín. El último comentario lo hizo moviendo las manos con un ligero aspaviento, reflejando la diferencia de tamaño, para tratar de compensar con humor su ignorancia y el tosco manejo del ruso. La chica le contestó con una preciosa sonrisa. —He llegado a oír que es lo mismo, solo que uno se toca de pie y el otro sentado —añadió la joven. —Marina —dijo el padre—, por favor, déjanos solos. Marina se fue sin rechistar, por la misma puerta por la que había desaparecido el mayordomo. Empezó a hablar el padre, que se levantó, se acercó a la ventana y se puso a mirar a través de ella con una solemnidad teatral. —Antes de la Perestroika, nuestra vida era mucho más cómoda. Se trabajaba ocho horas y, aparte de las reuniones del comité local del Partido Comunista, uno llegaba a casa y se olvidaba de sus obligaciones. Cuando llegaron las reformas y el capitalismo, hubo que ponerse a trabajar duro para conservar lo que teníamos. Entonces Vladivostok era una ciudad cerrada y muchos de los cambios que se están produciendo en el resto de la federación, aquí estaban controlados. ¿Sabe usted lo que significaba vivir en una ciudad cerrada? —Claro, en Polonia, para entrar en la zona del puerto de Leba se necesitaba un salvoconducto, y daba lo mismo ser polaco o no, solo unos pocos lo recibían, y a los marineros no se les permitía salir de la ciudad. —Entonces, teníamos seguridad, se podía andar por las calles sin miedo. Ahora, la mafia está en todas partes; se diría que incluso gobierna el país. —He de felicitarles por lo bien que les ha ido y el poco efecto que parece haber tenido en ustedes y en sus negocios la corrupción generalizada y el exceso de trabajo. Nadie diría que han tenido que ayudar a cargar mercancías en el puerto. —No sea sarcástico, señor Nowak. El trabajo de organizar y dirigir una empresa puede ser agotador y estoy seguro de que usted sabe de lo que hablo. —Siento haberle ofendido. No pretendía ser sarcástico, sino más bien alabar su esfuerzo. —No se preocupe. En nuestra posición estamos acostumbrados a que nos envidien. 94 —No lo dudo, pero, dígame, ¿qué hizo Magdalena para que se rompiera todo contacto entre ustedes? —Se lo explicaré, pero antes quiero que comprenda una cosa claramente. —Le escucho con total atención. —Nosotros no le conocemos de nada. No sabemos quién es usted ni de dónde viene. —Ya se lo he dicho. Soy Eduardo Nowak, marido de Magdalena Nowak, su hija. —Magdalena Nowak no es hija nuestra —replicó la madre—, y la que se apellidaba Petrova dejó de serlo hace mucho tiempo. —Para nosotros sería mejor que nunca hubiera nacido —dijo el padre, mientras la madre bajaba los ojos como si quisiera enterrar su vergüenza bajo el parqué—. Era una niña preciosa, aunque desde el principio fue muy difícil, casi incontrolable, pero pensábamos que se le pasaría al madurar. Por desgracia nos equivocamos. —Como ya le ha dicho mi marido, tendríamos que haber estado con ella para dominarla, para enderezarla, pero nuestra prioridad era sacar a la familia adelante. Por aquella época, Marina empezaba a ir al colegio. —Supongo que estará al corriente —siguió el hombre— de lo complicado que ha sido para muchos adaptarse a los nuevos tiempos. Hicimos todo lo que pudimos para poder vivir con el nivel que teníamos antes. Seguimos a nuestros camaradas: si no tomábamos el control de las empresas que yo dirigía durante el comunismo, nos quedábamos sin nada. Con tanto trabajo, no nos dimos cuenta del monstruo en el que se estaba convirtiendo nuestra hija. —Como sabe, he venido para saber quién era Magdalena Petrova antes de conocerla. Han ocurrido muchas cosas desde que nos conocimos que no puedo comprender si no sé de su pasado, y eso es algo de lo que ella no habla. —Algo le habrá dicho, al menos nuestra dirección. —Eso lo averigüé por mí mismo. De momento no imagino a qué se puede referir con lo de que su hija se estaba convirtiendo en un monstruo. —Su desfachatez era tal —continuó la madre— que comenzó a salir con los bandidos más peligrosos, los que controlaban el contrabando desde el puerto. No le interesaban los chicos de su edad, ni de su ambiente. Perdimos totalmente el control. Se nos fue de las manos, pero aun así pensamos que sería algo de la adolescencia, que se le pasaría. Y en eso también nos equivocamos. Cuando se quedó embarazada, con dieciséis años, comprendimos que iba a destruirse. 95 —¿Embarazada? No sabía nada. ¿Y el hijo? —No lo tuvo, por supuesto. Le convencimos de que abortara. ¿Cómo iba a ser madre tan joven? Y, además, a saber quién era el padre. —Claro. Les preocupaba su futuro. Me pregunto si ella lo veía de la misma manera. —Una niña de dieciséis años —contestó la madre— no es quién para decidir sobre su futuro. Nosotros tomamos la decisión correcta. La enviamos a una estupenda clínica y le dimos nuestro apoyo durante el tiempo que necesitó para recuperarse. —Y entonces —añadió el padre— pareció que todo volvía a la normalidad. Comenzó a estudiar de nuevo y entró en la Universidad. Hizo el primer año de Filosofía y Letras. Ese año, Boris Yeltsin rechazó el golpe de Estado con el que se pretendía evitar todo lo que está ocurriendo ahora. Eduardo no salía de su asombro. Sabía que su mujer poseía una inteligencia fuera de lo común, por más que no pareciera demasiado interesada en usarla ni en demostrar que la tenía, pero que hubiera empezado a estudiar una carrera como aquella le dejaba sin habla. Le asustaba darse cuenta de cuánto se había equivocado al imaginar el pasado de Magda y lo poco que sabía de ella. Lo que había averiguado era más bien aquello que uno no se empeña mucho en ocultar si no es por pretender ser modesto, aunque en ese caso siempre se dejan pistas para que los demás se enteren de todo. Magdalena había guardado lo referente a su vida anterior con tanto celo que lo que fuera que había hecho de malo tenía que justificar aquel empeño. Tenía que ser algo terrible. Eduardo tragó saliva y preguntó. —Pero ¿qué es lo que ella hizo para que ustedes la repudiaran? —Aquel año —dijo el padre alejándose de la ventana y acercándose a Eduardo, para ponerse frente a él—, la recién adquirida libertad les vino muy bien a los más desalmados para llegar al poder. Entonces, en Moscú, conoció a lo peor de la ciudad. Se juntó con los gánsteres y mafiosos del mundo de las drogas y la prostitución. —¿Cómo lo supieron estando ella tan lejos? —Al principio no teníamos ni idea —contestó la madre—. Nos decía que unos compañeros suyos de la facultad habían montado una agencia turística y ella participaba en el negocio como podía. Teníamos que haber sospechado algo —Nunca debimos confiar en ella —dijo el padre—. Mentía con la misma naturalidad que respiraba. —Era capaz —añadió la madre— de robarnos, o de faltar a las clases durante semanas y mostrarse absolutamente consternada 96 cuando le mostrábamos las pruebas como si fueran las acusaciones más injustas que se le pudieran hacer. —Con el fin del comunismo —siguió el padre— era ya posible atravesar las fronteras con la Europa occidental, y al abrir la ciudad de Vladivostok, se nos dijo que había un enorme mercado de trabajo para mujeres esperando a sirvientas, camareras o estudiantes de idiomas que quisieran pagarse su estancia. No nos extrañaba que evitaran tratar con hombres. Los jóvenes aquí dan demasiados problemas, tenemos muchos trabajadores a los que no contrataríamos si no fuese porque hace falta la fuerza o la resistencia física de un hombre. Y así es como comenzó a viajar a diferentes lugares de Europa. —Ganaba mucho dinero —dijo la madre—. Eran nuevos tiempos y no sabíamos nada del capitalismo. Pensamos que quizás era normal…, hasta que algunos colegas del antiguo KGB comenzaron a enviarnos información sobre los líos en los que andaba metida. —Pero ustedes ya no tenían ninguna posibilidad de hacer nada, ¿no? —Nunca la tuvimos —atajó la madre—. Era una bala perdida desde que nació. No había castigo o amenaza que le hiciera efecto, ni dolor ajeno que le afectara. Solo podíamos llorar cuando nos llegaban noticias sobre ella. Sabíamos que encandilaba a chicas guapas y de buena posición para que se fueran a Europa, les vendía el sueño de que ganarían muchísimo dinero trabajando como prostitutas y acabarían casándose con algún cliente rico. —Eso al principio —apuntó el padre—. Era muy buena captándolas, aunque ella y sus jefes tuvieron pronto que vérselas con padres ansiosos por recuperar a sus hijas, pero ni ellos mismos, que las habían llevado hasta esos países, sabían ya dónde paraban, ni si estaban vivas o no, y si alguien indagaba demasiado o se empeñaba en llevar el caso fuera de Rusia, lo mataban. Fue entonces cuando la repudiamos —continuó—, pero no acabó todo ahí, no. Después se fue a España. Sería el año noventa y tres cuando se marchó a Barcelona, donde estableció un negocio mucho más tenebroso. Se metió en algo tan cruel y desalmado que prohibimos volver a mencionar su nombre en nuestra presencia. Hoy hemos roto esa promesa y lo hacemos por usted, porque pensamos que ha caído en su trampa como muchas de aquellas ignorantes pueblerinas. —¿De qué pueblerinas me está hablando? —De las que ella seducía por toda la Federación Rusa —siguió el padre—. Las convencía para que la acompañaran a los países donde supuestamente se estaban abriendo fábricas o donde decía conocer 97 a ricos que necesitaban sirvientas, o las vendía el cuento de que era agente de modelos y tenían mucho futuro en Europa. —¿Trata de blancas? —Esas chicas —dijo la madre— no tenían ni idea de dónde se metían. Eran inocentes, crédulas y habían oído maravillas sobre la vida que se llevaba en los países adonde ella les prometía ir. Una vez que llegaban a sus destinos les hacían cosas terribles, las drogaban, golpeaban y obligaban a ejercer la prostitución. La madre se puso a llorar y el padre, cogiéndola en brazos, le pidió que le excusara. Eduardo se quedó allí solo, intentando aplacar la tormenta en la que se encontraba sumida su alma. Tenía la sensación de que el suelo se abría bajo sus pies y el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Se dejó caer en un sillón y dejó pasar el tiempo sin la menor idea de qué era mejor, si irse de allí inmediatamente e intentar olvidarlo todo o quedarse y averiguar el resto. Pero ¿qué más podía haber? Valencia Magdalena acababa de levantarse. En el salón, Irina le daba el almuerzo a Sara. Desnuda como estaba, salió de la habitación y se dirigió al cuarto de baño pasando al lado de su hija, sin decir nada, como de costumbre por las mañanas. Tenía una resaca tremenda. Sabía que estaba destruyendo su vida, pero eran tantas las cosas que habían salido de forma diferente a como esperaba que poco le importaba ya. Se sentía hundida en una especie de ciega desesperación, un sentimiento hosco que conocía muy bien y que, en momentos clave de su vida, le había empujado por los derroteros más escabrosos, siempre a un paso de caer en la locura o de ser aniquilada, pero desafiando a los dos destinos con la habilidad de una equilibrista. Después de ducharse y comer, se sintió como nueva. Despidió a Irina hasta la noche, y justo cuando cerraba la puerta tras de sí, sonó el teléfono. Sus padres se habían equivocado. Marina siempre se sintió fascinada por su hermana mayor y Magdalena era consciente de que su hermana era la única que le podía asegurar no estar nunca sola en el mundo. Cuando se fue de Vladivostok, no fue solo para estudiar en una buena universidad. Sabía muy bien que era cuestión de tiempo volver a verse sumida en una de aquellas depresiones de las que solo sabía salir viviendo como un kamikaze sin objetivo. Alejarse de su hermana fue la mejor manera de protegerla. 98 Pero Marina, a pesar del horror que le causaba el abominable tipo de vida de Magdalena, se sentía atraída hacia ella con el magnetismo que ejerce el fuego sobre una polilla. La pequeña de las hermanas era tan buena, tan inteligente… Parecía haber nacido para cumplir con todas las expectativas que Magdalena había echado por tierra, pero lo que de verdad añoraba, sin tener el suficiente valor para admitirlo, era la libertad absoluta, la que solo se puede tener cuando se sabe que para todos sería mejor no existir y, aún más, no haber nacido nunca. A una persona así ya no le queda nada que perder y, llegada a ese extremo de vileza, nadie le pide cuentas ni por errores ni por crímenes. Magdalena representaba muchas cosas que a Marina le hubiera gustado ser, y esta, a su vez, representaba para su hermana muchas cosas que Magdalena ya no sería jamás. A espaldas de sus padres las hermanas siempre encontraron la manera de mantener el contacto. Por eso no pudo creer que se hubiera casado. La sorprendente aparición de Eduardo, en su casa, anunciando ser el marido de Magdalena, le causó una gran impresión, al igual que a sus padres. Pensó que aquel quizás fuera la clase de hombre que su hermana necesitaba. Antes de conocerle creía que al casarse había sucumbido a la misma vulgar normalidad a la que ella estaba destinada, pero alguien que era capaz de viajar desde tan lejos, apenas hablando ruso y presentarse, sin más, ante sus padres buscando respuestas, no pertenecía a la masa informe de hombres y mujeres que nacen, viven y mueren sin pena ni gloria, manipulados por los poderosos y llevados de acá para allá, sin oponer resistencia, por la voluntad de quienes les hacen creer que sus opiniones son realmente suyas. Ese hombre tomaba las decisiones por instinto, siguiendo a su corazón o arrastrado por sus ambiciones. Pertenecía, claramente, a la clase de los que crean las reglas, esas que unos tratan de respetar o hacer cumplir a toda costa y otros vulneran para sacar provecho de quienes las respetan. Pero la solidaridad entre hermanas era lo primero. Por eso decidió marcar el número de Valencia y contarle a su hermana la visita de su marido y todo lo que pudo escuchar, con el oído pegado a la puerta, de la conversación con sus padres. Cuando colgó el teléfono se sentía mucho mejor. El sentimiento hosco de desesperación había desaparecido y, en su lugar, una furia salvaje la quemaba por dentro como un fuego sobrenatural, como el ardor frío de un deseo mucho más poderoso que el del sexo. Estaba viva de nuevo. 99 Vladivostok Otra mañana, otro día nublado en el puerto. Los cañones de los buques de guerra apuntaban hacia un lejano e inmóvil enemigo. El mar, desde la habitación del hotel, parecía una masa de agua sucia y fría, incapaz de albergar vida. Si un hombre caía en aquella ciénaga de agua, gasóleo y residuos industriales, sus músculos quedarían paralizados en cuatro minutos, tras los cuales sus esperanzas de sobrevivir por sus propios medios serían nulas. Debía esperar aún tres días para el viaje de vuelta y no había hecho planes para después de que los encuentros con la familia de Magda terminaran. Precisamente, tal y como había acabado el del día anterior, era imposible predecir si iban a querer verle de nuevo o no. Antes de irse le dio al padre la dirección donde se alojaba, el teléfono del hotel y la indicación de que contactaran con él si decidían seguir hablando. Dependía, claro estaba, de que hubiera alguna posibilidad de que perdonaran a Magda. Si era capaz de conseguir que la volvieran a aceptar en la familia, también sería posible recuperar definitivamente a su mujer. Pensó en visitar la ciudad volviendo de cuando en cuando al hotel para ver si había noticias. En todo caso, no había mucho para ver, aparte del puerto. Vladivostok es una pequeña península, casi una isla. La ciudad alberga unas cuatrocientas mil personas. Debería verse el mar desde cualquier punto, pero a medida que caminaba, colina arriba, colina abajo y de nuevo arriba, se daba cuenta de que siempre había nuevos edificios sobre colinas aún más altas que las anteriores que impedían ver otra cosa que no fuera la ciudad. La mayoría de gente trabajaba en el puerto, y quienes no lo hacían dependían tanto o más que aquellos de él. La arquitectura estaba dominada por el duro y austero estilo soviético de los alojamientos para los trabajadores y por imponentes edificios públicos cuya función principal parecía ser hacerle a uno sentirse insignificante ante el Estado. Tras la desaparición del sistema comunista y el caos que había llevado al poder a aliarse con los criminales, nadie cuidaba de los edificios, lo cual era evidente por la suciedad y las grietas en las fachadas, incluso en la emblemática calle Svetlanskaya. Había una gran cantidad de hombres de negocios japoneses, coreanos y probablemente chinos caminando por las calles cercanas al puerto. Era palpable la importancia del comercio con Japón, ya que la mayoría de las marcas de coches, todoterrenos en su mayo100 ría, eran de esta nacionalidad y, a pesar de conducir por la derecha, tenían el volante a ese mismo lado. Volvió un par de veces al hotel, pero en recepción no tenían ningún recado. Por la tarde decidió ir al Museo Naval. Le había llamado la atención en un paseo anterior un submarino verde en su mitad inferior y gris por arriba, como estacionado en un soporte de cemento, ante una valla de acero. Después de un rato viendo cañones, descomunales motores diésel y tanques anfibios, volvió a la calle Svetlanskaya y, en su camino hacia el puerto deportivo, se detuvo en la Plaza Central, en medio de la cual había una especie de prisma de cemento armado, como un obelisco recortado, sobre el cual se erguía la estatua negra de un imponente soldado. El hombre sostenía una bandera hecha con metal barnizado del mismo color. Rodeando el pedestal, unas escalinatas servían de asiento a un grupo de chicos que parecían esperar que les sucediera cualquier cosa que les sacara del aburrimiento. Eduardo se acercó para ver la inscripción tallada en una de las caras del pedestal ,pero no llegó a leer más que «Monumento en honor a los luchadores por el poder…». El grupo entero, al verle, se dirigió hacia él, cortándole el paso y rodeándolo. Miró a su alrededor en busca de una escapatoria. No habían dejado huecos por los que escabullirse. De lo que si se dio cuenta era de la total ausencia de asiáticos. No había ni uno en toda la plaza. Era una mala señal. El más alto y fornido de los cinco se situó justo delante y le preguntó: —¿De dónde eres? No te habíamos visto antes por aquí y no tienes aspecto de pescador. —Soy polaco, estoy en Vladivostok por cuestiones de negocios. —Vaaaya, un hombre de negocios, y con ese abrigo de piel. A mí me sentaría mejor, ¿no crees? El chico empezó a tirar de él como si quisiera sacárselo. —¿Conocéis a la familia Petrov? Es con ellos con quienes tengo negocios. —Eh, Stoli, ¿los conoces tú? —No sé, Smirnoff, es un apellido muy corriente —contestó un chico bajito, con el pelo cortado al raso, delgado, pero de esos que parece como si tuvieran manojos de tendones en vez de músculos. —Viven en la calle Artem Bikeev. —Ahh, vaya —dijeron Smirnoff y Stoli al unísono, mientras los otros tres observaban la escena con creciente curiosidad. Esos Petrov. 101 Eduardo tenía la esperanza de que reconocieran los contactos con la mafia de su mujer, y quién sabía si de la familia entera. —Exacto. Mañana tenía previsto reunirme con ellos. —Eh, Stoli, saca la botella, este tipo es un amigo de los Petrov. —Sí —dijo Stoli abriendo su gabardina y sacando de ella una botella de Stolichnaya, Zyr—, pásanos unos vasos. Un gordo grasiento, lleno de tatuajes, abrió una bolsa de viaje de plástico, de la que sacó unos vasos sucios y los repartió entre todos. —¿Sabes? —le dijo Zyr cuando le entregó su vaso—. Mi abuelo murió luchando contra los polacos. —Sería contra los alemanes. —No, antes, en la guerra contra Polonia. —Quizás fuera culpa del viaje. De Vladivostok a Minsk hay una distancia como para llegar muerto. Todos se rieron a mandíbula batiente. Pero no era una risa alegre. Era un estertor de salvajismo, una expresión de alegría violenta. Aquello podía terminar muy mal. —Eh, Zyr —dijo Smirnoff— debes reconocer que el tipo tiene sentido del humor. Eso se merece un brindis. Echaron a andar, parando de vez en cuando para brindar por cualquier tontería. Cuando se acabó la primera botella, Zyr sacó otra de su bolsa de viaje y siguieron brindando. No había manera de quitárselos de encima. Lo único que cabía esperar era poder escapar de aquella compañía cuando estuvieran bien borrachos. Andaban y andaban, paraban para beber y seguían andando. Cada vez tenía más claro que ninguno de ellos iba a caer borracho antes que él. Apoyándose en Zyr, llegaron al puerto. Allí el grupo se detuvo al borde del mar. —Hemos llegado, amigo español —dijo Smirnoff. Eduardo sintió cómo la adrenalina sustituía al alcohol en su sangre. Los brazos que lo habían ayudado a caminar le habían hecho sentir como si volase en una nube de vapores etílicos. De repente esos brazos le sujetaban con fuerza y sentía el vértigo de la caída vertiginosa hacia una realidad despiadada. Ya sobrio, balbuceó una pregunta: —¿Cómo sabéis… —Sin terminar de formularla, Stoli lo agarró de las solapas del abrigo y, de un formidable empujón, lo lanzó al agua. —¡Saludos a los peces! Todo estaba oscuro, el frío lo envolvía en un manto helado, no tenía ni idea de dónde podía estar la superficie, ni de cuán profundo 102 se encontraba. Solo sabía que en unos minutos perdería el conocimiento y moriría. 103 Capítulo 12 —¿Podrías ir hoy a una fiesta? —¿Qué tipo de fiesta? —Ya sabes, una de esas que se montan en el yate de Fifiolo. —Por favor, me dijiste que no tendría que volver a hacerlo. —Solo una vez. La última. —Me dijiste eso mismo de Eduardo. Si me acostaba con él, no tendría que volver a venderme. —Claro, claro, pero eso no ha sido precisamente un trabajo duro para ti, ¿verdad? —No tienes derecho a hablarme así. Eres tú la que me ha obligado a hacerlo. Cuando cayó la red de Barcelona, me quedé sola y me fue bastante bien. —No te hubiese resultado tan fácil si no hubieses conservado a tus clientes fijos. —Estaba en mi derecho. Gracias a ellos pude salir del paso y pagarme lo que quedaba de mis estudios. Cuando volviste yo tenía un trabajo estable y una vida nueva. —Ellos eran nuestros clientes, Irina, tuyos y de la organización. Te quedaba aún una deuda conmigo, y lo sabes. —He hecho lo que me pediste. Me dijiste que sería libre de vivir mi vida, que no te debería ya nada. —Lo sé, lo sé. Cariño, solo una vez más y no volveré a pedirte nada, por lo menos nada que no te apetezca darme. Magdalena se acercó a Irina, la acarició en la mejilla y poniéndole la mano detrás de la nuca empujó suave pero firmemente su 105 cabeza para acercársela a los labios. Por primera vez, sin embargo, encontró resistencia. Irina no quería corresponder al beso. —Eso ya no te va a servir nunca más. —¿Tanto te ha gustado lo que Eduardo te ha dado? No me extraña, por algo me casé con él. —Magda, hubo un tiempo en el que no había nada en el mundo que me importase aparte de ti. Pero tú me hiciste perder la cabeza, me ilusionaste y me hiciste dejarlo todo, familia, aspiraciones, estudios, todo, para seguirte y convertirme en algo que nunca había deseado ser. —Ya lo he hablado todo con Fifiolo y sabes que no puedo echarme atrás. —¿No tienes a otra que pueda ir en mi lugar? —Nadie como tú. Fifiolo y sus amigos son gente de mucho nivel, y con un perfil así eres la única que puede ir. —Tú también te ajustarías bien a ese perfil. —Yo no soy una puta. Fue como un golpe al estómago. Irina bajó la mirada, humillada y furiosa. Murmurando entre dientes dijo: —Vale. La última vez. —Así será. Unas horas después, Irina descendía de el mismo todoterreno en el que Eduardo había visto subir a su mujer y recorría los metros que le separaban del yate, un lujoso DeFever blanco. Llevaba un vestido negro de lycra, largo hasta las rodillas, con los costados surcados por anchas bandas de encaje transparente. Los bucles de su larga melena parecían jugar sobre la espalda desnuda mientras subía, ante la ávida mirada del chófer, que la seguía a tan solo unos pasos por la pasarela del yate. Conocía bien aquella embarcación. Tenía setenta y dos pies de eslora y en su cubierta cabían holgadamente unas quince personas, y eso estando ocupada, en su mayor parte, por una enorme sala de estar con sillones de piel, muebles de caoba y una pantalla para proyecciones de cine. Sobre el techo de la sala de estar se encontraba el puente de mando y una terraza en la que se había bronceado ociosamente tras más de una orgía. Esta vez, sin embargo, no daba la impresión de estar preparándose ninguna fiesta. Reinaba una quietud inusual. Cuando pisó la cubierta, el chófer la golpeó con fuerza a la altura de los riñones y cayó al suelo sin aliento. —No te lo voy a preguntar otra vez —dijo Magdalena, sentada a horcajadas sobre la maniatada Irina, que apenas podía moverse, 106 con las piernas rotas y atenazada por el dolor que le producían sus múltiples heridas. —Está bien. Lo hice porque le quería, eso ya lo sabes. Y también porque necesitaba librarme de ti. Quería ser libre al fin. —Eso es lo que más me duele, ¿sabes, cariño? Que te quisieras librar de mí. Con todo lo que yo he hecho por ti. —Me has usado, como a las otras. Eso es todo. —Te he dado mi amor, te he añorado, te libré de los peores trabajos, de las violaciones por las que pasan todas cuando empiezan. Te di la oportunidad de estudiar y, ¿cómo me lo pagas? Intentando dejarme, además de pretender llevarte a mi marido y a mi hija. ¿No te sobra un poco de ambición? —Sí, lo siento, por favor, perdóname, o mejor mátame ya de una vez. —¿Por qué? Todavía me puedes servir de mucho. —No sé cómo. Con todas las cicatrices que me van a quedar no habrá quien quiera verme desnuda. —Pero si te he dejado la cara intacta. —Me duele todo. Si me dejas vivir, seré un monstruo. Al menos podrás estar tranquila, tu marido no se acercará a mí. No soportará ni mirarme. —Eso es verdad, cariño, pero no por lo que tú crees. Ahora mismo Eduardo está dando de comer a los peces del mar de Japón. Pero, si te sirve de consuelo, di instrucciones de que lo trataran bien antes de ahogarlo. —¡Eres una harpía!, ¡una horrible puerca! Destruyes todo lo que tocas. Eres lo más odioso que existe sobre la faz de la tierra. —No te pases, o les ordeno a los chicos que te hagan lo mismo. —¡Hazlo! Con lo que me has hecho iba a ser igualmente un despojo. Si salgo de aquí, no podré aparecer en ningún lugar sin causar horror. —No te quejes, lo de la cara se cura y lo del cuerpo es cuestión de enfocarlo hacia la clientela adecuada. De todas formas no quiero que te separes de mí. Serás la niñera de Sara. —¡Estás loca! ¡No puedes hablar en serio! ¿De verdad te crees que cuidaría a tu hija para que hagas de ella otra zorra bastarda como tú? —¡No me digas que estoy loca! Magdalena empuñó con fuerza la navaja con la que había estado jugueteando y se lanzó a asestar tajos sobre aquella tierna carne mientras gritaba, totalmente ida. 107 Vladivostok Una cara surcada por innumerables arrugas le miraba sonriente. Le faltaban la mitad de los dientes, y los que tenía eran casi todos de oro. Parecía un anciano centenario, pero algo le decía que, en realidad, era mucho más joven. —¿Quién te ha hecho esos dientes tan bonitos? —¿Estos? —dijo Eduardo señalándose la boca. La abría tanto como podía no por afán de mostrarlos, sino para poder atrapar un aire que no parecía querer entrar en sus pulmones. —Sí, esos. —Míos. —¿En serio? ¿Cuántos años tienes? —Tre… tre… treinta y cu… cuatro. Estaba aterido de frío, a pesar de estar envuelto en dos mantas. —No lo diría nunca, pareces un colegial. Yo solo tengo quince más que tú, pero parezco mucho mayor. Es lo que tiene la vida en la mar. Desgasta mucho. La humedad se mete hasta los huesos, el salitre te curte la piel y las horas muertas fumando en un catre te deshacen los pulmones. Pero, ¿sabes qué?, no la cambiaría por nada. —¿Qué hago aquí? —Te he pescado. El marinero se rio estentóreamente durante un largo minuto. Cuando se calmó, Eduardo le preguntó: —¿Me has sacado tú del agua? —Sí, con la red. Como a un bacalao del ártico. En la vida me hubiera tirado a ese frío caldo aceitoso para recogerte. —Yo tampoco, la verdad. —Claro, estabas paseando, te resbalaste y te caíste al mar, ¿no? Mira no eres el primero que intenta suicidarse aquí. La mayoría lo consiguen. Yo mismo te hubiese dejado morir, pero pensé: “¡Qué diablos!, mis dos ayudantes están de juerga, y yo aquí solo aburriéndome. Voy a sacar a ese desgraciado para tener a alguien con quien hablar”. —No estaba intentando suicidarme. Unos gamberros me obligaron a beber con ellos y me echaron al agua. —La juventud está cada vez peor. Ven, siéntate aquí. El marinero desplegó una silla ante la mesita playera que ocupaba el centro de la cubierta. El suelo estaba lleno de cuerdas, redes plegadas y objetos metálicos pintados con esa gruesa capa de pin108 tura blanca que es lo único que resiste la feroz corrosión del salitre. Sacó una botella de un líquido amarillento y dos vasitos y lo puso todo encima de la mesa. —Creo que ya he bebido demasiado —dijo Eduardo. —Esto te hará bien, es pigvuvka, te quitará la resaca. —Mmm, licor de membrillo… Bueno, pero solo un vaso. —Claro, claro. Empecemos. ¡Nasdrovia! —¡Nasdrovia! Eduardo fue durmiéndose poco a poco. Aquella bebida parecía obrar el milagro de convertir en unas suaves y acogedoras mantas los harapos que unos minutos antes le habían parecido tan ásperos y fríos. Mientras la modorra se iba apoderando de él, el marinero le contó sus aventuras y desventuras con los diferentes capitanes, grumetes, oficiales y suboficiales con quienes había trabajado por los siete mares. El viejo le despertó zarandeándole. Se levantó del camastro donde había estado durmiendo. En el camarote había otros tres como aquel. Por el redondo ventanuco no se veía luz del día. —¿Qué hora es? —Las cuatro. Dentro de un rato vienen mis ayudantes y tienes que irte porque zarpamos para alta mar. Eduardo sacó de su bolsillo la cartera. En ella tenía un fajo de dólares. Cogió la mitad y se lo acercó. —Quisiera agradecerle lo que ha hecho por mí. —Guárdate eso —dijo el marinero, apartando el fajo de un manotazo, muy ofendido. Desconcertado y con la frustración de no solo no haber podido agradecer al viejo que le salvara la vida, sino, mucho peor, de haberle hecho sentirse agraviado, caminaba alejándose del barco cuando vio algo muy inusual pero que le venía como anillo al dedo. En la planta baja de uno de aquellos edificios que rodeaban el puerto había una tienda, y estaba abierta. Era un comercio de licores. Entró y preguntó: —¿Cuál es el mejor vodka que tienen aquí? —Tenemos Zyr, es buenísimo. —No, no, no. Ese no, otro. —¿Seguro? De verdad, es estupendo. —No lo dudo, pero no quiero ese, me trae malos recuerdos. —Entonces, Beluga, es de primera, nos queda una caja. —Pues la compro. —¿Toda? Es bastante caro. —Toda. 109 Le costó un poco más de lo que había ofrecido al marinero, pero pensó que no se ofendería por ello. Cogió la caja, se la cargó al hombro y se dirigió al barco. Cuando llegó, los dos ayudantes estaban ya recogiendo los cabos que minutos antes habían desatado de las amarras. —¡Esperad, esperad! —gritó lanzándose a correr hacia el barco. El viejo marinero salió de algún lugar bajo la cubierta y saltó a tierra firme. Allí se encontraron frente a frente. —De verdad, no pienso dejar que te vayas sin agradecerte lo que has hecho por mí. Por favor, acepta este regalo. El hombre cogió la caja, la miró como quien mira un cofre lleno de doblones de oro y, tras dársela a uno de sus estupefactos ayudantes, abrazó a Eduardo y rompió a llorar. Le costó mucho deshacerse del viejo. No hacía más que repetir a gritos cuánto se alegraba de haberle encontrado, que nunca más dejaría morir a ningún suicida, que en cada trago brindaría por él el resto de sus días… y muchas más cosas igual de absurdas. Al llegar al hotel, el encargado de recepción se sorprendió de verle en aquel estado. —¿Qué le ha sucedido? ¿Dónde ha dejado su precioso abrigo? —He tenido una noche algo movida. Quisiera pagar mi cuenta. ¿Tiene idea de la hora a la que abren el aeropuerto? —Claro, a las cinco y media. —Bueno, son las cinco, ¿podría llamar a un taxi para las seis? —Sí, claro, ¿no va a aprovechar su reserva? Le quedan aún dos días. —No, me voy. —Por cierto, el señor Petrov estuvo aquí anoche. Preguntó por usted. Para Eduardo no cabía la menor duda. El padre de Magda había ido al hotel para asegurarse de que sus sicarios habían cumplido la misión de eliminarle. No iba a perder ni un minuto más en aquella ciudad. Se largaba en el próximo avión para Varsovia. Tal y como se habían puesto las cosas, tenía que tomar medidas extremas, y para ello necesitaba consultar a un viejo amigo. 110 Capítulo 13 Valencia Magdalena salía del camarote cubierta de sangre. Dos sicarios, uno entrado en los cuarenta y otro mucho más joven pero de complexión igualmente atlética, esperaban preguntándose cuál de los dos iba a servir de relajo a la jefa. Se quitó la ropa, la hizo un ovillo y se la dio al mayor de los dos. —Ve a la cocina y lávalo. No hay jabón, pero si usas lavavajillas con agua fría, el vestido no se estropeará y de la sangre no quedará ni rastro. —Jefa, si se lo lavo, tardará mucho en secarse. ¿No sería mejor que fuera mi compañero a traerle ropa? —No, en el servicio hay un secamanos. Bastará con diez minutos bajo el aire caliente. —Creo que tardaré más. —No te preocupes, Iván me mantendrá entretenida. Magda señaló los pantalones del joven sicario. Una evidente erección amenazaba con reventar el pantalón. —¿Qué hacemos con el cuerpo de Irina? —preguntó resignado el mayor. —Ya hablaremos de de eso después. Magdalena se acercó a él, le desabrochó la bragueta, sacó su miembro y, cogiéndolo con la mano derecha, se llevó al joven al camarote, como quien lleva a un perro con correa. Tuvieron sexo al lado del cuerpo todavía convulso y sangrante de Irina. 111 Varsovia Sentados a ambos lados de una mesa, en la que los restos de la cena habían sido apartados a un lado para dejar espacio a una botella de vodka, otra de jarabe de frambuesa y una más de tabasco, Marcin y Eduardo competían por ver quién se bebía el perro rabioso más fuerte. El perro rabioso es una bebida servida en vasitos para chupito en la que se vierten tres cuartos de vodka; después, con cuidado, se decanta jugo de frambuesa para que se deposite en el fondo, y, por último, se dejan caer entre dos y tres gotas de tabasco, que se desplazan lentamente en el vodka hasta reposar como una nubecilla sanguinolenta sobre el jugo. La mordida se siente en la garganta y su fuerza depende de cuántas gotas de tabasco se hayan puesto. Al beberlo uno siente primero en la garganta el ardor típico del alcohol, después la quemazón del tabasco, y finalmente una dulce sensación de alivio, que es la que queda cuando el sabor se desvanece y la que hace que se desee repetir. Cuando llevaban bebida más de media botella y andaban por las seis gotas de tabasco por chupito, Eduardo se atrevió a decir lo que le llevaba allí. —Te he mentido, Marcin, cuando te he dicho que todo va bien. —Pero si va bien, los transportes están llegando aquí en perfecto estado, nunca habíamos vendido con tanto margen de beneficio naranjas de tanta calidad. Nos estamos haciendo con el mercado. —Sabes que es solo cuestión de tiempo que nos salgan competidores. Pero no, no me refiero a los negocios. —¿Magdalena? —Sí, Magda. Está perdiendo la cabeza, creo que puede ser peligrosa, para mí y para Sara. —Joder, Eduardo, si hubiésemos sabido en lo que te estábamos metiendo cuando te la trajimos enrollada en una alfombra. Mira que le he dado vueltas a la cabeza. —¿Qué quieres decir? ¿Sabías qué clase de mujer es Magda? —Hombre, una puta no es que sea la mujer que uno desearía para su mejor amigo. Si alguien se mete en ese trabajo, debe importarle mucho más el dinero que el aprecio de su familia. No dudo que las haya que puedan convertirse en esposas ideales, pero necesitaba averiguar si era posible, si ella, de verdad, era una de esas. —¿Y qué hiciste? ¿Te fuiste al burdel a preguntar? —Ni hablar. Me fui a un bar donde se emborrachan a menudo mis camioneros cuando vuelven de un viaje, y a varios de ellos 112 les hice una oferta que no podrían rechazar. Les propuse ir gratis, acostarse cada uno con una y hacerles a todas una sola pregunta. Si sabían algo sobre Magdalena Petrova. Pensaba enviar a tres, pero me salieron tantos voluntarios que les fui llevando a ritmo de uno por semana. Hasta nueve llegué a mandar. —¿Y descubriste algo? —Que venía de una familia adinerada, de algún lugar de Rusia cercano a Asia, y que había estado trabajando para una red de trata de blancas en España como captadora. Por lo visto, algunas de las chicas habían sido forzadas a ejercer la prostitución, y la policía se enteró. Se hizo una redada y ella fue de los pocos que se escaparon, y se refugió en el burdel que conoces, con la intención de volver a su anterior trabajo en cuanto se calmaran un poco las cosas. —¿Y no me podías haber dicho eso antes de que me casara con ella? —Tenía que asegurarme de que lo que decían era cierto. Para cuando me enteré de aquello estabas tan encoñado que jamás hubieses querido escucharme sin tener pruebas de lo que decía. —¿Y las reuniste? —Me costó mi tiempo, y llegué a tenerlas, pero entonces ella ya estaba embarazada. No me quedó más remedio que desear que se confirmara que había cambiado tanto como parecía. Quise seguir investigando, pero mis colegas rusos me advirtieron que terminaría muy mal si lo hacía. Dejado de lado el tema de la mafia, me propuse indagar sobre sus estudios en Moscú y me encontré con esto. —¿Una carpeta del hospital psiquiátrico universitario? —Supongo que no te importará que le echase un vistazo. Una compañera de su clase observó extraños comportamientos en Magdalena y, como simultaneaba la carrera de Filosofía con la de Psicología, propuso un diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. —¿Qué enfermedad es esa? —Los que la sufren reciben el nombre de psicópatas. —¿Quieres decir que Magda está loca? —Los psicólogos que la examinaron no consiguieron ponerse de acuerdo. Lo tienes todo en el informe. Un tal doctor Alexander Luria le diagnosticó la enfermedad, pero el director del hospital psiquiátrico, un tipo con mucho renombre a juzgar por el respeto con el que se le alude en los documentos, el doctor Lev Vygotski, estaba totalmente en contra. —¿Intentaste hablar con ellos? —Vygotski pilló una tuberculosis. Algo muy feo, una cepa resistente a los antibióticos normales. Murió hace un par de años. En 113 cuanto a Luria, no hay manera, el tipo resultó ser una auténtica lumbrera y no para de viajar. Ya sabes, conferencias, premios, y todo eso que tanto les gusta a los científicos. —¿Y la chica, la de las dos carreras? —Al año y medio desapareció de la residencia universitaria sin dejar rastro. —No quiero ni imaginarme lo que le sucedió. Marcin, necesito tu ayuda. —Puedes confiar en mí. Haré lo que haga falta. 114 Capítulo 14 Antes de volver a Valencia, llamó por teléfono a casa. Magdalena apenas pudo contener su sorpresa. —¿Eres tú? —Sí, claro, ¿conoces a alguien con mi misma voz? —No, no, no es eso. —Estás un poco rara. Ni me dices que te alegras de que te llame, ni me preguntas cómo me ha ido. —Has estado sin llamarme tres días. Eres tú quién se ha portado como un cretino. —¡Pero Magda!, estaba ocupado con un montón de reuniones y no tuve tiempo para llamarte. —Pensaba que no volverías conmigo —dijo Magdalena sollozando—. Creí que te habías cansado de mí. —Vale, lo siento. Ahora mismo salgo para el aeropuerto y compro el primer billete para Valencia. Eduardo colgó el teléfono con la molesta sensación que produce haber tenido que ocultar el viaje a Vladivostok y su intento de asesinato. Era mucho más de lo que matrimonio podía permitirse esconder si pretendía salvaguardar la paz conyugal. Cualquier pareja en la que uno de los dos tuviera la mitad de secretos que ellos habría pasado ya por juzgados con una demanda de divorcio. Magdalena, al otro lado, colgó el teléfono perpleja. ¿Había soñado aquella conversación o su marido había sobrevivido a las frías aguas del mar de Japón? 115 Al llegar a casa encontró a una Magdalena amable, cariñosa y seductora. La misma de aquellos meses felices en la casa de Josefów. Cenaron juntos, pasearon por el parque con la niña y después hicieron el amor. Eduardo se durmió abrumado. En sus sueños, la contradicción entre lo que había descubierto sobre Magdalena y lo que conocía de ella como esposo se materializó en horribles pesadillas en las que lo erótico devenía en algo sucio y obsceno, el amor en una melaza pegajosa y sanguinolenta, y el odio que había llegado a sentir hacia ella se fundía con un amor impetuoso, voraz como la lava de un volcán. Ambos sentimientos se transformaban, mezclándose, en algo nuevo, indefinido e inexplicable, una especie de magma que los arrastraba hacia un abismo de placer carnal, y todo mientras Sara los observaba cada vez más sola y más lejana desde la ventana de aquella casa en Jozefów, junto a su abuela y un José María Ferrer que guardaba la puerta para que no salieran, armado con un viejo subfusil naranjero. Al día siguiente se sorprendió de verla dormir junto a él. Cuando ella despertó y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno, se le ocurrió preguntarle qué pasaría con Irina ahora que no tenía trabajo de niñera. —¿Irina? Se ha vuelto Ucrania. —¿Cómo? ¿Así, de pronto? —Sí, le ofrecieron un trabajo de intérprete, y además echaba de menos a su familia. —Pero si me dijo que ya no la querían ni ver. —¡Pues se ha ido y punto! ¡¿Qué más quieres saber?! Hubiera querido seguir preguntando, pero la explosión de furia de Magda le produjo tal escalofrío que le dejó paralizado. Tenía los ojos desorbitados y en su mirada no había ni rastro de cordura. El resto del desayuno transcurrió con una normalidad forzosa en la que cada sonrisa que ella le dirigía le hacía ver con más claridad la clase de monstruo que en realidad era. De allí se fue no al trabajo, sino a casa de José María. La casa estaba fuera de Valencia, en Massanassa, a poco más de cuatro kilómetros. Encontrar el pueblo no era difícil. Lo más complicado fue llegar hasta el huerto donde se ubicaba la casa. Los viejos campesinos con los que se encontró por las huertas cercanas a la de José María apenas balbuceaban español, idioma que no usaba casi nadie fuera de la ciudad. Eduardo no se había preocupado hasta entonces de estudiar valenciano. Estuvo casi una hora dando vueltas por carreteras entre poco y nada asfaltadas hasta llegar a su destino. 116 No era una casa como las de las otras huertas. Se llegaba a través de un camino lo bastante llano y tan ancho como para no caerse en los aranceles si se vigilaba un poco. Al cabo de unos cincuenta metros se llegaba a un gran caserón con un enorme portal de madera en el centro de la planta baja. A un lado de este, otra puerta, minúscula en comparación, mucho más moderna, construida muchos años después que la casa, daba la impresión de ser la entrada que se usaba habitualmente. Aparcó bajo la sombra de un enorme ficus a un lado de la casa, bajó y llamó al timbre. Antonia no se mostró sorprendida al verle. —Pasa, estábamos comiendo, quédate, hay guiso de sobra. Si como almuerzo te parece demasiado, puedo hacerte un bocadillo. —No, gracias, no quiero robaros mucho tiempo. Solo vengo a aclarar una duda y me voy. —No confiaría yo demasiado en eso. José María no tiene costumbre de dejar la mesa cuando ha empezado a comer. —Déjalo, mujer —resonó la inconfundible voz de ogro—. Tiene mucho trabajo y es mejor para todos que no pierda el tiempo con problemas familiares. —No sé —dijo Antonia refunfuñando—, ¿desde cuándo los problemas familiares son una tontería? Pase, Eduardo, pase. —José María se comió el enorme plato de guiso de ternera en una serie de paletadas de obrero que lanza cemento a una hormigonera con una gigantesca cuchara, se limpió la barbilla con una servilleta de tela y, tras levantarse de la mesa, lo condujo escaleras arriba al dormitorio de la pareja. Casi todos los muebles eran modernos, pero sin personalidad, blancos o de color crema. El único cuadro que se veía era el retrato de Escribá de Balaguer frente a la cama. Debía de hacer mucho tiempo que no hacían el amor en aquella habitación. José María abrió la puerta corrediza del armario situado al lado del fundador del Opus Dei y de uno de sus cajones sacó una vieja caja de latón. Eduardo se preguntaba qué podía albergar una caja de galletas, con dibujos desgastadísimos que delataban décadas de antigüedad. —Lo que te voy a enseñar son las fotos que guardaba mi padre de cuando la guerra y, después, del Somatén. ¿Sabes qué era el Somatén? —Sí, me lo han explicado. ¿Están ahí las fotos de mi abuela? —Y las de tu abuelo, Eduardo, y las de tu abuelo. —Mi abuelo nunca viajó a España, y menos después de la guerra. 117 —Lo que tu abuelo nunca ha hecho es salir de España. —¿Qué clase de broma me estás gastando? —Tu verdadero abuelo es este, el que ves en las fotos. —He de admitir que no me extraña. Mi madre tenía una relación muy distante con el marido de mi abuela. Ahora resultará que era su padrastro. ¿Tienes más fotos de ellos? —Te vas a sorprender, y mucho. José María abrió la caja y, mientras rebuscaba, fue sacando fotos y poniéndolas ante él. No eran escenas de guerra, sino de hombres, sobre todo, y algunas mujeres, todos ellos armados, en campamentos de montaña posando en grupo, aprendiendo a leer, mostrando sus armas. —¿Esto qué es? —Los maquis, ¿es que no lo ve? Entonces se dio cuenta. Su abuela sonreía a la cámara ante una libreta de colegio en la que hacía ejercicios de caligrafía junto con otros y otras camaradas. Estaba tan joven que no la había reconocido. —¿Por qué están estas fotos aquí? —¿No reconoce al profesor? —El hombre, enjuto pero atlético, que corregía los ejercicios de los aprendices le resultaba vagamente familiar. —A lo mejor esta foto le refresca la memoria. En la siguiente foto ese mismo hombre posaba, vestido de uniforme de capitán de la Guardia Civil, junto a un tipo de paisano que sujetaba una escopeta de caza. —Este hombre de paisano —dijo José María— era mi padre, y este otro… —señaló con el índice al guardia civil— ¿quién crees que era? —Eduardo se levantó de golpe, echando la silla atrás. —Un infiltrado. ¡Mi abuelo era un infiltrado de la Guardia Civil! —Y no uno cualquiera, sino el que le atizó el mayor golpe a la AGLA. —Oh, no, no. No puede ser. No es posible. No puede ser cierto. Eduardo salió corriendo de aquella casa. Subió al coche y quiso irse de allí, llevarse a su hija y a Irina bien lejos y esconderse en un lugar donde jamás les encontrara nadie, ni su mujer ni su pasado. Irina. Tenía todavía que resolver aquel problema antes de hacerse a la idea de qué significaba su descubrimiento. Carolina le abrió con semblante preocupado. En el fondo de la sala, el viejo, como siempre, observaba a los transeúntes por la ventana. Había, sin embargo, una diferencia notable. Estaba fumando. 118 —Francisco no está. Búscale en el trabajo. —No he venido a hablar con tu marido, sino con su padre. Carolina no sabía si dejarle entrar o pedirle que se fuera. Nadie le había contado lo que pasaba, pero temía el mal que viene de tiempos remotos y, cuando parece que ya no puede hacer daño, vuelve a atacar con la fuerza de un último y portentoso estertor. —¿De qué? ¿Tiene algo que ver con que haya vuelto a fumar? —Es un asunto delicado…, y sí, puede ser. —Déjale pasar, mujer, que si ha venido a verme será porque algo tiene que decirme, ¿no? Pasó junto a Carolina, que apenas se apartó y permaneció mirando al lugar que ocupaba Eduardo un momento antes, como si creyese que, con el poder de su mirada, pudiera devolverlo a ese mismo sitio. —He estado en casa de José María. —Lo sé, me llamó nada más irte. Ahora ya lo sabes todo. —Mi abuela le odiaba porque, mientras creía que usted era uno de ellos, fueron amantes. Porque los traicionó y por haber sido la única superviviente del grupo. —Es posible, era una mujer de mucho carácter. A tu abuela la quise tanto como odiaba su ideología y las de sus compañeros, a quienes no traicioné. Tenía muy claro que eran mis enemigos. —Y ella tuvo que escuchar sus gritos mientras esperaba su turno, sin que este llegara. —No podía hacer otra cosa. Yo no participé en las torturas, excepto en el caso de un par de elementos a quienes tenía muchas ganas y que cantaron todo lo que sabían la primera vez que les enseñé la picha de toro y unos alicates. Pero no podía permitir que ella sufriera. No solo por lo que sentía. El amor se cura. Si solo hubiese sido eso, hubiera hecho de tripas corazón y con el tiempo me hubiese olvidado de ella. —La tuviste que soltar porque solo así se salvarían ella y el hijo que llevaba dentro, ¿no es así? —Eso ya lo supiste cuando José María te enseñó las fotos. Deberíamos hablar de lo que ocurrió después. —Antes hay algo importante que tengo que solucionar. —Bueno, ya va siendo hora de que me tutees. Somos familia, —No me imagino llamándole “abuelo” y que no se moleste por ello. Estoy de acuerdo en que tenemos muchas cosas de que hablar, pero este no es el momento. —Entonces, ¿para qué has venido? —Señor, necesito su ayuda. 119 —Soy muy viejo y, cómo ves, lo único que hago en todo el día es ver pasar a la gente. No sé cómo quieres que te ayude. —Usted todavía tiene contactos en la Guardia Civil. —Solo me queda el respeto que la gente siente hacia mí. Nada más. —Si aún puede mover algunos hilos, le agradeceré mucho su ayuda. —Haré lo que pueda, pero poco es lo que puedo prometer. —Ha desaparecido una amiga de mi familia. —¿Muy joven? Se habrá ido con un novio… ¿O no es tan joven? —No, no lo es. Era nuestra niñera. —Las personas mayores a veces tienen derrames cerebrales o les da un ataque y se quedan tiesos en cualquier sitio. Otras veces les da por tener manías extrañas y aparecen donde vivían de pequeños o en cualquier sitio bien lejos. —Por favor, déjeme que le explique. No era una chiquilla ni una vieja. La niñera era una amiga ucraniana de mi mujer, de su misma edad, y estaba ayudándonos una temporada. —¿Te la endiñaste? —¿Cómo? Hombre, no sea tan vulgar, ¿cómo puede decir algo así? —¿Hiciste el amor con ella? —Hombre, pues… —Joder. Te la endiñaste. El viejo se levantó y comenzó a andar nervioso por la habitación. Sacó un cigarrillo del paquete de Ducados y un mechero de un cajón y lo encendió. Por un momento, a Eduardo le aturdió lo denso de aquel aroma, un olor seco y acre que hacía difícil respirar el aire de aquella habitación. —¿Quieres negro o prefieres rubio? —No fumo, gracias. —No hay de qué. Coge este papel —dijo alargándole un folio en blanco— y empieza a describirla con nombre, apellidos, aspecto físico, marcas de nacimiento, tatuajes y todo lo que sepas de ella, estudios, amistades, lo que se te ocurra. Eduardo estuvo diez minutos escribiendo. —Entonces, ¿me ayudará? —Si es posible, sí. Ahora vete, por favor, tengo algunas llamadas que hacer. Al salir se despidió de Carolina, que estaba todavía más traspuesta que cuando llegó. —¿De qué habéis hablado? 120 —Cosas personales, no te lo podría explicar. —Eduardo… —¿Sí? —El viejo no fumaba desde hace veinte años. —Después de tanto tiempo, volver a empezar tiene que ser como hacerlo por primera vez. Le debe de haber resultado muy caro el precio del tabaco, después de tanto tiempo sin comprar. —No lo ha comprado, lo tenía guardado en un cajón de la mesita, bajo la tele. No tengo ni idea de cómo puede haberse encendido después de tanto tiempo. Es un hombre con una voluntad de hierro. El médico le diagnosticó cáncer y le prohibieron fumar. De tres cajetillas, pasó a cero en un día. —No lo sabía. ¿“Veinte años” dice? Parece muy saludable. Se le ve un anciano, pero tiene aspecto de ir a vivir todavía veinte más. —Dios no te oiga —dijo en voz baja—. Al principio tenía el paquete encima de la mesa y se pasaba horas mirándolo. En realidad nunca le curaron el cáncer, solo se lo estabilizaron. De verdad, llevo veinte años soñando con darle una sobredosis de esos medicamentos que se toma, pero nunca me he atrevido. El día que estire la pata me voy a llevar un alegrón. 121 Capítulo 15 «Quizás —se decía a sí mismo— Magda había descubierto la relación entre ellos. Quizás Irina misma se lo había dicho. Magda le quería, estaba enamorada, al menos eso parecía. Una mujer enamorada puede llegar a hacer cosas que no haría nadie en su sano juicio. Pero ¿y si no estaba en su sano juicio?». Anduvo vagando sin rumbo por las calles de Valencia. Cuando llegó la hora de comer, se acordó de que debía ir a la oficina. Tenía que hacer acto de presencia en la empresa al menos unas horas. Por la tarde, Magda le llamó por teléfono al trabajo. —Cariño, te estoy preparando la cena, he decidido hacerte tu plato favorito. —¿Sepia a la plancha? —Sí, eso mismo. —¡Increíble! Eso sí que no me lo esperaba. —Exactamente. Ya está todo preparado. Y una ensalada de tomates, endivia y cebolla. —Te has convertido en una auténtica ama de casa durante mi ausencia. —Por un día, Eduardo, no vayas a esperar demasiado de mí. —Bueno, un día es un día. Un nudo en el estómago hacía que se moviera por la oficina como un zombi, sin ganas de hablar con nadie, ni de hacer nada que no fuera rutinario. Desprovisto casi totalmente de voluntad, caminaba entre los trabajadores, taciturno pensando en cómo actuar si, realmente, Irina había sido asesinada. 123 A las cinco le llamó el viejo desde el Hospital 9 de Octubre pidiéndole que se presentara allí cuanto antes. —¿Es Irina? —No lo sé, francamente, es difícil decirlo. Hemos encontrado a alguien que podría coincidir con la descripción, pero no está en condiciones de hablar, se han ensañado con ella. —¿Está muerta? —No. Está inconsciente y nos vendría bien que vinieras para confirmar si se trata de ella o no. —Ahora mismo estoy allí. Subió a su Citroën CX Pallas. Descolgó el teléfono móvil, un NMT-900 instalado en el coche. El aparato era casi tan grande como el auricular de un teléfono normal, y se unía a la caja por un cable en espiral blanco. Era un modelo de hacía unos años que iba instalado en el coche cuando lo compró. Los nuevos móviles cabían ya en un bolsillo del pantalón o chaqueta. Marcó el número de su casa en el teclado del aparato. —Magda, tardaré en llegar. Me han llamado del 9 de Octubre para que vaya a ver a una chica. Está inconsciente y responde a la descripción de Irina. —¿Por qué te han llamado a ti? —Y eso qué más da ahora. Puede ser Irina y está inconsciente. —Inconsciente. No puede ser. —No te entiendo. No me has preguntado ni qué le ha pasado, ni por qué está en el hospital. Parece que solo te extrañe que esté en el hospital. —Son los nervios, digo tonterías por no llorar. Aparcó en la avenida de Tamarindos, casi al lado del hospital. Ya en el vestíbulo, se encontró con que no lo esperaba nadie. Cuando preguntó a la celadora que atendía en recepción, esta le indicó que había un oficial de la Guardia Civil esperándole, le llevó hasta él y este le condujo por los pasillos de la planta baja hasta un ascensor, subieron a la cuarta planta y siguieron recorriendo pasillos. Solo se veía a mujeres y todas parecían muy enfermas. El guardia parecía conocer muy bien aquel laberinto. —¿Le molesta si ando deprisa? —le dijo el Guardia Civil. —No, en absoluto, estoy deseando llegar. Este lugar me trae muy malos recuerdos. Mi mujer perdió el hijo que esperábamos por un accidente de tráfico. Al tipo que se saltó el semáforo lo están dejando fino en prisión. Ya sabe, hay que tener amigos hasta en el infierno. Finalmente, el oficial abrió una puerta y entraron en una habi124 tación en la que la única paciente yacía sin consciencia junto a la ventana. La cara de Irina estaba inflamada por los golpes. Una mascarilla cubría su boca y un tubo transparente le suministraba oxígeno por la nariz. La sábana le cubría el pecho por debajo de las axilas. Un par de tubos más salían de debajo de las sábanas a la altura de la cintura. Había cables conectados a sensores en el brazo, la mano, los dedos… Resultaba imposible reconocerla. —Si lo dejasen como a ella —dijo el guardia civil antes de irse de nuevo—, me sentiría culpable. —Tendría que ver más para saber si es ella —siguió Eduardo, ignorando al guardia civil. Lo que usted me pide —dijo el médico que, al pie de la cama, había estado hablando con el viejo— es improcedente. Solo ante un familiar se puede mostrar el cuerpo de un paciente. —Haga lo que le pide, doctor —dijo el viejo—. Este hombre es su su amante. Tiene más derecho que nadie a ver cómo la han dejado. El médico aceptó a regañadientes y abrió la sábana. No estaba preparado para lo que vio. Eduardo sospechaba, por el aspecto de la cara, que la habían molido a golpes. El cuerpo que tenía ante sí no guardaba ni pizca de su esplendor. Los cortes en sus pechos y en su bajo vientre ofrecían una visión monstruosa, de una crueldad aberrante. El resto del cuerpo estaba surcado por tajos poco profundos pero alargados que dejaban muy claro que quien los había hecho se había tomado su tiempo en la contemplación del daño que causaba y no había sentido más lástima por el destrozo que un gamberro de tres al cuarto rayando la carrocería de un Maseratti. —Todo parece indicar —dijo el médico— que la mantuvieron secuestrada durante días y la estuvieron torturando todo ese tiempo. Tiene heridas que habían comenzado a cicatrizar y otras recientes. Hay hombres capaces de hacer cosas así, auténticos psicópatas que llevan una vida normal y de vez en cuando actúan como los monstruos que en realidad son. Pero este es un caso especial. No parece que sea un hombre el que ha hecho esto. —¿Porqué dice eso? —preguntó el sargento de policía que se encontraba allí, alejado del grupo, observándolos a todos desde una esquina. —Tiene golpes muy fuertes en los brazos y las piernas, pero son las marcas más antiguas. Esos fueron realizados por uno o varios hombres que querían impedir que huyera. Profesionales. El resto 125 de heridas son cortes de navaja. Hechos para causar un daño estético irreparable. Podría tratarse de un amante celoso o despechado, por la furia empleada, pero no hay rastro alguno de violación ni agresión sexual. Toda esa crueldad, la naturaleza de las heridas, y ni rastro de motivación sexual. Es incompresible. —¿Y si se tratara de una mujer? —preguntó el viejo. —Sería una muy excepcional —contestó el sargento—. Las mujeres rara vez llegan tan lejos en el sadismo. Una mujer puede convencer a un hombre de hacer algo así, e incluso, si es lo bastante malvada, disfrutar del espectáculo y hasta participar, pero lo que dice el doctor es que la que ha hecho esto ha recibido la ayuda de uno o más hombres para inmovilizar a su víctima. Es ella la que ha hecho el daño. —¿Cómo ha llegado viva hasta el hospital? —preguntó Eduardo. —La encontraron tirada en un vertedero de basura. Los que la dejaron allí la dieron por muerta, pero le quedaba aún un hilo de vida —dijo el sargento. —Todavía no está fuera de peligro —dijo el médico. Eduardo se acercó lentamente al cuerpo. No quería creer que fuera ella. No podía ser. Pero a cada paso que daba, su certeza crecía. Era igual de alta. Los mismos pechos, la areola de sus pezones era inconfundible, tan pálida que casi se confundía con la piel que la rodeaba. Las caderas, tan anchas como las de Irina. Justo por encima del muslo, cerca de la ingle izquierda estaba la marca de nacimiento que conocía tan bien, con forma de estrella de mar. Las piernas le fallaron, cayó de rodillas ante la camilla. Se quedó allí mirando los destrozos, sin atreverse a girar la cara y ver sus facciones demacradas. La cabeza de Irina había quedado ligeramente ladeada, como observando por encima del borde de la cama, mirándole a él, el culpable de que estuviera así, de los suplicios por los que había pasado. Él le había pedido que le dijera dónde vivía la familia de Magdalena, él le había prometido que no se enteraría y él le había fallado. —Tenemos razones, dijo el sargento, para pensar que tu mujer está involucrada, pero no imaginamos cuál podría ser el motivo de tanto ensañamiento. Nadie llega tan lejos solo por despecho. Tampoco cuadra con el trato que reciben los informantes. No se les destroza el útero a puñaladas. —Magdalena no tiene nada que ver. Estoy seguro. —Eso no es una buena idea. —¿El qué? 126 —Lo que estás haciendo. Defender a tu esposa. Sé muy bien por qué lo haces, lo he sufrido en mis propias carnes y te digo que estás cometiendo un grave error. —No estoy defendiendo a nadie. Quiero que se encuentre al culpable de esto y que lo pague bien caro. —¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¡Imbécil! —Perfectamente, y usted debería saberlo porque amó toda su vida a quien debería haber odiado, y, si le sirve de consuelo, no estoy seguro de que la obsesión de mi abuela por usted no fuera de la misma naturaleza. —No tienes ni idea de lo que dices. ¡Lárgate de aquí ahora mismo! —No podrá negarme que en algo nos parecemos. El viejo echó a Eduardo a empujones de la habitación, ante la estupefacción del sargento y el médico. Delante del hospital un par de chavales entraban a la fuerza en el Citroën. Mientras los dos delincuentes buscaban bajo el mástil de la dirección los cables de encendido, un hombre alto, enjuto, de pelo negro, ralo y pegado al cráneo en una burda imitación del estilo mafioso italiano, observaba de cerca el vestíbulo del hospital. Mijéil guardaba una pistola bajo su gabardina. Las balas del cargador estaban destinadas a Eduardo Nowak. Antes de salir del hospital, Eduardo usó uno de los teléfonos públicos para llamar a casa. —Magdalena. —Sí, cariño. Estás preocupado. Tienes una voz muy rara. —Estoy en el 9 de Octubre. —¿Cómo está Irina? —En la UCI. Alguien la ha secuestrado,, torturado, acuchillado y tirado a un contenedor de basura. Se hizo un silencio, interrumpido por un sollozo primero y un grito de desolación después. —Magda, Magda, tranquilízate, ¿me escuchas? Un grito lejano le decía que había soltado el auricular y se había echado en el sofá. No parecía llanto, era más un estertor de furia y frustración. No sabía si colgar o no. Mientras sujetaba el auricular como un alelado, Magdalena volvió a cogerlo del otro lado de la línea. —Pobre, siempre se metía en líos. ¿Qué ha sucedido? —La policía no lo sabe. Magdalena, tú me habías dicho que se fue a Ucrania. 127 —Bueno, eso es lo que yo creía. Como no venía, ¿qué otra cosa podía pensar? Vuelve a casa, cariño, tienes que estar agotado. —Estaré allí en media hora. Cuando Eduardo salía, Mijéil se dirigió a toda prisa al Citroën y, pasando a su lado, le dio dos golpes al capó. Era una señal. El que estaba manipulando los cables se afanó en arrancarlos mientras el otro se llevaba el auricular del anticuado teléfono móvil. —¡Joder, kurva mach, mierda! —gritó cuando vio el estado en que había quedado. La puerta del coche había quedado abierta, dejando al descubierto el destrozo ocasionado por los bandidos. —¡Qué escándalo! Y yo que creía que en este país se vivía mejor. —No sé de dónde es usted, pero si allí no pasan esas cosas, me voy ahora mismo para allá. —De Georgia. Me llamo Mijéil. —Y yo Eduardo. No tiene usted un acento muy americano. —No de Georgia USA. De Georgia Federación Rusa. —¡Ajá!, como Stalin. —Por desgracia, sí. —¿Qué hago yo ahora con este coche? Tengo que volver a casa y no puedo dejarlo así. —Tendrá que llevarlo a un taller. —No tengo ni idea de dónde puede haber uno. —Yo le llevaré. Tengo mi coche aquí cerca. —No, hombre, gracias, llamaré a un taxi. —¿Y usted cree que el taxista le dirá por dónde hay aquí un taller? No se preocupe. Le ayudo porque, igual que le ha pasado a usted, me podría haber pasado a mí. Mire ¿ve aquel Ford Escorpio Negro? —Es un bonito coche. —Entre en él, yo le llevo al taller en diez minutos y ellos le acompañarán hasta aquí con una grúa. —Si lo dejo, los que han hecho esto podrían volver, hacer un puente y llevárselo. —Abra el capó. —¿Qué? ¿Qué quiere hacer? —No se preocupe, usted ábralo. Eduardo hizo lo que el georgiano le dijo, aquél arrancó el cable conectado a la batería y cerró el capó de nuevo. —Eso ni siquiera le va a costar dinero, el cable se empalma de nuevo y arreglado. 128 —Está bien, ahora sí que me puedo ir con usted. Mijéil estrechó el arma en el bolsillo de su gabardina. Su presa había caído en la trampa. Ya solo era cuestión de minutos acabar con él. En otras circunstancias hubiera buscado el taller él mismo, pero necesitaba volver a casa cuanto antes. Se subió al asiento del copiloto y cerró la puerta. El coche se puso en marcha y avanzaron hacia la avenida Manuel de Falla. Al alcanzarla, giraron hacia la izquierda y bordearon el cauce viejo del río Turia durante un par de minutos. El georgiano aparcó en una zona arenosa que bordeaba el antiguo río y sacó la pistola. —Ahora vamos a caminar un rato. La proximidad de la muerte estaba comenzando a convertirse en algo habitual. Aun así, mirando aquel arma sentía como si todo aquello fuese solo un sueño. Mijéil le devolvió a la realidad con un grito. —¡Venga, fuera de mi coche! —Si es dinero lo que quieres, soy empresario, tengo de sobra. —Ya, ya. Venga, andando. Pronto llegaron a la zona más alejada de la civilización. Había llovido por la noche y el barro de aquel lugar desolado comenzaba a hacer incómodo andar. Estaba claro que nadie iba a acercarse por allí. No había nada que ver aparte de hierbajos y lodo. Eduardo comprendió que el hombre que le había llevado hasta allí pretendía ejecutarlo. De pronto le vinieron a la mente unas palabras que pronunció el viejo cuando entraron en el ascensor del hospital: «El mundo en el que Irina se ha visto atrapada es ahora tu mundo. Y no vas a salir de él como no sea diciéndoselo todo a la policía o con los pies por delante. Toma esta pistola. Está cargada. Si la tienes que usar, quítale el seguro, así. Llévala en esta pistolera, debajo del sobaco. Mañana te pasas por el cuartel a por el permiso de armas». Afortunadamente, con las prisas, no había abrochado el estuche y había dejado quitado el seguro de la pistola. Mientras el georgiano buscaba en un bolsillo interior de su chaqueta la navaja con la que iba a apuñalarlo, confiando en que si Eduardo se movía del sitio lo notaría por el rabillo del ojo, este desenfundó rápidamente y, antes de que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo, le disparó en toda la cara, dejando en su lugar un gran agujero sangrante. Al caer al suelo, de su bolsillo salió un teléfono móvil que comenzó a sonar. Eduardo, hipnotizado, no sabía si porque no había visto todavía uno de aquellos aparatos de cerca o porque la música 129 chirriante le recordaba a Bach, se acercó a mirarlo y, al ver lo que aparecía en la pantalla, aterrorizado, cayó de lado sobre el fango: era el número de su casa. En cuanto recuperó la compostura, cogió el teléfono y llamó a Francisco. Le dijo dónde estaba, lo que le había sucedido y se quedó allí sentado junto al cuerpo de Mijéil. Al cabo de un tiempo que, tal y como lo percibió Eduardo, tanto podría haber sido minutos como horas, llegó el mismo sargento del hospital con otros dos agentes. Se lo llevaron a la comisaría y allí les explicó todo lo que sabía sobre Magdalena, su pasado, sus razones para huir de España, lo que su familia le había contado y lo que supo por Marcin. Esa misma tarde la arrestaron. Se la llevaron pataleando mientras juraba vengarse de él. Sus amenazas incluían todo tipo de aberraciones sádicas, maldiciones y coacciones emocionales, con la pequeña Sara como principal arma. El grado de furia llegó al paroxismo cuando la metían entre tres funcionarios en el furgón policial, con largas parrafadas en ruso que expulsaba por su boca acompañadas de una espumosa saliva que acababa rociando a los funcionarios, que tenían que emplearse a fondo. —Desde luego, causa impresión tu mujer —dijo el viejo. —Nunca la había visto así. No lo olvidaré jamás. —Mejor será que así sea porque no tenemos pruebas de que contratara al esbirro ruso. —¿Y el teléfono? —¿El móvil? Lo dejaste al lado del ruso, ¿no? —No sé. Estaba muy alterado. —Pues no lo han encontrado. Parece que alguien se te adelantó y se lo llevó. —No puede ser, estuve allí todo el tiempo hasta que llegó el sargento. —Mira, Eduardo, no quieras saber más. Suerte tienes de que el tipo no haya muerto. Así nadie te puede acusar de asesinato. —¿Cómo que no ha muerto? —No tiene muy buena cara, pero saldrá de esta. Eduardo miró al viejo, incrédulo. El tipo al que había disparado iba a sobrevivir con una horrible deformidad y aún se le ocurría hacer una broma sobre aquello. —No me mires así, hombre. He tenido que ver de todo en mi trabajo. Al final uno se hace inmune. —A estas alturas poco me importa cómo vaya a vivir ese tipo el 130 resto de su vida. Dígame. Mi abuela nunca traicionó a sus compañeros, ¿verdad? —No lo hubiese hecho ni arrancándole la piel tira a tira. Pero eso tú ya lo sabes. La información con la que desmantelamos el AGLA la conseguí durante los meses que estuve infiltrado entre ellos. Era una gente idealista, valiente. Su vida era durísima, pero había algo muy romántico en todo aquel sacrificio. —¿Me parece detectar admiración en sus palabras? —Sí, pero eran unos ideales con los que aquellos hombres y mujeres, creyendo que hacían lo mejor para todos, iban a llevarnos al desastre. Constituían un enemigo formidable y había que pararlos como fuera. —Como ya le he dicho, para mí todo eso es agua pasada. —Te queda enfrentarte a la acusación de homicidio involuntario, pero aunque no vayas al juzgado y el proceso se haga en rebeldía, saldrás inocente. —Sí, ¿eh? Yo tendré que enfrentarme a una acusación por homicidio, pero a él con esa boca tendrán que darle de comer con una pala. El viejo abrió los ojos como platos y se rio a carcajadas. —No te preocupes por el proceso. Con sus antecedentes, es evidente que no tuviste otra salida. Al final todo quedará en defensa propia ante un robo a mano armada. —¿Un ladrón que conduce un Ford Scorpio y usa un teléfono móvil? —Ese no es tu problema. Lo peor será cuando Magdalena salga libre. —Lo tengo todo arreglado. He vendido, por medio de un amigo, la casa que teníamos a las afueras de Varsovia y me iré a vivir a un pueblo tranquilo. —No debería decirte esto, pero puedo conseguirte un pasaporte falso y de calidad. Eduardo sacó de su bolsillo un pasaporte y se lo entregó para que lo examinara. —Es de primera, ¿cuánto tiempo hace que lo tienes? La mente de Eduardo voló al pasado, a su encuentro con Marcin. —No sé qué hacer, está relacionada con gente de la mafia rusa. Si me busca me encontrará dondequiera que me esconda. —Sabes que tengo amigos hasta en el infierno. No debes preocuparte. Como sabes, cuando se quedó embarazada ya no me atreví a decirte nada, pero sí que hice algunos trámites. Tu casa la puedo 131 vender ya mismo, el dinero lo ingresaré en una cuenta que abrí a nombre de Henryk Funk, y en cuanto al trabajo, me firmas estos poderes y ya está. Tengo un almacén con cámaras frigoríficas y refrigeradoras que necesita un buen director. —¿Quién es Henryk Funk? —El que aparece en este pasaporte. —Soy yo. —Si quieres usarlo, te recomiendo que te lo lleves. Este otro es el de tu hija, Sara Funk. ¿Qué te parece el apellido? —Muy musical. Tanto si llego a necesitarlo como si no, te estoy muy agradecido. Eres un amigo de verdad. El viejo le devolvió el pasaporte con expresión de admiración. —Tendría que saber que es falso de antemano para verle algún fallo, y aun así no sé si sería capaz. —No lo sería. —Señor, no estoy muy seguro de poder llamarle abuelo. Me ha salvado la vida. Tengo muy en cuenta que estoy en el mundo gracias a usted y por partida doble, pero mi abuela le guardaba un enorme rencor y eso es algo que me inculcó durante años. —¿Sabes? Ha pasado tantísimo tiempo, y todavía recuerdo, como si fuese ayer, la primera vez que la vi. —Eso es tener buena memoria. —Yo había conseguido infiltrarme a través de unos enlaces a los que teníamos amedrentados. En aquella época, a los que pillábamos ayudando a los maquis los deteníamos y les dábamos dos opciones, o nos ayudaban o les hacíamos de todo para que se pusiesen de nuestro lado. Era un método que tardó muchos años en empezar a dar sus frutos. Muchos preferían morir; otros, los que se decantaban por cooperar, eran tan malos actores que los maquis se daban cuenta en seguida de lo que se cocía. Pero, como ya sabes, cuando aquel sistema, el único posible, empezó a funcionar, permitió aniquilar a cualquier guerrillero que prefiriese esconderse en el monte a entregarse o huir a Francia. »Los enlaces que nos ayudaron se las daban de revolucionarios, pero estaban en aquello por negocio. Bien caras que les cobraban las armas y el abastecimiento a los maquis. Representaron bien su papel cuando me presentaron como a un socialista huyendo de la Guardia Civil. »Al entrar en el AGLA, como tenía estudios de bachillerato, me pusieron de profesor. A tu abuela la conocí, precisamente, como alumna en aquel campamento de Gúdar, en la sierra de Javalambre, en el que nos acogían a los nuevos durante el periodo de ins132 trucción, y mientras comprobaban nuestras historias, claro. Pero yo estaba bien cubierto. »Era una mujer altiva y con muy mal genio. Con aquel orgullo y unos buenos estudios hubiese podido pasar por marquesa, y así es como yo la llamaba. A ella le molestaba muchísimo, pero es que me contestaba de mala manera cuando le corregía. »Un día, se quedó a solas conmigo después de la clase y comenzó a gritarme por avergonzarla ante todos. »Ten en cuenta que, si había algo odiado por las izquierdas, sobre todas las cosas, eran la aristocracia y la Iglesia. »Me insultó, me gritó y, como su actitud me traía sin cuidado, llegó hasta a lanzarse sobre mí con los dedos en forma de zarpas, y aún hoy no tengo muy claro si lo que quería era arañarme la cara o sacarme los ojos. »Cuando la cogí de las muñecas y la vi llorando de rabia, me di cuenta de que su dolor no venía de que la humillara ante sus compañeros, sino que se debía a que estaba enamorada de mí. Lo vi clarísimamente, no me preguntes cómo, porque no podría explicártelo. »Lo sabía. Me quedé pasmado y solo se me ocurrió pedirle perdón. Y no lo estaba haciendo por lo de llamarla marquesa, sino por ser yo la última persona de la que ella debería enamorarse. Tuve que sonar ridículo, pidiendo perdón con un aire tan alelado, porque lo cierto es que a ella le convenció. Bajó los brazos, y con los ojos aún llenos de lágrimas, me sonrió. Me quedé allí sin saber qué hacer, mirándola, mientras ella me decía tonterías sobre las sílabas que más le costaba leer y lo difícil de hacer caligrafía escribiendo sobre tablones de madera torcidos. Entonces aún no lo sabía, pero, por la noche, sin poder pegar ojo comprendí que solo podría volver a dormir bien si la tenía a mi lado. En la situación en la que me encontraba no podía hacer otra cosa. »Arriesgué mucho dejándola salir, Eduardo, pero lo más doloroso era saber que la única forma de salvarlas a ella y nuestro bebé era perderlos para siempre. —Bueno. No sé si mi madre hubiera sido capaz de perdonarle, pero en lo que a mí respecta creo que sí podré. —Es una pena que, después de haber hecho tanto para traerte aquí, tengas que salir huyendo. —Cuando pase el tiempo y se tranquilicen las cosas, quizás venga a verle y hablemos. Tengo muchas preguntas. —Me queda poco. El puto cáncer se me va a llevar al otro barrio antes de año nuevo y no es conveniente que vengas durante los próximos cuatro o cinco años. 133 —Lo siento, sabía lo de su enfermedad, pero no que estuviera tan mal. —La enfermedad es lo de menos. Lo peor es la extraña sensación que tengo después de tantos años luchando contra comunistas, anarquistas, independentistas y cualquier iluminado que quisiera construir un mundo mejor o experimentar una utopía en un trozo de España. —Eso suena realmente intrigante. ¿Adónde quiere ir a parar? —Después de vivir en la sierra con los maquis y pasar todo tipo de penalidades junto a ellos, acabé contagiándome de su ilusión por cambiar el mundo, solo que yo me di cuenta de cuánto nos habíamos equivocado todos. Ninguna utopía, de derechas o de izquierdas, ha dado jamás con la fórmula adecuada. Un mundo mejor solo se puede conseguir aniquilando todo tipo de idealismo, porque de este surge el fanatismo, y del fanatismo las peores guerras que la humanidad ha conocido. —Bueno, parece que lo ha conseguido. Debe de haber tenido a mucha gente trabajando bajo sus órdenes, porque idealistas ya prácticamente no quedan, y cuando aparecen dan más risa que ganas de seguirles. —No he sido yo solo, Eduardo. Fuimos muchos los que nos dimos cuenta de la enorme tragedia que había caído sobre el mundo a causa de todas aquellas ideologías, y no todos éramos de derechas ni vivíamos en esta parte del telón de acero. El comunismo ha desaparecido por esa misma razón y, dentro de poco, cuando los árabes, a quienes la influencia de nuestra cultura les está trayendo muchos problemas, decidan traer su terrorismo a nuestras tierras, verás como la gente dejará de tener miedo a ETA, IRA o cualquier grupillo que decida usar las armas para hacerse oír. Cuando eso ocurra, la existencia de esos grupos dejará de tener sentido. Dentro de poco hasta lo de Yugoslavia se calmará. Bastará con nombrar Sarajevo como la capital de todo el país y los bosnios, que son los más civilizados de todos, gobernarán con ayuda de los cascos azules. —Diría que está describiendo una Europa bastante ideal, incluso con terroristas islámicos. —Sí, parece que hemos conseguido lo que nos proponíamos, una Europa sin utopías, sin fanáticos ni gente dispuesta a cualquier cosa con tal de conseguir un mundo mejor. Una calma extraordinaria y un poco de ruido de bombas de vez en cuando, para que no nos durmamos con tanta paz. Pero dime, Eduardo, ¿por qué entonces tengo la sensación de que, ahora, creer que las utopías son posibles es cosa del pasado? Todo está así, como muerto. Tengo la sensación 134 de que esta falta de esperanza es como una gangrena que va extendiéndose por todo el planeta. 135 Epílogo Los años pasaron sin sobresaltos. La vida que dejó atrás se convirtió en un recuerdo difuso, que solo de cuando en cuando volvía a presentarse en sus pesadillas. A veces sufría repentinos y sobrecogedores momentos de pánico en los que temía que todo fuera a desmoronarse a su alrededor. Algo en su conciencia le decía que la seguridad de su vida familiar era solo una ilusión, un castillo de naipes a punto de colapsar. Se había tomado muchas molestias en ocultar su pasado. Marcin le había sido de gran ayuda y no había pedido nada a cambio, solo que gestionara aquel almacén lo mejor que pudiera. Irina se recuperó de las heridas. Tuvo la suerte de caer en manos de un excelente equipo de cirujanos plásticos que rehizo sus pechos llegando a mejorar lo que la naturaleza le había proporcionado con tanta esquisitez. Muchas de las cicatrices eran irreparables, pero, aun en traje de baño, su belleza seguía siendo apabullante. El viejo le proporcionó un pasaporte con la nueva identidad de Elena Funk, mujer de Hernyk Funk, madre de Sara y se trasladó a Polonia con su nueva familia. El trabajo en el almacén era duro. Entraban y salían camiones casi a todas horas. Muchas veces tenía que quedarse por la noche a esperar la llegada de algún transporte. Pero no todo era trabajo. Al poco de llegar, se acostumbró a la pausada vida del pueblo. Tenían que ir a misa todos los domingos para evitar habladurías. A Irina no le molestaba, porque su mente, durante la misa, volaba muy lejos de aquel lugar, a otro tiempo, a otra vida. 137 Las clases de español e inglés, las traducciones para clientes con quienes su único contacto era por teléfono o internet, la mantenían unida al mundo por un finísimo hilo que la tecnología desarrollaba para hacerlo cada vez más sólido, pero, dada la necesidad de permanecer en el anonimato, seguía pareciendo frágil. Su relación con Eduardo había derivado, casi desde que llegó al pueblecito, en un juego de dominación sadomasoquista. Ella le hacía desnudarla, besar sus heridas y pedirle perdón antes de someterle al sexo. No era un sometimiento basado en cuero, látigos o esposas, como hacen, tan convencionalmente, parejas que creen descubrir así un mundo prohibido. Ella le humillaba como hombre, como padre y como marido para erigirse, cuando su excitación sexual alcanzaba el cénit, en una diosa que, como Isis, al tomar el miembro de Osiris, le hacía cobrar vida. Usaba el placer para reconstruirle, perdonarle y para poseerle en cuerpo y alma. Pero la posición de Eduardo como director de almacén, el mayor de la comarca, y su carácter abierto le pusieron en el punto de mira de las jóvenes del pueblo, quienes no tenían miramientos a la hora de hacerse seducir, esperando sustituir a Irina, a quien despreciaban por no aparecer nunca en la Iglesia, algo que Eduardo hacía por una mezcla de melancólica esperanza de recuperar la fe de sus padres y porque todas las personas influyentes del pueblo se encontraban allí. De esa forma, Eduardo encontró una manera de hacer su vida con Irina un poco menos siniestra. Lo más importante era Sara, y por ella soportaba todo aquello. Por ella y porque Irina nunca iba a ser capaz de desnudarse ante nadie más que él. No tenía derecho a dejarla. Pero el tiempo pasó y llegó un momento en que no salir nunca del pueblo llegó a ser insoportable. Iba del trabajo a casa y de casa al trabajo. Aparte de las esporádicas salidas de «negocios», llevaba una vida austera y aburrida. Sara había cumplido los doce años y Eduardo se preguntaba si podría soportar aquello eternamente. Se preguntaba también si su aventura con la nueva secretaria, alumna de su mujer, a quien ella misma recomendó para aquel trabajo, no sería la brisa que echaría abajo el castillo de naipes de su existencia. En su casa, Irina se retorcía de dolor en el sofá del salón. Era horrible. Deseaba morir con tal de no seguir sufriendo. Apenas media hora antes había estado convencida de tener una vida estable, casi feliz, pero la amante de Eduardo había decidido confesarle que se había enamorado de su marido. Fue entonces cuando su cuerpo devino una tea ardiente, las paredes de la casa se le revelaron como 138 el interior de un mausoleo y su mente se convirtió en un avispero de ideas que le aguijoneaban con furia. Aquella zorrilla que había pasado medio año estudiando inglés, según decía, en Londres y que había vuelto con piercings, tatuajes y un pedante aire de superioridad, había conseguido ser tratada como una indeseable por todo el pueblo. Solo ella sabía lo poco que había aprendido en aquellos seis meses. Un día, durante una de las clases, en secreto, sollozando, le había pedido ayuda para encontrar un trabajo, e Irina, buena hasta la necedad, le pidió a su marido que la contratara. Ahora tenía que pagar por su generosidad con una traición que la destrozaba. Se aferraba con las manos la barriga. Necesitaba calmar aquel útero maltrecho, que no le había podido dar lo que más necesitaba. En su interior los nervios parecían enredarse como fibras de una cuerda que alguien retorciera con fuerza, haciéndolas restallar en punzadas que acallaba apretando aquel órgano inútil entre sus crispados dedos. Veía, en su pesadilla, todos los años pasados cuidando a la hija de quienes destruyeron su vida como si fuese suya. Y a pesar de todo el amor que les había dado, se iba a quedar sola, sin nadie en el mundo, abandonada como un trasto viejo. Las otras infidelidades las había soportado. Había creído que debía aceptarlo para no perderle. Ahora sabía que ya no la necesitaba para cuidar a su hija, casi una adolescente. Se había convertido en un estorbo. La iba a cambiar por una más joven con la que divertirse y, quizás, tener más hijos, los que ella no había podido darle. No lo podía permitir. Necesitaba golpearle con la fuerza y crueldad necesarias para arruinar sus planes, fueran cuales fueran, y evitar así que volviera a herir de aquella manera a mujer alguna. —¡Ya estoy aquí! Era Sara. Siempre se anunciaba al entrar por la puerta. —Hola, cariño. —Hola, mamá. —Tengo algo que decirte, mi amor. Algo importante. —¿Qué es? —Ven a la cocina. Quiero enseñarte algo. Si algo le importaba a Eduardo era su hija. No había una manera más intensa de hacerle daño que a través de ella. El sufrimiento que la angustiaba había alcanzado tal proporción que, a sus ojos, justificaba cualquier método de venganza. La niña la siguió confiada hasta la cocina y se sentó a la mesa, como hacía a diario a la hora de comer. 139 Irina, abrió el cajón de los cubiertos y se encontró de frente con el cuchillo de la carne. Sara, aburrida de esperar, comenzó a hablar. —Sabes, Ignacio es el más loco de todos mis compañeros, de verdad, está como una cabra. ¿Qué crees que me decía? “Sara, tengo una consola de videojuegos, tengo una consola”, y me lo decía saltando y aplaudiendo a la vez. El cuchillo brillaba, el mango de madera, suave, parecía estar pidiendo ser empuñado. —Y no es solo eso. Es que, cuando lo pienso, me parece mentira: hace lo mismo desde primero. En todos estos años no ha dejado de saltar y dar palmadas cuando se pone así. Sara, Sara, tengo una pelota, tengo una pelota, a que no me la quitas. Eso me decía entonces, y ahora hace lo mismo, pero con la consola. Pero aquel cajón, que había abierto por error, no era el objetivo de Irina —el plan era herir a la pequeña, sí, pero sin dejar marcas—, sino el inmediatamente inferior, el que guardaba las facturas y recibos de los últimos cinco años, un escondite perfecto para cualquier documento. A nadie, ni siquiera a Sara, se le ocurriría echar siquiera una ojeada a aquello. Lo abrió y, del fondo, sacó unas fotocopias, las posó sobre la mesa ante la niña y esperó. —¿Qué es esto, mamá? —Yo no soy tu madre. —Lo sé, pero te llamo así, no me importa que no nos parezcamos. ¿Qué te sucede? ¿Por qué me dices eso? —Mira los papeles. Había fotocopias de periódicos, impresiones de páginas de internet y de un pasaporte que Sara no había visto nunca, el de Eduardo Nowak. —¿Qué significa esto? ¿Papá tiene un pasaporte falso? —No, ese es el verdadero, tu padre no se llama Henryk. —¿Y esta mujer? —dijo señalando una página de periódico. —Es tu madre. —Mi madre está muerta. —Puede que la mujer real de Henryk Funk sí, pero tu padre, como ves, no es ese hombre, y su pasado es un cuento que nos hemos inventado los dos para huir de una mujer desequilibrada. Sara, tu madre era muy peligrosa. Como ves, ahora vive muy bien. Está claro que se ha curado. Si no, no sería ahora una importante mujer de negocios. La mujer de Eduardo Nowak, tu madre, está bien viva. ¿Ves la fecha de las noticias? 140 —No hablo este idioma. —Es español. Será mejor que vayas aprendiéndolo porque es allí donde vive. Sara estaba atónita. Sostenía los papeles con manos temblorosas sin saber qué pensar. Las lágrimas casi no le dejaban ver lo que allí se decía. Tan pequeña, tan frágil, con el alma abriéndosele en canal por una herida que jamás curaría, de aquel tajo surgiría la nueva Sara, dejando atrás, inservible, la carcasa de la niña que ya nunca volvería a ser. —¿Qué tengo que hacer con todo esto? —Hay una dirección de correo electrónico en la noticia, es la de su oficina. —Y yo…, pero… ¿qué puedo decirle? —Esa mujer es tu madre. Escríbele contándole quién eres, en qué curso estás, las cosas que te gustan, las que no. —Mi madre eres tú. Esa mujer no, ella… no sé quién es. —Es la mujer que te trajo al mundo, tu madre. —Lo hablaré con papá. Esto no puede ser verdad. —Si no te pones en contacto ahora mismo con ella, tu padre no te permitirá que le hables. Él no tiene ninguna razón para volver a verla, pero tú sí. No te preocupes por el idioma, no necesitas escribirle en español. Escríbele en ruso, creo que te lo he enseñado muy bien. —¿No se me ocurre nada que escribir? —Yo te ayudaré. —No tengo fuerzas para subir las escaleras. Mamá, ayúdame. —No soy tu madre. Te he dicho ya tres veces que no me llames así. Si la herida que había abierto pudiese sangrar, si las suyas doliesen menos, quizás hubiera parado, a lo mejor habría intentado evitar lo que estaba a punto de ocurrir. Ni se imaginaba cuántas personas, ella misma incluida, iban a ver sus vidas truncadas o perdidas por su venganza, pero, aun sospechando que la Magdalena Petrova a quien ella una vez amó no podía haber dejado de ser un monstruo, aunque hubiera sabido el horror que estaba a punto de desencadenar, de igual manera habría subido las escaleras hasta el estudio. Allí, la niña sollozaba sentada ante el ordenador mientras Irina le dictaba el correo para su verdadera madre: Querida mamá, soy tu hija Sara… 141
© Copyright 2026