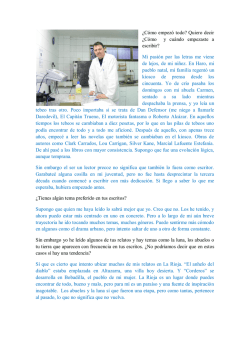La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares
Julio Luengo Soto – Concha Pascual Arribas LA INVEROSÍMIL HISTORIA DE ZÓTIMO DE SILESIA Y OTROS RELATOS DISPARES La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo o por escrito de los titulares del copyright. Título original: La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Autores: Julio Luengo Soto - Concha Pascual Arribas Ilustraciones y cubierta: Concha Pascual Arribas Edición: Julio Luengo Soto Diseño de la colección: Bigornia Primera edición: septiembre de 2010 Segunda edición: mayo de 2014 © 2010, Luengo Soto - Pascual Arribas Reservados todos los derechos ISBN: 978-84-614-2127-5 Depósito legal: M2925418-3 Impreso por Reproconsulting, S.L. Calle Marqués de Lema, 13, Madrid Impreso en España – Printed in Spain http://www.bigornia.es DEDICATORIA Este libro está dedicado a todos aquellos que lo hicieron posible; es decir, a cuatro personas: el que lo escribió, yo mismo; la que lo escribió, lo diseñó, y se encargó de todo el proceso editorial, mi mujer; nuestro hijo, que lo criticó y logró darle la vuelta a la filosofía de Parménides; y, por supuesto, al padrino de esta obra, Óscar, mi cuñado y amigo, sin cuyo talento e inspiración, este proyecto hubiera sido pasto de las aguas del Leteo, o, como poco, devorado por la pereza y la ruina, sin omitir el hecho afortunado de que fue él, y sólo él, a quien se le ocurrió el sonoro y castellanísimo nombre de Bigornia. Dicho queda. Julio Luengo La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares INTRODUCCIÓN Laude te alienus et non os tuum (Que te alaben los extraños y no los tuyos). Máxima necesaria para cualquier empresa que el hombre emprenda, ya sea literaria, como es el caso que nos ocupa y pre-ocupa, desocupado lector, ya metafísica, como construir todo un sistema filosófico para interpretar esta desalentadora y machacona crisis. Apelamos, pues, a vuestro sano juicio para leer estas páginas que tan generosamente tenéis entre manos (el plural se me antoja un deseo más que un hecho; me refiero, claro está, a “vuestro” y a “manos”, no a “páginas”. El lenguaje tiene estas cosas traviesas y anárquicas). Ya que estamos, apelamos asimismo a su gentil consideración y respeto por esta obrilla de la que hacen gala para otros menesteres intelectuales. La editorial Bigornia nace como nacen los cielos despejados después de generosa tormenta o criaturas albinas después de un millón de blancos retoños... por pura ley de probabilidad. Me explico: en teniendo días acumulados de ocio (omnium malorum origo otium, la ociosidad es el mayor de todos lo males posibles), tantos como la inercia del desempleo forzoso permite, días en que el resentimiento y la autocompasión impulsan la desidia, es lógico pensar que durante uno de esos dias irae, la vaga idea de que uno puede forzarse su propio destino cruzara por una de las mentes brillantes de este matrimonio (a la sazón y en ella lo son éstos que firman la autoría de este libro); la otra mente andaba merodeando por los entresijos de la justicia apocalíptica y la venganza humana. Por fortuna, la brillante sedujo a la combativa pero idiotizada, y surge Bigornia con la entereza de un yunque y la inconsutilidad de una sábana mortuoria. La entereza era virtud femenina (a pesar de su raíz masculina) y la inconsutilidad, tejido masculino (a pesar de su raíz divina) con que estaban hechos los sueños de quien esto escribe. Una coyunda que hace a La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Bigornia una editorial resistente a golpes, infortunios y demás formas de la adversidad. Estar al yunque, que se dice. La locura manifiesta de nuestros tiempos hace posible (y probable) que dos en uno que son matrimonio (peregrino binomio) se lancen, un pelín a la desesperada como en las terapias de choque, a la denodada tarea de sacar al tragaldabas mercado libre un libro con hechuras de editorial, y una editorial con hechuras de libro (hasta que alguien lo remedie y sean, al menos, dos, que es par y no primo). Cuando esto se comunicó a los nuestros (los tuyos del principio de esta descalabrada introducción), los nuestros estallaron en un disarmónico júbilo. Entusiasmo contagioso como una religión que obligó a los autores de tamaño despropósito a concluir este proyecto incluido en la categoría de presagio o, cuando menos, de prodigio. Bigornia es, pues, un prodigio, y como tal se comporta en las páginas que vas a leer, mi semejante, mi hermano (lo de hipócrita lector me aconsejaron que lo excluyera de la secuencia literaria del maldito Baudelaire, por ser de natural sensible y pejiguera el mentado lector). Lean de corrido, sin vergüenza ni arrepentimiento, tal y como harían -y hacen- con las últimas crónicas periodísticas que nos hablan de lo bien que lo estamos haciendo entre todos para una vida más alta y merecida. Y recuerden que el diccionario es una muy útil herramienta (de ferro, como la bigornia que nos da nombre y condición) que nos dice, por ejemplo, que crisis es “cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente” (como ven, es importante comprobar que consta de dos polos, la mejora y el agravio). También nos habla ese belarmino mamotreto que es el DRAE que crisis es “mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales” (no dice nada de que esta mutación sea catastrófica o pesarosa). No contentos con lo definido, tenemos además que crisis es “juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente” (este adverbio es trascendental y el verbo al que acompaña y complementa nos aclara que hay que examinar con cuidado y celo algo para establecer un juicio; no al revés, como vemos a diario hacen nuestros conspicuos representantes políticos). Y, finalmente, Dios mediante o a Dios gracias, como prefieran, crisis es una “situación en que se encuentra un ministerio desde el momento en que uno o varios de sus individuos han presentado la dimisión de sus cargos, hasta aquel en que se nombran las personas que han de sustituirlos”. Esto último más nos parece milagro o portento, dada la poca frecuencia y las menos ganas con que nuestros ministros dimiten. Por cierto, aconsejo, si se me permite la digresión, y ya que este libro será devorado por alumnos y discípulos varios, ponderar entre las raíces latinas de minister y magister, y nos haremos una idea de por qué aquéllos ofician de corifeos y éstos, apenas cantan a coro. VALE. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares LA INVEROSÍMIL HISTORIA DE ZÓTIMO DE SILESIA Y OTROS RELATOS DISPARES La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares LA INVEROSÍMIL HISTORIA DE ZÓTIMO DE SILESIA La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares LA INVEROSÍMIL HISTORIA DE ZÓTIMO DE SILESIA N ACÍ en Vadallolid, más probe que un pastor de crabras, pero copo a copo fui haciéndome un sitio en la aldea gracias a un don que recibí de la Naturareza: me endentía con cualquier aminal, blablaba su idioma sin dicifultad y todos, sin expepción, confiaban en mí, sin tajupos ni zaranjadas. Abama a los aminales y ellos me abaman a mí. Ésta es mi hisrotia y voy a contarla, porque me la da la naga, estoy viejo y candaso, y me trae al piaro el que ridán. Así empiezan las pocas páginas que dejó escritas Zótimo de Silesia. Conservaré la forma de escribir (y de hablar) de este gran hombre, por respeto a su memoria y, sobre todo, porque así se harán una idea de lo que tuvo que lidiar en vida con sus taras y gozar con sus gracias; taras y gracias, ambas naturales, que nadie le empujó ni enseñóle. Sean magnánimos, ríanse, si así lo desean, pero comprendan que para Zótimo de Silesia, todo fue un calvario con sus semejantes, y una arcadia con los que en nada se nos parecen (si exceptuamos el marrano y el mono, y, si me apuran, la rata). Cuando hayan acabado su lectura, se les La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares hará un nudo en la garganta y convertirán a este personaje en un héroe de leyenda para contárselo a sus vástagos y pueda continuar así la tradición de boca en boca, de hombre a hombre. Vaya, pues, y sea, la inverosímil historia de Zótimo de Silesia. Voy a contar loso una parte de mi etixencia, porque las otras las he oldivado o es mejor no redorcarlas. Fue ennorto a 1979, combata yo unos 16 años, casi doto el pueblo me mallaba Zote, por avrebriar, y también por lama chele. Desde enzontes hasta ahora, que soy ya aniazo, me rerité a los bosques, loso y sin dana más que un ruzón con algo de codima que me dio mi alueba Gertru, un cullicho de monte, que me dio mi dapre y una requilia falimiar con la igamen de san Zótimo (opisbo y mártir), protector de antusguiados y tadaros; amén de grálimas chumas de mi damre y una exñatra soca que me dio mi hernamo (que nació mornal) y llevo 40 años intendanto saber qué ñoco es y no me ha serdivo rapa dana. Marmeche con la cazeba achagada y con el barro entre las nierpas, malcidiendo el día en que nive a tese dojido mundo con esta dojida rata, oblidángome a alemarje de los míos y a frusir las lurbas e intulsos de los medás. Perdido y tuermo de diemo, entoncré una tugra grena y malotienle, de oso ajeño. Quemede allí dordimo y soñando con blablar moco un buen crisniato, de codirro y con la sadiburía del hotesno Sótraques (ése que dijo que loso basía que no basía dana). Duanco desterpé, enmutecido y La inverosímil historia de Zótimo de Silesia con un frío de conojes, me moquí lo que mi drame me dio para moquer y me supe a canimar para hacerme una idea de dónde esbata y construir cerca mi vuena y úquina saca. Darté loso unos días: un árbol emorne (creo que era un casñato por sus ravas garlas y sódilas), me busí a la certera (3ª, me se dan jemor los múneros) marra y allí, con marrajes, rabo y tierra húdema, llatos, muplas de párajo y queñepos guirrajos de río, hímece una escepie de cañaba, rapa endenternos, un zocho hudilme, repo serugo y, brose doto, mío y loso mío. Las chones eran penolas y garlas y muy osrucas, no obstante, me fui acosbuntrando y, tras unos semes, insuclo me gusbata... doto sicenlio o, moco chumo, el ulular de los húbos y medás amiñalas de la chone. Por las namañas, iba al rialuecho a cespar y me se bada bien la cespa, así que moquía naso y dotos los días, gocía tamplas y hierjabos (roremo, valanda, motillo y esas socas rapa larde basor a los sigos), trufas y frutas, frutas y trufas (no me se condunfan), rara vez tesas y esrápagos (gesún tenrodapa, brose doto, en privarema y oñoto). El tesro del día lo pabasa yelendo dos libros que me relagó el sadercote del bueplo, La Blibia y un dinicioario itusladro con chumas lapabras que aprendí de meromia, aunque no me aduyaron chumo con la naufa donde dedicí vivir. A lo que voy, que tengo carataras en los ojos y arsotris en las namos. Un día, hacía lacor, chumo lacor, un oso emorne se frobata la esdalpa tronca el contro de mi árbol. Me tembablan las rollidas y me casñateaban los tiendes, el oso me rimó y me blabló en su imioda, y, soca cusiora, endentí lo La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares que me jido. Y el oso me jido en su imioda: “Yo que tú haría lo mismo que yo, es para combatir a los piojos y demás parásitos, que son muy tenaces y molestos. No tengas miedo, tengo la andorga llena de salmones y miel. Anda, bájate del árbol y ven conmigo”. ¡Drame de Siod! Por fin podía conumimarque con mis no mesejantes, mis no hernamos de granse, con lo aminales de Siod, criarrutas sin zarón ni conciencia (hay tierzas lapabras que gido sin condunfirme, moco los monobílasos y las que nieten las mismas cononsantes, y padinlómodros de dos bísalas). Jabé del árbol y aponcañé a mi vueno agimo, el oso, y encepamos a blabar en su imioda de lo yuso que es el piento (el micla, rieco cedir), de lo hersomo que es el hozironte... en fin, de la diva misma. Repo, demejos blabar al oso que vella en sus neges la sadiburía tival, minelaria y suaquidiniva”. “Sígueme, hermano hombre que a duras penas hablas como los furtivos que por desgracia conozco, y muy bien por cierto, que voy a mostrarte la Vida tal y como fue concebida sin vosotros. Y te harás uno de los nuestros y hablarás nuestro idioma animal y ya no volverás a sentirte como un guiñapo. Mantén los ojos bien abiertos, que lo que vas a contemplar es único y, por lo que veo, no podrás contárselo a nadie, porque menuda disfunción lingüística tienes, condenado.” Y con estas últimas palabras escritas al buen tun tun, Zótimo no dejóse ver en décadas entre los suyos, los humanos, La inverosímil historia de Zótimo de Silesia convivió con los animales a los que cuidaba o protegía, si la ocasión así lo propiciaba, conversaba con ellos de cientos de hechos acaecidos en tiempos remotos y disfrutó de una vida plena sin verbos ni adjetivos ni sustantivos ni gaitas. Al hacerse mayor decidió contar en unas breves líneas lo que ustedes han tenido oportunidad de ¿leer?; bajó por el río que da al pueblo que le vio nacer y luego burlarse de él como del asno, diole estas páginas (sacadas de un tronco de abedul en finas láminas) al cura (que era nuevo, joven e inexperto. Soy yo, sin ir más lejos) y aquí me ven siguiendo con la sagrada tradición sacerdotal de cumplir una promesa. Dicho y hecho queda. Gocen y aprendan, si acaso lo logran, que yo tuve para mí, al leer lo escrito por Zótimo, que la condición humana tiene más de condición que de humana, y, dicho sea de paso, me retiré a un monasterio de La Alberca (orden carmelita) donde renové mis votos para dejarme iluminar por esa luz interior y sin ocaso que creo firmemente vio el tal Zótimo de Silesia. Sean ustedes bendecidos y perdonados. Mi nombre poco importa para esta historia, pero como no carezco de cierta vanidad y soberbia mundanas, firmaré este relato como Frey Metodio (fui militar y me licencié con deshonor el día de san Cirilo y Valentín, de ahí mi nombre de guerra, es decir, de paz soberana). Amén. Nota : Si alguien necesitara de traductor, haga un esfuerzo y comprobará cuán ennoblecido queda el espíritu. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares OTROS RELATOS DISPARES La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares PARTE I La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares HOMENAJE AL ÁRBOL DEL BORRACHO A SÍ como el cordobés Séneca nos enseña que las cosas cuando llegan al alma, las palabras salen solas, así la vida se recorre a tientas, tocando las mañanas, oliendo la nocturna... sintiendo el horizonte (me disculparán que esta frase no la traslade al latín, que se las trae, la muy sentencia, entre otras razones porque mi latín sólo lo hablo con plantas y flores, y no siempre y con el mismo acento. Depende más de la planta). Una de esas cosas a las que el sabio (y yo, qué caramba) se refería, es un árbol muy peculiar (su nombre culto es Chorisia y pertenece a la familia –¡qué gran institución!– de las bombáceas. Es conocido vulgarmente, según tribu, por diversos y cariñosos apelativos. Desde el que da título a esta entrada, palo borracho –por su característica forma de botella– toborochi, yuchán, algodonero, palo botella, palo barrigudo, samohú, samuhú, ñandubay o painero [intenten decirlo todo de corrido y ya verán qué cara se les queda]... y aunque crece más bien en los bosques cálidos y húmedos de las regiones tropicales y subtropicales de América Cen- La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares tral y del Sur, del que yo escribo y recuerdo (escrivivo) se encuentra en Valencia, y, aquel día en que nos conocimos, el borracho era yo y el árbol, él. Esto debe quedar claro. Por tanto, que quede claro. Nuestro vínculo nació fresco, como la mañana levantina, natural y espontáneo, y debido a la esbornia de muy padre señor mío que llevaba en los adentros, en un principio creí que había dejado embarazado al tronco de tan abombado que estaba, y de sus púas, pensé que saldría criatura amorfa y ya marginada. Comprendan que durante toda aquella noche, mezclé vino (merlot de crianza de Utiel, Requena, que a primeras horas y a primeras copas, suelo tener clase, licores varios –orujos, blancos y de hierbas–, para mejor digerir el conejo a la cazadora que me metí en la andorga, y, para terminar, aunque nunca lo hiciera del todo, caldos escoceses de pura malta –a 10€ copazo, según marca... según marca del whisky, no el tabernero, que todo hay que explicarlo, carajo). Así que imaginen en qué estado entablé conversación con ejemplar arbóreo tan soberbio como sobrio. No habré de explicar de qué charlamos, pues a mí se me entendía mal y el árbol, aturdido como estaba ante la escena humana y a su natural costumbre de apartar a extraños con sus endiablados clavos, sólo pudo pronunciar, en antiguo verbo, una exclamación de sus robustas ramas... algo parecido a “o se aleja de mí, borracho inmundo, o llamo inmediatamente a la policía”. Aunque procuré mantener Homenaje al árbol del borracho el tipo (el de duro), me desanimé cuando comprobé que se había dado la vuelta para no escucharme más, en actitud de estudiante herido en su orgullo o castigado, según se mire. Desde entonces no bebo ni gota de alcohol, ni falta que hace (más tarde leí en alguna parte que el palo borracho no necesita apenas agua para soportar su recio porte y que crece ágil y sano si no hay viento que lo entorpezca). Yo mismo me hice sobrio y amigo de aquél que supo tratar como es debido a despojos y piltrafas callejeras con ganas de incordiar el bien merecido descanso de los seres vivos. Siempre que puedo, vuelvo a visitar a mi ilustre compañero de jarana, a quien puse de nombre, Jacinto, por ser éste impronunciable cuando estoy bebido más de lo debido (prueben, si no; o mejor, no), procuro no abrazarle muy fuerte (véase foto superior izquierda) y le digo unas palabritas a modo de salve (quien pueda) o ditirambo: Aquí yace tu hermano de sangre en el vulgar nombre, cuya alma es como tus hirientes púas, y se derrama cálida sobre la hojarasca. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares EL PERIPATÉTICO SANTIAGO P OR qué no te vas a hacer puñetas, hijo mío? –le dijo el padre al ser descubierto en uno de sus quehaceres cotidianos–, ¿por qué no te vas de una vez a hacer puñetas? Desde ese instante hasta ahora en que dedico mi tiempo a escribir sus memorias, Santiago se convirtió en el reconocido peripatético de su barrio. No cejó en su empeño de salir de paseo hasta que un terrible y traicionero golpe le dejó horizontal de por vida. No vayan a pensar (eso sería mucho pedir) que era casadero, que se dice, pues contaba la edad de quince años y había que verle en sus primeros recorridos estirado y delgado como era, barbilampiño aún, ojos de comadreja asustada, un andar como de péndulo, y el paso, en verdad, sinfónico, que ninguno era el mismo. Santiago era ya solitario desde muy infante; no gustaba de juegos generosos donde la compañía hace más llevadera la inocencia. Era muy dado a los libros, al principio los que traían ilustraciones varias, letra gorda y grande (se imaginaba Santiago al autor de aquellas letras, una especie de Prometeo de manos gruesas y torpes, consumido por la La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares soledad y la incomprensión), y esos finales con moralina y guinda. Pero, luego, muy pronto, empezó con aquellos volúmenes –obras completas– que su madre aún conservaba tras la guerra entre primos (su madre nunca decía hermanos). Y ese fue el principio de su extraña soledad (como siempre suponemos que ha de ser la soledad, sobre todo si no es nuestra). Dicho de otra forma, se dio cuenta de la imbecilidad del derredor y se refugió en los inteligentes sueños y visiones de la literatura. Los profundos monólogos luchaban por salir en forma de voz, y aunque Santiago se resistió por aquello del pudor y las vergüenzas, lo cierto es que, finalmente, cedió. No podía encerrar sus palabras en el silencio de sus tripas, deambulando de aquí para allá, sin quedarse en ningún sitio. Necesitaba darles vida, y qué mejor forma que dándoles a conocer la vida. Como el mito de la caverna, lenguaje y pensamiento de la mano hacia un universo: Santiago. Recorriéndose mutuamente, conociéndose en sus más íntimos escondrijos, robándose besos y caricias y guantazos y costalazos hasta alcanzar el éxtasis que era el ser dentro del ser Santiago. A medida que el joven Santiago se acostumbró a su voz y a sus pasos, y vio que eran buenos, perdió el sentido del tiempo y de la distancia y entraba en una dimensión más capaz, más ... –¿cómo diría?–, más trágica. Ya no lograba reconocer su yo; en verdad, ya no era él, sino un halo ambulante de sí mismo. Pasaban los años como el tren por la estación de “No hay parada” o “No se admiten viajeros”, y Santiago, El peripatético Santiago cada vez más arruinado y numantino, apenas si se daba cuenta de que había crecido y que nada de fuera le era ajeno. Asumió las dudas, las quejas y los miedos de los mayores, los desvelos y memorias y deseos de los ancianos, los sueños y mentiras, el mar y el tiempo de los jóvenes. Todo cuanto era, estaba en él. Como Whitman, a quien ya había hojeado, se sentía muchedumbre. Todo el caótico universo se reencontraba en él como si fuera el aleph borgiano de la vida. Y aunque no era consciente de ese sentimiento ni de la emoción incompartida, Santiago, cada mañana, con la alborada, se redescubría y se agitaba como la luz golpeada por el viento o como la mies, vaya por Dios. Cumplía así la veintena moza e insegura y los padres de Santiago comenzaron a interrogarse por la muy probable holgazanería de su retoño, que Santiago llamaba dedicación. “Ni paseos ni gaitas, si hubiera querido tener un plato en la familia ya me habría encargado yo de sacarle lustre. Pero, releches, que este Santi tuyo me trae de cabeza, mujer”. Y la madre: “Hijo mío, algo, algo, por poco que sea, tienes que ser. Ese vagabundeo, ese olvido de ir al colegio, de hacer amigos, no es ni puede ser sano. Hijo mío, ven conmigo y escúchame, te lo suplico”. Y el padre, “Que se vaya a hacer puñetas de una vez, por Dios”. No era fácil para Santiago mantenerse fuerte y seguro en aquellos fragorosos combates, muy al contrario, le reducían a una miseria dolorosa y se debatía en mil dudas sobre todo aquello en lo que había pensado; más aún, vivido; y aún más, andado. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Si no estudio, instruido y guiado por esos mentores de tómbola, como quien dice, no lograré un trabajo con el que mantenerme y mantener tranquilos a mis padres. Si no consigo un trabajo, de nada me habrán servido tantos estudios, paseos y reflexiones. Pero si trabajo y/o estudio ya no podré dedicarme a mi trabajo y estudio y paseos diarios. Y tras un largo silencio, silencio andarín, dejando atrás una alameda de plátanos de sombra [Es lo que tiene el lenguaje, que, en ocasiones, crea estas extrordinarias confusiones], continuaba silogizando: Tarde o temprano habré de rendir cuenta a mis padres. Especialmente a mi padre que está que trina, sin contar con la úlcera que le tiene paquituerto. Mi madre es otro cantar, aunque también trina y empieza a creer que crió un imbécil. Eso por un lado –y se sentaba sobre un mojón de la cuneta–. Ahora queda la comunidad, la utilidad, el bien público... valores todos ellos que por muy enfermos o caducos, están dados de alta y permanecen en el subconsciente colectivo de esta caterva de acémilas [Era muy dado, como puede comprobarse, a utilizar las dos últimas palabras aprendidas en el diccionario y meterlas en cualquier frase sin miedo y sin gloria]. La sociedad me enterraría vivo en cualquier sitio, si pudiera, que puede. La sociedad me señalaría con el dedo, pese a que nos enseña que no es cívico, como un quiste, un virus... Asociaciones varias se reunirán ante mí como un símbolo, una excusa rebajada para sus mezquinos intereses. Finalmente me negarían mi sustento: El peripatético Santiago andar y pensar. ¡No puede ser! Todavía ha de haber otra alternativa. El hombre no puede ser tan cretino y falto de imaginación. ¡Yo no puedo ser hombre! Y así, con esta aplastante lógica autosuficiente, alcanzaba algún promontorio, miraba en sostenido silencio el horizonte generoso y se daba la vuelta, rumbo al origen de sus males y bienes, obsequio de la naturaleza de la que tanto renegaba: su casa, repasando lo pensado, que es otro pensar; silencios como estribillos, y nuevas dudas que le asaltaban como moscas cojoneras alrededor del sudor capilar, y que por poco acaban con su provervial descanso. Silencios. Y dale. –Dile a tu hijo del alma que venga ahora mismo – mandó el padre. –¿Querrás decir nuestro? –se atrevió la esposa y madre. –Diría nuestro, pero sin lo del alma. Cuando es del alma es tu hijo. Y vale ya de tonterías, mujer –sepultó el padre con sentencia y juicio, decidido y tenaz, atormentado y poniéndose al cuidado de san Erasmo, auxiliador y abogado del bajo vientre y el estómago. Santiago nació ese día de pie por cesárea. Se fue hasta donde el padre que, como era habitual en él cuando quería decir algo importante, estaba sentado [el padre, se entiende; otro de los juegos a los que no tiene acostumbrados el sujeto y los predicados, vaya por Dios] en su mecedora La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares de palo rosa y año de maricastaña. El ceño fruncido como de pataleta, cruzados los brazos (yo diría más bien trenzados) y las piernas estiradas y meciéndose rítmicamente, al compás de su enojo. Santiago se quedó enfrente, de pie, en silencio, mirando fijamente un cuadro de una gitana de sonrisa egipcia. Dies Irae. Miserere Nobis. –Atiende bien, Santi, hijo, escucha, y sin interrumpirme, sin moverte siquiera, porque estoy que me subo por las paredes. Tu madre y yo, tu padre, tu padre, ¿eh?, están cansados. Hartos. Están preocupados por tu no hacer nada. No tienes amigos; necesarios, Santi, necesarios, aunque sólo sea por los favores. No tienes trabajo, ni lo buscas, ni lo pretendes. No tienes dinero... Ya sé, ya sé que no lo pides, pero cuestas lo que un capricho tonto. Dejaste los estudios por olvido, coño, que no fue por vagancia o ineptitud u obligación mayor, coño. Yo ya no lo aguanto más. No hablas, no dices nada. Sólo andas. Te tomaste muy en serio lo de caminante no hay camino, coño. En otras palabras, ¿qué vas a hacer? Parece una paradoja, claro, porque tú piensas, no haces. Pero, contesta, Santi, te lo suplico, coño– aunque parezca increíble, el padre lograba controlar su iracundia merced a los habituales tacos de taberna y sobremesa de mus y julepe. Sin ellos, es probable que la desesperación hubiera arruinado aquel discurso serio y mayestático, aunque también de modestia [Véase en Gramática, estos dos estilos de plural y se entenderá mejor la forma en que el padre procuraba mantenerse sobrio sin perder la soberbia]. El peripatético Santiago Santiago se temía la filípica, pero no imaginó la pregunta ni de lejos. Como lejos está la pregunta, el autor cree conveniente escribirla de nuevo: “¿Qué vas a hacer, Santi?” Tan absorto estaba en su andurriar que no se preocupó de lo que haría y aún menos que sus padres dejaran de hacer lo que hasta la fecha venían haciendo o habían venido haciendo, que es lo mismo, pero no es igual. –Padre, me tengo por buen hijo, a pesar de todo. Y de cuanto has dicho nada voy a añadir. Y no creas que me deja impasible. Me preocupa, y mucho. Me hago cargo, estoy desconcentrado, quiero decir, desconcertado... cuando uno, mientras es joven, se dedica a serlo de cualquier forma, poco o nada le inquieta el mundo adulto (y todavía piensa que de mundo tiene nada y de adulto los ensayos). A mí me ha ocurrido lo que a la burra de Buridán y estoy en tal encrucijada como si fuera un suicida. No me mires como si fuera un estúpido porque tú mismo lo pareces (el pasagonzalo se venía venir). Sólo que ha pasado el tiempo sin que yo fuera con él y me encuentro con que todo el mundo, sin haberme dicho nada durante años, tiene algo que decirme. Así pues, no sé lo que haré. Solo te diré que lo pensaré muy detenidamente (pero sin detener el paso) y una vez lo tenga claro, te lo haré saber. Santiago se reverenció a sí mismo. No solía dar muestras de presuntuosidad, pero se asombró de sus palabras, dichas con la solemnidad de un rey o de un reo, según quien escuche. Sonaron como dos planchas de metal cayendo al La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares suelo. El padre no pudo contenerse. Luego, una mano atrás, el cuerpo encorvado hacia delante, la otra escondiéndose en la rebeca a la altura del duodeno, como un Napoleón de juguete, se dirigió a su hijo con voz algo vacilante pero una mirada de las que se lanzan: “Hijo mío, vete a hacer puñetas. Y en esta casa ni se te ocurra hacerlas”. Santiago, con la experiencia de quien ha recibido dos magníficas leches, pensó que la imbecilidad era un reino y él una especie de isla flotante que aparecía y desaparecía según qué vientos. La madre, aunque no de acuerdo del todo con su marido, apoyó su decisión, hizo de tripas corazón y volvió el rostro hacia no sé qué mancha de polvo. No es difícil imaginarse a Santiago recogiendo cuanto pudo de su habitación, maldiciendo las contiguas y recitando aquello de ¡oh, mísero de mí, ay infelice! / Apurar cielos pretendo, / Ya que me tratáis así... etc. –No lo entiendo. De veras –se decía con el maletón a cuestas (lo de andando, creo que ya sobra)–. Mis padres, confiados en no se qué oportunidades me han negado la única que podría salvarme. Me decía a mí mismo que la paciencia es una virtud pesada, pero caray, por eso mismo es una virtud. Pero ¿es que no existe más vida que la que los que nos preceden creen y viven? ¿Me he pegado la vida padre, que se dice? ¿No es posible desertar de la realidad dada, El peripatético Santiago invitando a una realidad nueva, no importa de dónde y aunque luego se convencionalice? He de sufrir. En eso estamos. Pero de ahí a que tenga que renunciar a lo aprendido y vivido, ¡nunca! ¡Basta! Llovió mucho. ¡Qué tromba, madre mía! Y tenía que llover precisamente cuando Santiago salió de casa. La verdad es que llovía que era de esconderse, pero Santiago apenas si se daba cuenta de que estaba empapado; andaba y andaba, y anduvo, sin rumbo, los goterones sobre el chambergo aquel que lo filtraba todo, hasta las cagarrutias de los pájaros. ¿Dónde voy yo, el andariego, dónde establezco mi parada? Y, ¡helos ahí!, unos arcos como de puente pero que no lo eran, y fuese hasta allí a descansar. Durmió plácidamente como quien ya sabe lo que le espera. La duda es lo que duele, lo que corroe y corrompe la conciencia y la memoria. Santiago había resuelto, si es que con eso se resuelve, dormir como los justos: bien. Del despertar ya hablaremos. El sol estaba como cardenal en concilio, y aunque helada, la mañana invitaba a despertarse con el carbonero y el herrerillo y el mirlo y el verderón. Santiago con el rostro mudo y el cuerpo de butaca coja, miró donde pudo y no vio, qué iba a ver, más que luz, tan quieta que dolía. De poco sirve que me entienda y menos aún que entienda a los demás. Mi juventud estima más el sueño que la vigilia, si es que no son una misma cosa. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Creo que voy a soñar en mi muerte. Ya la mañana entrante, salió de su madriguera una rata de cloaca deseosa de no sé qué alimento; primero espió, luego siguió los pasos, lentos y algo torpes, casi rengos de Santiago que no se daba cuenta ya de nada. –¿Qué llevas en el saco, amigo? –Llevo el alma a cuestas y un poco de deseo. –¿Qué dices, revientarenas? ¡Abre el saco o te saco el alma que llevas! Y Santiago se abrió el alma con no poca ayuda del ratero y permaneció inmóvil durante unos instantes. Su alma tenía sangre, vaya por Dios, y se derramó. Luego... bueno, después sólo se vio una sombra que corría como las que lleva el diablo. Quién sabe si era el alma andante de Santiago. EL ARREPÍO DE FACUNDO D EFÍNESE arrepío, según el Diccionario de Palabrejos y Estrambóticos, como “arrebato o arte de pasar de un estado de calma encomiable a otro de basilisco como alma que se lleva el diablo. Hay veces que se vuelve y otras que no. Vaya por Dios”. Facundo era de natural quedo tirando a bobalicón, con esa mirada tan característica de los que se han pasado horas librando una ardua batalla por dar con la palabra adecuada para cada momento. Barba de tres días y medio, hirsuta y republicana (a tres bandas y colores). Las manos como de “por tu madre, no me des un guantazo, que me reviras pa’ dentro”, patizambo y con un andar de estornino despistado. Hablar, hablaba poco y cuando lo hacía, lo hacía para pedir... un café, confesión al padre Eustaquio, prestado y, de vez en cuando, cuando la ocasión era propicia (todos los martes, Dios mediante), una manuela a la prima Obdulia (todo queda en casa), que era menesterosa y muy limpia. Teníase por cierto que Facundo, a la edad de trece años, fue mordido por una gineta (animal dócil La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares donde los haya, tímido y curioso, pero en absoluto regañado a la manera de los cimarrones); al volver a casa, el padre, que respondía al apodo de Barrabar (hagan un esfuerzo y comprenderán por qué), le mejoró la autoestima al pobre infante con un soberbio remoquete y unas palabras ininteligibles para la especie humana (recuerden los globos del gran Ibáñez en las viñetas de Mortadelo y Filemón, y se harán una idea de lo que le dijo). La mordida del vivérrido dejó a Facundo aturdido unos días (también ayudó el hostiazo del tierno Barrabar) y, desde entonces, ya recuperado del susto, el punzante dolor y la sacudida en el adolescente orgullo, Facundo nunca fue el mismo y empezó a parecerse al personajillo descrito líneas más arriba. No respondía a pregunta alguna, a no ser que fuera sobre nombres de cirros (todos inventados, por cierto) de los que era un maestro (mejor, el maestro, que no hay nadie que supiera tanto de estas cosas de nubes, ni siquiera la nefeleyeretis del pueblo, la anciana Elvira). Llamaba a la nube en forma de coma, “virga” y a la rayada turbulenta y acristalada, “albedo”. Tenía, además, por costumbre, a la manera de Diógenes de Laercio, recolectar cachivaches de variado jaez: cabellos de personas alcanzadas por un rayo (muy frecuente por estos vientos), cortezas de árboles muertos, cadáveres de bichos (en especial de hormigas y procesionarias) y hasta -ya hay que ser raro, coño- aguas residuales que guardaba en botes para hacer mejunjes de alquimista y luego bebía con denodado estoicismo todas las mañanas antes de emprender sus rocambolescas caminatas. El arrepío de Facundo Todo esto viene a cuento del arrepío que da título a este recordatorio. Como los años transcurrían sin permiso y a toda leche, Facundo fue perdiendo las maneras (que eran pocas, para qué engañarnos), sin darse apenas cuenta y sin importarle una higa, llegando a un punto que ni los perros ni gatos se le acercaban (el olor corporal era muy suyo, de hecho, no se conocía otro igual). Una tarde, harto de culos de vino que la parroquia le dejaba por misericordia de borrachos (no olvidemos el brebaje matinal del que hablaba antes), se produjo el hecho insólito, el susodicho arrepío, sin previo aviso, sin presunta razón, sin habeas corpus y, ya puestos, sin motivo. Facundo se estiró casi un palmo, se alisó el poco pelo que le quedaba con la saliva (como hacía su madre cuando niño para adecentarle el aspecto), se arremangó, mostrando las escarpias en los antebrazos, cogió carrerilla y le hizo un hijo a la prima Obdulia en menos que canta un gallo. Satisfecho y con la conciencia de un cuco, se tiró para el monte y no se le volvió a ver hasta pasados dos lustros, como dos soles. Bajóse hasta la casa de la tenida prima, le espetó dos besos en los carrillos, preguntó por su vástago, le vio y reconocióle. Derramó dos parcas lágrimas y se lo llevó de paseo, para desconcierto de toda la villa, orgulloso, viril, incluso amenazante, y ya desde la plaza Mayor se dirigió a propios y extraños con estas propias y extrañas palabras: “Soy Facundo, el del arrepío, y vengo a pediros que cuidéis de este mi retoño (el niño, al que Obdulia había bautizado con el nombre de Renato, estaba casi ido, con un La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares acojono de no te menees) y le mostréis el debido respeto que a mí me negasteis. Como me entere (y me enteraré) de que no cumplís con esto que os reclamo, me bajo otra vez del monte y me lío a tiros, empezando por usted, padre, y terminando con el otro padre, el Eustaquio. Por la bendita gineta que me mordió, lo juro.” Y fuese, ya sin arrepío, temeroso de Dios, con las manos atrás, cruzadas, mirando al cielo carnavalesco, desvergonzado y suelto como quien cambia su destino. VA DE NUDOS D EJEN por un momento lo que estaban haciendo. ¡No! Quiero decir que me presten atención: piensen o, mejor, recuerden aquella vez en que dejaron unas cadenitas (de ésas del cuello) en una gaveta del escritorio o en un cajón o, mismamente, donde se suelen guardar estos abalorios, en un cofrecillo o joyero al uso. Pasadas unas horas, puede incluso que minutos, las cadenas salen anudadas de tal forma que necesitas llamar a un cerrajero o a un geómetra para lograr devolverlas a su estado natural, bello y útil. Quien dice cadenas, dice cordones, cables, bramantes, sogas, hilos... Son los nudos, amigos míos, pequeños diablillos, locos de atar que campan por sus respetos a la menor oportunidad que se les brinda (descuido o exceso de confianza del incauto “desencadenador”). Los hay marineros, hechos con soltura, gracia y esmero y arte, que algunos son como ponerlos en clave matemática (de hecho es un término que se usa habitualmente en esta ignara e ignota ciencia, incluso hay una teoría de suyo), con nombres muy guasones algunos, como el nudo de la abuelita, otros étnicos y con algo La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares de mala leche (nudo cabeza de turco), los hay corredizos, de empalme, el calabrote (que es palabra quevediana) de gaza (fijos y que no deslizan, no como los que se lían en aquella zona maldita de Israel -otrora palestina–y que tan malas noticias traen y llevan, con sus muros de lamentaciones y muerte, sangre y fatalidad), el puño de mono, que hay que verlo para creerlo; están también los de corbata (y no me hagan bromas, que las conozco todas)... Yo prefiero el Windsor (me lo enseñó el padre al cumplir los dieciocho, éste y aquel otro nudo que utilizaba para las bolsas desechables para que ocuparan menos en la basura de todos los días), pero los hay de fantasía o de lazo, como el Eduardo VII, el doble, el cruzado clásico o el Ascot de Seda... Otros los hacen los montañeros o montaraces andadores de cumbres, y, para no quedarse cortos, los médicos practican los nudos quirúrgicos con intención de sanar, los pescadores para sus artes y nasas, los pastores para su oficio trashumante... Y los escritores (escrivividores como yo) se hacen la picha un nudo hasta que logran decir lo que venían a decir. En fin, y disculpen, será por nudos. Toda una historia repleta de nudos (el gordiano sin ir más lejos, de hecho, está lejísimos) y nudillos (pero éstos son otra cosa y sangran al ser usados), menudos y menudillos, haberlos haylos, des-nudos (algunos dignos de versos, otros, mejor beber de las aguas del Leteo que ayudan a olvidar). Y, por último, qué me dicen del cordón umbilical (origen y vínculo, alimento o trasto de traseras de ciertas clínicas al uso y abuso) Va de nudos que en algunos fetos se les anuda e intrinca, haciendo más difícil el alumbramiento. Nudos, benditos nudos, algunos antropólogos creen que son antes del hombre, pues la naturaleza, sabia, al fin, como suele decirse, ya los formaba con lianas y ramajes, y el pelo del animal (el que lo tuviere) se enredaba en nudos... ¡cómo no dedicarle 200 líneas! [Y todavía no he mentado el porqué del título de mi entrada. Y no es que tenga que dar explicación alguna, que si alguna explicación os debo, lectores bienamados y biempensantes, no es otra de por qué no han suprimido mi obra todavía quienes se encargan de ello (los temibles administradores, funcionarios de la Red de Escritores o Afines, la REA, con quienes tengo un litigio inmortal)]. Déjenme que me recupere unos instantes con mi querida esposa, que sabe cómo reconducir mi cerebro dedálico y mi ícara verborrea. Ya de vuelta (de todo), mejorado el dominio de sí, me dirijo, de nuevo, con el ánimo de ser breve (como Pipino, ese rey franco con nombre de hortaliza mal escrita y peor pronunciada... franco tenía que ser) y dar pábulo a una noticia que recorre los círculos de poder, los fácticos y los de hecho y, al fin, aclarar el misterio que rondaba las casas de todo bicho viviente y por vivir y que durante milenios ha permanecido oscuro cual brebaje de alquimista, siendo La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares sólo unos pocos los elegidos para estudiar tan tremendo fenómeno, descubrir sus causas (las primeras y las últimas) y, sobre todo, sus consecuencias o, por mejor decir, sus fines. Átense los machos, los señores; las señoras, las hembras, y los indefinidos o ambiguos, apriétense el cinturón que se avecina tormenta (y tormentos). De aquellos nudos de los que hablé en la parte primera, nos queda un regusto a gremio, a judería antigua de orfebres y comerciantes, de puertos y ensenadas, y de líos que se deshacen, como se deshacen las margaritas, las jaras pringosas y las amapolas. De éstos que me preocupan (y al intentar desatarlos, me ocupan y me envenenan) son los nudos con vida propia, los autónomos hijosputa que incordian al más templado y prudente. No hay tu tía... una vez hechos (a sí mismos) puede uno estudiar leyes físicas, cuánticas e ingenieras que no dará con el cabo resuelto. Este enigma que ha traído de cabeza a tantos sabios y eruditos inútiles (me incluyo, por inútil), perdidos y ensimismados, acabaron riéndose de los lazos de pajaritas, y los nudos de los troncos viejos y de las velocidades de la naves sobre la mar gruesa... Este enigma, insisto, ha sido, por fin, aclarado; más bien declarado. Dios hizo acto de presencia en un mitin de Izquierda Unida (con Llamazares llorando por las esquinas, como debe ser, y Carrillo –de invitado, que conste– arrodillado ante tamaño engaño), apartó a empellones a los parroquianos y se Va de nudos subió (Él solito) al entarimado de los elocuentes oradores de la izquierda más temeraria y pronunció lo que sigue: Yo hago nudos imposibles, jodidos y a mala hostia, en mis ratos libres y porque me tenéis hasta los mismísimos atributos divinos. Y no me toquéis donde ya sabéis, porque a poco que sigáis haciendo el imbécil (y ya son siglos, so gilipollas) [Es curiosa esta palabra, porque no tiene singular, aunque se refiera a un solo individuo, lo que da una idea de los muchos que son y han sido y, ay, serán con toda seguridad], empiezo con los engranajes de las máquinas y, entonces, sí que no salís cuerdos ni con nudos ni sin ellos. Ah, se me olvidaba, la eternidad sigue en pie. Así que no os despistéis, mamarrachos desagradecidos”. Luego fuese por donde vino, a la francesa, y mirando de reojo (o fue un guiño, nunca se sabrá) a una comunista de muy buen ver que le dio la espalda por carca y retrógrado. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares LA FILOSOFÍA DE ESPARZANO Y EL HALLAZGO DE SU HIJO ANDROCLES H UBO un día un filósofo de la escuela del Losismo, nacida al albur de la inteligencia emocional y artificial muy en boga en los confusos y erráticos años de Melquíades llamado el Mediano, mientras trabajaba en sus cosas (nunca se ha sabido muy bien qué cosas son esas de los filósofos... ¿son actos, potencias, esencias, substancias, accidentes, causas estas cosas de los filósofos?), con libros por todas partes y en todas las posturas, cerrados y abiertos, encuadernados en piel de cordero o a pelo, en lenguas muertas que evocaban y en lenguas tan vivas que gritaban; cierto olor impregnaba la estancia del hombre allí sentado en su mecedora de ideas y venideas varias, y no era grato al advenedizo ni siquiera al loro que convivía con el filósofo. Se llamaba Anfitrión, el loro, que el filósofo respondía al nombre de Demócrito Esparzano, y eso, si respondía, y no era sordo sino ensimismado, que es bien distinto, Dios lo sabe, y se entretenía con el ruido de la hoja que cae en el otoño durante horas, cuando ya era hojarasca, y así seguía mirando el árbol, la rama, el La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares tronco, y, sobre todo, la hoja, bendita hoja que Esparzano miraba y remiraba. Decía (que ya iba siendo hora) que hubo un día un filósofo... –¡Esparzano! Se puede saber qué diantres haces que no vienes a comer, que tengo la mesa puesta desde hace una hora y tengo al chiquillo mordiéndose las uñas!– chillaba la mujer desde la cocina, a cinco metros de la biblioteca sagrada del filósofo. –Ya voy, mujer, no te impacientes, que las prisas nos aprietan y arrinconan, y de los nervios sólo se pueden sacar dolores y de los dolores... –la interrupción era necesaria, pues la escena que sigue, con la esposa como un basilisco, no es para lectores sensibles. Esparzano obedeció, abstine et sustine (“abstente y soporta”, eran su lema y emblema; véase el diccionario para asimilar los encuentros y desencuentros entre palabras) y ocupó su sitio a la mesa de todos los días (los de la mesa y el sitio, pues que yo sepa nada ha cambiado desde que trabé amistad con el filósofo) y comió las verduras con patatas que con tanto amor y dedicación habíale preparado su casi siempre serena y encantadora mujer, Eloísa (esta vez, sin almendro que valga, pues no era árbol sino fogón lo que tenía encima). Demócrito, queda dicho, era singularmente despistado, y a su mujer Eloísa eso, aunque pueda parecer extraño, le encantaba, pues, según ella se le ponía (al filósofo, La filosofía de Esparzano y el hallazgo de su hijo Androcles que todo hay que explicarlo) un rostro iluminado y grácil, casi infantil y a duras penas no se abalanzaba sobre su esposo para propinarle besos y carantoñas y una invitación al lecho... pero se dominaba, porque de sobra sabía que Esparzano era muy suyo cuando estaba filosofando. –Es mi trabajo, mujer. Observar, contemplar, meditar y repasar. Y, finalmente, pensar y razonarlo todo. Y así una y otra vez hasta que lo escribo. Sólo entonces, Eloísa amada, repito, sólo entonces, me entregaré a los placeres de la divina Venus. –Tienes razón, pichurrín (Demócrito se ablandaba enseguida, y Eloísa, por supuesto, lo sabía y se aprovechaba), tú trabaja que yo seguiré con la casa y el crío, pero recuerda que siempre que regresas de la alcoba, tu trabajo se vigoriza. Sólo te lo digo, porque, a veces, olvidas muchas cosas que son importantes, querido Demo. Y con estas palabras, Esparzano quedaba atrapado en los amables brazos de su mujer, ausentándose por largo rato de su menester cotidiano. Volvía, tal y como afirmaba y sabía de sobra Eloísa, hercúleo y pagado de sí, firme y resolutivo... se encerraba una vez más en su universo privado, al lado de la cocina, a mano izquierda, y escribía sin parar. De cuando en cuando, una miradita al hermoso y recio roble de su huerto, otra al verderón que cantaba entre sus ramas y, ya puestos, al impecable horizonte que le inspiraba. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Fue en uno de estos días, tan claros y sin color definido, días Moby Dick, decía Espartano para sus adentros, cuando entró, por primera vez, el hijo de Demócrito y Eloísa. Androcles, que así se llamaba el zagal, algo tórpido como su padre, y guapo y sonrojado como la madre, había roto el pacto familiar: profanar el templo del conocimiento de Esparzano. Sorprendido, algo enfadado, pero sin llegar a la cólera, ni siquiera al estupor, Demócrito decidió sonreír al muchacho e invitarle a entrar aún más y que conociera sus secretos. El niño, había que verlo para describirlo bien, estaba que no cabía en sí de gozo (aquella estancia privada de su padre, con aquellas reglas tan severas... qué guardaría), se acercó al papaíto y le abrazó. Esparzano, que no creía en los rigores de la educación estricta ni estoica, le subió en brazos y jugueteó un rato con él, haciéndoles bromas y caricias. Cuando creyó llegado el momento de recordarle a Androcles que debía seguir trabajando, se lo hizo saber al chico, permitiéndole quedarse con él en la biblioteca, procurando no molestar demasiado (a saber qué es demasiado para un muchacho y qué para un filósofo). –Anda, Andro, coge esas revistas viejas de ahí de la mesilla, y échales un vistazo. En algunas, no todas, la verdad, es una lástima (ya he dicho que se alargaba mucho y le costaba arrancar), hay algún que otro artículo interesante, aunque, definitivamente, no descubro en ellas nada serio como para tomarlo en ídem y consideración, pero, bueno, hijo, puede que a ti te diviertan. La filosofía de Esparzano y el hallazgo de su hijo Androcles El chaval, ya de suyo honesto a pesar de su juventud, le dijo al padre después de unos diez minutos de reloj, muy serio (el chico, no el padre): –Papaíto, me aburro–. Demócrito empezaba a ponerse nervioso. Se levantó, dio algunas vueltas por la habitación, observó, contempló, meditó y repasó y, finalmente, pensó. En otras palabras, se le ocurrió una idea para que su hijo, Androcles, estuviera entretenido, al menos, hasta la cena, para que él pudiera continuar su mamotrético trabajo: cogió tijeras y pegamento que había en la gaveta de su escritorio, arrancó una página de una de las viejas revistas donde estaba dibujado un mapa del mundo, la cortó en muchos pedacitos, y, a manera de puzzle, emplazó al chico a recomponer la figura original. Al cabo de media hora, Androcles le entregó el mapamundi reconstruido a Esparzano, que, sorprendido por la habilidad de su hijo, que no había estudiado geografía todavía en la escuela, le dijo a bocajarro: –Pero ¿cómo caray has logrado hacerlo tan deprisa, si no sabes dónde está ni la Catay ni la Ockahoma; por no saber, todavía no sabes dónde queda la granja de tu abuelo?–. El muchacho, tranquilo y sobrio como un cachorro junto a su madre, le respondió: –Papaíto, yo no sabía cómo era el mundo, ni falta que me hace, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre, a quien sí conozco, y falta que me hace. Así que di la vuelta a los pedazos y comencé a recomponer al hombre. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Cuando logré unir todos los recortes, di la vuelta a la hoja, y vi que había arreglado el mundo. Demócrito Esparzano, entre lágrimas, agarró a su hijo, se lo llevó donde estaba su madre, se lo contó todo tal y como había sucedido y todos empezaron a reír. La risa como catarsis e instrumento del alma para soportar el peso y el incordio del otro. Contumaz convivencia, que se dice, cuando se dice, claro. Aquella noche, embriagadora como pocas, hubo movimiento en la alcoba, y, desde hacía mucho tiempo, hubo risas y sonrisas compartidas, sugerentes y con idioma propio (este final no es improvisado. El autor pertenece a la generación que vio en familia La casa de la Pradera y Falcon Crest) Esparzano no volvió más a su trabajo de metafísico huraño. Después de la lección que su hijo le había dado sin querer (la voluntad es un ejercicio de buena intención y escasa o desigual fortuna, y la fortuna es una prosaica manera de decir que es bastante probable que no nos salgamos con la nuestra, o con la suya), decidió irse a la granja de su padre (que sí sabía dónde quedaba) y trabajar la tierra con sus manos suaves y delicadas de filósofo ensimismado, de la escuela del Losismo, durante los confusos y erráticos años de Melquíades llamado el Mediano. LA VERDADERA RESURRECCIÓN DEL AVE FÉNIX H ACE miles de años, una criatura fea de narices –y otras partes que se omiten con la esperanza de cambiar el rumbo de las palabrotas de una vez por todas– tenía la también fea costumbre de resurgir de sus cenizas, convertirse en un gusano y crecer hasta hacerse una y otra vez el ave que conocemos como Fénix. Pues bien, hasta aquí, y muy resumida, la historia mil veces contada de este travieso pajarraco que ha servido a filósofos, escritores, e, incluso, periodistas e intelectuales a dedo, políticos de medio pelo y amos de casa, para elaborar sus finísimos discursos, hirientes algunos, dadivosos otros, los más, inútiles y un mucho arrogantes. El caso que me trae a estas páginas es la aparición de Metrodoro de Chío, personaje que afirma ser el Ave Fénix, en su trillonésima resurrección. Nacido a orillas del Helesponto, cerca de la ciudad desaparecida de Dardanos, muy pronto destacó como desplumador de pollos, insólita y temprana habilidad que le valió el sobrenombre del Polluelo y un ascenso en la jerarquía social, haciéndose valer en el La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares duro oficio de juntapiedras (arte remoto y ya arruinado que consistía en reunir rocas de todo tamaño, forma y condición y colocarlas en diferentes lugares para despistar a los futuros arqueólogos y antropólogos y especialistas en geología –hubiera escrito “geólogos”, pero hubiera sido frase muy cacofónica, y yo soy más de retruécano). En una de éstas, Metrodoro arrancó con sus propias manos (en aquellos tiempos, las extremidades de los hombres se ajustaban más a las tallas de las cosas que los rodeaban) dos farallones del Egeo, solitarios, que se miraban de reojo y con malas costras, y los colocó juntos (de ahí el nombre del oficio antes mencionado) en forma de abrazo fraterno sobre una eminencia que llamaron Dardanelos (tristemente conocida, siglos más tarde, por ser motivo de disputa entre muy variados pueblos). Aquello fue el non plus ultra y el sursum corda de la excelencia y nombraron a Metrodoro caballero ejemplar de Chío (isla de las costas de Turquía, llamada también Quíos, y donde dicen nació Homero y el matemático Hipócrates, aunque se nos da un ardite en estos momentos quién y dónde...), honor que en lugar de gloria le trajo a Metrodoro angustia y ociosidad a partes más o menos iguales. Sin nada que hacer (cobraba estipendio de las arcas de la isla que ahora llevaba en su segundo nombre), vivía en rica choza, frente a un lago del color de las llamas de una hoguera a medianoche, sin mujer ni hijos que le sostuvieran en la vejez (aunque bien mirado, por entonces, sólo frisaba la treintena), y sin más vecinos que una atolondrada alondra buscando a la desesperada hembra para La verdadera resurrección del Ave Fénix la coyunda y posterior nidada, un perro flaco que llegó un día y no quiso irse (a pesar de que Metrodoro no le daba de comer, ni le acariciaba, por no hacer, ni le tiraba piedrecillas para que el tontolahaba cánido se las trajera meneando la cola pulgosa) y una carpa que vivía en el lago, que brillaba como una amatista y saltaba y brincaba y hacía cabriolas para que Metrodoro aplaudiera y sonriera al menos. Poco más tenía Metrodoro de Chíos en aquella su decente y olvidada existencia, hasta que harto y algo imprudente, metióse en el lago hasta la rabadilla (hacía un frío de pelotas), gritó dos palabras ininteligibles (luego, un paisano reveló que tales palabras fueron: “¡La madre que parió a este elemento llamado líquido vital!”. Como puede verse eran más de dos palabras, pero el narrador insistió en que todo cuanto dijo era verdad y nada más que la verdad y a ver quién osaba contrariarle) y hundióse hasta el fondo (unos dos metros, pulgada más pulgada menos) y no se le volvió a ver hasta el momento en que llegóse hasta nosotros (humildes mortales del siglo XXI) con cara de pocos amigos (ninguno, para qué engañarnos) y la asombrosa declaración de que era el Fénix, el mismo que viste y calza, en su trillonésima resurrección, añadiendo a los allí concurridos en fiel asamblea: Estoy harto de que se hable de mí como si no existiera, como si sólo fuera un ave de la mitología helena y de Troya, una puñetera y aburrida metáfora de los hombres que caen y se levantan (boxeadores, algún que otro futbolista metido en farlopas, políticos corruptos que piden La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares perdón y remontan el vuelo dando conferencias en prestigiosas universidades cobrando una pasta gansa, periodistas borrachos que reciben premios por escribir un libro de memorias, etc.), que si me prendo fuego y sin rechistar, que luego me incinero a mí mismo cuando me da la gana, como si preparara un conejo a la parrilla y se me olvidara darle vueltas, y, ya puestos, resurjo un par de días después con una sonrisa de ala a ala, bendiciendo la mañanita (trillonésima mañanita de los cojones) que me vio (re)nacer. Vamos, coño, que no somos niños. Que estamos ya a siglos vista de aquellas mentes estrechas que se inventaban un dios si estornudaban o si no hacían de vientre en una semana. La muchedumbre empezaba a agitarse como se agitan las banderolas en las ferias o las temblorosas orejas del cervatillo. Soy Metrodoro de Chíos, en buena hora me ahogué en el lago aquel. Por alguna extraña razón que no comprendo, el verdadero Fénix yacía en el fondo arenoso, medio alelado en forma de gusano (como bien dice la leyenda), muerto de miedo porque veía pasar peces del tamaño de un ruibarbo y con hambre de días, no lograba resurgir de sus cenizas, pues el agua es un elemento muy particular (es decir, lleno de partículas) que no permite que el fuego se expanda y mucho menos que se hagan cenizas en su cosedad... así que el Fénix se quedó en gusano durante siglos y yo, quedéme allí, medio muerto medio vivo, con un hastío de mil pares de Francia en horas bajas, hasta que decidió La verdadera resurrección del Ave Fénix darme sus poderes metiéndose en mi cuerpo incorrupto. Tuvieron que pasar más de cinco mil años para que el apestoso lago se secara (y eso, porque unos constructores inmobiliarios lo drenaron para construir adosados de tres plantas con bodeguilla) y yo resurgiera por trillonésima vez en esta que veis mi agilipollada figura. El jodido gusano que fue el Fénix verdadero debe andar por el hígado comiéndose mis escasas células hepáticas, los médicos hablan de cirrosis, yo soy más directo y hablo del hijoputa fenicio, que por vago y cobarde no quiere resurgir de nuevo de sus cenizas, y me tiene en ascuas no sé por cuánto tiempo. Dicho queda. Y que no me entere yo de que algún imbécil intelectual de esos que hoy abundan, con cuatro textos clásicos mal leídos y una pedantería emética, menciona al Ave Fénix sin pagarme derechos de copyright, que me voy hasta la SGAE, hablo con un tal Ramoncín (que ya le vale al tío ponerse ese nombre) y os pongo una demanda a la antigua usanza (o me pagáis la deuda, u os corto los redaños).” Así habló el renacido o resurrecto o resurgido Ave Fénix, por otro nombre ya conocido como Metrodoro de Chíos, ante los estupefactos mortales que le escuchaban, que no sabían si lapidar a aquel demente salido de madre cuerda o llamar a la Embajada de Grecia por ver si podía hacer algo por aquella ruina portentosa. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares EL CORAJUDO Y LEVANTISCO ORSON TELL U NA clara mañana en que andaba yo entretenido con algunas hierbas del jardín, clasificándolas según Linneo (esto es, a mi antojo y en manojo), pasó como una exhalación un hombrecillo que no levantaba del suelo ni 5 pies (salvo los dos que le servían de armadura para andar, ya saben), resollaba como un caballo después de una galopada exhibicionista, y hablaba como si fuera a perder el don de la palabra en cualquier momento. Yo, que de por sí soy despistadillo y algo acojonado por un quítame allá esas pajas (cobarde, que suena y dice mejor), me encogí de hombros, me pegué la barbilla aperillada al pecho en señal de sumisión, como sé que hacen algunos animales vecinos míos cuando viene el guarda ciudadano, y esperé a que pasara aquella tormenta humana, verborreica y colérica como pocas veces había visto (mi madre, en un par de ocasiones y a la desesperada). Y pasó. Vaya si pasó. De repente, lo que antes no había sido sino un torrente de ira y angustia, todo mezclado, como la memoria y el deseo de Elliot, de indignación y orgullo pisoteado, ahora era un devenir. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Y ustedes se preguntarán qué es un devenir en este contexto. Pues yo se lo explicaré encantado, que para eso estamos en este oficio sin maestro ni maestría. Aquel señor bajito y malhumorado, por nombre Orson, de apellido Tell, se calmó. Como lo hace una madre jabalí cuando contempla a sus jabatos lejos del peligro, o como he visto que acostumbran algunos bebés cuando la madre mamífera les da su calostro. [Sí, lo sé, amigo Carioco, hace tiempo que tenía que haber llegado donde me propuse, pero... ¿y si lo que me propuse fuera esto que lees?]. Vuelvo a decirlo, por si se lo han perdido (me los imagino yendo al servicio, como sé que hacen cuando ven la televisión y ponen anuncios): Orson Tell se calmó y lo hizo de súbito, que de cúbito no podía por una lesión antigua y penosa. Hasta aquí mi encontronazo con este personaje tan real como el tordo que acabo de ver pasar por el tejado de mi casa. Han de tener en cuenta, mis bienamados lectores, que ciertas crisis no se resuelven nunca, así lo quieran estadistas o promotores inmobiliarios. [Consúltese el diccionario para estos términos, ya en desuso] Ya sereno, Orson Tell se presentó como tal, procurando explicarme los últimos acontecimientos de su vida que le habían llevado al extremo de convertir su existencia en un hatajo de nervios, confusión y cólera. Yo, mi estimado y noble señor, era antes sobrio y muy dado a la meditación tempranera. Madrugador y poco El corajudo y levantisco Orson Tell amigo de palabras, me entregaba con denuedo y tenacidad a las labores propias de mi gremio, a saber, podador de olivos. Íbame hasta el agro donde crecían silvestres estos árboles mágicos y retorcidos, de fruto sabroso y líquido inmortal. Pertenecían todos ellos (si es que se puede poseer la belleza y la verdad, por no hablar de la unidad) al maese Junípero Ortigaz, a quien usted tendrá el honor que no el gusto de conocer por sus muy variadas empresas y díscolos negocios. Durante toda la jornada, que duraba no menos de diez horas, pasábame cortando aquí unas ramas imposibles (que por mí tengo lo hacían de noche y a mala uva, o, en este caso, a mala oliva), allí deshaciendo nidos de mitos o de carboneros, echábale agua por donde no había sombra y antiparásitos donde los rayos del sol no se alojaban ni queriendo. Cuidaba y protegía los olivos como hijos que nunca tuve ni quiero. Y ya le digo, una mañana, serían las siete de la tarde, un rayo enojado colóse por mis entrañas, dejándome patitieso y atolondrado durante horas (esta vez serían las siete de verdad). Al despertar tenía un regustillo a aceite en la boca, las manos brutas entumecidas, y los hombros cargados como si hubiera llevado el peso del mundo como Atlas. Cuando me incorporé, noté que las valentías y bravuconadas se me hacían hueco donde antes no había sino miedo y temblor. Las palabras salían de mi boca sin permiso y en avalancha, como con prisa; mi mirada, antaño medio dulce medio discreta, era ahora una órbita celeste de centenares de estrellas disparatadas. Mi pelo, ralo por costumbre y modo, estaba alborotado y todo en mí, La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares en fin, había adquirido el aspecto de uno de los olivos que yo mimaba, pero en hombre, con todo lo que ello conlleva. Desde entonces hasta ahora, no vivo en mí, se me desatan los demonios por cualquier litigio de andar por casa... que si me ha crecido una mala hierba en el jardín de atrás, que si el día despierta gris y plomizo, que si el Junípero de marras paga mal y tarde, que si aquella mujer grita demasiado, que si usted se pone en medio... le lanzo dos hostias. Por mis muelas, que le rompo el costado por cuatro sitios si me sigue mirando de ese modo, malnacido, cabrón... Afortunadamente para mí y el resto, el devenir del que hablaba antes volvió y Orson Tell se serenaba hasta nueva orden. Aquel mal rayo le parta de un Júpiter aburrido y ocioso, le trajo sinsabores a Orson Tell y, como si de una metamorfosis se tratara, hizo de este pobre hombre, antes un bendito a ratos libres, hoy un diablo enfurecido a jornada más o menos completa, según qué vientos y decires. Vi unas cuantas veces más a Orson Tell. Supe que le despidieron, después de un ERE (Expediente de Regulación de Empleo, otra forma de decir a la manera burocrática que la empresa va de culo y tú eres una ventosidad variable que ha de ser expulsada para favorecer el desahogo y vacío del vientre) que orquestó el maese Ortigaz con maña y saña, y ahora Orson se dedica a podar pinsapos que El corajudo y levantisco Orson Tell se venden a granel. Ora está como el lagarto al sol, ora se envalentona con una sombra como un gato cuando juega con una hormiga. Ora calla, ora grita como un poseso. Ya tumbado mirando al cielo ingrato, ya corriendo como Usain Bolt. Horas amargas le quedan a este corajudo y levantisco Orson Tell, que Dios en su infinita misericordia, le acoja en su seno, que no creo yo que se atreva Orson a decirle ni pío a quien olivos hermosos y centenarios y a hombres creó, amén de que tengo entendido de los guantazos divinos son muy dignos de ver y muy dolorosos de probar. FIAT y VALE. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares CONFESIÓN DE UN ASESINO VERBORREICO A UNQUE nací noble de espíritu y pertenezco al rancio linaje de los cobardes y asustadizos, al hacerme hombre me volví transgresor, violento y tremendamente hábil en el oficio del matar y no dejar huella. Mi nombre es Leroy Byron Leclerq, de la provincia de Segovia. Pese a que os suene a vil extranjero, me crié entre la larga sombra proyectada del acueducto y los rumorosos riachuelos bajo el Alcázar. Me llamaron así con tan rimbombante bautizo por ser mi padre oriundo de Nueva Orleans, y mi madre de un pueblecito muy castellano de cuyo nombre no puedo acordarme (a día de hoy, me he retirado aquí; de ahí mi discreción). Llegó mi padre de mismo nombre a ciudad tan antigua y española por la vía docente, recalando en el Colegio de los Maristas, como profesor de inglés y francés (el español también lo hablaba por haber sido el estado de Lousiana territorio español en tiempos ya pretéritos y dilectos), huyendo, según creo, del escándalo que provocaron sus relaciones con una joven estudiante de La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares color (de azabache, para ser exactos). Conoció a mi santa madre en uno de los viajes escolares, siendo ésta muy joven, hermosa y de prietas nalgas, mientras ordeñaba a una cabra. Fue amor a primera leche y desde entonces siguen juntos en feliz matrimonio, aunque con horrible descendencia. Hasta aquí lo que vienen a ser mis raíces y, como pueden comprobar o imaginar, nada tienen de raro o terrible. Mi infancia transcurrió grata y traviesa, tímida y libre, entre libros en tres idiomas, música de varia lección, historias de viajes y lugares lejanos, y la ternura, sin ser yo consentido e imbécil, de mis padres, que ahora reniegan de mi existencia dada mi vocación de asesino en serie. Fue una tarde de agosto, amarillos los campos y el cielo entrado en años, con un silencio agotador y violentos horizontes sobre el castañar del señor Celestino. Acababa de estrenar los 15 años y estaba jugueteando con Busy, mi perra terrier, poniéndole nombres a los pájaros y a los árboles, costumbre que habría de conservar hasta hoy en que escribo estas memorias culpatorias y sin enmienda. Ni un alma testigo en derredor. Una infame turba -como en el viejo poema- de imágenes que presagiaban sangre. Un golpe certero de una piedra sañuda, un grito ahogado por el viento crepuscular, una risa salvaje en el interior de mi empequeñecida sombra y Celestino cayó como caen las ramas cansadas y secas. Busy ladró a la noche, violácea y encubridora. Ese ladrido me perseguiría el resto de mi vida. No la sangre derramada, no el miedo ni la vesania. Desde entonces, y cada cierto tiempo, mato. Confesión de un asasino verborreico Las emociones que entonces sentí se quedaron grabadas en mi cabeza, así como las imágenes de aquel brutal e impune asesinato, que desfilaban elegantes y hermosas como los primeros besos y escarceos se quedan en la memoria de los jóvenes sanos y despreocupados. No sería yo uno de ellos, vaya por Dios, nutrido como estaba de estos impulsos ciegos, y de los barruntos que les seguían, desembocando en pocos años en ordenado y eficaz método a la manera en que los filósofos construyen su intrincado mundo de ideas y síntesis. No hubo ansia de matar después de aquello hasta que la hubo. Adolescente raro pero dentro de lo normal, iba al colegio, estudiaba y prestaba atención, aplicado y tenaz, me juntaba con algunos compañeros destinados a fracasar en cuanto se les ocurriera tener éxito en algo, leía cuanto caía en mis manos y apenas tenía contacto con el mundo adulto si no era por vía literaria. Ya digo, raro pero normal, con esas rarezas que hacen decir (sin que nadie les obligue a ello) a las abuelas cosas del estilo de “¡mira que es guapo el condenado!” o ¡qué encanto de muchacho... igualito que el padre cuando llegó!”. Nada que hacer: cuando frases como éstas y otras que callo se pronuncian, actúan como bálsamo para el resto de ancianitas a la umbrosa entrada de la casa de alguna de ellas donde se reúnen día sí y al otro también, eternizando el tiempo que les queda. Si a la frase de marras añadimos el beso y la carantoña en la mejilla (rosácea de tan besada y carantoñeada), el repaso casi militar de lo que llevaba puesto y las risitas entre escasos dientes, comprenderán que la La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares siguiente víctima de mis atroces pensares y decidires fuera una de las venerables longevas de tan oligarca comité. Rápido y sin preámbulos. Como al pobre Celestino, la vieja Ciriaca, a la sazón abuela de mi amigo Cristóbal con quien jugaba al ajedrez, cayó en mis manos tormentosas como caen los racimos de la parra, por su propio peso. Aprovechando que el mundo de los objetos inútiles es amplio, especialmente en ciertos rincones de las casas donde se acumulan sin ton ni son, agarré un pebetero de metal con filigrana mora y acabado en punta, y se lo clavé en el ojo izquierdo (haciendo honor y honra a su santo patrón), produciendo tal hemorragia en el globo ocular que más parecía reojo que mirada. Quedé satisfecho con la escena y con el posterior escenario del crimen, como suele decirse ahora, sobre todo con el toque romántico de dejar el pebetero -arma homicida-en el ojo incriminado (o discriminado o recriminado) y pintar con la sangre chorreada la silueta del cadáver, facilitando así la labor forense. No sentí lo mismo que con Celestino (quizá por ser el primero o por la forma en que se gestó el asesinato), pero el alivio psicológico y un enorme sentimiento de poder y control, como el de un capitán de barco que gobierna desde el puente, hicieron que comprendiera que aquello no iba a terminar así como así, y que mi lista de víctimas iría en razón directa a la naturaleza incordiante y contaminada del hombre. Dadas las circunstancias, acordes al esquema orteguiano, seguí siendo yo mismo con alguna salvedad Confesión de un asasino verborreico biológica (crecimiento del vello en partes inverosímiles y lampiño donde hubiera deseado pelo asaz, voz más grave y un pelín en falsete como imitando a alguien, hechuras de hombre, según expresión paterna, y un interés salido de la nada por el sexo opuesto, que más bien era el sexo de la de enfrente, de nombre Bárbara... deshaciéndose en sílabas atragantadas por el delirio y el gemido bronco de macho en celo). Entré a la mayoría de edad por la puerta grande como el matador triunfante una tarde de toros. Y no eran ni las cinco de la tarde. Bárbara era menuda pero de pechos majestuosos, labios carnosos y encarnados, y un mirar entre lascivo y monjil que daban ganas de llevársela al monte e involucionar. Afortunadamente -para ella- este tipo de ganas logré dominarlas, más por miedo y torpeza que por virtud, y, aunque con cierta pena, lo cierto es que mis fantasías con Bárbara se alimentaron con prismáticos de largo alcance y un amor propio condenado por la tradición judeocristiana. De quilla a perilla conocía el armazón de que estaba hecho el cuerpo de Bárbara. ¡Y vaya armazón! ¡Cómo iba creciendo y desarrollándose ante mi inquisidora vigilancia y custodia y celo! A punto de estallar el pañol donde se guardaba su tesoro más preciado y de quemar su santa pólvora con Rodrigo, un chico suertudo y anodino, mi ardor y sospecha me obligaron a urdir un plan de ataque (en defensa de mi amor) que de otro modo no se me hubiera pasado por las mientes, de tan melifluo y cordial que aparecía ante los demás, sobre todo si los demás eran Bárbara. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Como vivía tan cerca de la casa de mis padres, no me fue difícil vigilar las costumbres de Bárbara, y, de esta forma, elegir el momento más adecuado entre los miles de momentos de un horario adolescente, para asestar mi golpe definitivo con el que pensaba acabar con las ilusiones eróticas del atlético Rodrigo y dar rienda suelta a mis deseos. Al principio, mi objetivo era Rodrigo. Aquel cuerpo generoso en músculos, su sonrisa estudiada y la manera en que tocaba el pelo de Bárbara eran motivos más que suficientes para quitar de en medio a tan olímpico escollo. Pero luego empecé a echar la culpa de todo aquel embrollo a la pécora Bárbara. La falta de decoro y pudor cuando besaba a Rodrigo, la coquetería descarada y fraudulenta, los comentarios procaces con sus amiguitas... Sería mía o de nadie (¿o se dirá “de ninguno”?) Y, finalmente, decidí que dos mejor que uno. Les acorralaría en un calvero del bosque cercano donde solían holgar después de clase, y, aprovechando su concentración en cuitas amorosas, y valiéndome de un palo terminado en punta, que cualquier civilización llamaría “lanza”, les atravasería en vertical sus cuerpos en horizontal. Y eso fue tal que refiero. Hermoso espectáculo: el amor de dos espetado por el odio de uno. Legítima ley que regía mi locura. Ya en casa, mis padres me preguntaron sobre unas manchas de sangre, salpicadura delatora (como el corazón de Poe), que tenía mi camisa. De paso, también me preguntaron sobre la extraña mirada de mis ojos enrojecidos por la victoria. Ante ambas preguntas, me contenté con ese Confesión de un asasino verborreico silencio en escorzo tan adolescente en dirección a mi habitación. Me cambié de ropa, se la di a mi madre y reuní a mis progenitores para dar cuenta de los hechos arriba relatados. ¡Qué serenidad y dominio de mí! Con discreción y cautela en los detalles escabrosos, fui construyendo mi confesión. No me sería dado contemplar dos rostros tan mudados por el dolor y la vergüenza hasta que ingresé en el frenopático provincial en que vi no dos sino varios en toda su gloria insana. Atiborrado de pastillas multicolores y la memoria transida de culpa e ignorancia, pasé mis días en aquel endiablado lugar. Hice algunos amigos, elegidos por disposición de ánimo, entre la desanimada feligresía de orates allí congregada. Casi todos estaban más para allá (que no se sabe muy bien dónde está eso) que para acá (que es donde yo estaba). Largos paseos por el patio corredor, claustro de sombras patéticas con forma humana echando humo como chimeneas móviles, y charlas de ventorro hacían que las menesterosas horas fueran menos faltas y más capaces. La atenta y fusil mirada de los guardianes evitaba malentendidos. Poco a poco me fui acostumbrando a aquella vida sin mácula. Cuando creyó oportuno, el doctor Ezequiel Marcial comenzó la terapia. Hombre sagaz, de unos cincuenta años, pálido el rostro de aborrecidas noches de gritos insomnes, y voz cálida y acogedora, fue adentrándose en mi peculiar mundo de violencia. –Joven Leclerq, aunque está usted como un cencerro, lo cierto es que no es por las razones que usted cree. Su La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares fantasía de sangre, a la manera en que a veces tiene el amor de crear y recrear hechos y situaciones con el objeto amado, no es más que eso, fantasía. Nada de lo que usted cree que ocurrió, ocurrió. No hubo víctima alguna, salvo su cordura. Es usted tal que don Quijote, a quien tanto admira, pero en lugar de caballero de triste figura, molinos de viento agigantados y dulcineas candorosas, usted, señor Leclerq, ha creado su particular universo de muertes. Sustituya Amadises de Gaula por Dexter o serial killers y comprenderá por qué su mente enferma y enfermiza recorrió esos valles de sombra. Creo que lo mejor, dadas las circunstancias y su especial trastorno, es que escriba usted todas esas ficciones y, con suerte, usted mismo, señor Leclerq, se dará cuenta de que son eso, ficciones y sólo ficciones. Ea, buenos días. Estuve a punto de abalanzarme sobre aquel bendito loquero y abrirle la cabeza con aquel mamotreto donde apuntaba las pautas, las dosis y evoluciones de los pacientes, pero me contuve, no tanto por voluntad como por debilidad física y mental. Aguardaría hasta encontrar la ocasión propicia y ya vería el sabio éste de marras de qué era capaz en mi estado puro. Él, y si me apuran, cuantos con su condición aburrida y nefasta, se pongan en mi camino de venganza. Nemo me impune lacessit. Contrito pero decidido, pasé el resto del día en mi celda y en mi penitencia, entregado al dulce ensueño de vivir una vez más en las crueles y retorcidas travesuras de mis manos encadenadas. DON COMPRENDO Y DON COMPRENDIQUE M I nombre es Felipe Neri de Agostini, natural de Innsbruck, capital, como todos ustedes debieran saber, del Tirol austríaco (con tilde en la “i”, que si no sería austriaco, que es otra cosa menos importante). De adolescente me trasladé, aunque sería mejor decir que me trasladaron (y por la fuerza, para que conste) al condado de Zadar, en Croacia. Si me preguntan por qué, diré que mi padre era diplomático degradado (antes había estado en Madrid –de ahí mi castellano fluido, elegante y armonioso–, más tarde en Lisboa –de ahí mi vertiginosa saudade sin cura– luego en Roma –de ahí mi nombre italianizado, y también porque mis padres son italianos, vaya por Dios–, finalmente en el Tirol –de ahí, ya para terminar de joder, mi tendencia a hacer gorgoritos delante de chicas más hermosas que mi secreto deseo de poseerlas–); su comportamiento políticamente incorrecto (bebía más de la cuenta, de hecho, a pesar de ser romano, decían de él que tragaba como un tudesco); la manía de ver ofensas en cada ajena y pecaminosa mirada a su esposa, mi madre, en cada palabra, siempre lasciva y ajena, dedicada a mi madre, su esposa; su costumbre, casi tradición mañanera de saludar al sol desde el La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares balcón de la casa, en pelota picada (y digo bien, pues tenía sólo un testículo... el otro se lo dejó en una guerra balcánica que he olvidado)... y todo ello, en el marco de las relaciones internacionales (más internacionales que relaciones) donde mi querido padre se movía como pez en un acuario; es decir, por un lado era su hábitat natural, el agua, pero en modo alguno, por otro, en agua tan estancada, estrecha y a la vista de todos. Ya con los años, perdoné a mi padre todos sus desmanes, sus celos y prontos, y sus mudanzas, que eran mías, pues yo mismo me mudaba, pero no sin haberme dejado un regustillo por los secretos, las exageraciones y ese trato tan exquisito y tan falso entre mis semejantes. Luego de visitar el bello y singular monasterio benedictino donde solía retirarse el santo a quien debo mi nombre, situado en Monte Cassino (Roma), comprendí que mi vocación no era la del sacerdocio, ni la de misionero, monje ni teólogo... por no tener no tenía ni fe o la que tenía era más aprendida que sentida, y, por supuesto, más heredada que merecida o ganada. ¿Por qué fui a aquel silencioso templo sobre la sangrienta colina elevado?, se preguntarán los más avezados lectores de esta mi historia. Pues, mi respuesta ha de ser lo más sincera y honesta posible: fui porque mi padre, que en paz repose, insistía en que siguiera sus pasos (no sabía él qué dimensión adquirían estas palabras en oídos ajenos) en la carrera diplomática, y yo ni de lejos ni loco quería pasarme el resto de mis días acompañado de tantas ínfulas, idiomas y manuales de comportamiento estirado y ridículo, por no decir trasnochado y a la vista de todos Don Comprendo y don Comprendique (como el pez en la pecera de antes). Así que inventé mi fe y mi vocación de ministro de Dios, siguiendo los pasos (sin saber la dimensión que adquirían estas palabras en una verdadera llamada divina) del hombre santo a quien debo mi nombre. Ingresé en el colegio sacerdotal romano de San Juan de Letrán para cursar estudios de teología al tiempo que preparaba mi futura ordenación sacerdotal. Mi padre, durante los cinco años que duró aquella lamentable mentira, se limitaba a aceptar (todo muy correcto como corresponde a todo un señor diplomático y más desde Croacia) el hecho de que su hijo, único hijo reconocido, dedicara su vida a Dios, con quien cuyas relaciones lejos de ser diplomáticas habían pasado a ser de mutua indiferencia (como un país reconocido internacionalmente pero del que nadie se ocupa, porque se sospecha volverá a mandarlo todo al carajo, y no señalo ninguno para que ídem no se sienta señalado). Acabados mis estudios, comprendí que aquello no iba a ninguna parte y decidí retirarme al venerable monasterio a pensar detenidamente en mis secretos motivos y mis todavía oscuros fines. Nada de lo que comprendí en aquellos días tan tranquilos me sirvió luego para llevar una vida honorable y acorde a mis principios que eran finales, es decir metas; de hecho, salí tan confundido y miserable como entré, si cabe más podrido que una granada en mayo o mi padre por la noche en un discurso de bienvenida del presidente de Corea del Norte (los que sepan, entenderán; los que no, que se abstengan). Como cabía esperar de tamaña arrogancia, mis días La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares de misticismo barato y ramplón, terminaron como termina una frase mal construida, a trancas y barrancas, o como el graznido de un borracho en mitad de la noche sobria, en cruento y fétido silencio. Con mi acervo teológico por mochila, unos dineros abandonados por misericordia paterna en mi faltriquera y unas audaces ganas de alejarme de mí mismo, al menos el que había sido (fingido ser) hasta ahora, cogí el primer tren que había con destino a París, cuna del existencialismo filosófico, al que me había aficionado más por eliminación que por convicción. También elegí la ciudad luminosa por ser fiel retrato en mi eufórica memoria de lo que un hombre de arte (es decir, artificioso) debe ser: bohemio, dandy o vendedor. Y en este orden. Por último, París fue mi destino por ser, o mejor, por no ser o no haber sido lugar de destino de mi padre. Cuando llegué, el aguacero del poeta cayó sobre mí un día que quisiera olvidar. Lo hizo con furia, como avisándome de que el trato francés iba a ser eso, muy francés, y que mis remilgadas maneras de hijo de diplomático y de niño bien iban a ser respondidas con la firmeza y entereza tan propias del alma parisina. O sea, que las iba a pasar putas (he preferido este término a “canutas” por conocer de primera mano la vida de aquéllas y no saber muy bien cómo es la de éstas). Y las pasé, vaya si las pasé. Sin honor y sin gloria. Mi francés en falsete, cantado y teatral y tan poco natural como el del actor de mediados de siglo XX, Sacha Don Comprendo y don Comprendique Guitry, seducía a las jóvenes estudiantes, pero muy poco al género resistente y gabacho de los hombres, que tan pronto querían acusarme de seducción como de sedición. En estos casos, lamentablemente frecuentes, se hacía necesaria la inmediata y muy suya despedida. En pocos meses comprendí que la relación con franceses (más tarde, habría de incluir otras nacionalidades... demostración coherente de que hay ciertas fronteras que sólo existen porque sí y de que la condición humana sobrecoge y apabulla) tendría que ser distante y apurada, para correr más y mejor y con ventaja y holgura, que sé de algunos de esta pecaminosa y libertina y libertaria ciudad que gustan de apalizar a extranjeros como en una piñata humana (o inhumana, según se mire o se golpee). Por fortuna, las mujeres se acercaban con dulzura y expectantes, mezcla de apasionadas lujurias e íntimas reflexiones, lo que me permitió durante varios años cultivar no sólo su amistad y ciertos privilegios, sino también gozar de favores más caudalosos y propios de la supervivencia. En otras palabras, que para eso las hay, fui un mantenido, prostituto y vago a partes más o menos iguales hasta que comprendí que tarde o temprano habría de doblar el espinazo antes de que algún celoso marido o prometido, un vengador de honras o matón a sueldo me doblara otros miembros. Soy guapo y elegante, atlético y dotado. Ya en el seminario fui objeto de tentaciones contra natura, absteniéndome de facilitar la condenación de aquellos pobres y La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares castos y futuros predicadores y, de paso, de la mía (y algún que otro confesor de frágil fe y aún más liviana enmienda)... pero eso ya pasó y comprendí que, otra vez, vaya por Dios, la naturaleza humana es desequilibrada e inconstante, incluso entre seres entregados y contumaces que se rebelan contra la tiranía de la tibieza. París fue una fiesta, de hecho, en mi caso, fue una orgía desatada, promiscua e infértil que duró lo que dura un regalo feo y disarmónico de un amigo torpe en una casa. Uno lo conserva por respeto o por miedo, o ambos, hasta que una mudanza lo pierde adrede o por descuido. Me refiero al regalo, no al amigo (¡caramba con el castellano! ¡Qué intrincado es! El tirolés es menos equívoco). De vivir de las mujeres pasé a vivir a secas y a duras penas. Una feroz psoriasis (sarna en griego), heredada de mi madre, arruinó mi fresca belleza, y, con ella, la lozanía y la desvergüenza, amén de los ahorros que nunca lo fueron y los socorros femeninos, que sin dejar de ser auxilios pasaron a ser pedidos a gritos, tal era ahora mi volcánica cara y escocido torso y rascadas extremidades. De Felipe Neri de Agostini, apodado el Hermoso, me convertí en el nuevo Quasimodo... Quasi para los pocos que se apiadaban de mi justo castigo. No fue Notre Dame, la dolorosa catedral que me acogió, sino mi muy olvidado padre (ya viudo y medio ciego), convertido en pródigo templo de perdón y piedad. Enterado de mi situación por un conservado amigo rumano de la embajada en París, recorrió los muchos kilómetros que separaban la dalmática Zadar de la lúbrica y republicana Don Comprendo y don Comprendique ciudad vital donde yo desesperaba. Me miró (con esa mirada cansada de los viejos, pero también de los que están perdiendo la vista) y me soltó en su italiano recuperado como una pavesa que arde sin oficio: “Verrà la morte e avrá tui ochhi”. Yo comprendí que nada habría de faltarme en los todavía feroces brazos de mi padre y entre ellos me quedé muchos años hasta su muerte en que decidí ingresar en aquel monasterio de mi vana y envanecida juventud, al que se retiraba el santo al que debo mi nombre, Monte Cassino, y dedicar mis días, ya escasos, a la oración y a escuchar más que a comprender, y a hacer antes que merodear, y a dejarme llevar por el rostro de Dios antes que por este rostro mío desfigurado que con el tiempo y mucho silencio formó parte del recoleto paisaje de aquellas benitas cumbres. Mi nombre entre los monjes fue y sigue siendo, sin perjuicio ni orgullo, fray Comprendo. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares EL HOMBRE QUE REÍA EN SUEÑOS S ÓLO aquellos que sonríen después de toda una vida, han comprendido el sencillo misterio de ésta y sonríen, precisamente, porque se llevan a la tumba a aquél. [Se necesitará un topógrafo para estas frases, dada la distancia habida entre el objeto directo innombrado y el objeto al que nombran; para esta misma frase, habrá de buscarse a un hermeneuta.] Hubo un hombre, en mis recuerdos soñado, que, en sueños solía reírse... quizá de sí mismo y de lo ya vivido, o quizá de lo que viviría una vez despertara. Nunca se sabrá; pues, ¿quién, entre vosotros, humildes lectores, ha logrado reconstruir con la despejada mente del amanecer el extraordinario y misterioso puzzle que el subconsciente crea y recrea para deleite de los traviesos soñadores de hombres? [¡Vaya preguntita me he marcado, con dos pares! ¡Qué tendrá mi retorcida inteligencia -o qué no tendrá, dirán algunos amigos de lo ajeno- que no se conforma con una oración principal y otra subordinada! Mañana será otro día. Mañana escribiré despacio. Me temo La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares que no hay tu tía, que de este monje se espera siempre el destajo.] Hubo un hombre, decía, que se reía en sueños como quien lo hace en la vigilia. Tenemos noticia y constancia de tal y asombroso hecho por la esposa, que aún vive, Dios le guarde la memoria y al finado esposo en su gloria. Doña Antonia, de natural encogido y tímido, se soltaba cuando hablaba de su difunto, a quien amaba por encima y por debajo, incluso de lado, si preciso fuera, y lo hacía con claridad y desparpajo, no omitiendo detalles íntimos que ruborizarían a jenízaros y derviches después de monástica instrucción. El matrimonio Estébanez, la ya mentada Antonia y el sonriente soñador Isidro, duró lo que dura media centuria, bodas doradas celebradas por todo lo alto en el bajo de la parroquia que los vio contraer nupcias y estómago, aunque no con el mismo sacerdote, que al primero se lo llevó la porfiria. El segundo, don Indalecio, joven paulino de 73 años, a punto del retiro obligado, dijo al concluir la ceremonia: “¡Vaya par de tortolitos estos Estébanez! Si por mí fuera, los casaría todos los días. A mí me da que la luna de miel les ha durado hasta hoy. La ciencia es que avanza una barbaridad”. No hubo tiempo para preguntarle al párroco el gozoso significado de sus últimas palabras (las de la frase que pronunció, caramba, que el Indalecio de nuestra historia aún habría de durarnos un lustro, pero ya de eminente emérito, con destino al monasterio carmelita de las Batuecas, y eso que era paulino). El hombre que reía en sueños A esos cincuenta años hay que añadirles dos más, los que permaneció vigilante y durmiente, según uno se levante o se acueste, el Isidro de nuestra historia. Cincuenta y dos años sin hijos, aunque también sin apenas dineros, ni parientes conocidos, ni viajes (salvo uno al pueblo de la mujer, Antonia, por motivos de herencia que no heredó, hace ya tanto que el pueblo tiene otro nombre), poco más de medio siglo en el mundo, juntos y también algo revueltos, para qué mentir, dedicados a nutrir sus vidas con el amor y devoción de inexpertos enamorados, paseando de la mano por los castañares y robledales de Zarzalejos (pueblo de España, en la raya íbera, bañado por el Tajo y una luz atlántica que para sí quisieran los brumosos y tristes pueblos del norte), practicando carantoñas y caricias y risas que luego perfeccionarían en la intimidad del hogar. Isidro era fraguador, herrero de vocación desde que vio de niño el cuadro velazqueño de Vulcano y sus muchachos, sudorosos y hercúleos, atizando con el silencioso martillo el sin queja yunque ni lágrima. A los 12 años entró de aprendiz a la herrería de don Eufrosio, que lo trató como lo que era, un ganapán atento y dispuesto. Depuró la técnica hasta el punto de hacer cerrajes con filigrana, siendo muy celebradas años más tarde, las verjas con motivos florales y las cancelas jónicas. Cuando contaba la edad de 19 años, chaparro pero elegante, ceremonioso y algo pisaverde, yendo de camino a la misa de 12, topóse con la joven y hermosa Antoñita, acompañada de su hermana mayor, bastante mayor para La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares ser hermana -decían las malas y descaradas lenguas-, bella también aunque fría. Al pasar junto a aquella pareja de hermanas, elevó una sonrisa a los cielos como quien eleva una plegaria, de hecho fue plegaria aquella sonrisa pues pedía con todas sus fuerzas que la tierna Antonia le devolviera la plegaria, quiero decir la sonrisa. Como así fue, y una brisa de mediodía tumbó la desdicha y la desgana, y la desidia... hasta la homilia de quien fuera ministro de aquella iglesia, el de la porfiria, se hizo grata y dulce y todo el pueblo, menos uno (siempre hay uno en el pueblo que lleva la contraria) celebró aquel día, que terminó entrada la noche, con una espontánea romería a la ermita de la Virgen de Loreto, tan improvisada que a nadie se le ocurrió llevar comida ni pertrechos para la campestre campaña, por no llevar no llevaron al menos uno, que quedóse en el pueblo, solo y regañado como el perro atado y sin comer. No importó, que ya hubo quien se encargó de pescar del caudaloso río, decenas de tencas, y otro y alguno más, recogió frutas y níscalos tardíos, y el agua no habría de faltar, pues corría saludable y nemorosa a raudales. ¡Qué fiesta aquella sin fiesta alguna que celebrar! ¡Qué dichoso domingo romero en que el arrogante herrero Isidro y la preciosa Antonia se conocieron para nunca más separarse! No tenía ni idea de por qué se reía el condenado feliz de mi Isidro, y tampoco sabía cómo podía contarlo llegado el momento de descubrirlo como quien destapa una verdad o un secreto: ¿Quién podría desentrañar el misterio sino Antonia, su amante esposa, la que dormía al lado del El hombre que reía en sueños bello y despreocupado durmiente? Ante tantas dudas, suelo abstenerme, como proponían los sabios de la antigüedad. Hablé con mi mujer sobre el asunto, y como ocurre en las mejores familias (doy por hecho que en todas, incluso las que han dejado de serlo), acabé más desorientado y perplejo, con cara de mirahorizontes y pensando muy seriamente incumplir mi promesa. Sin embargo, dotado como estoy de la tenacidad de un topo construyendo su madriguera (topera, a quien interese) a pesar de su ceguera [¡menuda cacofonía!], que también me es propia, le seguí dando vueltas como el burro tras la zanahoria (me he levantado esópico, ¡vaya por Dios!), hasta que hallé la solución, no sin la inestimable ayuda de la imaginación ajena... Un librito en el que andaba enfrascado y que hablaba, sin venir a cuento, y por la cuenta que me trae, de un hombre moribundo que reía a carcajadas al tiempo que se torcía de dolor ante la mirada atónita de familiares, un médico ebrio, un enfermero arisco y un sacerdote sin fe. Fue éste quien le espetó, como quien atraviesa una sardina: “¿De qué se ríe usted, buen hombre? ¿No sería mejor que encomendara su alma al Hacedor ante la halitosa cercanía de la muerte?” Y el moribundo contestó entre esputos de sangre y muecas de sufrimiento: “No puedo dejar de recordar cuando, de pequeño, le conté una mentira a mi padre que ha durado hasta hoy. Le dije, inocente entonces, ahora ya no, que el cuchillo de monte del tío Venancio lo había robado un chiquillo de las cercanías. Mi padre, ante mi sincera declaración, La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares rompió relaciones con su hermano por acusarme de forma infundada. Desde entonces, una mentira como aquella se hizo presa en mi carácter y no dejé de hacerlo, de mentir, se entiende, durante toda mi vida, y las consecuencias de mis mentiras fueron siempre tan terribles como las de mi padre y su hermano Venancio (no volvieron hablar, ni siquiera cuando éste falleció, aunque si falleció de qué coño iban a hablar...). Tuve éxito en la vida (como todos los éxitos, insuficientes, raros y relativos), pero aquella mentirijilla para salvar el pellejo me persigue hasta este mi lecho de muerte, y no puedo parar de reír ante la escrutadora mirada de Venancio que está allí sentado, desafiante, esperando mi estertor”. Y continuó riendo hasta que la palmó, presa de su risa, tal vez su miedo, su culpa y su arrepentimiento. De Venancio no se supo”. [Para lectores perdidos y un punto hasta los mismísimos, la historia de este ejemplar y moribundo mentiroso es aparte y nada tienen que ver con aquella otra del matrimonio Estébanez y que es la que me interesa contar. Dicho queda.] ¿Qué tal andamos después de haber soportado el paso de los días con sus largas y contumaces horas, esperando la llegada de este emperifollado orestes, mesías de media nueva? En mi carnes he vivido la levedad del ser y la inexorable incontinencia de la nada, o lo que es lo mismo, he levitado por entre nubes de pereza, y depositado, luego, como en un dibujo animado, mis ideas más puras e inconsistentes sobre la pétrea yacija a donde vamos. Entiéndanme bien, si pueden, necios míos, escrivivir no es un acto, El hombre que reía en sueños es, si me apuran, una potencia... una oportunidad, no una alternativa. De ahí que siempre nos parezca que un escritor o zuelo haya de escribir para vivir, en lugar de pensar que para escribir tiene que vivir, de resultas que escrivivir no tiene parangón ni condición y así nos va, con los pertrechos a todas partes y a ninguna, coronando cumbres que ya fueron conquistadas y olvidados como se olvida uno de recoger la basura que deja tras de sí. [¡Y toda esta parrafada para decir, al final y al fin, que he perdido el hilo de mi historia y que retomarlo me está costando un sufrimiento impropio por imbécil! Quédense con mis excusas que yo no sé qué hacer con ellas. ¡Adelante!] Tras la muerte de Isidro, doña Antonia no volvió a ser la que era, andariega y parlanchina, recia y agotadora. Ahora se pasaba las horas recordando en silencio los vívidos años de convivencia y lucha, de superar juntos, siempre, la ausencia de hijos, con un amor más pleno y dedicado, de búsqueda interior en el otro, para mejorar su estima o, simplemente, para aliviar la pena o refluir en la dicha. Antonia revivía en armonía otoñal las gozosas primaveras y los duros inviernos que pasó junto a su amado. Fue ahora que amó más que nunca y desde el hondo misterio concedido como gracia las lozanas tonterías de su Isidro para hacerla reír, sus incansables intentos de sorprenderla por las mañanas con el antiguo vigor de un joven de cuarenta años, los desayunos en el lecho de previo amor, la música traída La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares de la capital, escuchada como dos niños atentos disfrutan de la melodía de ríos y ruiseñores en el bosque de sueños y aventuras. “Isidro mío, mi Isidro, te amo y te añoro, pero te completo desde mi vida con la que a ti ya te falta. Hazme un hueco en tu alma todavía latente, como siempre hacías cuando íbamos a vivaquear a la noche mágica mirando estrellas y lunas, tú contando historias que nunca ocurrieron ni ocurrirían, yo mirando tus ojos brillar como dos luciérnagas ahítas de su luz... Hazme un hueco, amor de mi vida, en tu muerte, que no es lo mismo que en tu sin vida”. Luego, recostada en la mecedora que le hiciera su marido hace ya tanto, de palo rosa, barnizada con cariño, inmortal materia de vivos balanceos, se adormecía y, vive Dios, reía como reía su Isidro, aunque no a carcajada limpia, sino más bien con los acordes propios del vuelo de una alondra, tierna risa de quien se prepara para un largo viaje sabiendo el rumbo, el camino y el (con) sentido destino. Antonia también moría, vaga y cadenciosamente, en brazos de su risa, siempre sonrisa, meciéndose en sueños, soñando en mecidos y anhelados besos que ya venían La ceremonia del adiós tuvo lugar en la parroquia de todos los días, con el cura de hogaño, don Indalecio, repleta la iglesia de la feligresía fiel y la otra no tanto. La enterraron junto a los restos de su amado esposo, en un ferviente silencio que reinó durante dos días, a excepción del tenaz ebrio Timoteo, que enamorado de la vida que no vivió, bebía sin vacilación y a tragos largos, lúcidos y ruidosos para no vivir la vida que vivía, viviendo, finalmente, la vida que El hombre que reía en sueños tuvo y que tenía [disculpen la digresión, es un personaje que ando preparando para un cuentecillo]. La despedida de Antonia se vivió (¡vaya por Dios, cómo viven mis criaturas!) como una pérdida simbólica de lo que años más tarde le ocurriría al pueblo todo y a sus sacrificados moradores, convirtiéndose éstos en polvo y aquél en ruinas. Pero antes de que todo esto pasara, el sacerdote, leal ministro de su fe y condición, había recibido en confesión a Antonia (que ya veía rondar la muerte por su casa, como rondan los novios a la salida de misa, cercanos, arrogantes y sobradillos). Durante al menos dos meses guardó celosamente el secreto que todos ustedes, mis huraños y ariscos lectores desean conocer: Antonia, amén de unos cuantos defectillos de fábrica y errores enmendados más por cansancio que por templanza, alguna que otra deuda como la del gallo de Esculapio, le contó al vicario por qué su Isidro reía sin oficio cuando dormía. Al morir Isidro, además del vacío dejado por su ausencia, había sembrado en Antonia un fértil fluir en sueños. Y en sueños hablaba con su Isidro, y en sueños éste le contaba historias como hacía en vida y, por fin, le desveló por qué acostumbraba a reír sin ton ni son en las frescas madrugadas, sin lograr acordarse de por qué lo hacía o, simplemente, que lo hacía. Una vez muerto, gozando de buena salud espiritual, comprendió porque recordó , y recordó porque él mismo era ahora todo consciencia: Mi hermosa Antonia, qué fácil es ahora reconstruir sin miedo ese puente que tendemos a lo desconocido. Otros La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares habrán descubierto, boquiabiertos, la grandeza del amor de los otros, la miseria del suyo, o el fuera de toda duda de Dios... otros habrán vuelto a su infancia para recomponer la que no le dejaron vivir, pero yo, yo sólo podía pensar en los sueños en los que me desternillaba de risa, contagiándose la mañana, la tal mañana, qué olor a heno y a mejorana, tú y cuantos me acompañaron, hasta el perro Dylan (por Thomas) correteaba feliz por los empinados peñascos, con la lengua fuera y mirándome, con el rabo como un péndulo travieso. ¿A qué no sabes de qué me reía todos esos años? Pues te veía a ti, en la mortal mecedora soñando mi risa, riéndote como yo, aunque más serena y limpia. Y me reía porque sabía que nos reencontraríamos en la otra vida. Qué más quieres, vida mía, mi Antonia querida... te espero al alba y hacia la luz. Cuando Antonia se lo contó en el acto final de reconciliación al cura, lo hizo entre lágrimas de alegría, porque comprendió de dónde nacía no sólo la risa de su marido, también su fuerza cada mañana y su amor de todos los días. Don Indalecio, menos contrito y taciturno que de costumbre, fuese de misiones con la fe tamborileando en los nerviosos y nervudos dedos, encontrando la muerte en las fauces de un león hambriento y sin contemplaciones, por despistado y sordo, rezando como estaba a la milenaria sombra de un fresno congoleño, no sin antes haber contado no una, sino mil veces, como las noches de Sherezade, la El hombre que reía en sueños dulce (lo sé, a veces, edulcorada) historia del hombre que se reía en sueños y de su esposa, origen y fin de tanta espera, tantas palabras y desvelos tantos que este escrivividor se va a la siesta a descojonarse un rato. Ustedes sean felices. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares EL MELANCOHÓLICO DE ZAFRALEJOS E L día estaba como carnavalesco, todo colores y ni dios que lo reconociese. Eran las tantas de la tarde y las calles de Zafralejos como azoradas. Al decir de uno que miraba por la ventana de ¡vaya usted a saber qué casa!, sólo a un gazapo le dio por ver qué era el monte. El tan gazapín era por nombre Raimundo Olivo, natural del pueblo susodicho y que a pesar del nombre no conocía más lindes que la cerca de la finca “Los Pichones” de Facundo Rincón, el Pancista, no se sabe muy bien de veras por qué. Eso sí, pudiente era. De rey del universo a cacique de una esquina. ¡Qué cosas tiene el capricho! El Oliva, los zafralejensese no gastaban mucho en ingenio, tenía lo que se dice tener veinte años cuando conoció mujer y de ahí sus males, según cuentan. El trajín con la Benedicta, puta no sindicada que se ganaba la vida chupándosela a don Facundo, empezó en el almiar detrás del monasterio de Los Hermanos Castrenses del Costado de Dios (ya son ganas de facilitar la labor del cronista, caray); y terminó –Raimundo tenía una verga viajera– en un La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares claro de monte detrás de un chaparro canijo, siendo testigo el pastor Benito, el Dalecabras. Aquello le dejó a Raimundo más seco que una pasa y tal que arrugado el semblante, sin levantar cabeza en semanas. nos decían, que los males propios de la Bene, y otros, los más sensatos, que un lagarto curioso se le metió por donde no suelen, en agujero ajeno. Sea lo que fuere, o fuese lo que sea, el caso es que el Oliva anduvo luego como un Ulises volviendo a casa, de un lado a otro y más tieso que... bueno, ya basta. El Oliva ya no fue el que era, aunque nadie sabía muy bien qué fue, y todos los maitines se largaba al pueblo de al lado, en el valle Quebrantahuesos a trabajar la cantera. a la tarde regresaba como si le hubieran inflado a hostias y con la cabeza gacha y así se llegaba hasta la taberna “Los Amadeos” –que eran dos, padre e hijo– donde se estaba hasta que el buche se le cerraba y lo que metiera luego se le salía por el mismo. En otras palabras, que para eso las hay, se cogía una cogorza de muy padre y señor mío (o nuestro, para no faltar). Así durante cinco años, durante los cuales se le quedó la cara como de orzuelo gigante, el andar de bisbita herida y un conjunto, así de melancólico y borracho que no es para descrito. Zafralejos, que no era de muchos (el último censado que hacía el 53 no iba a durar ni semanas que se lo llevó el garrotillo. Las malas lenguas dicen que el garrote de Atanasio, un mala bestia y resentido que no perdonaba haber nacido contrahecho), decía que ya se decía por lo bajini (esto El melancohólico de Zafralejos significa en lenguaje rural, “para que todo quisque lo sepa” o “en bocaza de todos”) lo que andábale ocurriendo al Oliva: –No, si este Oliva, tal que el padre, el muy gañán, que le gustaba un rato largo el licor y se lo llevó uno de belladona y matalaúva, que también fue mala sangre y mala la uva la de la que se lo sirvió –¿Por qué dice usted “la que se lo sirvió”? ¿Acaso insinúa que fue mi Felisinda, que en paz descanse? –Yo digo lo que me dijeron y que así no se mata a un hombre por poco que lo sea–. Esto los señores del pueblo, los del mus de “Los Asmodeos” o “Los Amadeos”, que vienen a ser lo mismo y los mismos, porque las señoras, sus señoras y las sobrinas, sus sobrinas de la plaza eran menos comparativas e iban directamente al trauma, por ver si la sangre de Raimundo era roja como el vino de misa o más tirando a ambarino, como los orines concentrados o el vino blanco de garrafón. –El Raimundo ese lo que es es un holgazán y un zurriburri y un borracho. La pareja tenía que patearle las costillas y con un zurriagazo aquí y otro allá, ya verían cómo aprendía el Oliva, ya verían. Yo, que no es labor mía el opinar y que no frecuento ni el mus ni la plaza –entre otras cosas, porque no vivo en Zafralejos– digo que bueno que cada cual a su acebuche y que a la vuelta lo venden tinto, malo y peleón, pero tinto. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares El Raimundo ya ni veía; de vez en cuando hacía la rondalla a la Benedicta cantándole no sé qué de “Ríndete, Bene, ríndete, a esta danzarina...” Y tras polvo y medio se quedaba roncando entre las enormes tetas de la piadosa y puta Bene, que maternal ella (acostumbrada como estaba a tanto durmiente y duermemástil) se echaba un piquito hasta que la voz de don Facundo, el Pancista, se oía abajo el balcón: “Venga, chata mía, que hoy hay faena”. A la Bene le gustaba su trabajo de a sueldo con don Facundo que pagaba mes tras mes aunque no hubiera felación (este término se lo debo al cura don Jaime, que según me dijo, venía del latín felar, es decir, “helar”, y de cuya palabra yo no dudo ni nadie –de ésta del latín y de la del cura, que había que ver a don Jaime de pie mirándote como un sanagustín la frente–). Pero cuando no se trataba de don Facundo, la verdad, prefería la Benedicta el polvo de gallo que en aquellos tiempos y tal como estaba el pueblo de cincuentones, era cada vez más difícil y había que esperar a algún quinto con permiso. La Bene se encoñó con el Oliva. No es que sintiera pena, que eso era mucho sentir, más bien era esa ternura de colipoterra hacia el tipo deshecho y tirado que era Raimundo. El oficio de puta amén de antiguo es oficio de tolerancia y perdón, alivio y piedad, que, además, trae estos incovenientes, como los que les trajo a Benedicta enamorarse de Raimundo. Raimundo Olivo, el Oliva, ya tenía la curda sin beber gota y acostumbrado como estaba a dar el golpe en la El melancohólico de Zafralejos cantera, aguantó más de lo que se esperaba y temía (porque en un pueblo se nace con paciencia y hasta que uno se muere, que también se muere uno con paciencia, sobre toda la de los demás). Aunque llegó un día en que ya no dio ni golpe y así pasó al malvivir de los culos de botellas, frascas y vasos que mezclaba al buen tuntún. La gente es que ya puesta a tener al centenario, al pordiosero, el cura de prácticamente toda la vida y pecadillos, y al tonto del pueblo, comprende que el borracho es pintoresco y que, vaya, mientras dure, habrá que darle candela, aunque la tenga en la mano. Piedad villana, que se llama y dice. Lo que siga es de plañideras. La verdad es que esto ni es crónica ni es na de na. Yo me propuse, según me pagan, alargar el cuento de Raimundo, el Oliva, hacer una especie de hagiografía –porque hay que ser un santo para soportar lo que el pobre soportó– pero no hay tu tía. Los últimos cinco años que le dio el Baco, se los pasaba de mañana en mañana en los canchales bocarriba, cayéndosele la babilla por los flancos que servía de abrevadero a las moscas de verano; y ya de crepúsculo, entre trastazo y trastazo y mientras alcanzaba la taberna “Los Amadeos”, el Raimundo se las traía y se las deseaba para mantenerse en vertical, que todo él era ángulo. Qué veía o pensaba o rumiaba el Oliva, no lo sabía ni el sol y aunque lo supiera quién es el bizarro ícaro que se lo pregunta. Así no hay forma de cronicar y no hay épica que valga. Entre la chochez del pueblo, yo mismo, que no La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares salgo de pobre, y la chicha de estos tiempos de cigarra, no sale quijote de vientre vecino, y a mí que me pagan por hoja y según qué alcalde... El día estaba como carnavalesco, todo pintarrajeado y ni dios que lo reconociera. Eran las tantas de una tarde sin voz, como si un azor hiciera visitas, azorado, que se dice; sólo un conejo joven y tierno con una mixomatosis de conejo, se las pegaba de chaparro en chaparro como ciego, hasta que más harto que un Job en ramadán, la diñó en un descampado. Según cuentan los de Zafralejos, poco dados en contar, el Benito, el Dalecabras, al parecer testigo de al menos dos hechos de Raimundo, el Oliva, vio salir de agujero ajeno un lagarto ocelado, que se comen y salen sabrosos, con una tranca memorable. Y como de memoria se trata, y yo estoy a sueldo, como los asesinos, aquí la traigo, entre desganadas y moribundas palabras. PARTE II La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares SAN GIMIGNANO, EL MUSEO DE LA TORTURA Y LA PIAZZA DUOMO C ONOCÍ a Roberto y a Giovina hace casi un año en Roma; compartimos un curso de Literatura Europea Contemporánea, y a la salida de clase, tertulias y algo parecido a una amistad, hasta que volví a Madrid. Nunca más he vuelto a saber nada de ellos. Todo aquello de “te escribimos, ya hablamos...”, quedó en nada. Al principio me dolió su despreocupación, pero con el tiempo me fui olvidando, hasta esta mañana, mientras hojeaba el periódico, en que vi el anuncio de la presentación de un libro de poemas de Roberto Losada Gabanelli en la Mansión de la Cultura de la Villa de Madrid. Y, como siempre, mi imaginación hizo de las suyas. Me imaginé a Giovina en el centro de una mesa alargada, subida a la tarima de una sala de actos repleta de personalidades del mundo de la cultura, dirigiéndose a todos para hablar de “su Roberto” con palabras del estilo de: Puro de corazón, poeta, naturista y filósofo, un hombre que con su pluma honra todos los géneros y que perdurará en la mente de aquellos para los que la lectura es un verdadero placer. Roberto es un hombre que está acostumbrado La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares a escuchar sus virtudes y sus vicios de boca de los demás, y siempre sabe sacar lo mejor y lo peor de sí mismo, como si la vida fuera un combate entre el bien y el mal. Desde luego era todo menos aburrido (el discurso y Roberto). Volví a mi realidad, y dejé de pensar en aquella mujer que una vez consideré amiga. Posiblemente no volvería a saber de ella, aunque ahora tenía la oportunidad de asistir a aquella presentación; Roberto estaría allí seguro, y por qué no, Giovina también, si es que seguían juntos. En mi ánimo no cabía el reproche, pero sí la curiosidad. Al día siguiente, Giovina me envió un correo electrónico: Querida amiga, siento haber estado desaparecida en combate tanto tiempo, espero que me perdones y que acudas a la presentación del libro de Roberto, en Madrid. Será el próximo día 3 en la Mansión de la Cultura. Tengo muchas ganas de hablar contigo, te envío un ‘doc.’ para ponerte al día de lo que ha sido mi vida desde que te marchaste de Roma. Este documento es un intento de desahogo de ese período de mi vida en el que se me complicó la existencia e intenté aliviarme con un puñado de letras en un papel. El simple hecho de escribir sobre Roberto y mi hija me ayudó, y pude comprenderlos mejor y ayudarlos. Hasta pronto, todo mi cariño, Giovina San Gimignano, el Museo de la Tortura y la Piazza Duomo Después de imprimir las páginas del documento que me adjuntaba (odio leer en la pantalla del ordenador), me dispuse a leer a puerta cerrada en el despacho, la historia de la que fue una buena amiga y compañera durante mi año en Roma. En el hospital ya no quedaban más que puertas cerradas, detrás de las cuales enfermos y acompañantes guardaban silencio, ese cruel silencio de la noche que desgarraba el aire, y mientras, los enfermos esperaban pacientemente. La esperanza era todo lo que quedaba en aquellas habitaciones tan impersonales y frías. Una de las enfermeras pasó para comprobar el estado de Roberto y cambiar el suero que se había agotado; apenas le miró, era uno más, parte de su trabajo. Durante toda su vida, hasta que me conoció, Roberto había rechazado un centinela, y daba rienda suelta a esos queridos vicios que hacían que olvidara todos los tormentos acumulados en su interior; se sentía tan pleno que no podía, no quería o no sabía controlarse; su desbordante imaginación creaba todos esos personajes tan ricos, tan llenos de vida y que tanto gustaban, y creaba poesía, cada palabra, cada línea… esos hermosos versos que nunca publicó, a pesar de ser su vocación la de poeta. La vida le regaló éxitos y le situó en un lugar privilegiado del que alardeaba con ingenio y sarcasmo, y de su tan admirada extravagancia, pero cuando me conoció cambió su vida por mí, dejó su egoísmo en un baúl del que había tirado la llave, y ahora estaba solo, postrado en una cama de hospital. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Todo se fue al traste, y se había quedado con su soledad tan amada entonces y tan odiada ahora. Decía que la virtud y los vicios que necesitan ser guardados siempre, no son dignos de tener custodia, así que estaba solo sin nadie que le guardara, precisamente ahora que deseaba más que nada en el mundo mi presencia. Dos semanas atrás estaba en su querido San Gimignano, ese precioso pueblo toscano en el que había pasado los últimos meses, y donde habíamos vivido nuestra historia de amor. Se trasladó conmigo a San Gimignano, quería conocer el Museo de la Tortura y la Piazza Duomo donde se desarrollaba la historia de los personajes de su última novela basada en la historia de mi familia. Pasó once meses en mi casa, pero una semana antes de ser hospitalizado estaba alojado en el hotel La Collegiata, un antiguo convento franciscano del siglo XVI. Desde su habitación situada en el antiguo claustro, se divisaban los campos de la región vinícola de Chianti. Él, que había amado tanto la naturaleza, ahora no sentía nada al contemplar aquel maravilloso paisaje. Hacía días que no dormía, malcomía y no tenía ningún apego por su vida. Hasta que, por fin, una noche cayó desplomado después de cenar, mientras tomaba una copa de un Vernaccia de San Gimignano mezclada con barbitúricos. A pesar de no tener más que 38 años había tenido una vida tan intensa, tan vivida, que estaba seguro de poder controlar cualquier situación, pero los acontecimientos de los últimos días le superaron; no quería seguir viviendo, San Gimignano, el Museo de la Tortura y la Piazza Duomo ya no se gustaba, y lo peor de todo es que yo ya no le quería, se lo había dejado claro, no confiaba en él y no podía estar con una persona en la que no confiaba. Nunca antes se había enamorado, estaba convencido de que en su vida nunca existiría un gran amor, apenas unos cuantos amoríos sin consecuencias que le dejaban indiferente e insatisfecho. Hasta que me conoció. ¡Por fin había alguien que le importaba más que él mismo! Roberto no conoció a sus padres, no tenía hermanos y sus parientes nunca fueron más que personas conocidas, y en algunos casos ni siquiera reconocidas; sus amigos tenían su propia vida alejada de la suya, aunque estaba cómodo con esta situación porque en el pasado le acaparaban y lograban agobiarle hasta el extremo de desear no haber tenido trato con ellos. Cuando le conocí le conté la historia de mi familia y le fascinó, por eso nos trasladamos a mi pueblo. Quería empaparse de las personas que vivían allí, y de las que vivieron; de sus calles, de sus costumbres... quería escribir su gran novela, y allí vivimos una gran historia de amor truncada hace sólo unas semanas cuando decidí abandonarle. Él me lo había dado todo, era la primera vez que se entregaba en cuerpo y alma, pero mis sospechas fueron devastadoras. Todo empezó y acabó en pocos días, cuando mi hija Liuva decidió tomar cartas en una partida amañada. Liuva tiene veinte años y está estudiando en Roma, pasaba los fines de semana y las vacaciones en casa con nosotros. Liuva me adora; desde que su padre murió hace 12 años La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares hemos estado muy unidas, y hasta ahora no había conocido a ningún otro hombre en mi vida. Roberto conoció a Liuva cuando llevábamos conviviendo un mes y ella apareció en casa para pasar el fin de semana. Roberto estaba muy nervioso, yo le había hablado constantemente de ella, y quería gustarle. Después de ese fin de semana, lo primero que hizo Liuva fue investigar a Roberto, pues no se fiaba de él; y lo que descubrió no le gustó nada: su fama de mujeriego, sus vicios con el juego y el alcohol, en realidad no encontró nada sobre Roberto Losada Gabanelli que la ofreciera seguridad y tranquilidad. Meses después y con toda la información que tenía, decidió poner a prueba a Roberto. No quería que su madre cometiera “el gran error de su vida”. Desde ese momento empezó a llamar por teléfono a diario, venía casi todos los fines de semana y, más adelante, durante las vacaciones. Todo formaba parte del plan de Liuva. Roberto, ajeno a todo, pensó que había sido bien aceptado, y que a Liuva le parecía muy bien que su madre hubiera encontrado un hombre que la amaba y con el que quería pasar el resto de su vida. Hace tres semanas Liuva apareció sin avisar en casa, le acompañaba un amigo de la Universidad. Roberto se sorprendió al verla, ya que no era fin de semana, ni festivo, ni vacaciones, y, sobre todo, no había avisado. La recibió con cortesía, pensando que Giovina se alegraría al verla volver del trabajo. Al cabo de una hora, el amigo de Liuva se marchó y Luiva le dijo a Roberto que estaba can- San Gimignano, el Museo de la Tortura y la Piazza Duomo sada del viaje y que iba a darse una ducha para relajarse. Roberto siguió leyendo en su sofá frente a la ventana del salón, algo nervioso pues quería hablar con Liuva cuando saliera de la ducha sobre sus planes de pasar el resto de su vida con su madre y que esperaba que ella se sintiera tan feliz como ellos. A los diez minutos, Liuva salió del baño con una simple toalla y empezó a coquetear con Roberto, a seducirle. A pesar de su experiencia con las mujeres, Roberto se vio atrapado, no sabía cómo apartar a la muchacha sin ofenderla, y sólo cuando intentó besarle en la boca, la apartó. Liuva se hizo la ofendida, le dijo que era un falso y que se había pasado el tiempo adulándola, lo bonita e inteligente que era, y otras frases del estilo, reprochándole su actitud hipócrita. Roberto no daba crédito a lo que estaba oyendo. Intentó aclararle que él sólo había querido ser amable, y que en ningún momento pensó en ella más que como en una hija, a lo que Liuva le contestó que parecía sentirse muy cómodo adulando a las mujeres, seduciéndolas y le contó todo lo que había averiguado de su vida anterior, y que, desde luego, no iba a permitir que su madre siguiera con él. Roberto pensó que era mejor olvidar lo que había ocurrido entre ellos, y que con el tiempo Liuva comprendería que él amaba a Giovina y que no tenía ninguna intención de hacerla sufrir; así que salió de la casa y se fue a buscar a Giovina al trabajo, decidido a no contarle nada de lo sucedido con Liuva, y esperaba que Liuva tampoco lo hiciera. Pero aquella decisión sería un tremendo error. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Al volver con Giovina a casa, Liuva les estaba esperando sentada en el sofá acompañada por su amigo de la Universidad; saludó a su madre y le pidió que la acompañara a la habitación, pues quería hablar con ella a solas. Una media hora después, Giovina volvió al salón, estaba desencajada y le pidió a Roberto que se marchara de aquella casa, y desde luego que no se pusiera en contacto con ella jamás. Roberto intentó abrir la boca para darle su versión de los hechos, pero Giovina le arrojó unas fotos a la cara en las que se veía a Liuva abrazada a él. Ahora estaba claro, el amiguito de Liuva había tomado aquellas fotos unas horas antes cuando Luiva se le arrojó al cuello vestida con una simple toalla de baño. Impotente y cansado de malentendidos y trampas, Roberto salió de la casa y se alojó en un hotel del pueblo. Esperaba convencer a Giovina de que su hija le había tendido una trampa. De momento, y dada su situación, no podía hacer nada más; lo mejor era esperar. Dejó pasar unos días y cuando pensó que Liuva ya se habría ido, se acercó hasta la casa de Giovina, pero había desaparecido sin dejar dirección alguna. Roberto la buscó en Roma sin éxito, y en el pueblo, todo el mundo hablaba del sinvergüenza que había seducido a la madre y a la hija. Tuvo que aguantar las caras de desprecio de todos aquellos pueblerinos, hasta aquella noche que decidió acabar con su vida. Le trasladaron a un hospital de Roma donde pasó los momentos más perdidos de su vida, inconsciente y sedado . Despertó del infierno en el que había vivido y su San Gimignano, el Museo de la Tortura y la Piazza Duomo vida comenzó realmente: esa oportunidad que tanto había buscado estaba delante de sus ojos, aunque él no lo supiera todavía. Los últimos días desde que lo localicé en aquel hospital, no me separé de su lado, tenía mis manos entre las suyas cuando despertó y mis ojos le dijeron todo lo que necesitaba oír. Por la noche recibí otro correo de Giovina, casi un año sin saber nada de ella, y ahora dos en el mismo día. Me he decidido a escribirte otra carta para contarte todo lo que sucedió después del ingreso de Roberto en el hospital de Roma. Creo que es justo que conozcas el resto de la historia. Después de salir de San Gimignano, me marché con Liuva a la finca de mis padres en Nápoles; mi hija y yo nos habíamos distanciado y no hablábamos el mismo idioma. Yo no podía creer lo que Luiva me había contado de Roberto, pero lo más extraño era lo poco que le importaba a ella mi preocupación, no quería hablar del tema e insistía en que lo olvidara y que yo no necesitaba complicarme la vida, que estaba mejor así. Pasamos unos días apenas sin hablarnos, más que lo estrictamente necesario; mi cara debía de ser como una especie de homenaje a la desesperación, no tenía apetito ni ánimo para nada. Liuva, temiendo por mi salud, comprendió su error y se sinceró conmigo. Me dijo que si no la quería volver a hablar que lo comprendía... ¡como si una La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares madre no lo perdonara todo! Estaba dispuesta a ser ella la que encontrara a Roberto como fuera y le haría volver. Dos días después volvimos a San Gimignano, sin noticias de Roberto; no sabíamos dónde poder localizarle, ni siquiera se nos ocurrió que pudiera seguir en el pueblo. Nuestra idea era meter algo de ropa en un par de maletas y coger un avión para España, concretamente a Barcelona, creyendo que Roberto se habría ido a su casa. Una vez llegamos a la Ciudad Condal (este nombre debiera ser ya desterrado, porque no hay más conde que el que se esconde, y de su dignidad, ni hablamos. Propongo “Ciudad General” o “Ciudad Mayoral” ) y encontramos la que fuera la casa de Roberto, nadie allí sabía nada de Roberto desde hacía algún tiempo. Estábamos perdidas. Pasados dos días, se nos ocurrió llamar a la residencia universitaria de mi hija, y nos dijeron que Roberto había ido a buscarnos allí y que no pudieron ponerse en contacto con nosotras porque nuestros móviles no respondían (recordé que en la finca de mis padres no había cobertura). Regresamos a Roma de inmediato y preguntamos en todos los hoteles, pero Roberto no estaba hospedado en ninguno; entonces mi hija me dijo que quizá debíamos preguntar en los hoteles del pueblo y fue cuando nos enteramos de todo lo sucedido. Nos trasladamos al hospital de Roma donde estaba ingresado. Cuando entré a la habitación de aquel hospital, sólo podía pensar en la manera en que podía ayudar a Roberto para que se recuperara, y permanecí a su lado rezando como nunca lo había hecho en toda mi vida, pidiendo esa San Gimignano, el Museo de la Tortura y la Piazza Duomo tan ansiada segunda oportunidad para los dos, comprendí que mi vida sin él no tenía sentido. La muerte de Roberto hubiera sido inútil. Mi hija y yo éramos responsables de que sus ilusiones se hubieran desvanecido, y de que hubiera caído en un pozo sin fondo por la desconfianza de Liuva, y por mi falta de fe en él. La miseria se apoderó de su alma, y la cobardía penetró en su ser como un aguijón envenenado. Había perdido su amor por la vida... hasta que me vio al pie de su cama. Al día siguiente envié un correo a Giovina en el que la aseguré que estaría en la presentación del libro de Roberto, y la alegría que sentía por haberles recuperado a ambos. Llevaba días sin poder salir de casa por culpa de la maldita alergia; como todas las primaveras, mi cara se hincha como un globo, los ojos se enrojecen y soy un cromo, si añadimos que no paro de estornudar, el cuadro es completo. Ya me encontraba mejor, pero no tenía ánimos ni energía para nada y precisamente hoy llegaban Giovina y Roberto a Madrid, y le había prometido a Giovina que estaría en la presentación del libro de Roberto y que después nos reuniríamos para comer y hablar de todo. A las nueve de la mañana salí de casa con los antiestamínicos en el bolso y me dirigí al hotel donde se celebraría el acontecimiento literario en honor de Roberto. Me suelen aburrir muchísimo este tipo de citas culturales, así que me senté en la última fila de asientos del salón. Cuando terminó la presentación, llevada a cabo por La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares uno de los escritores afamados de nuestro panorama literario, amigo de la infancia de Roberto, y que nada tuvo que ver con la que Giovina hubiera hecho, llamé a su móvil y quedé con ella en una cafetería próxima a hotel. Esperé casi una hora hasta que aparecieron; estaban eufóricos, ya que el libro de Roberto estaba teniendo una buena acogida tanto en Italia como en España y ya habían publicado una segunda edición en apenas un mes desde su publicación. Su saludo fue muy cariñoso y tuvieron la deferencia de no referirse a mi lamentable estado físico (la alergia seguía haciendo de las suyas). Hablamos sobre todo de la ajetreada vida de Roberto que dijo que bien podría escribirse una novela de misterio, pero no se cómo desvió la conversación hacia su libro y empezó a hablarnos de su devoción por la literatura y los muchos libros de poesía y novelas que pensaba publicar con las ganancias del reciente. Me recordó aquello de vender la vaca antes de obtener las ganancias del cántaro de leche que terminó derramada. Cuando Roberto se levantó para ir al baño, Giovina cambió de actitud, se puso seria y me dijo: –No puedo hablar delante de él porque desviaría la conversación como ha hecho antes; a pesar de que sabe que estás al tanto de todo, aún no ha asumido su intento de suicidio, o más bien es como si no hubiera pasado, nunca habla de ello, y cuando quiero abordar el tema, corta por lo sano y no me escucha. Estoy muy preocupada, ahora sólo habla del éxito de su libro, actúa como un gran divo como habrás podido observar. Tengo miedo a una recaída. San Gimignano, el Museo de la Tortura y la Piazza Duomo En la cara de Giovina se reflejaba cansancio y preocupación; desapareció la euforia fingida de su llegada, y me mostró su verdadero rostro. Me sentí fuera de lugar, pues no la conocía mucho, pero tenía lazos lo suficientemente consistentes con aquella mujer como para compartir mucho más de lo que compartiría con mis amigas de siempre. Se iban a quedar dos días en Madrid, Roberto tenía que ir a dos programas de televisión para promocionar su libro y Giovina me pidió que les acompañara para poder hablar conmigo con más calma mientras él estaba grabando los programas. Al día siguiente me reuní con Giovina en los estudios de televisión. No nos quedamos para ver la grabación de la entrevista, dejamos a Roberto y nos fuimos a dar una vuelta para poder hablar tranquilamente. Caminamos una media hora y nos sentamos en uno de los bancos del parque. Giovina empezó a contarme lo sucedido desde que salieron de la clínica de Roma; yo escuchaba sin interrumpirla, porque me di cuenta de que necesitaba desahogarse. Me contó que cuando salieron de la clínica, Roberto estaba tan feliz que no dejaba pasar un solo minuto del día sin dedicarse a cualquier actividad, y luego continuó: –No te puedes imaginar querida, no parábamos; lo curioso es que yo quería complacerle en todo, me sentía culpable y responsable de todo lo que le había pasado; mi sentimiento de culpa me ha llevado a cometer muchos errores, el primero fue no recordarle nunca su debilidad, nunca hablé con él de aquella mala decisión, de su falta de La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares paciencia, de su desesperación, sólo hablábamos de la falta de confianza de mi hija. La hace responsable de todo. Yo no digo que no fuera así, pero él es un hombre maduro y Liuva una chiquilla que me adora y actuó mal aconsejada– Giovina procuraba aclarar aquellos sentimientos contradictorios al decirlos en voz en alta y al compartirlos conmigo–. Me digo a mí misma: tiempo al tiempo, todo se andará... pero creo que tengo que empezar a poner límites si quiero seguir adelante. Ya no se toma la medicación, y es muy fácil que se le crucen los cables y se meta entre pecho y espalda otra vez un tubo de barbitúricos. ¡Maldita bipolaridad! No sabía qué decir, no tenía ni idea del carácter de Roberto, ni sabía de su enfermedad hasta que ella la mencionó. Permanecí callada, asintiendo y escuchándola. Giovina siguió con el hilo de aquella historia que había decidido compartir conmigo, sin saber todavía muy bien por qué: –Los días que pasé con mis padres en la finca, hablé mucho con mi madre... Es la mejor persona de mundo y siempre intuye lo que me pasa, me vuelvo transparente en su presencia. Me dijo que me notaba inquieta, sin control, viviendo una vida sin tregua y que nuestra vida necesita momentos de serenidad, un interior acorde con nuestros sentimientos porque los sinsabores llegan de fuera, con imprevistos que no podemos controlar, y que, al menos, hemos de intentar buscar nuestra paz interior para poder ser felices. Me recordó que yo no tenía esa paz interior, y que por eso, lo primero que tenía que hacer era centrarme. No le conté lo que había pasado con Liuva, y cuando nos fuimos San Gimignano, el Museo de la Tortura y la Piazza Duomo insistió en que debía encontrar equilibrio en mi vida, que el amor ha de ser profundo y lo suficientemente sólido como para aguantar los ataques de fuera y los de dentro. Me lo dijo de tal forma que, sin haberla contado nada de lo que realmente me preocupaba, parecía saberlo todo. Quedé en regresar muy pronto con Roberto para que lo conocieran, pero, la verdad es que no he vuelto porque no quiero que conozcan al Roberto obsesionado con el éxito, hablando sólo de sí mismo y de su obra, y que únicamente provoca una fría admiración y cierta animadversión en los que no le conocen bien. Desde la publicación de sus poemas, es incapaz de mantener una conversación en la que su obra literaria no sea la protagonista, siempre la dirige hacia el mismo punto, hasta que termina aburriendo. Ha cambiado mucho. Mañana es nuestro aniversario, un año juntos. Estoy segura de que ni se acuerda. No me malinterpretes, estoy segura de que está enamorado de mí, pero creo que está más enamorado del éxito y de la gloria. Disculpa que te cuente mis penas, después de tenerte abandonada durante tanto tiempo, sólo me preocupo de mí, ni siquiera te he preguntado por tu familia. de hecho, no te he preguntado nada. De veras que lo siento... Aconsejé a Giovina lo mejor que pude, quité importancia a nuestro distanciamiento, y le recomendé que, antes de seguir con la gira de promoción, Roberto debería ponerse en manos de un psiquiatra. Después de un intento de suicidio, sólo un especialista le ayudaría a superarlo para no recaer. Bloquear algo tan serio podría tener graves consecuencias. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Vi que Roberto se acercaba a nosotras, y le hice una seña a Giovina para que cambiara el rumbo de la conversación. Giovina lo hizo de forma tan natural que me sorprendió: –Mañana hemos decidido irnos a Barcelona, tenemos intención de quedarnos una temporada por allí. ¿Por qué no te vienes unos días con nosotros? Después de que Giovina terminara de hablarme de su más que inminente viaje, Roberto llegó a nuestra mesa: –Bueno, chicas, ¿qué tal lo habéis pasado sin mí? –Estábamos recordando cuando nos conocimos el año pasado, cuando María estuvo con uno de sus hijos y se metieron sin pretenderlo en las revueltas de Vía Augusta, la carrera que nos dimos hasta hallarnos lejos de todo. Yo te había conocido sólo dos días antes, era nuestra primera cita, ¿lo recuerdas? –contestó Giovina todavía algo confusa. –Sí, fue emocionante –acto seguido, se volvió hacia mí–. María, tenemos que irnos, aún nos queda mucho por hacer. Me ha dado gusto volverte a ver –dejó dinero en la bandeja para pagar la cuenta y se levantó. Giovina un poco contrariada se disculpó y me dijo que ya me llamaría, que me pensara lo de ir a Barcelona con ellos, que ella tendría mucho tiempo libre para visitar la ciudad, ya que Roberto se iba a encerrar en casa para terminar su novela. En realidad era una invitación de súplica para San Gimignano, el Museo de la Tortura y la Piazza Duomo que no la dejara sola en aquella situación. Recogí el guante y acepté su invitación. Le pedí a Mª Elena que fuera todos los días a casa para limpiar y dejar hecha la cena para mi marido y mis hijos. Me despedí de ella, preparé la maleta y dejé todo a punto. Ya tenía el billete de avión para la mañana siguiente. Mª Elena lleva más de 20 años trabajando en casa, al principio venía todos los días para ayudarme con los niños y con la casa, pero desde que se hicieron mayores, sólo viene dos días por semana. Tengo plena confianza en ella, lo sabe y no puso ningún pero. Al llegar a Barcelona, Giovina me estaba esperando en el aeropuerto. Nos saludamos y cogimos un taxi para su casa. Para la casa de Roberto, según decía ella. La casa de Roberto era un ático de unos 150 metros cuadrados con sólo dos dormitorios, dos baños, una pequeña cocina y un despacho; el resto, un amplio salón con terraza; dos de las paredes del salón eran estanterías repletas de libros perfectamente ordenados. Me llamó la atención no ver un solo marco con fotografías familiares en ninguna de las estancias de la casa, sólo había un gran cuadro colgado en el despacho con un retrato de Roberto de niño. Giovina me explicó que la autora era la madre de Roberto, que era pintora. La casa había pertenecido a sus abuelos y al morir pasó a pertenecerle a él. Estaba situada en el centro de la ciudad, con maravillosas vistas, todo un lujo para un La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares hombre con un oficio sin beneficios hasta ahora. Más tarde, Giovina averiguó que hacía unos años tenía unas cuantas posesiones familiares heredadas de las que no quedaban más que aquella casa y el 50% de una librería en la ciudad. Después de un año juntos era ahora cuando Giovina empezaba a conocer al auténtico Roberto, ése que se encerraba en su despacho preso de un mar de dudas y de una autocompasión que rozaba la tontería, por falsa e injusta. Nos sentamos en la terraza y Giovina me puso al día de sus hallazgos sobre la vida de Roberto en Barcelona: había crecido entre algodones, criado por su abuela desde que sus padres murieron en un accidente de tráfico cuando tenía sólo seis años. Era el niño bonito, que suele decirse; su abuela, viuda desde hacía mucho, se volcó en el nieto procurando que tuviera lo mejor, aunque lo mejor en muchas ocasiones fuera cuantos caprichos se le antojaran. –Fue un niño conflictivo y un joven descontento, no puedo decir que sea un hombre porque nunca ha llegado a serlo. Jamás tuvo problemas económicos y desde muy joven pudo dedicarse a sus aficiones: conocer el mundo y la lectura. Se pasaba horas y días enteros entre libros. Empezó a escribir pequeños relatos macabros que nunca vieron la luz; su abuela mantenía la idea de que tenía una mente privilegiada y que había nacido con un gran don y un gran destino. Un verdadero escritor. La abuela de Roberto murió hace cuatro años, y desde entonces hasta que le conocí, su vida fue un verdadero despilfarro, y no volvió a escribir hasta que me conoció. Lo San Gimignano, el Museo de la Tortura y la Piazza Duomo más duro que tuvo que soportar fue no tener las camisas planchadas y ordenadas a tiempo por la criada de su casa. Estoy cansada de tanta tontería, mi vida no ha sido fácil: a los 18 años trabajaba y estudiaba en la Universidad al mismo tiempo. Así que, como comprenderás, no he tenido el suficiente para hacerme preguntas trascendentales sobre la vida o sobre su sentido, ni siquiera he podido saber si había desarrollado mis capacidades artísticas o si tenía alguna. Hace dos años, cuando Liuva se fue a Roma a estudiar a la Universidad, empecé a tener tiempo para mí y fue muy poco, porque enseguida conocí a Roberto, con lo que quedó zanjado lo de ¿qué quiero? o ¿qué me gustaría?.... y cosas así. Quiero estar segura del camino que he escogido, porque tendré que andarlo sola, mis padres son muy mayores y mi hija pronto tendrá su propia vida, así que dependo de mí, sólo de mí. No te ofendas, pero los amigos vienen y van, y además, cada uno tiene su propia vida, su familia, otros amigos y suficientes miserias como para tener la decencia de no abrumarles con mis problemas como estoy haciendo ahora contigo. Con esto quiero decir que tengo que estar segura del amor de Roberto y de su estabilidad. Me juego mucho, me juego años de no poder ver a mis padres y a mi hija, amén de amigos y conocidos, si me traslado a Barcelona como quiere Roberto; y me temo que la soledad me asfixie. No tengo trabajo ni conozco a nadie, aunque ahora con internet es fácil estar en contacto con todo el mundo. No sé si será suficiente. Estaría dispuesta si Roberto pasara más tiempo conmigo, pero hasta ahora se La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares pasa los días ensimismado encerrado en ese despacho, y lo peor es que me necesita en todo momento, no le gusta que cuando se toma un respiro yo no esté en casa, me dice que como no conozco a nadie no comprende qué hago fuera de casa. Esta mañana he visitado una academia que necesitaba una profesora nativa de italiano y ni siquiera se lo he dicho, voy a esperar a que me llamen para tomar una decisión al respecto. Nos habíamos sentado en la terraza con un café cada una y yo aún no había abierto la boca. Giovina se estaba despachando a gusto, tenía unas ganas enormes de desahogarse. Después del café, Giovina me propuso dar una vuelta por la ciudad. Oímos que se abría la puerta y unos pasos se dirigieron hacia nosotras, entonces volví la cabeza y vi a Roberto. Tenía el aspecto de un bohemio venido a más, llevaba unos vaqueros y una camisa azul celeste, el pelo peinado hacia atrás recogido en una coleta y barba de varios días. Se acercó para saludarnos y nos dijo que tenía que volver a salir para solucionar un tema económico. Los últimos cuatro años desde que murió su abuela era el abogado de la familia el que se ocupaba de todo, no había hecho una sola declaración de renta personalmente, a excepción del año de la muerte de su abuela con todo aquello de la herencia, después se limitó a firmar lo que su abogado le decía. El año pasado no tuvo ingresos, gastó lo que le quedaba en la única cuenta que aún tenía abierta. No se había preguntado de dónde procedían aquellos ingresos, San Gimignano, el Museo de la Tortura y la Piazza Duomo sólo los gastaba. El abogado le explicó que la fortuna familiar se había agotado hacía más de un año y que gracias a la librería familiar que perteneció a su abuela en un 50%, y que ahora era suya en la misma proporción había seguido teniendo ingresos y que gracias a eso, no había pasado apuros económicos. El otro propietario de la librería se había cansado de que no se ocupara de nada y quería comprarle su parte. Se había deshecho de casi todo el patrimonio familiar heredado, lo que le había permitido vivir muy bien hasta ahora, y a pesar de que el libro estaba teniendo una buena acogida, no era suficiente, porque dependería de las ventas. Así que la noticia de que aún conservaba la librería alegró y tranquilizó al sonriente Roberto: seguiría teniendo ingresos y no tendría que preocuparse por el dinero, nunca lo había hecho y no sabría cómo hacerlo. Quería consultar con Giovina lo de la venta de su 50% para quitarse de problemas y obtener un beneficio rápido que era a lo que estaba acostumbrado. Había cambiado de idea respecto a lo de quedarse en Barcelona, nada le retenía en aquella ciudad, vendería también su casa y volverían a Italia, Giovina recuperaría su trabajo y él seguiría escribiendo sin tener que preocuparse de asuntos tan absurdos como Hacienda. Él era un artista, ¡no podía perder tiempo con problemas tan mundanos como hacía el resto de mortales! Roberto se marchó y nos dejó otra vez solas. Giovina, entonces, se vino abajo y estalló en lágrimas. Y entre La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares lágrimas, me fue contando lo que realmente la tenía tan inquieta y desesperada. –Ya no es el Roberto divertido y enamorado, le molesta cualquier cosa que no sea él mismo o sobre sí mismo. Nunca ha tenido preocupaciones y no sabe afrontar la vida. ¿Te has dado cuenta? –se dirigió a mí, aunque sin tiempo para que pudiera contestarle–. Quiere seguir con la vida regalada y disoluta, sin el más mínimo altercado que cambie la dirección o el sentido de su vida. Ya ves cómo reaccionó en San Gimignano cuando tuvo un contratiempo. Estoy muy asustada, no sé qué hacer para que tenga un poco de responsabilidad, ni siquiera sabe qué es eso. Aunque vendiera la librería y la casa después de pagar deudas e impuestos y al ritmo que vive con sus viajes y sus caprichos, el dinero no duraría más de tres o cuatro años, y yo no puedo volver a mi trabajo. me despedí de él cuando me fui a buscar a Roberto a Roma. Tengo algunos ahorros pero son para que Liuva acabe la Universidad, y la casa de San Gimignano me gustaría conservarla para mi hija. He intentado hacerle comprender que debemos hacer planes de futuro y empezar a tener ahorros. No podemos seguir despilfarrando como hasta ahora. Hizo una pausa, que a mí me vino de perlas para respirar y para que mis oídos descansaran, y continuó: –Hay algo que no te he contado y que es lo que más preocupada me tiene. Roberto consumía cocaína habitualmente. El último año había logrado dejarlo, pero al volver San Gimignano, el Museo de la Tortura y la Piazza Duomo aquí creo que ha recaído, aunque él no me haya dicho nada. Por eso ha cambiado de idea y quiere que nos marchemos. Me temo que ha venido a pagar antiguas deudas y por eso quiere vender su parte de la librería e incluso esta casa – aquel relato de las andanzas y desventuras de mi amiga y Roberto, empezaba a inquietarme y no sabía cómo decírselo a Giovina. De hecho, todavía no me había dejado soltar prenda. Ya habían pasado más de 10 horas y Roberto no había regresado. Giovina empezó a mostrarse intranquila. Nos arropaba el manto de la noche en aquella terraza, y la calidez de la brisa nos envolvía, pero aquella sensación de paz que yo había sentido al principio del día en aquella misma terraza, se vio empañada por el rostro tenso y pensativo de mi amiga. Después de unos minutos sin que apenas mediáramos palabra, decidimos buscar a Roberto. Teníamos una ligera idea de dónde podía estar (y digo “teníamos” porque a aquellas alturas de la historia, no se me escapaba detalle). Los bares que solía frecuentar cuando vivía en Barcelona seguían siendo los mismos ahora. Giovina sabía de ellos por los cíclicos ataques de sinceridad de Roberto, de “cruel sinceridad”, como decía ella, porque Roberto describía con minuciosidad sus pasadas noches locas con amaneceres imprevistos y en lugares desconocidos, casi siempre al lado de alguna mujer con rostro anónimo. Ella no quería saber nada de aquel turbio pasado del hombre al que amaba, sólo quería al Roberto que había conocido y al que adoraba, con La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares el que quería compartir su vida, ahora hecha añicos desde que volvieran a España. La transformación de Roberto había descolocado a Giovina, se sentía cada vez más impotente y no sabía cómo enfrentarse a este dilema en forma de encrucijada: seguir con él o dejarle para siempre. Nos metimos en una de esas calles que dormían de día y despertaban de noche. El bullicio de las aceras nos daba una idea de cómo sería el interior de los locales. Uno por uno fuimos recorriendo todos los garitos sin encontrar a Roberto; los ojos de Giovina no lograban ocultar la creciente preocupación cada vez que salíamos de un nuevo antro sin resultado, hasta que llegaron a ser impenetrables, los ojos, no los antros: su mirada era cada vez más fría a medida que transcurría la noche y la fila de bares de copas se iba consumiendo, como se consumen las copas en ellos. Siempre me fascinaron los ojos de Giovina, siempre chispeantes y alegres, era capaz de animar la más aburrida de las veladas con una sola mirada, pero esta noche se habían vuelto inexpresivos, fijos y distantes. A las dos de la madrugada nos dimos por vencidas y volvimos a casa, ella derrotada y yo, insomne, pues no estaba acostumbrada a aquel ritmo de calamidades y cambios. Por la mañana, Giovina entró en el despacho de Roberto para recoger unos papeles y se lo encontró tendido en el sofá, con la misma ropa con que le había despedido el día anterior. Recordó que no habíamos mirado en el despacho, ni siquiera pensamos en esa posibilidad, de tan nerviosa y San Gimignano, el Museo de la Tortura y la Piazza Duomo confundida que estaba Giovina cuando llegamos a casa. Ahora estaba malhumorada y estaba presionando a Roberto para que se levantara, tarea casi imposible porque ni se movía. Más de media hora después, con paciencia bíblica, Giovina logró despertar a Roberto. Tenía una enorme resaca, la típica después de una noche de varias (muchas) copas y puede que algo más. Nos saludó con un simple movimiento de cabeza y se metió en el baño. Giovina me pidió que saliera a darme una vuelta por la ciudad porque necesitaba estar a solas con Roberto para aclarar la situación. No estaba dispuesta a seguir viviendo con un hombre en el que no podía confiar, ni en esta ciudad ni en ningún otro lugar. Dejé que transcurrieran un par de horas antes de regresar. Cuando entré en la casa Giovina y Roberto estaban sentados en la terraza con caras de preocupación, me pidieron que me sentara con ellos, tenían que hablar conmigo. Roberto parecía consternado; fue él quien se dirigió a mí y me contó que el año pasado, cuando salió de Barcelona, había dejado enormes deudas que le estaban reclamando y las personas a las que debía dinero no eran precisamente “bellas personas”; su deuda había subido considerablemente durante este tiempo con los intereses. La pasada noche intentó calmar sus ánimos revueltos con alcohol y anestesiar su miedo y les pidió un tiempo para saldar las deudas, pero no estaban dispuestos a dárselo. Giovina no tenía suficiente dinero, por eso acudían a mí. Me quedé helada... ¿me están pidiendo dinero? No podía creerlo, tanto ella como La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares él estaban serenos (y sobrios) y sabían bien lo que decían. No podía fiarme, de todas formas, tampoco podía prestarles nada porque no tenía un euro, y así se lo hice saber. La actitud y el discurso de Giovina cambiaron. Me preguntó qué clase de amiga era, me dijo que ella era la que me había invitado a pasar unos días con ellos, y cosas de este jaez. Le molestó mi desconfianza, aunque en ningún momento hizo alusión a la noche anterior, como si no hubiera ocurrido nada. Pero ¿qué clase de broma era todo aquello? Ningún reproche a Roberto y todos a mí, que lo único que hice fue intentar ayudarla. Había algo que no encajaba en toda aquella rocambolesca historia de drogas, deudas y enfermizas traiciones. Empecé a sospechar que no me había contado la verdad y que había mucho más detrás de aquella actitud hostil y ridícula. De tanto vivir fingiendo o de tanto fingir viviendo, Giovina se había olvidado de ser ella misma, sus recuerdos eran cada vez más difusos y erráticos, apenas se conocía ni se reconocía. Se echó a llorar y se marchó al dormitorio, donde se encerró para salir después de un largo rato, más dispuesta y enérgica: había tomado la decisión que llevaba tiempo pensando de irse de Barcelona, especialmente después de que mi respuesta no fuera la esperada ni deseada, y de darse cuenta de la encerrona emocional en la que ella misma había caído. Lo haría sola, esta vez no acudiría a nadie, ni a sus padres ni a su hija, ni a amigos; tenía que estar sola para pensar. Roberto la había arrastrado a una vida sin sentido cada vez más vacía de valores, la había empujado a San Gimignano, el Museo de la Tortura y la Piazza Duomo un mundo desgraciado e ingrato, hacia un abismo cada vez más profundo. Giovina, aprovechando que Roberto terminaba de recuperarse de su cogorza egoísta e infantil en su despacho, me puso al tanto de su decisión y me leyó la carta que había estado escribiendo para Roberto: Adiós, mi amor, necesitas un tiempo para solucionar tus problemas, yo nada puedo hacer, has de ser tú solo el que se centre para que podamos tener un futuro juntos. Noches como las de ayer sólo agravan la situación, porque no confías en mí lo suficiente como para que esté a tu lado, creo que es el momento de dar una callada ausente por respuesta. Ya no tengo miedo por ti, tu ego está por las nubes y te acompañará allá donde quiera que vayas. Estaba convencida de que nuestro amor superaría cualquier barrera, pero para que eso suceda, hemos de ser los dos los que queramos saltar, y en estos momentos sólo yo estoy dispuesta a dar ese salto. Ayer comprendí que por este amor soy capaz de enemistarme con personas que sólo intentaban ayudarme, como María, mi familia y el resto del mundo, que sería capaz de cualquier decisión desesperada para no perderte, pero también comprendí que no quiero autodestruirme más de lo que ya estoy haciendo a tu lado, he de recomponerme para poder ayudarte desde la razón y la serenidad. Te amo, Giovina La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Salimos de la casa dejando a Roberto durmiendo la mona. Estábamos en el rellano de la escalera a punto de cerrar la puerta cuando aparecieron dos hombres armados detrás de nosotras y nos obligaron a entrar de nuevo en la casa. Mientras uno de ellos nos mantenía sentadas en el sofá del salón, el otro registraba la casa. A los pocos minutos apareció con Roberto y le hizo sentarse a nuestro lado. El más alto de aquellos dos matones, mirando a Roberto con ojos amenazadores, le dijo: –Anoche te escapaste, poetilla. Eso no estuvo bien, ya hemos perdido mucho tiempo y nuestro jefe está más que harto de tantas tonterías; será mejor que nos acompañes al notario para hacer el traspaso de las escrituras de tu casa y de la librería. Nos están esperando. Tus amigas se quedarán aquí con mi amigo hasta que regresemos. No te preocupes, cuando acabemos, no te molestaremos más. Las deudas de Roberto estaban a punto de ser saldadas y nosotras éramos la garantía. Roberto nos tranquilizó. Parecía transformado. El que sus errores e infantilismo hubieran puesto en peligro a la mujer que amaba (y a mí, más por extensión y porque estaba allí), le hizo comprender que había llegado el momento de crecer, de encarar los problemas que él mismo se creaba en torno de sí, y de solucionarlos como los hombres suelen solucionar estas situaciones, un poco a destiempo o a última hora. Nos dijo que el pasado le estaba cobrando sus abusos y vicios, pero que había tenido suerte, porque Giovina aún estaba allí. San Gimignano, el Museo de la Tortura y la Piazza Duomo El destino quiso que fuéramos testigos de cómo un hombre empezaba a reconocerse a sí mismo, sus actos y consecuencias. Hasta ahora Roberto no había sido responsable de su vida disoluta y egoísta, su conciencia cloroformizada estaba despertando del efecto del anestésico, deseaba ser un hombre recto sin actos reprobables, la vida le estaba dando otra gran oportunidad de vivir al lado de la mujer que amaba y que sabía le amaba, tenía además el aliciente del éxito profesional, comprendió que no podía cometer más errores, estaba, al fin, dispuesto a zanjar su pasado y seguir adelante. Nos dijo que cuando volviera nos contaría todo. Las horas pasaban lentamente (de hecho, el tiempo goza y sufre del antojo y el ánimo de quienes creen poseerlo). Nos trasladamos a la cocina para preparar un café. Nuestro fiel custodio era amable, repetía que sólo teníamos que esperar a que volvieran y todo acabaría, que el hecho de que hubiéramos visto su cara no suponía ningún problema, porque sería mejor que la policía no llegara a saber nada de todo aquello por los muchos chanchullos de Roberto. Estaba seguro de nuestra discreción y de que después de solucionar el problema, desapareceríamos de Barcelona. No le faltaba razón a nuestro carcelero, de hecho, en cuanto llegó Roberto, llamamos a una empresa de transportes y alquilamos un guardamuebles para dejar las cosas de la casa, y salimos de allí sin volver la vista atrás. Esa noche Giovina rompió la carta que le había La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares escrito a Roberto, nos registramos en un hotel e intentamos, cada uno a su manera y en su cuarto, dormir, si es que se puede llamar dormir a dar más vueltas que un giróvago y a tener pesadillas que se mordían la cola, apretadas y empellándose unas a otras. No era para menos. A la mañana siguiente pensaba despedirme de la pareja e irme directamente al aeropuerto con el objeto de regresar a Madrid, de donde nunca debí salir. Pero llamaron a mi habitación, eran Giovina y Roberto, querían hablar conmigo; las enormes ojeras en sus rostros y sus caras de cansancio delataban una noche de insomnio. Me dijeron que volvían a Italia pero no a San Gimignano; de momento se quedarían en Roma, un amigo de Giovina les dejaba una casa que tenía vacía. Su situación era crítica, sin apenas recursos económicos y sin trabajo, contaban únicamente con los posibles ingresos de la venta del libro de Roberto y la casa de Giovina. Me despedí de Giovina y de Roberto, con la sensación de que la estupidez no tiene límites, salvo el que nos procura el escaso sentido común. El mío me decía que volviera con mi familia a Madrid, recuperara el control de mi vida y que si alguna que dice llamarse amiga, como un fantasma del pasado, se presentara de improviso reclamando tiempo por recuperar, dinero por pedir o sentimientos por compartir, la mandaría como se mandan a los chicos a hacer recados o al mismísimo diablo a hacer puñetas . UNA VIEJA GRABADORA N O recordaba cuánto tiempo había pasado desde que mi hermano había movido algún músculo voluntariamente. En realidad no quería recordarlo, pero lo sabía con exactitud, fue después de aquel año de trabajo codo con codo, y después de la publicación de nuestra primera novela. Yo estaba exultante, por fin habían publicado nuestra obra, reservada hasta entonces al propio ego, donde vulnerábamos todas las reglas del exhibicionismo de la escritura. Y, a pesar de creerle dotado de esa inteligencia superior, con ciertas dosis de vanidad y pedantería tan propias de la juventud, mi querido hermano no lo superó y cayó en una profunda depresión. Quizá nunca debimos publicarla. Las críticas fueron feroces. Todos aquellos necios que se proclamaban críticos literarios le habían hundido en un pozo sin fondo. Fue entonces cuando realmente me sentí agraviada por todas las formas posibles de la necedad, aunque siempre pensé que la necedad era una forma legítima de la razón. Pese a que el tiempo calló la boca a todos esos fatuos con la publicación La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares de la séptima edición, mi hermano nunca se recuperó; había puesto su espíritu, su ternura, su inteligencia y su vida en aquel libro. No pude comprenderlo hasta después de su publicación; para mí sólo eran historias vividas en el seno de la familia, transcritas para que otros las disfrutaran, pero él expuso su alma al público y se la destrozaron. Ciertos seres libres, inquietos pero frágiles como crías de bestia entre bestias, no logran adquirir las destrezas necesarias para convertirse en una de ellas y sobrevivir como ellas. Hace ya dos años que soy su cuenta historias, su lectora. A veces me hago la ilusión de que me está oyendo, sobre todo si, en el libro que estoy leyendo, aparece alguno de sus personajes arquetipos que tanto le gustaban… (¡Maldita enfermedad!). Y, esta mañana, por fin, una melodía le había despertado de su letargo; la escuchamos desde el interior del apartamento, la ventana estaba abierta y un luminoso día alegraba la habitación, yo leía y escenificaba El ruido y la furia de William Faulkner, sé que adoraba a Benjy, para quien el mundo, su mundo, se basa más en percepciones que en personas y objetos, decía mi hermano que era un personaje con una sensibilidad extrema y extraordinaria, no un idiota presa de sus prejuicios y preceptos. Normalmente sólo oíamos ruidos de vasos, botellas y el murmullo de las conversaciones de la terraza que está debajo, una algarada divertida, casi teatral que hacía que los instantes no se eternizaran... y se olvidaran; pero todo estaba en silencio cuando empezó a sonar la melodía más conmovedora que he escuchado en mi vida, me di cuenta Una vieja grabadora de su casi imperceptible movimiento, porque mi hermano cerró los ojos y permaneció callado de una manera distinta a la habitual, como si se moviera al compás de aquella música, su vida también estaba llena de percepciones como las de Benjy, las suyas. Dejé el libro sobre la mesa y observé su reacción; permaneció así hasta que terminó aquella melodía interpretada al piano. Pasaron unos minutos y no volvimos a escuchar nada parecido; de nuevo nos acompañaban la batería de ruidos de siempre. Al sentir la felicidad a la que le había transportado aquella deliciosa música, bajé al local para averiguar el nombre de aquella pieza y de su intérprete, pero la pianista (pues era ella) se había marchado y los camareros no sabían quién era. No estaba dispuesta a abandonar mi búsqueda. ¿Por qué no me daban más información?, ¿sería verdad que no tenían ni idea de quién era aquella mujer, ni de la melodía que interpretó al piano? Uno de los camareros me dijo que era una clienta, que al ver el piano, se acercó y empezó a tocar. Averigüé su nombre, Sara, y que es rubia, joven y posiblemente de uno de los países de Europa del Este. Lo único cierto era que el sonido de aquel piano embrujó a mi hermano aquella mañana de verano; los compases de aquella canción consiguieron más que todos los médicos y psicólogos: unos minutos de gozo y dicha tan ansiados en los últimos años, y yo estaba decidida a La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares conseguir que la escuchara de nuevo, aunque tuviera que ir al fin del mundo para lograrlo. Después de comer, decidí leer el periódico antes de mi acostumbrada media hora de siesta. ¡Y allí estaba! Entrevista a Sara Svoboda. La pianista checa está de visita en nuestro país en un viaje privado... Me levanté de un salto y empecé a investigar en Internet. ¡Allí estaba!, delante de mis ojos: Sara Svoboda, 22 años. Su carrera empezó a los siete años interpretando a Haydn, Mozart y Beethoven. Desde hace tres años interpreta sus propias composiciones. En octubre saldrá a la venta el primer recopilatorio de sus 28 temas... Faltaban dos meses todavía. Dos meses era demasiado tiempo; no podía esperar tanto. Seguí investigando y descubrí que al día siguiente actuaba en Londres. No podía perder tiempo. Cuando llegué al Auditorio Nacional de Música de Londres, no quedaban entradas, no sabía qué hacer, y entonces, al darme la vuelta, me di de bruces con ella, y para mi sorpresa me escuchó. Entramos juntas, y entre bastidores inmortalicé aquella canción con una vieja grabadora propiedad de Sara. FUGA A MADEIRA E L sol se estaba poniendo, y no me había encontrado con nadie en el camino que cruza la carretera, por el que me adentré. Tomé el de la derecha por eso del “todo derecho” que dicen todos aquellos a quienes se les pregunta por una dirección cuando se está perdido. A un par de kilómetros vi un pueblecito y el mar: ¡Salvada! Cuando llegue al pueblo llamaré por teléfono y vendrán a buscarme, estoy sin dinero, sin documentación, sin nada, espero que confíen en mí y me permitan hacer esa llamada, pero cuanto más me acercaba, me daba cuenta de que en realidad no era un pueblo, eran cuatro casas de campo que parecían deshabitadas, nadie en las calles y ni una sola luz en las casas, y ya era casi de noche. Llamé a todas las puertas, grité, me desesperé, pero nada, no hubo tu tía. Ya había acabado el verano, y aquellas casas estaban vacías, seguro que tendrían algún tipo de alarma conectada. Si rompía un cristal de alguna de ellas, aparecería la policía. No había verjas en las ventanas; las personas que vivían allí debían de ser las únicas que se acercaban a aquel lugar y, por lo que se veía, no iban mucho La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares o lo hacían por poco tiempo. Calculé que estaría a unos diez kilómetros de la carretera por el tiempo que había tardado en llegar en coche desde Funchal. En una de las casas había una placa que decía: “Aquí vivió Diego Colón y Moniz Perestrello, administrador colonial, hijo y sucesor de Cristóbal Colón y de su esposa Felipa Moniz, noble portuguesa hija del capitán donatario de la Isla de Porto Santo”. Como reclamo inmobiliario, no está mal: “Nos hemos comprado una casa en la que vivió el hijo de Cristóbal Colón”... a pesar de no estar construida en Porto Santo, donde nació Diego Colón, ¿qué más da?, al fin y al cabo es Madeira. Muy bien, pues con su permiso, don Diego Colón Moniz y Perestrello, voy a romper un cristal de tu casa. Quité los trozos de cristal que habían quedado enganchados y entré por la ventana; ya en el interior tropecé con todo cuanto había a mi alrededor, la luz estaba desconectada; deambulé a ciegas por la casa hasta encontrar la puerta principal de salida a la calle, y en uno de los laterales palpé lo que debía ser un contador de electricidad y lo conecté. Me giré y encendí la luz de la entrada, buscaba un teléfono desesperadamente, ya que las alarmas no habían sonado, o al menos yo no había oído nada, puede que fueran silenciosas, conectadas con la policía o con alguna empresa de seguridad; avancé por el pasillo de entrada hasta la habitación que sí estaba iluminada, descorrí las cortinas, era la ventana por la que me había colado en la casa. Miré a mi alrededor, Fuga a Madeira era uno de los dormitorios. Encima de una de las mesitas de noche había un teléfono, lo descolgué con intención de hacer una llamada pero estaba sin línea. En la cocina había latas de conserva, comprobé la fecha de caducidad y me abrí un par de ellas, una de bonito y otra de espárragos. Después de comer, el cansancio se apoderó de mí. La luz de la mañana me despertó, durante la noche no había pasado nada, nadie se acercó hasta la casa. No se oía ningún ruido. El agua estaba fría, aún así me daría una ducha rápida, limpiaría los cristales rotos e intentaría dejar la casa como la encontré. Salí de la casa del mismo modo que había entrado, por la ventana. Ya en la calle comprobé que estaba sola en aquel lugar. Me disponía a irme cuando vi un coche de policía acercándose. Eran de la patrulla de carreteras. – Buenos días. – Buenos días agentes estoy perdida desde ayer por la tarde y he pasado la noche en esta casa no es mía me colé por una de las ventanas y... –no paraba de hablar, sin comas ni puntos como el último capítulo del Ulises de Joyce, aunque no por las mismas razones que Molly Bloom. Yo estaba muy nerviosa y no sabía si me estaban entendiendo. –Señora, por favor, tranquilícese, la entendemos perfectamente. Ahora debe acompañarnos –me dijeron solícitos y educados los dos guardias, al tiempo que me conducían a la comisaría para prestar declaración... más tranquila y coherente de lo que había hecho hasta ahora. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Me pidieron que esperara. Estaba sentada en el pasillo de la comisaría, al lado de un hombre con la cara desencajada que miraba constantemente a ambos lados esperando a que alguien se le acercara. Daba la impresión de que estaba esperando noticias. –Hola, me llamo Carlos Gómez de Diego, soy español, de Santander, ¿es usted española? –hacía tiempo que no veía a nadie tan nervioso. –Sí, soy de Madrid, mi nombre es Isabel – lo de los apellidos me pareció dar demasiada información a un desconocido. –Estoy perdido, me han robado todo lo que tenía, y me han dejado con lo puesto –esbocé una sonrisa. Me resultaba familiar aquel tipo. –Se ha convertido en costumbre, lo de dejarte con lo puesto. Yo estoy en su misma situación. –No lo creo, yo he sido testigo de un crimen, y ahora soy sospechoso –pensé que no sería mala idea olvidarme por un momento de mis problemas, así que le animé para que me contara su historia, y así lograr lo que otros ya hicieron con la infabilidad de una mosca: pasar el rato para volver al mismo sitio. –Llegué ayer por la mañana, quería pasar unos días tranquilos y descansar un poco. Me registré en el hotel y me fui a dar una vuelta por la isla, quería comer en un restaurante que me habían recomendado y después volver al hotel para una buena siesta. Todo se torció, y ahora esa mujer está Fuga a Madeira muerta. No la conocía, me paró en plena calle y me pidió ayuda, ya estaba herida, y murió a mis pies. Y yo que pensaba que tenía problemas, a mí sólo me habían robado el coche y el resto de mis pertenencias. Al final de la tarde, y gracias a las nuevas tecnologías, lograron confirmar mi identidad y me acompañaron al aeropuerto. Antes de salir de la comisaría pregunté por Carlos, me dijeron que se había ido a su hotel, que el verdadero asesino de aquella pobre mujer se había entregado. Se trataba de su novio, “una mujer más, víctima de la violencia doméstica”, dijo uno de los policías, como quien dice: no ha sido más que eso. Mi huida en solitario había acabado. Por fin tomé la decisión que tenía que haber tomado hace años. Estaba claro: el destino quiso ponerme allí. Me enfrentaría a él. No acabaría como aquella mujer. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares NI AGRADECIDO, NI PAGADO M E he puesto de acuerdo con mis tres amigas de hace años en reunirnos una o dos veces todos los meses para poner verde a todo lo que se mueve y a lo que no, y por descontado, a los hombres, pero, sobre todo, para no olvidarnos unas de las otras ahora que la casa, el marido y los niños nos han acaparado, y sin quererlo, nos hemos convertido en lo que llaman mujeres desocupadas, amas de casa fuera del mundo laboral, y casi parásitos sociales para algunos, menos mal que siempre nos quedará el eterno agradecimiento de nuestros hijos bien criados y alimentados, a diferencia de los hijos de las parejas incorporadas al mundo laboral que reconocen a sus padres por la foto del salón. A veces siento remordimientos por disponer de estas escapadas, rozando lo indecoroso, ni todos sus avances sociales del siglo XXI hacen que desaparezcan de mi mente esos pensamientos rancios, y ese es uno de los motivos por los que propuse nuestras reuniones, necesito avanzar y valorar mi trabajo; salgo de allí con fuerzas renovadas para afrontar las siguientes semanas hasta la próxima reunión. En nuestro grupo siempre hay anécdotas nuevas La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares que nos contamos con todo lujo de detalles. Hoy me ha tocado el turno a mí y a la conversación telefónica que tuve con mi madre. –Me gustaría que escucharais la conversación que tuve ayer con mi madre –las dije, acostumbrada como estaba a dar un titular llamativo para captar la atención de mis ruidosas amigas que no paraban de cuchichear y hablar por los codos–. Después de saludarla cortésmente la dije (sí, soy laísta, vaya por Dios, que no es nada malo ni serio ni aberrante, y no tengo mucha intención de corregir esta costumbre castellana): «Mamá, ¿sabes?, las cocinas más limpias son las de las casas de las mujeres sin trabajo remunerado. He llegado a esta conclusión después de estar más de tres horas limpiando la mía, y lo peor, es que aún me quedan al menos otras tres horas más. La grasa, lo peor es la grasa que queda detrás de los sitios que nadie ve, pero como tú sabes que están ahí, pones más esmero en su limpieza. Es como un vicio más, la cocina puede estar sucia durante meses, pero cuando la limpias tiene que quedar impecable. Me pregunto si no tendrán la culpa tantos anuncios de Don Limpio, espero que sea eso, porque lo del gen que tienen las mujeres me resulta insultante. La he contado la paliza que tenía en el cuerpo, después de la limpieza a fondo de la cocina y no creas que me ha consolado, ni me ha dicho que descanse y no me dé matogazos, o que contrate a alguien, ¡no!, sólo se la ha ocurrido decirme: Es algo que hay que hacer, y nadie Ni agradecido, ni pagado mejor que una, y ahora que tienes tiempo podías aprovechar y dar un repaso a toda la casa, siempre hace falta. Así que he descubierto que más que Don Limpio o los genes, la culpa es de las madres.» Me tomé un respiro, porque estaba un pelín acelerada, enfadada y algo resentida, y tampoco quería dar la impresión de que había sido una discusión, porque no lo fue en absoluto. Y la cara de mis amigas había que verla... estaban casi indignadas, tanto como yo al hablarles de la filosofía de mi madre. –Porque es mi madre, pero qué narices es eso de aprovecha, yo más bien diría desaprovecha. Pero no contenta con lo que acababa de decirme, ha seguido: Así no necesitas gimnasio, no hay mejor ejercicio para los brazos y las piernas que una buena limpieza en casa. –Ya estaba harta de los comentarios de mi madre, y me estaba empezando a arrepentir de haberla llamado, porque no creáis, que no acaba ahí la cosa, se me ocurre decirla: «Entonces, habrá que informar a algunos hombres que van al gimnasio para ponerse en forma, que no se gasten el dinero tontamente, porque además tampoco tendrían que pagar a una chica de la limpieza, doble ahorro, ¿no te parece?, sobre todo los que viven solos, ¿no crees?» –Ahí se la he tirado... por mi hermano, ¿sabéis? Está divorciado y vive solo, y claro, tiene una señora que le limpia la casa, se ocupa de la plancha, la comida y todo lo demás, y, por supuesto, a mi madre la parece que es lo propio, La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares pero en mi caso nunca la pareció bien. Y me contesta: Los hombres, los hombres... ¡Mira tu padre! Después de que limpia lo que él y sólo él cree que tiene que limpiar, hay que ir detrás limpiando lo que no ha limpiado. Trabajo doble. ¡Quita, quita! Es mejor que no se pongan. Los únicos hombres que deben entrar en una cocina son los cocineros. Mis amigas habían estado asintiendo todo el tiempo que duró mi monólogo, sintiéndose identificadas con todo lo que había dicho, entonces una de ellas sentenció: –Porque esta mierda de trabajo, ya sabéis, ni agradecido, ni pagado. El trabajo doméstico, tan luchado por las mujeres de todo el mundo (ahora también por algunos hombres, que no hacen legión, qué le vamos a hacer) seguía siendo ingrato, pese a todas las filosofías maternas. Cuando nos despedimos, brindamos por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y por una nueva filosofía materna. EL MISTERIO DEL AUTOBÚS S E sentó en uno de los asientos individuales de delante del autobús (se podría escribir todo un tratado de psicología sobre la personalidad de quienes se colocan delante en un autobus, o en los pupitres de clase, en las conferencias, conciertos, o, mismamente, los que hacen vangüardia en un combate, aunque no tengan nada que ver los unos con los otros, salvo que van primero que nadie). Estaba triste y exhausta, un poco ida y de vuelta de todo. Eran las diez de la noche, a esas horas apenas viaja nadie, sólo había otras tres personas y el conductor. Un hombre se puso a su lado, se dirigió a ella en tono amable y cordial, de esos tonos que apenas dicen nada de quien lo utiliza y deja muy poco que decir a quien lo atiende: –Disculpe, ¿le importaría dejarme pasar, por favor? Se quedó atónita. El autobús estaba casi vacío, sólo había otras dos personas esperando al lado de la puerta de La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares salida para apearse en la siguiente parada. Ella le miró desconcertada (de esas miradas que no dicen nada de quien las tiene y deja muy poco que mirar a quien las recibe. –¿Me está vacilando? –el hombre le devolvió la mirada tranquilo, y obstinado volvió a preguntarla, con la misma amabilidad y cordialidad de antes, confirmando que si una vez funciona, la siguiente también. –¿Le importaría a usted dejarme pasar, por favor? Ella no daba crédito. Estaba al lado de uno de los mayores tarados con los que se había topado en su vida... y será por tarados. Pensó: Me levantaré y me iré a otro asiento, no tengo ganas de tonterías, y a la vez que pensaba esto, se levantó de su asiento (comunión significativa de pensamiento y obra, haciendo mutis y a la francesa); y dirigió su mirada de nuevo hacia él, pero vio al hombre sentado en uno de los asientos dobles y el de su lado estaba vacío, era el mismo asiento que había ocupado ella ¿Cómo era posible? Hace unos segundos sólo había un asiento individual, y lo mejor de todo es que, según recorría el pasillo, se topaba con hombres, mujeres, incluso niños, el autobús estaba repleto, a excepción del asiento de al lado de aquel hombre, y lo más sorprendente de todo es que era de día y brillaba el sol. Dos paradas después, sin comprender qué es lo que El misterio del autobús había pasado con aquella noche que desapareció en unos segundos, ni la procedencia de los pasajeros de aquel autobús, se dirigió a la puerta de la salida. Cuando pisó la calle, su tristeza había desaparecido y, en su lugar, una sonrisa de par en par iluminó su rostro. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares LA VIDA SECRETA DE DOBLE A N OS dirigimos a las afueras de la ciudad a una zona que no conocía. Mi compañera estacionó el coche en la entrada de un edificio que parecía abandonado. Abrió la puerta principal del edificio y pasamos al interior. En el fondo de pasillo, al lado de una de las puertas vi a un individuo alto, de unos treinta años, llevaba un traje azul oscuro y tenía aspecto de hombre de negocios. “¿Andrés Álvarez? ¡Qué pequeño es el mundo!”, me dije, mientras le observaba. Tenía ante mí al seductor Andrés; así le llamábamos en la Universidad: primero te conquistaba con la mirada, y cuando recibía respuesta, se acercaba y te envolvía con su palabrería y con su especial don de gentes. Un conquistador nato, no te podías fiar de él más allá del momento en el que le tenías al lado. Le había visto actuar muchas veces. Acostumbrado a salirse con la suya, era un adulador bien entrenado en la vida que siempre se aprovechaba de la ingenuidad de los demás y no dudaba en sacar provecho de cualquier situación: un auténtico vividor. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares A mí nunca me interesó más que como personaje curioso, y después del primer año, ni siquiera eso, pero él nunca perdió su interés por mí, no comprendía que no cayera rendida a sus pies y no dejó de insistir hasta el último año de carrera. Habían pasado muchos años desde que le perdí la pista. Lo último que supe de él es que era un alto cargo del Ayuntamiento. – Hola, Ada. ¡Cuánto tiempo sin saber nada de ti!.– Esto sí que no me lo esperaba– me dijo nada más reconocerme en el pasillo. Entramos a uno de los pisos, el interior estaba amueblado, limpio y, desde luego, habitable. No tenía nada que ver con aquel exterior tan feo e irritante a la vista y al resto de sentidos. Mi compañera estaba cada vez más incómoda, no sabía qué hacer. Enseguida me di cuenta de que la voz cantante la llevaba Andrés. –¡Increíble! No me puedo creer que seas tú. Precisamente tú, la culpable de todo. Mi antigua compañera de Universidad. Siempre fuiste una listilla. Nunca pude hacerme contigo. –No sabía que querías hacerte conmigo, Andrés –le respondí, todavía insegura y distante, pero procurando no caer en su trampa. –Claro que sí, y no era el único. Tú siempre manteniendo las distancias, apenas sí reparabas en ninguno de nosotros, pobres infelices. Qué curiosa es la vida. Ahora estoy de nuevo en tus manos, hermosa rubia. La visa secreta de Doble A No había perdido facultades: irónico y adulador, hiriente y servil, Andrés seguía utilizando las mismas armas que hace años, sólo que ahora mi vida dependía de este canalla, sin honor y seguramente un asesino. Ya no servía que mirase a otro lado o que le ignorara como hacía antes. Tendría que enfrentarme a él y disimular mi miedo. –Así que eres el jefe del cotarro, un auténtico traficante y asesino. –¡Je, je, je! No eres consciente de tu situación, ¿verdad? Pues bien, te pondré al corriente: Hace meses que estoy con esta operación que, por desgracia, se torció de mala manera. ¿Culpa mía? Sí, señor; me rodeé de ineptos, y ya ves, al final me he quedado solo, y lo único que quiero es acabar con esto de una vez. Mañana tengo un compromiso importante con un joyero al que le prometí los diamantes; éste, a su vez, tiene sus propios compromisos... y así, sucesivamente. ¿Comprendes lo que quiero decir? Por tanto, no puede pasar de hoy que me des lo que es mío –me clavó la mirada, penetrante y estudiada, fija y amenazadora, lo suficiente como para que perdiera mi también estudiada compostura, a pesar de lo cual pude articular palabra y decirle: –Suponiendo que tenga los diamantes o que sepa dónde están, ¿por qué tendría que dártelos? Se me ocurre que sería como firmar mi sentencia de muerte –y miré a mi compañera, que temblaba como manos de anciano–... nuestra sentencia de muerte. Me dije: “En situaciones como ésta has de pensar en El puente colgante de Bosha, invisible para Zu Wang, La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares el arquitecto que lo diseñó. Fue la idea que se cruzó por mi mente en ese momento: tienes que soñarlo para poder cruzarlo. Necesitaba esa noche para soñarlo, necesitaba ganar tiempo. Lo primero que tenía que hacer era salir de allí. –Andrés, supongo que ha llegado el momento de hacer un trato. Comprende que quiera salir de todo esto indemne. –Dime dónde están los diamantes y hablaremos. –De acuerdo, pero antes me gustaría saber qué voy a sacar yo de todo esto, compréndelo, me he arriesgado más que nadie en esta operación, y creo que no lo he hecho mal, nadie sospecha de mí. Andrés sacó la mano del bolsillo de su chaqueta, empuñaba una pistola, y, sin mediar palabra, disparó a mi compañera. –Adiós al último eslabón de la cadena. Espero que tú seas más lista y no me engañes o terminarás igual que ella, y es algo que no deseo en absoluto. Dame los diamantes –saqué la bolsita y se los entregué sin dudarlo un instante. Estaba muerta de miedo después de ver la frialdad con que quitó la vida a mi pobre compañera–. Cuando termine esta operación, desapareceré y nadie volverá a saber nada de mí, y tú, querida, podrás seguir con tu vida, eso sí, con la boquita bien cerrada. Pronto lo olvidarás todo, será como un mal sueño. Sabes, rubia, siempre te admiré, y por eso, te dejaré vivir; no sólo me gustabas, te respetaba. En una ocasión me di cuenta de que estabas pasando una mala racha e intenté ayudarte, rebusqué entre tus cosas para descubrir La visa secreta de Doble A cómo podía hacerlo, fue entonces cuando descubrí tus poemas. Había uno que me produjo una gran tristeza, porque se notaba que estabas sufriendo y sólo pensaba en hallar el motivo de tu desesperación y así poder ayudarte. Arranqué la hoja de tu cuaderno y me la llevé conmigo, y aún la conservo. El poema lo titulaste Mujer, ¿Lo recuerdas?: Si me pongo a pensar, me duele, Si no pienso, también. Mi propia existencia me duele. Con el alma hecha trizas, me desespero… Y me calmo. No sé vivir; sólo sobrevivo. Cuando disfruto, siempre caigo Me sale cara la vida. Nada es gratis. Las deudas del pasado me acorralan. Mis acciones me persiguen y me acosan. El miedo me atenaza, me amordaza. La inseguridad hace mella en mí… Y mis decisiones, escasas. Cuando me empujan, me sobrecojo, Cuando me ayudan, se cobran. La cobardía me tiraniza El malestar, diario; Mis deseos, sencillos e inútiles; Mis intenciones, inmaduras. Todo lo comparto, y todo lo pido. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares No hablo, no digo, No vivo, no siento, no percibo. Acercaos. Aquí, aquí: mirad, Una autómata. Pero no..., Aún no, el dolor sigue ahí Sí, aún siento. En ese momento, cuando Andrés me recitó aquel poema que escribí hacía tanto tiempo, me pareció imposible que hubiera sido yo su autora. Ni siquiera lo recordaba, y él se lo sabía de memoria. Repasé aquella mala época de mi vida, pero también que siempre me crecía en las adversidades. Era una de mis pocas virtudes. La calle estaba desierta, estaba amaneciendo, no sabía cómo había llegado hasta allí, y de la noche anterior, sólo pude recordar que eran las diez de la noche, llovía y paseaba con Andrés después de salir de aquel extraño edificio, y que sentí el pinchazo de una aguja en mi cuello. ¿Dónde habíamos estado? ¿Por qué estaba sentada en aquel banco? ¿Dónde estaba Andrés? Me levanté y miré hacia arriba en donde se podía leer en la placa de la pared “calle San Bernardo”. Apenas pasaban coches. Calculé que serían las seis de la mañana. Divisé la boca de metro de Noviciado. Tenía mi bolso colgado en bandolera, lo abrí y tenía todo allí dentro; todo, menos la bolsa de los diamantes que había entregado a La visa secreta de Doble A Andrés. Me topé con un papel que no identificaba entre mis cosas. Era una carta de puño y letra de Andrés, a juzgar por la firma: Querida Ada, en el mundo hay muchas clases de hombres: yo soy de la peor; podría decirse que soy un grandísimo ‘hijoputa’; lo de grandísimo es para sentirme aún más orgulloso de serlo. ‘Hijoputa’ a secas suena más vulgar, pero aún puedo ser coherente con mis sentimientos y albergar un mínimo de integridad. Éste es mi único acto honesto en años. No hagas que me arrepienta. No habrá ninguna represalia por mi parte. Tengo lo que quiero. Ahora no soy Andrés Álvarez. Como habrás supuesto, para el mundo estoy muerto y enterrado; mi nuevo nombre nunca lo sabrás, así que no te molestes en dar muchas explicaciones sobre lo que pasó ayer. Me hubiese gustado que las cosas entre nosotros hubieran sido diferentes, pero, bueno, ya sabes: lo que pudo ser y no fue, que nunca sea. Soy consciente de que no hay sitio en tu vida para mí. Nunca me hubiese conformado con ser un mero espectador, y, por supuesto, menos aún, eso de ser amigos. Espero no tener que volver a verte, no quiero complicarte la vida ni prescindir de ti. Adiós, preciosa Ada. Andrés Si voy a la Policía, no me creerán. La carta de Andrés, en realidad, no dice nada de nada sobre mi compañera, ni sobre sus actividades, más bien parece la carta de un hombre que se despide. Ha sido muy cuidadoso diciendo La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares las cosas, sobre todo en lo de “prescindir de ti”; hubiera sido más fácil si hubiese puesto, “no quiero asesinarte”, por ejemplo. La calle empezaba a cobrar vida. Paré el primer taxi que pasó y me fui a casa. Todo estaba en calma. Reinaba el silencio. Alcancé la noche como quien cubre una etapa o corona una cumbre, y no pude conciliar el sueño, a pesar de lo exhausta que estaba por todo lo ocurrido. Me pasé la noche escudriñando mi pasado por ver si encontraba algo que explicara por qué me había metido en aquel lío con tremendo desenlace. La idea de la muerte me invadió, de mi muerte, claro. El argumento de la obra de mi vida se complicaba y no conocía el final, sólo podía seguir leyendo. Tenía en mis manos el álbum de fotos que mi madre me regaló al cumplir los dieciséis años. Las imágenes me transportaron a un pasado alegre y despreocupado. Fui una niña a la que no le faltó de nada; mis padres me regalaron una infancia sin traumas ni trastornos, mis deseos se cumplían al instante, no tenía quebraderos de cabeza, destacaba en el colegio, con mis amigas y en mi familia sin el más mínimo esfuerzo. Con el paso de las páginas, pasaba también mi niñez y me adentraba en la adolescencia y en las pre-ocupaciones; a partir de los doce años, mi vida cambió. ¡Tenía obligaciones! Hasta entonces, nunca sospeché que tendría obligaciones, que tendría que sentarme delante de La visa secreta de Doble A un libro y asimilar todo cuanto leía, que tenía que estudiar por obligación para conseguir aprobar unos exámenes que se me atragantaban, y mucho menos que la lectura se me hiciera cuesta arriba; yo quería seguir leyendo para meterme en otros mundos, dejar volar mi imaginación, quería seguir jugando en la calle, ver películas con mis hermanos encerrados en aquella habitación que era tan nuestra, imitando a los actores y montándonos nuestra propia película. No comprendía por qué tenía que renunciar a todo y ponerme delante de un mamotreto que no me gustaba, era incapaz de concentrarme pensando en aquel futuro del que todo el mundo me hablaba y que no alcanzaba a ver; odiaba la tan trillada frase de “tienes que labrarte un futuro”. Mi madre no logró que tuviese interés, y quizá por eso me internaron en aquel odioso colegio donde todo eran normas y preceptos; arrancaron mi infancia de cuajo y sin anestesia, y empecé a saborear la amargura de las lágrimas en silencio. Incluso ahora me resultaba doloroso ver aquellas fotografías a partir de la página titulada “Adita a los doce años”, porque a partir de esa página sólo había fotos de vacaciones familiares, como si el resto del año me lo hubieran robado reduciéndolo al verano. Mi vida entonces se bifurcó: la del colegio y la de mi familia, dos formas de vivir... y dos formas de pensar. Necesitaba recuperarme y volver a ser yo misma con mi mundo interior, poder disfrutarme, y desplegar la coraza que me aislaba de los malos. Pensaba que, en cualquier momento, me quitarían de en medio, las palabras de La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Andrés no me aliviaron y no me fiaba de aquel truhán, yo era pieza clave en todo aquel lío de los diamantes. Tenía que ir a la Policía, antes de que Andrés anulara la posibilidad de que llegara a esa edad en la que no tienes que dar explicaciones a nadie, como decía don Julio. Otra vez vinieron a mi mente momentos de mi infancia, esta vez en casa de don Julio, un maestro jubilado que vivía en una preciosa casa a las afueras del pueblo y al que visitaba todos los días cuando era una niña para saborear aquellas deliciosas galletas que preparaba su mujer y para escuchar sus historias, algunas reales y otras inventadas; yo me quedaba en silencio sentada a su lado en el jardín de la parte de atrás de la casa, a veces nos cubría la noche sin darnos cuenta y yo volvía a casa cuando todos estaban sentados a la mesa para la cena; mi madre me miraba y sonreía, nunca me riñó por aquello, sólo decía “Cuentacuentos, ilústranos mientras cenamos”, y yo me sentía importante, la protagonista de la noche, así que no sólo contaba las historias nuevas de don Julio, también las escenificaba. Después de recoger la mesa, me permitían subirme a ella para poner punto final a la historia de aquella noche, y luego salíamos a la puerta de la calle, mis hermanos y yo, y nos reuníamos con los otros chicos del barrio. Algunas noches les contaba las historias de don Julio y otras mis propias historias. Me aficioné a inventar cuentos, sobre todo, de terror para mantener vivo su interés. Los chicos son siempre muy impresionables. La visa secreta de Doble A Recordé que don Julio me decía: “Niña, si algún día la situación te sobrepasa cuenta hasta 10 y actúa”, y aquella misma noche en que apenas pude dormir dominada por miedos y peligros irracionales, conté hasta 11 y llegué a la firme conclusión de que Doble A, que ya no se llamaba Andrés Álvarez, era asunto zanjado. Y me quedé plácidamente dormida. Aquella decisión de pasar página fue la mejor de todas las que he tenido que tomar a lo largo de mi vida. Los días que siguieron al asesinato de mi compañera esperé y desesperé, pero nada, no me habían vinculado con aquel robo. El colmo de mi frialdad fue seguir trabajando en la joyería hasta que acabó el verano y aprobé la oposición. Desde entonces fui una funcionaria más, profesora en un colegio público. Andrés desapareció de la ciudad y seguramente del país. Ahora, quince años después, aquella historia más que una ‘historia vivida’ parecía una ‘historia inventada’. Una historia de tantas para escenificar encima de la mesa de la casa de mis padres como hacía cuando era pequeña. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares ARE YOU LONESOME TONIGHT? (¿ESTÁS SOLA ESTA NOCHE?) T ODAS las historias encierran ese algo mágico que las hace especiales, no sólo por la historia en sí, sino también por las circunstancias de sus personajes. Esta es la historia de una etapa del Camino de Santiago que cambia el rumbo de los protagonistas en el último tramo. Para ella era la tercera vez que hacía el Camino, una promesa hecha en silencio, y para él era la primera vez. Unos días compartiendo la belleza de la naturaleza, viviendo los sabores y sinsabores, caminando a la par, con los pies hinchados por las ampollas o por esa rodilla que se niega a recorrer el camino sin dolor. Todo superable en la próxima parada. Siempre rodeados de nuevos pueblos y nuevas gentes, y en cada uno de los tramos de la etapa, satisfacción y felicidad, algo nuevo para contar y recordar. Era el último día de aquella etapa del Camino, ya habían pasado por: Astorga, Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza, El Ganso, Rabanal del Camino, Foncebadón, Cruz del Ferro, Manjarín, El Acebo, Riego de Ambrós, Molinaseca, Ponferrada, Columbrianos, Fuentes La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Nuevas, Camponaraya, Cacabelos, Pieros, Villafranca del Bierzo, Pereje, Trabadelo, La Portela, Vega de Valcarce, Ruitelán y Las Herrerías. Salían de León y entraban en Galicia, la ruta de este último tramo del Camino estaba salpicada por brezos, retamas, y centenarios bosques de hayas y robles, y cargada de leyendas, milagros, magia y esoterismo. Estaban entusiasmados por su inminente llegada al final de la etapa, un último esfuerzo y completarían su camino. Decidieron ir por el sendero de tierra y piedra suelta, con pendientes pronunciadas, y fue en una de esas pendientes del Camino de Las Herrerías a La Faba, cuando apareció el maldito fantasma de la impotencia, el peor de todos, ese que imposibilita al ser humano, que le hace dependiente de los demás, ese que todo lo cambia y que convierte al hombre en un ser a merced, porque el miedo y el dolor todo lo anulan; ese dolor intenso que hace que desaparezca el resto del mundo, ese maldito dolor que se intensifica y no desaparece nunca, acentuado por el miedo a lo desconocido, a un futuro incierto. Todo a su alrededor se movía y ella no podía moverse, ni siquiera ponerse en pie, no podía pensar, decía tonterías, o más bien no sabía ni lo que decía, era un guiñapo en manos de alguien que había decidido que su camino terminaba aquí, que no podría continuar a pesar de estar al final de la etapa, la habían arrebatado la felicidad de caminar un poco más, sólo un poco más. Apenas habían transcurrido 24 horas, dos de aquellas las había pasado en el coche de la Guardia Civil que la Are you lonesome tonight? (¿Estás sola esta noche?) había trasladado por aquellos estrechos caminos de piedra hasta la ambulancia, y ésta hasta el centro de salud más cercano para que, después de un penoso reconocimiento, decidieran trasladarla al hospital. Había sido el día más largo de su vida y la noche más penosa tirada en una camilla de hospital en un pasillo frente a los lavabos, con el suero y los calmantes que iban entrando en su cuerpo gota a gota. Esa noche pensó en la buena y la mala suerte, en las circunstancias que nos favorecen y en las que nos entorpecen, en su hijo, en su familia y en sus amigos, y recordó aquel teléfono móvil tan útil, y a aquellos peregrinos que se paraban a preguntar y a ayudar, aquel chico con barba que le cogía las manos y decía que le mirase y se olvidara del dolor; y aquel otro de la imposición de manos... esas maravillosas personas que intentaron que ese maldito dolor se atenuara o desapareciera. Lo peor fue la inseguridad, el miedo, no saber qué la estaba pasando, si acabaría sus días tirada en aquel camino de piedras. No recordaba las caras de aquellos peregrinos, porque miraba sin ver, pensó en sus amigos y compañeros del Camino que se quedaron allí, que renunciaron a seguir su camino para estar a su lado, pero, sobre todo, pensó en él, que no se había movido de su lado, pensó en el terror de sus ojos al sospechar que a ella le había dado un infarto y que podría perderla. Desde el momento en que le dijeron que la vida de su mujer no corría peligro, pero que tendría que pasar una noche en el hospital y no podría quedarse con ella, recordó que tenía canciones de Elvis grabadas en el walkman. La La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares noche sería menos solitaria para ella con aquella música, y también era la manera que tenía de decirle que estarían juntos, los compases de aquella música harían el milagro, y sabía que la magia de su amor por ella se plasmaba en aquella música, y que esa magia no podría romperla ningún fantasma; ya hubo otros fantasmas en el pasado, y podrían aparecer otros en el futuro, pero nunca lograrían que desapareciera esa magia. “Cuando hay dolor, no hay humor”, decía ella encogida en un rincón sobre la cama del hospital, sin poder moverse, pero las circunstancias se atropellaban; en su mente aparecían imágenes absurdas sin por ello dejar de ser reales, imágenes en círculo alrededor de su cabeza, situaciones burlescas y burlonas. Escuchó una y otra vez, Are you lonesome tonight?, aquella balada del Rey, con su voz mágica y rota por el alcohol y las drogas, y quizá el desamor, pero que invitaba al amor y a romper con la soledad, llenar los vacíos del alma con la presencia ardorosa del ser amado: Are you lonesome tonight, Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter sunny day, When I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Are you lonesome tonight? (¿Estás sola esta noche?) ¿Estás sola esta noche?, ¿No me echas de menos? ¿Lamentas que estemos tan separados? ¿Acaso no recuerdas aquel día tan luminoso en que te besé y te llamé dulce corazón? ¿No están vacías y desnudas las sillas de tu casa? ¿No miras fijamente la entrada y me imaginas allí?... [Traducción libre del autor] El cansancio, los calmantes, la melodía armoniosa de las cadencias en la voz de Elvis, y Morfeo, batiendo sus alas rápida y silenciosamente como las de un colibrí, y la transportaron al mundo de los sueños, permitiéndole como a cualquier mortal huir por un momento de las maquinaciones de los dioses. A la mañana siguiente, con el sol de frente, y el cuerpo dolorido aunque anestesiado, viajaron a Madrid con su hermana y su cuñado, ya como peregrinos incompletos sobre cuatro ruedas, esperando una mejor ocasión para culminar aquella etapa. El dolor y el miedo dejaron paso a la esperanza. Hizo suyas las palabras de Vasili Grossman en su novela Vida y destino: “En ningún lugar del mundo hay más esperanza que en el gueto, ¿es posible que todos nosotros seamos sentenciados a muerte, que estemos a punto de ser ejecutados?, los peluqueros, los sastres, los médicos... todos siguen trabajando, ¡qué riqueza de esperanza! y la La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares fuente de esperanza era sólo una: el instinto de vida, sin lógica alguna, resistiéndose al terrible hecho de que van a perecer sin dejar rastro”. Recostada en el asiento del coche, se apoderó de ella el cansancio de la noche anterior mientras recitaba para sus adentros el poema que la daba fuerza en sus peores momentos: Cascotes cascados, Piedras demolidas, Torres destruídas, Torres olvidadas, Polvo, Polvo que se llevó el viento. Y ahora, ahora es tiempo de: Éstos nuevos vientos con nuevos polvos, Distintos, arraigados Antes ajenos, ya propios. Polvos que se han amalgamado, Que se han levantado, soberbios, seguros. Nuevos vientos, nuevos tiempos, Ya presentes, Acertados, Contruidos con convicción, Con certeza de presente y de futuro. Torres inquebrantables. Are you lonesome tonight? (¿Estás sola esta noche?) Y como una promesa de futuro, decidió esperar, porque es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada, pues la esperanza misma constituye una dicha, y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos horribles que su extinción. Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares EL PASADO, PRAETERITUS EST D ESDE que volví de Londres no era la misma, mi carácter había cambiado, me alteraba por cualquier cosa que se salía de la tan acostumbrada rutina. Mi familia y mis amigos lo sabían. Cuando intentaban sonsacarme, sólo obtenían la callada por respuesta, ni siquiera mi marido lograba entrar en mi mundo, sellado desde el mismo día de mi vuelta. Había estado una semana con una familia judía, amigos de mis padres, en una preciosa casa en el norte de Londres, recopilaba datos para mi próximo libro, Los herederos del desastre, un estudio sociológico sobre los descendientes de una niña judía, que estuvo en un campo de concentración nazi con su madre y que ahora vivía con su hija, su yerno y su nieto, en Londres. Salomón, el amigo de mis padres, me había puesto al corriente de esta historia, pero la familia de la niña judía no estaba en la ciudad en ese momento. –Tenías que habernos avisado de tu visita. –No os preocupéis, volveré en breve. De momento, La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares creo que con los datos que me habéis aportado tengo más que suficiente. Muchas gracias por todo. Hasta pronto. Conocí a Lucía en el viaje de regreso a Madrid. Me sentí atraída por aquella bella y ya anciana mujer desde el principio. La suerte quiso que ocupáramos asientos contiguos en el avión. Al principio, apenas un saludo cortés por parte de ambas y el silencio, ese silencio tan común entre seres humanos y que, a veces, conduce a la barbarie; pero, por fortuna una vez más, pasados unos minutos, Lucía se dirigió a mí (en inglés, con extraordinario acento culto de la City): –¿Conoce usted bien Madrid? Mi primer marido vive en la calle Santa Engracia –me pareció un poco extraño que una mujer de unos ochenta años, con el pelo blanco y aspecto de dama de las mesas de la Cruz Roja hablara de un primer marido que iba a visitar–. Mi primer marido es español; lo conocí en Alemania cuando era una adolescente, y después lo volví a ver años después, unos meses antes de nuestra boda. Entonces yo tenía 19 años. Perdóneme... ni siquiera nos hemos presentado. Mi nombre es Lucía –yo seguía tan sorprendida que no articulé palabra –. No podía ser, la niña judía que buscaba también se llamaba Lucía, y tendría más o menos la edad de mi compañera de viaje. Contesté con un simple: soy Amanda. De momento no dije nada más, y dejé que aquella elegante señora me siguiera contando intimidades de su largo y ancho pasado. –Se muere, por eso he decidido venir a España a El pasado, praeteritus est despedirme de él, es la última oportunidad que tenemos. Necesito unas cuantas aclaraciones para poder irme en paz, también yo tengo que contarle algunas cosas que ignora, y que debe saber. El paso de los años hace que las personas reflexionen sobre su vida, ¿sabe usted, querida? Aquella desconocida (mucho más conocida de lo que podría imaginar) me estaba contando su vida, y curiosamente, no me sentí molesta o contrariada como solía cuando algún inoportuno se dirigía a mí sin más, ni siquiera antes de sospechar quién podría ser; al contrario, me interesaba su historia, pero no era el mismo interés que tenía cuando fui a Londres para conseguir datos para el libro, se había convertido en algo personal, pensé que aquella mujer de mirada limpia buscaba un confidente... y lo había encontrado, yo sabía escuchar. Al menos, en aquel momento y con aquella mujer. Después de una pausa, necesaria para ordenar sus pensamientos, Lucía continuó con su historia: –La voy a contar algo que no he contado nunca a nadie, pero necesito una opinión objetiva para mi propia tranquilidad. ¿Le importa a usted, querida Amanda? –Yo me había distraído un momento cuando una de las azafatas pasó con el carrito imposible de bebidas y tentempiés, dirigí mi mirada hacia ella y le pedí disculpas por mi descuido, no quería que pensara que no estaba interesada. Era la persona más interesante que había conocido en muchos años. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares La animé para que siguiera. Mi interés era cada vez mayor, quería hacerla muchas preguntas, pero tuve paciencia y esperé a que ella hiciera una nueva pausa para poder hacerlas. La pausa se hizo esperar: –Mi primer marido, José, era uno de los voluntarios que estuvieron en la guerra en Alemania para luchar contra los nazis. Unos días antes de que asaltaran nuestra casa y nos enviaran al campo de concentración, aparecieron dos españoles en la tienda que había debajo de mi casa, uno de ellos era José; tenía un aspecto terrible, su ropa estaba rota, descuartizada, llena de sangre, y entró cojeando en la tienda; no sabía hablar alemán. Yo me quedé mirando, observando, sólo miraba, observaba y permanecía en otro plano, pendiente de lo que pudiera ocurrir, con un miedo atroz, realmente llevaba tiempo aterrorizada, sospechando de todo y de todos. Tenía una barra de pan, que acababa de comprar, pegada a mi cuerpo, asiéndola para que nadie me la robara, no podría conseguir nada más hasta el día siguiente. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba siendo observada por uno de los muchachos españoles, me estaba mirando con mucha atención como si hubiese entendido todo lo que yo estaba pensando para mis adentros. El tendero de mi barrio no acertaba a comprender lo que intentaban decirle aquellos jóvenes pese a los muchos gestos que hacían; mi español no era muy bueno, sabía palabras sueltas, algunas frases y poco más. Aprendí español de Ana María, la cocinera de casa, que llevaba ya dos años con mi familia. El día en que ésta había llegado a Alemania, El pasado, praeteritus est cuando mi padre la acogió, venía huyendo de la guerra civil de España, dejando a su marido Ángel y a sus hijos, Ana María, que tenía 9 años, y José, que tenía 17, en Madrid. Las últimas noticias que Ana María había recibido de España eran desalentadoras, yo la oía pasear por su cuarto durante horas antes de acostarse, pero lo único que sabíamos de ella es que era de un pueblo de Segovia y que trabajaba de maestra en Madrid. Después nos enteramos de que su marido había estado en el bando republicano durante aquella absurda guerra entre hermanos. Uno de tantos días que paseaba arriba y abajo en su cuarto pensando la forma de volver a Madrid, había recibido una carta de su hijo Ángel, la informaba que su padre había muerto, su hermana se había ido al pueblo con sus abuelos y él pensaba presentarse voluntario para combatir en Alemania. No podía pasar otra vez por lo mismo, o mucho peor; se trataba de su pequeño, a quien suponía estudiando. Ella enviaba dinero todos los meses para que no les faltara de nada a sus niños, su marido no conseguía trabajo y no podía hacer ninguna aportación económica. Pese a todo, lo estaban pasando mejor que muchas familias gracias a sus giros mensuales. Ahora todo había cambiado... no podía permitirse perder también a un hijo, no pudo despedirse de su marido y tampoco sabía qué había pasado, su hijo sólo le decía en la carta, “Papá ha muerto”. Le vio por última vez en las Navidades de 1938 y ya habían pasado más de dos años. Yo conocía toda la historia porque me la había contado tres días antes Ana María, antes de despedirse de mi La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares familia. Volvía a España con un pasaporte alemán que había conseguido por unos amigos españoles de su pueblo (el mundo es un pañuelo), simpatizantes del régimen, a los que no soportaba, pero ¡las circunstancias, mandan! Ana María no resultaba sospechosa: una mujer de 40 años, delgada, rubia y de ojos claros bien podía pasar por alemana, lo malo sería si tenía que contestar a alguna pregunta, pues su alemán era más bien escaso. Mientras pensaba lo que me había contado Ana María, recordé la fotografía que había visto en su mesita de noche, sin duda era el mismo chico aunque mayor; tendría unos 18 o 19 años, y el de la fotografía sería más o menos como yo. Lucía miró a una Amanda embelesada y cada vez más convencida de que aquel relato era el que ella quería contar en su libro; sonrió y continuó con su historia de la tienda, de cuando conoció a José. –Yo no podía apartar la vista de José, y antes de que se dirigiera a mí, le abordé. “¿Tú eres José, el hijo de Ana María?”. Como ya la he dicho mi español no era muy bueno, así que le hice la pregunta de nuevo; él miró a ambos lados y me preguntó, “Y tú, ¿quién eres?”, entonces con una sonrisa, le dije: “Soy Lucía Luvick y voy a cumplir 13 años el 7 de abril”. No sé por qué le dije aquello, supongo que porque mi aspecto era de niña pequeña y quería que me viese como adulta. José sonrió y me dijo: “Muy bien, Lucía de casi 13 años, ¿por qué sabes quién soy?” “Soy amiga de El pasado, praeteritus est tu madre, ella ya no está aquí”, le respondí segura de mí misma y algo coqueta. La sonrisa de José desapareció. Se puso tenso y agresivo, sujetándome por los brazos, me zarandeó y me preguntó, “¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi madre? ¿Está bien?”, y un montón de preguntas más, con miedo y terror en su mirada. Yo, sin embargo, no sentí miedo, ningún miedo, ni siquiera cuando empezaron a dolerme los brazos por la fuerza con la que me estaba sujetando, pero le grité para que me soltara y le dije, “¡No, no, no!, está bien. Se ha ido a España hace tres días”. Entonces él me soltó, su cara empezó a cambiar de color y se cayó al suelo desvanecido, como si hubiese reunido todas sus fuerzas para poder llegar hasta allí, y ahora que lo había conseguido, le abandonaran. Así conocí a mi marido. Esa fue la primera vez que le vi. No volví a saber de él hasta 1946, en México. Yo no había interrumpido en ningún momento a Lucía; cada vez estaba más fascinada con la historia de aquella mujer. Fue en ese momento cuando Lucía hizo una pausa y se quedó pensativa, cuando por primera vez le pregunté: –¿Méjico? – Sí, Méjico –contestó Lucía–, o por fin Méjico. Allí empecé realmente a vivir; los cinco años que transcurrieron desde que conocí a José, sólo sobreviví. Mi vida de adolescente truncada por esos malditos nazis. Dejé que transcurrieran unos minutos. Lucía estaba en otro mundo, en su mundo, en su pasado, en esos años que La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares había querido borrar de su memoria, pero que volvían, con dolor, con muchísimo dolor a juzgar por su expresión. ¿Y si ya no me contaba más? ¿Qué habría pasado después de que José desapareciera de la tienda con su compañero? ¿Qué le pasó a ella? ¿Cómo fue a parar a un campo de concentración con su madre? Las preguntas se agolpaban en mi mente y sólo quedaba una hora para llegar a Madrid; la curiosidad hizo que me mostrara un poco impertinente, pero había sido Lucía quien comenzó a relatar su historia, ahora no podía quedarse sin acabarla, no podía quedarme sin saber, tenía que saber qué pasó, así que llamé la atención de Lucía. –¿Qué pasó cuando salió de la tienda? –Lucía la miró de nuevo, sosegada y sonriente, y retomó la historia donde la había dejado. –Al salir de la tienda subí a mi casa, tenía el pulso acelerado y subía los escalones de dos en dos, tropecé un par de veces. Mi madre estaba en la cocina, ya no teníamos cocinera, bueno, en realidad, ya no había nadie en casa más que mi madre y lo que quedaba de mi padre después del último interrogatorio. Se pasaba el tiempo en el salón, sentado mirando al infinito hasta el día de nuestra detención y su asesinato; -ese día estaba mejor, interpretababa al violín la primavera de las cuatro estaciones de Vivaldi, ese día me sentí afortunada pensando yo era como el propio Vivaldi cuando escuchaba a su padre, su maestro, el violinista Giovanni Battista-; al oirme mi padre se giró y me vio entrar atropelladamente, yo gritaba “¡Mamá!, ¡papá!, he conocido El pasado, praeteritus est al hijo de Ana María, estaba abajo en la tienda, es guapísimo”. Aquello lo dije sin pensar, fruto de mi excitación; mi padre me sonrió. Usted no puede imaginarse la felicidad de aquel instante, mi padre no sonreía desde hacía mucho tiempo. Mi madre salió de la cocina al oírme gritar, y sonrió también; mi madre tenía la sonrisa más bonita del mundo, ¿sabe?... Desde ese día no volvió a sonreír hasta que llegamos a México años después. Mi madre se acercó a mí y me dijo: “¿Dónde está?, ¿le has dicho que suba a casa?”. Pero yo no le había dicho nada; es más, le había dejado sentado en el suelo de la tienda y me había marchado. Dejé a mi madre con la palabra en la boca y salí de mi casa bajando las escaleras a tal velocidad que no creo que tardara más de dos minutos en estar de nuevo en la tienda. Ya no estaba en la tienda. Me recriminé mi torpeza. Salí de allí y recorrí todas las calles del barrio hasta los límites que me permitían, pero no los encontré. En el camino de vuelta hacia mi casa pensé que nunca volvería a ver a José, recordando su cara y sus gestos, una sonrisa apareció en mi cara, nunca me había gustado ningún chico, me parecía una tontería, sólo me interesaban los libros, en ellos me perdía cuando quería huir de la realidad, pero en ese momento sólo pensaba en la cara de José. El 3 de agosto de 1940, apenas quedaban judíos en Alemania, supongo que no tengo que decirte por qué, mi madre había logrado que nuestro escondite, nuestra casa, pese a los numerosos registros de las horribles SS, resultara segura, pero unos días después, nuestro pequeño refugio La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares fue descubierto, mi madre y yo arrestadas y conducidas a un campo de concentración, y mi padre... mi padre fue asesinado allí mismo, en nuestra casa. En este punto, Lucía se quedó callada, tomó aire y me dijo: –Querida, me va a permitir que no le cuente nada más de ese trágico momento ni del campo de concentración, no quiero volver a revivir esos malditos años, lo que sí te contaré es el día en el que fuimos liberadas– aunque no me satisfizo nada aquella laguna en su relato, lo cierto es que la historia de amor de Lucía con aquel español me tenía atrapada y seducida. Lucía continuó: –En el campo, no teníamos apenas noticias del exterior, a veces se colaba alguna noticia de alguien que había oído algo, pero nada concreto; vivíamos sin esperanzas, o con muy pocas. Aquella mañana sólo se quedaron dos guardias delante del barracón y no nos hicieron salir al patio como de costumbre; tampoco nos dieron la bazofia de siempre, sólo nos daban comida dos veces al día, por la mañana y por la noche; nadie se movía, la mayoría de las mujeres porque apenas se podían poner en pie. Mi madre se acerco a mí –dos lágrimas brotaron de los ojos de Lucía, conmocionada por los recuerdos vividos, y Amanda estuvo a punto de acompañarla en aquel reguero de emociones–, la cara de mi madre era la de una persona muy mayor y apenas tenía 37 años, mi aspecto era algo mejor que el suyo, supongo que tenía más fortaleza por mi edad, o quizá que sus penas habían sido demasiadas, yo ignoraba muchas de ellas, y la El pasado, praeteritus est cantidad de veces que se expuso para que yo no padeciera. Estábamos abrazadas cuando llegaron soldados americanos gritando y pidiendo que no nos moviésemos, un médico iba a ir una por una para comprobar nuestro estado. Ni alegría, ni pena; ya no sentíamos nada, esos soldados podrían haber llegado en silencio y arrastrándose como serpientes al acecho que hubiese dado lo mismo, lo que allí se encontraron fueron los deshechos, los restos de lo que un día fueron mujeres y niñas sanas y felices. Apenas quedábamos unas cien de las tres mil que éramos en aquellos barracones cuando llegamos. No recuerdo mucho de nuestro traslado al hospital, ni del uniforme de los soldados. Mi memoria es selectiva ¿sabe usted, querida Amanda?, es algo que aprendes con los años, hay cosas que es bueno que permanezcan en el olvido si quieres seguir viviendo, y yo fui de las afortunadas. ¡Logré sobrevivir! Lucía se incorporó para abrocharse el cinturón, el avión iba a aterrizar. No iba a permitir que la historia quedase a medias, así que me ofrecí a acompañarla en el taxi desde el aeropuerto. –Permítame que la acompañe, no tengo nada que hacer –. Pero Lucía se volvió hacia mí y mirándome a los ojos me dijo: –Hay cosas que tengo que hacer sola. –Está bien, lo comprendo, pero podríamos quedar para tomar un café un día de éstos, antes de que regrese a Londres, ¿le parece bien? La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares –De acuerdo, pero de momento no voy a regresar a Londres, me quedaré en Madrid al lado de José, uno de los dos hombres de mi vida, el otro murió hace un año. Después de despedirme de Lucía, regresé a mi casa y cada día llamaba al teléfono que me había dado Lucía con la esperanza de poder hablar con ella. Ya habían pasado cinco días desde que volví de Londres y aún no lo había logrado, tampoco sabía la dirección, sólo que era la calle Santa Engracia. Un día me recorrí la calle desde Alonso Martínez hasta Cuatro Caminos, mirando a todo el mundo, las personas que entraban y salían de los portales y las que paseaban o salían y entraban en el metro, con la esperanza de volver a verla. Era la primera vez que me sentía tan intrigada por alguien, sentía que ya formaba parte de la historia de aquella ya no tan desconocida anciana del avión, y necesitaba contarle que era precisamente ella a la que fui a ver a Londres para conocer su historia. Era una espiral sin fin. El tiempo transcurría sin pasión, casi desganado. Raúl, mi marido, empezaba a tener la impresión de estar viviendo con una mujer distinta, descubriendo nuevos gestos y actitudes. Notaba mi cansancio en la mirada como preludio de cualquier conversación y le invadía el temor. Estoy profundamente enamorada de mi marido, lo supe desde el primer beso que le di y que a él le pilló desprevenido, desde el segundo que él había buscado, y todos los demás que se escribieron en mi corazón como el nombre del poeta inglés sobre el agua. Llevamos cuatro El pasado, praeteritus est años compartiendo nuestra vida y superando obstáculos, y teniendo presente en todo momento la imagen de nuestros cuerpos desnudos, enlazados. Mi pasión caló profundamente en él, se empapa de mis caricias, y no era algo a lo que pueda ni quiera renunciar, pues tengo el convencimiento de que es el hombre de mi vida, de mi pasado, mi presente y de mi futuro, por eso aborrezco sentirle, cada vez más, fuera de mis pensamientos, ahora sólo pienso en Lucía, convertida en una obsesión. Era domingo por la mañana, la mezcla de las distintas músicas de los vecinos se colaba por la ventana del dormitorio formando un batiburrillo de melodías desconcertadas; estaba tan acostumbrada que ya no distinguía, ni escuchaba, era como un eco lejano, un zumbido en los oídos, ruido, sólo ruido de la ciudad. Estaba a punto de vestirme para salir a la calle a buscar el periódico cuando sonó el teléfono; si Raúl estaba en casa era el que atendía el aparato, pero esta vez salté del sofá y fui a descolgar el auricular. –¿Diga? –¿Amanda? –Sí, soy yo. –Hola, soy Lucía, perdona por no haberte llamado antes (me gustó que me tuteara), pero se me complicaron las cosas, aunque no me olvidé de ti en ningún momento. ¿Qué tal si continuamos con nuestra conversación? La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares Se me aceleró el pulso y no pude controlar el entusiasmo, apenas responder, balbuceé algo así como “de acuerdo, claro, cómo no”, y después de unos segundos, colgé el teléfono y salí de casa sin despedirme siquiera de mi marido, turbado ante aquella extraña situación. Lo primero que tenía que hacer era contarle a Lucía que el motivo de mi visita a Londres era localizarla y hablar con ella. Salomón me confirmó por teléfono que efectivamente Lucía estaba en Madrid, y por los datos que le conté, no había duda de que se trataba de ella. Cuando llegué a la cafetería, estaba vacía, a excepción de un camarero detrás de la barra. Lucía no había llegado. Me quedé mirando la calle un momento esperando que apareciera; tenía el corazón en un puño, al cabo de unos minutos decidí sentarme en una de las mesas que estaban más alejadas de la puerta. Después de tres cañas y una eternidad esperando (otra vez el tiempo jugando a ser humano), apareció Lucía. La cafetería estaba llena de gente. –Hola Lucía, me alegro de verte –había decidido también tutearla, a pesar de que ciertas personas como Lucía, de edad provecta, me imponían un respeto y un tratamiento distintos–, estoy en aquella mesa del fondo, aunque no sé si podremos hablar tranquilamente; cuando llegué, la cafetería estaba vacía –al tiempo que salían esas palabras de mi boca, me di cuenta de que no quería que sonaran a reproche por la tardanza de Lucía y me apresuré a añadir–, si quieres nos vamos a otro sitio más tranquilo, conozco una El pasado, praeteritus est tasca que a estas horas nos permitirá hablar con calma y en silencio. Lucía me tranquilizó con un gesto amable y nos sentamos a la mesa que había elegido. –He estado ejerciendo de anfitriona en casa de José hasta que ha llegado su enfermera, de ahí mi retraso. –¿José es tu primer marido, no? –Sí, sólo estuvimos casados 14 meses; estuve muy enamorada de él desde el primer día que le vi en 1940 en aquella tienda, perdí su pista durante años y lo volví a encontrar en México, ¿recuerdas? –Sí. ¿Se casó entonces con el hijo de su cocinera? ¿Es el mismo José? –las preguntas se me atropellaban y se empujaban unas a otras. Lucía se percató enseguida de mi nerviosismo y me tranquilizó como solía. –Sí, tranquila, querida Amanda, te contaré el resto de la historia: Mi madre y yo nos trasladamos a Ciudad de México en 1946, a casa de un hermano de Ana María, la madre de José. que tenía una tienda de comestibles, y que se trasladó a México en 1939 cuando fusilaron a su mujer que era del bando republicano. En 1942 conoció a María, una mejicana, se enamoraron y se casaron, le iban bien las cosas, y cuando se enteró de nuestra desdicha por nuestra Ana María, que fue la única que se interesó por nosotras después de la guerra, se puso en contacto con nosotras y nos rescató. Cuando llegué a México, no conocía a nadie, mis La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares estudios se habían interrumpido y tan alejados en la memoria que apenas recordaba nada, mi madre quiso que los acabara e ingresara en la Escuela de Magisterio, pero antes tenía que apuntarme a un curso intensivo y superar un examen de acceso; mi gran problema era el idioma, mi español era muy pobre todavía, así que me pasé unos seis meses intensos de estudio sin apenas salir de casa más que para ayudar en la tienda de vez en cuando. Estaba acabando el año de 1946 y todo el mundo se había lanzado a comprar productos navideños; la alegría inundaba las calles, la guerra quedaba atrás, todos hacíamos un gran esfuerzo para no recordar el pasado y mirar al futuro. El 21 de diciembre entró una pareja en la tienda, yo estaba sola, mi tía María había salido a llevar un pedido; entonces oí: –Buenos días –no puedo explicarte lo que sentí, reconocí su voz al instante, no me atrevía a darme la vuelta en el mostrador de la tienda; al momento, oí otra vez: –Buenos días –entonces sí me di la vuelta y le vi. Era José. Habían pasado seis años, pero él estaba igual que el día que entró en aquella otra tienda de Alemania, y le contesté, pensando que me reconocería: –Buenos días –pero no fue así, no se acordaba de mí, su cara de indiferencia me lo dijo al instante, así que me recompuse de la ingrata impresión y pregunté: –¿Qué desean? –la mujer se volvió, vi que estaba embarazada de al menos siete meses, le agarró de la cintura y dijo: –Cariño, no compres demasiados dulces, no me El pasado, praeteritus est convienen, estoy gordísima –el acento de ella era alemán aunque hablaba español perfectamente; tendría unos 20 años más o menos, rubia de ojos claros y muy bonita. Él la miraba embelesado mientras ponía una mano en su barriga y le dijo: –De acuerdo, querida, no te preocupes –entonces se volvió hacia mí, me guiñó un ojo, y me dijo: - La encantan los dulces, y como ves está guapísima, no es cierto que esté gorda, ¿verdad?, y me pidió un kilo de polvorones y un montón de dulces navideños. Por supuesto no contesté a aquel “¿verdad?”. Gracias a que en ese momento entró mi tía en la tienda, porque me había quedado paralizada. –Buenos días, señores Soto. –Buenos días, doña María. ¡Les conocía! Mi tía María conocía a José y a la mujer que lo acompañaba. –¿Haciendo compras navideñas? –se dirigió mi tía a José. –Pues sí, estaba haciendo el pedido a su dependienta. –No es mi dependienta, es mi sobrina Lucía; es alemana como su mujer, la recuperamos junto a su madre a través de la madre de usted que siguió en contacto con mi cuñada. –¡La chiquilla del pan! –por fin me había reconocido, o más bien, recordaba quién era–. Dios mío, no pareces la misma, eres toda una mujercita. No sé que me molestó más, si el termino “mujercita” o descubrir que no había pensado en mí en todos estos La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares años, que sólo fui “la chiquilla del pan”, ¡y yo que no le había sacado de mi mente! Fue mi único consuelo en los días terribles que tuve que pasar en aquel infierno, así que me sobrepuse como pude, recuperé parte de mi entereza y arrogancia juveniles y, disimulando como pude, le pregunté a mi tía: –¿Quién es? –Es el hijo de Ana María, ¿te acuerdas de ella, verdad? –Ana María, claro –pero ¿por qué mi madre no me había contado nada?, ¿por qué no me dijo que seguían en contacto y que gracias a ella estábamos allí?–. ¿Qué tal está su madre? –pregunté sin demasiada convicción, aunque sinceramente interesada en saber qué había sido de Ana María. –Muy bien, gracias. Me alegra verte. –Bueno, Lucía, puedes irte, ya me ocupo yo de estos señores –y con esas palabras de mi tía, salí de la tienda en una nube. No se me borraba la cara de José, bueno, en realidad nunca se me había borrado, siempre albergué la esperanza de encontrarle y de que él sintiera lo mismo que yo. Ahora que le había encontrado, estaba casado, estaba enamorado de otra mujer, y a punto de ser padre; mi mundo se derrumbó y sin darme cuenta, las lágrimas brotaron... otra parte de mi pasado que tenía que borrar. Yo estaba tan callada y absorta en el relato de Lucía que cuando ésta miró al camarero que estaba plantado delante de nosotras, me apresuré a pedir. El pasado, praeteritus est –Dos cafés, por favor. –¿Con leche? –¿por qué siempre ofrecerán el café con leche, si uno, el cliente, pide café a secas, sin complemento, leches? –No, solos –contesté, recordando que en el avión Lucía se pidió café sin leche. Me volví hacia Lucía y dejé de prestar la poca atención que había brindado al camarero. –Sigue, por favor. ¿Cuándo le volviste a ver? –Unos meses después, también en la tienda de mis tíos, esta vez llegó solo y me saludó. –Hola, Lucía –recordaba mi nombre–, ¿qué tal estás? –decidí hacerme la interesante. –Hola, ¿qué tal, señor Soto? –Llámame José, por favor, al fin y al cabo somos casi de la familia. –Hola, José, ¿qué tal tu mujer? –Murió en el parto –en aquel momento, yo también me quería morir, no sabía qué decir, y José estaba sufriendo, sólo atiné a decir: –Lo siento, lo lamento de veras, José. –Sí, gracias; desde su muerte, hace dos meses, su madre se ocupa de mi hijo Frank, como ya sabes mi madre está en España, y a mí se me hace un mundo en estas circunstancias A partir de aquel día, empezamos a salir con regularidad. José estaba perdido, muy triste y la solución fue casarse conmigo para que ejerciera de madre de su hijo y paliar su soledad; así que a los pocos meses nos casamos, La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares el 8 de octubre de 1947, y me encontré con un niño de ocho meses en mis brazos y un marido que nunca estuvo enamorado de mí, lo supe después, bueno, en realidad lo había sabido siempre, pero la esperanza de que eso cambiara y mi gran amor por él, me mantenían esperanzada. Siempre había sido un hombre honrado, pero en aquella situación, su dolor no sólo le hizo daño a él... no se portó bien conmigo. Han pasado sesenta años sin ninguna explicación. Me localizó a través de la embajada alemana y me llamó hace un mes más o menos, y por eso he venido a Madrid. Se muere, le queda muy poco, nuestra hija Ana María (se llama así por la madre de José), y nuestro nieto Fernando quieren conocerle, vendrán mañana. No me quedaban claros algunos aspectos de aquella historia de amores y desamores, tan propia de la condición humana, por otra parte. En mi mente un tanto angustiada por acontecimientos imprevistos y descontrolados, quería ver en la historia de Lucía un poco de mí misma y mis deseos insatisfechos... quería un final feliz. –Pero ¿por qué te separaste de José? –Yo no me separé de él, se fue; un día se levantó y me dijo que había dejado a Frank con su abuela (la madre de su primera mujer, la que falleció) y que iba a buscarle porque se marchaban a España. Allí tenía el resto de su familia, su madre no se encontraba bien y quería volver a su pueblo de Segovia, allí estaban los hermanos y los padres El pasado, praeteritus est de su madre, y no quería que los bisabuelos murieran sin poder conocer a Frank; había decidido llevarse a su hijo, en ningún momento me incluyó en sus planes. Ese día, 22 de diciembre de 1949, fue la última vez que le vi. Y ese fue otro golpe más de los que tuve que soportar en la vida, y aunque yo no lo sabía aún, un pedazo de José se quedaba conmigo, estaba embarazada de dos semanas. Mi hija nació el 8 de octubre de 1950, justo un año después de nuestra boda, tiene 60 años, y la próxima semana yo cumplo 83 . –¿Nunca le contaste a tu hija nada de su padre? –Nunca, le dije que había muerto antes de nacer ella. El dolor del abandono y el resentimiento me hicieron mentirle. Cinco años después de que se fuera José, me trasladé con mi madre a Londres, conseguí trabajo gracias a la Escuela de Magisterio, impartiendo clases de alemán y de español en un colegio del norte de Londres; los cinco años de reclusión posterior a la partida de José los aproveché para sacarme el título y para aprender inglés. En Londres conocí a mi segundo marido, le llamo así aunque nunca me casé con él, ya que nunca me divorcié de José. He sido muy feliz a su lado, ha sido el verdadero padre de mi hija y el verdadero abuelo de mi nieto hasta que murió el año pasado. Lo más curioso es que Frank (el hijo de José) los ve como una amenaza, porque legalmente mi hija podría reclamar su parte de la herencia si José fallece. He intentado aclararle las ideas y le he contado mis intenciones, que sólo quiero que José sepa de la existencia de su hija. No quiero La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares ninguna herencia, ni nuestra hija tampoco, pero que sí le gustaría conocer a su padre biológico antes de que él muera. La vida de Lucía cada vez se ponía más interesante; mi propia vida parece insulsa, todo tan esquematizado, con un marido previsible sin un solo movimiento que se salga de lo establecido. Posiblemente pasaré los próximos 20, 30 o 40 años a su lado sin grandes emociones, porque ni siquiera es detallista, nunca espero ningún tipo de sorpresa por su parte, me esfuerzo en darle emoción a mi vida pero es inútil, Raúl es rígido, metódico e inaccesible, de un hermetismo desesperante. Permanecimos calladas, sumidas en nuestros propios pensamientos durante unos minutos, hasta que Lucía rompió el silencio para hacerme una propuesta: quería que la acompañara a la caja de ahorros que había cerca de la casa de José. La falta de experiencia con sus dineros en los últimos diez años, desde que su nieto se ocupaba de ellos cuando se licenció en Economía, la obligaron a pedirme ayuda; no era muy buena en estas lides y menos aún con los términos en español, talones bancarios, cuentas y todo lo relacionado con transacciones, sólo disponía del dinero que su nieto le administraba por petición suya. Yo la seguí por las calles sin saber con certeza si Lucía sabría llegar al banco. Al doblar la esquina de una calle, Lucía me preguntó sí quería conocer a José, estábamos en el portal de su casa. Subimos al segundo piso y llamamos a la puerta, nos abrió un señor de unos sesenta años que se El pasado, praeteritus est dirigió a nosotras de forma poco menos que grosera y desafiante: –¿Qué desean? –yo no sabía por qué aquel extraño se dirigía de esa manera tan impertinente a Lucía, pero decidí esperar a ver qué ocurría... tal era la expectación que me despertaba aquella vida tan ajena a la mía, siempre esperaba que ocurriera algo insospechado e imprevisto, dados los cambios bruscos que había experimentado siempre la anciana mujer a lo largo de toda su vida. –¿Disculpe?, ¿le conozco? –siempre elegante y cortés, sin perder la compostura ni la altivez de su edad, el hombre se plantó frente a ella y le respondió: –Usted, a mí no, pero yo sospecho quién es usted, la enfermera me ha puesto al día de lo ocurrido esta mañana cuando usted se presentó aquí como la mujer de mi padre. Bueno, en realidad no es del todo cierto que no me conozca; me conoció de niño; es más, creo que fue una especie de madre allá en México, y digo creo, porque no recuerdo nada de aquel tiempo, aunque lo que me han contado es qué parte ocupaba usted entonces en la vida de mi padre, a pesar de que él seguía enamorado de mi madre, y para su información no se acordó nunca de usted, debe haber sido el miedo a la muerte lo que ha hecho que la llame a usted en el último momento. Lo siento, pero lo mejor es que se vaya por donde ha venido. La sorpresa y la incredulidad se reflejaban en su rostro de Lucía, aunque algo conmocionada, logró sobreponerse y dejó que los recuerdos de aquel que fue un niño La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares en las tierras calientes de México fluyeran con ternura, pues ternura era lo que sentía a esas alturas de su vida por todo lo que había vivido y sido con José, su primer gran amor, sus primeros y tímidos pasos en el largo camino hacia la felicidad, luego torcido por el dolor y la decepción. Una vida entera. –¿Frank? ¿Eres Frank, el hijo de José? ¡Qué alegría después de tanto tiempo comprobar que estás bien! ¡Dios santo, qué bendición! –no obstante la indudable sinceridad de Lucía al mostrar júbilo ante este reencuentro, a Frank le dejó frío, siguió dejando claro su enfado y su inseguridad, por no hablar del distanciamiento emocional como si temiera que Lucía se abalanzara sobre él y empezara a besarle y le siguiera tratando como el niño que fue y que la anciana conoció. –Déjese de tonterías, señora. No me interesa su estado de ánimo, ni nada de su vida, tengo suficiente con mis propios problemas, no necesito que aparezca nadie de un pasado remoto de la vida de mi padre para complicármela más. –Tu padre quiere verme, sabe que se acerca el final de su vida. –Mi padre no está en condiciones de hablar ni con usted, ni con nadie, lleva inconsciente ocho días y el médico nos ha dicho que no cree que se recupere. Dicho esto, Frank se dio media vuelta y desapareció dando un portazo, ante la mirada incrédula de la pobre Lucía, y la mía, incapaz de comprender por qué el miedo tiene tanto poder. El pasado, praeteritus est Acompañé a Lucía hasta el hotel. No intercambiamos palabra por deseo explícito de ella; sólo al despedirse, me dio las gracias por mi compañía y paciencia y quedó en llamarme para solucionar lo del banco, porque en esos momentos no sabía qué iba a hacer y qué decisión debía tomar dadas las circunstancias. Ya había pasado una semana y no había vuelto a tener noticias de Lucía. Me acerqué a su hotel y el director me comunicó que aquella misma noche del día en el que me despedí de ella, tuvo un ataque cardíaco y la trasladaron al hospital, donde murió dos días después. Su hija y su nieto habían llegado a Madrid y se ocuparon de todo. Desde allí, y sin comprender la dirección que tomaban mis pasos, me dirigí a la casa de José, la portera me dijo que la casa estaba vacía desde que murió el señor. José había muerto la misma noche que Lucía sufrió el ataque cardíaco. Lucía comprendió que ya era muy tarde para todo, y el destino quiso que no sobreviviera al único hombre que había amado. La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares TRONOS, QUERUBINES Y SERAFINES I BA camino del hospital, pensando en el DESTINO, no como final de etapa, sino como fuerza desconocida que obra sobre los hombres y los sucesos. Me hacía preguntas sin respuestas tales como “¿se forja uno su propio destino?” o “¿éste te pisa y repisa o te salva y resalva cuando le da la real gana?” Y de repente recordé a aquella preciosa chica. Me encontraba delante del mismo hospital en el que Angélica me había contado su historia. Entonces dudé de su salud mental, y de la mía, y dudé si realmente había existido. Nadie nos vio hablando, y mi estado emocional aquel año era bastante lamentable por motivos que ahora no vienen al caso. Me pregunto si no existirán seres predestinados, creados, no se sabe dónde, y no se sabe cuándo. Angélica estaba destinada a proteger, ya que, según ella, era un Ángel, y ahora puedo dar fe de que en realidad lo era, en esta realidad o en otra, no por su hermosura, candor o inocencia, que también, sino porque era un mensajero La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares y acompañante divino. Me acompañó y me dejó un mensaje sin palabras, directo al alma. Tenía quince años cuando la conocí; la altura y complexión perfectas, y la cara angelical. Me contó que era un Serafín, pero que sólo llevaba un año en tal condición; antes había sido un Querubín, y antes un Trono. Si he de atenerme a la jerarquía de los ángeles, diré que Angélica había conseguido el más alto rango. La convirtieron en un Ángel del primer Coro Celestial desde niña, cuando apenas contaba con tres años de edad; su tutor, para no abusar de su cargo, le había otorgado el de Trono del Coro Celestial (Trono: ángeles que están muy por encima de toda deficiencia terrena). La niña aparecía de repente en los escenarios más insólitos, para proteger a quien la necesitara. La primera vez que se hizo público su “don” fue con seis años: apareció en el patio del colegio y salvó a un niño de precipitarse al vacío, cuando, y a pesar de tener un pie en el aire, hizo que retrocediera hasta un lugar seguro. Sólo una frase suya, y el destino de aquel alma infante cambió. Después del milagro del niño, fue considerada un Ángel por todos, no sólo por su tutor, y la ascendió a Querubín (Querubín: guardianes de la gloria de Dios con plenitud de conocimiento y rebosantes de sabiduría; su inteligencia les permite conocer a Dios). Fue Querubín hasta cumplidos los catorce años que fue ascendida a Serafín (Serafín: espíritus bienaventurados que rodean el trono de Dios y están en constante alabanza). Tronos, Querubines y Serafines No fueron muchos los milagros que me contó, el que más llamó mi atención fue el que la había ocurrido un año antes: Estaban acabando las clases en el colegio y todos los alumnos preparaban la fiesta de fin de curso, Angélica formaba parte de la compañía de teatro. El salón de actos estaba patas arriba, el grupo de Angélica estaba ensayando una de las obras de Goethe, Fausto, y el personaje de Angélica era Mefistófeles (el que no vio la luz de Dios). De repente, en pleno ensayo, en el momento en que Fausto decide entregar su alma al diablo a cambio de alcanzar la cumbre de la sabiduría, ser rejuvenecido y obtener el amor de una bella doncella (Margarita), Mefistófeles (Angélica) se desplomó en el escenario. A los pocos segundos, todos los que estaban en el salón de actos la estaban rodeando, nadie reaccionó, ni a nadie se le ocurrió tocarla, ni llamar a un médico, ni hicieron ninguna de las cosas coherentes que deberían haber hecho. Así transcurrieron los siguientes cinco minutos, todos paralizados alrededor de Angélica, hasta que la niña Angélica abrió los ojos y, completamente recuperada, les dijo: “Lo siento, pero no puedo representar esta obra, y menos aún este personaje, porque si lo hago, no vendrá nadie a ver la función”. Se incorporó y miró hacia el salón de butacas, los demás miraron también, o más bien se quedaron estáticos (¿o será extáticos?) mientras miraban, no podían moverse ni cerrar la boca. ¡Habían desaparecido todas las butacas! El salón estaba completamente vacío. Después de los últimos acontecimientos, su tutor la La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares elevó a la jerarquía de los serafines, considerados el orden mayor de la jerarquía celestial. Son los ángeles del amor, de la luz y del fuego, los que rodean el trono de Dios. Un año después, Angélica estaba sentada conmigo en la sala de espera del hospital contándome su historia. Me dijo que su destino estaba trazado, y que nada ni nadie lo cambiaría. Después de escucharla, me levanté para ver el tablón de anuncios y cuando volví ya no estaba, como tampoco estaba mi angustia, había dado paso a una sensación de paz que no recordaba haber sentido hasta entonces. . No había vuelto a pensar en ella ni en su historia hasta ahora. El DESTINO me había guiado al mismo hospital, aunque por razones totalmente distintas. LA PUERTA DEL TALLER DE MI PADRE L A vida tiene muchas puertas abiertas y sólo una muy pequeña cerrada; si intentas salir por esa puerta siempre estarás encerrado y no podrás disfrutar del mundo que hay detrás. Tapia esa puerta con ladrillos de indiferencia y disfruta de lo bueno de salir por las demás. Reconcíliate con la vida en su plenitud, disfruta y sé feliz, harás felices a los demás y tendrás logros que cosechar, porque si no, abonarás en terreno baldío y la insatisfacción se apoderará de ti. Hablando de puertas, y esta vez sin metáforas, os contaré una pequeña anécdota de la que formé parte hace unos cuantos años en un pequeño pueblo, el mío. Era un principio del tercer día de las fiestas de agosto, el amanecer andaba suelto y a sus anchas, cuando todos estaban por los suelos, agotados y esperando un nuevo y acaso último numerito de los que aún quedaban en pie. A nadie le preocupaba el trabajo del otro, ni siquiera si tenía trabajo, como tampoco en qué lugar de la escala social estaba cada uno o cada otro, sólo querían olvidar por unos días las insatisfacciones y quebraderos de cabeza diarios, y, por tanto, también los enemigos declarados, bien por política La inverosímil historia de Zótimo de Silesia y otros relatos dispares o por tradición, enemigos que estaban sentados juntos, o tirados juntos. Unos y otros se enganchaban cantando lo primero que les venía a la cabeza, y si no recordaban ninguna canción tarareaban cualquier cosa hasta el primer bar para pedirse unos cubatas o unas cañas. En este trance nos encontrábamos todos los que quedábamos, los que cerrábamos el pueblo, como decía mi madre, cuando aparecieron unos cuantos chicos con una puerta de madera, la colocaron en el suelo, y mientras dos la sujetaban por ambos lados, otro la abría para dejar pasar al del otro lado, así sin más. Ni que decir tiene que semejante hecho delante de la puerta del bar donde estábamos, esperando la hora de los encierros, hizo que nos levantáramos y nos uniéramos a la cola que se había formado para pasar por delante de la puerta; sólo podías pasar si eras de los que cierran el pueblo, en caso contrario, o pagabas o te tenías que retirar. Semejante tontería de ebrios cierrapueblos hizo que nos mondáramos de risa hasta llegar a las lágrimas y que, por la mañana después de los encierros y del almuerzo, cuando por fin aparecíamos por casa para dar señales de vida, lo primero que hicimos fue contar en casa lo de la madrugada anterior. Amigos míos, alguien debió decirme algo aquella mañana, darme un consejito como por ejemplo: “Mira el taller de tu padre antes de entrar en casa, y, sobre todo, comprueba si aún tiene la puerta”.
© Copyright 2026