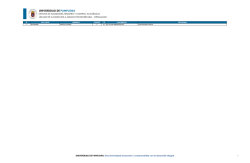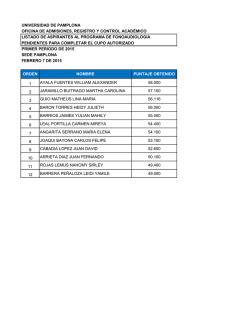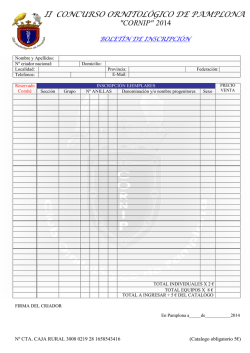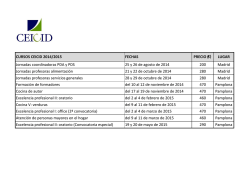texto en PDF
Literatura sanferminera Para leer entre el Pobre de Mí y el Chupinazo Miguel Izu 3 de marzo de 2015 Hablar de literatura sanferminera es habitual en Navarra para referirse a la que tiene como motivo principal, o al menos como uno de sus motivos, a las fiestas de San Fermín en Pamplona aunque por el momento, que sepamos, no es objeto de tesis doctorales, ni de monografías, ni se imparte como materia en ningún centro de enseñanza. Ahí dejamos la idea, por si algún estudiante o algún profesor de literatura quieren tomarla. El autor de estas líneas, como simple aficionado, se va a limitar a dar un repaso general. Los expertos suelen señalar que uno de los rasgos de la literatura navarra es la frecuencia con que recala en el costumbrismo y que, dentro de éste, una de las materias habitualmente contempladas o aludidas en los autores navarros son los sanfermines. Y, efectivamente, hay una relativamente copiosa literatura sanferminera si la contemplamos en general, incluyendo todos los géneros literarios y tanto las obras que analizan específicamente los sanfermines como las que los toman como escenario o excusa. Los pocos autores que han hecho alguna aproximación en artículos de prensa a la literatura sanferminera, como Mikel Muez o Patxi Irurzun, suelen referirse únicamente a la narrativa (y en especial, a la novela, hoy el género literario hegemónico), pero el abanico es más amplio y le daremos un breve vistazo. Hemos hecho una pequeña relación de obras que se pueden encuadrar en la literatura sanferminera (ver cuadro anexo al final), seguramente haya algunas otras y siempre es discutible el criterio para hacer la selección (no contemplamos aquellas obras donde las alusiones a los sanfermines son accidentales, anecdóticas o escasamente trascendentes) y también los criterios de clasificación. Para empezar, hay que decir que la literatura sanferminera, salvo alguna aislada excepción (como el relato de las fiestas de 1628), es un género propio del siglo XX y de lo que va del XXI, y más de la segunda mitad del siglo XX que de la primera. Anteriormente los escritores se ocupaban poco o nada de los sanfermines –como mucho, se trataba de la biografía y de la liturgia de San Fermín- y a menudo se limitaban a despreciarlos como una fiesta bárbara y aldeana. Por ejemplo, Nicasio Landa en 1882 (Los primeros cristianos de Pompeïopolis: leyenda de San Fermín) propugnaba la supresión de los espectáculos taurinos, “reproducción absurda de los del Romano Circo”, y su desplazamiento por los conciertos y los concursos literarios como “prueba de no ser Pamplona refractaria a la ley del progreso y de que sus representantes quieren mantenerla al nivel de las más cultas poblaciones de Europa”. En realidad, el progreso ha ido en la dirección contraria, desaparecieron los concursos literarios de su época y aumentaron los festejos taurinos. Por su parte Pío Baroja, donostiarra que pasó parte de su infancia y adolescencia en Pamplona, escribe en 1917 (Juventud, egolatría): "Entonces y después, una de las cosas que me parecieron ridículas fueron las fiestas de Pamplona. En Pamplona había una mezcla de brutalidad y de refinamiento verdaderamente absurda. Durante unos días se iba a las corridas, y después, de anochecer, se recibía con luces de bengala a Sarasate. Un pueblo rudo y fanático 1 olvidaba una fiesta de sangre para aclamar a un violinista". Esta consideración negativa va cambiando a partir de las primeras décadas del siglo XX. La literatura sanferminera suele transitar habitualmente entre dos extremos, los mismos dos extremos entre los que basculan las propias fiestas. En uno, los sanfermines son materia sagrada, hay que tratarlos con veneración porque son uno de los elementos esenciales de la identidad navarra. En el otro, son una materia propicia para su tratamiento humorístico e incluso irreverente. Patxi Irurzun, en el prólogo de una recopilación de cuentos, hace una pequeña teoría del cuento sanferminero en la que dice que, en consonancia con el espíritu pagano y subversivo de las fiestas, el cuento debe ser gamberro, transgresor e incluso chabacano. Creo que esto es extensible más allá del cuento, el propio Patxi Irurzun tiene alguna novela, que luego mencionaremos, que cumple con esos requisitos que se pueden aplicar igualmente al teatro, al artículo periodístico o a cualquier otro género. Y entre ambos extremos, la sacralidad y la irreverencia, caben todas las gradaciones posibles. A principios y mediados del siglo XX imperaba más el tono reverencial hacia los sanfermines, aunque no faltaban algunos autores que utilizaran el humor (Baleztena, Iribarren), en el cambio de siglo se ha hecho igual de habitual el uso del tono humorístico y provocador. Entrando ya en los diversos géneros literarios, del género lírico hay que hacer mención a las canciones sanfermineras. Las más conocidas son las del maestro Turrillas y, entre ellas, los himnos de las peñas aunque, contrariamente a lo que suele pensar mucha gente, no es el autor de todos ellos, sí de la mayoría (desde el primero, Aquí, La Veleta, de 1934), y es el que estableció su canon mezclando la biribilketa y la jota. Las canciones sanfermineras son relativamente modernas, del siglo XX, y por eso se suele saber quiénes son sus autores. Por mencionar alguno más, Ignacio Baleztena (Uno de enero…) o Joaquín Madurga (la famosa jota Ofrenda a San Fermín que se canta en la procesión del 7 de julio). A Joaquín Zabalza se le atribuye la famosa estrofa “a San Fermín pedimos…”, que se canta antes del encierro. Cuentan que fue un añadido al himno de la peña La Única, compuesto por el maestro Turrillas, que Los Iruña’ko grabaron por primera vez en 1956 para su primer disco, que como la duración se quedaba un poco corta improvisaron la estrofa sobre la marcha en el propio estudio. Que sepamos, no se ha publicado ningún cancionero de San Fermín. Los cancioneros populares navarros no suelen recoger las canciones sanfermineras. Hay algunas pocas recopiladas y publicadas (las de Turrillas), pero la mayoría se encuentran dispersas, acompañando a su grabación en disco, o en periódicos, revistas o libros que tratan temas sanfermineros, como el de la historia de las peñas donde podemos encontrar las letras de todos sus himnos. En cuanto a poesía, hay unos pocos poemarios dedicados en exclusiva o mayoritariamente a los sanfermines, los de Baldomero Barón o Jorge Ramón Sarasa, un poema extenso, prácticamente una epopeya al estilo clásico de la Ilíada o la Odisea, la de Martínez Fernández de Bobadilla, aunque con bastante humor, y luego muchos poemas dispersos, de autores muy variados, más abundantes en el pasado que en la actualidad, cuando era muy habitual su publicación en la prensa coincidiendo con los sanfermines, y que era un género frecuente, por ejemplo, en la revista Pregón, que solía publicar uno de sus números trimestrales coincidiendo con las fiestas de San Fermín. Tampoco parece que se haya dedicado nadie a su recopilación. 2 El género dramático se ha cultivado muy poco, y lo poco que se ha hecho ha sido en los últimos años gracias a la iniciativa del Teatro Gayarre de convocar un concurso de obras de teatro breves con temas sanfermineros, “San Fermín, a escena”, que luego ha llevado al escenario. Probablemente el más cultivado es el género periodístico, desde el siglo XIX hay una enorme cantidad de artículos de prensa, más allá de las simples crónicas y entrando en textos con pretensiones literarias, que reflejan diversos aspectos de los sanfermines y que en su mayor parte tienen carácter costumbrista y con mucha frecuencia humorístico. Estos artículos están dispersos por los periódicos que los han publicado pero algunos autores se han preocupado de recopilar los suyos y publicarlos como libro. Entre 1980 y 2000 el Ayuntamiento de Pamplona convocaba el Concurso Periodístico Internacional San Fermín con una modalidad para artículos de prensa relacionados con las fiestas y otras de fotografía y programas de radio y de televisión. La mayor parte de los artículos premiados se publicaron también en los programas de fiestas, los demás se hallan dispersos en diversos periódicos ya que no existe una recopilación de los premiados. El concurso desapareció sin que se explicara muy bien por qué. También es abundante el ensayo, tomado en sentido amplio. Algunas obras abordan la historia de los sanfermines, en general, como hizo el doctor Arazuri, o específicamente la de alguno de sus elementos. Especialmente se han abordado los temas taurinos y sobre todo el encierro, pero también hay monografías sobre el RiauRiau, el Chupinazo, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos o las peñas. Y también hay algunas biografías de personajes relevantes en relación con los sanfermines: Hemingway (Iribarren, pero también Hualde o Jiménez, con distintos enfoques), Astráin o Turrillas. Otros trabajos abordan la descripción de las fiestas desde el punto de vista de la etnografía o el costumbrismo, son abundantes las obras que contienen recuerdos de los autores (alguno tan curioso como los artículos de Chink Dorman-Smith, militar británico, amigo y acompañante de Hemingway en 1924, en la revista del Royal Military College de Sandhurts), y tampoco faltan guías para saber qué hacer (escritas tanto por indígenas como por forasteros) y crónicas de visitantes que describen su impresión sobre los sanfermines. Entre las guías podemos incluir los programas oficiales de fiestas editados anualmente y en muy diversos formatos por el Ayuntamiento de Pamplona desde 1881, en determinadas épocas han contenido también artículos periodísticos y poemas. Cercano al mismo género nos encontramos con los libros que contienen principalmente fotografías de los sanfermines. Las fotografías solas no son literatura, es obvio que es otro arte, pero muy a menudo se acompañan de textos elaborados por el mismo fotógrafo o por otros autores, y esa es la razón de incluirlas en esta reseña. Aquí merece la pena mencionar otro concurso también desaparecido, el Salón San Fermín de Fotografía, que se celebró entre 1956 y 2006, y que aparte de una exposición solía editar un programa conteniendo fotografías y textos. Similares a los anteriores son los libros cuyo contenido principal también es gráfico, como dibujos o carteles, también acompañados de textos, y en el mismo saco podemos incluir los libros destinados a reseñar las obras cinematográficas relacionadas con los sanfermines que suelen contener en abundancia fotogramas de las películas o fotografías del rodaje y de los protagonistas, amén de otros datos. 3 Entrando ya en la narrativa, podemos incluir aquí los libros de viajes, a veces a medio camino entre la guía turística y la novela. El relato más o menos breve y el cuento también han sido cultivados, aunque con mucha frecuencia se hallan dispersos en periódicos, revistas o programas de fiestas. Hay alguna recopilación de textos publicados con anterioridad en la prensa, y también relatos o cuentos publicados directamente como colección, sobre todo en los últimos años. Y muy próximo está un subgénero, el microrrelato, que tiene una larga historia, aparte del muy conocido de Augusto Monterroso de 1959 en solo siete palabras, “cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”, existen desde hace muchos años concursos de microrrelatos de seis palabras, su invención se atribuye a Hemingway, aunque probablemente sea una leyenda, se cita el que dice “for sale: baby shoes, never worn”, es decir, “vendo zapatos de bebé, sin usar”. Es un género que se ha potenciado mucho en los últimos años, probablemente en parte porque se adecua bien a su cultivo por internet. El microrrelato sanferminero cuenta con un concurso internacional que pone el límite en 204 palabras (204 horas duran los sanfermines) y que ya lleva seis ediciones. Y acabamos con la novela ambientada, en todo o en parte, en los sanfermines, a la que dedicaremos mayor atención. Es un género que nos ofrece una docena larga de obras publicadas en el último siglo, la mayoría en las últimas dos décadas, algunas muy famosas (la de Hemingway) y otras prácticamente desconocidas (la de Manuel Iribarren). Las hay tanto escritas por pamploneses o navarros de nacimiento como por navarros de residencia o adopción y por extranjeros que han visitado nuestras fiestas, lo que contribuye a ofrecer visiones muy variadas. La primera novela que ambienta parte de su trama en los sanfermines y hace una descripción de Pamplona en fiestas es El barrio maldito de Félix Urabayen (Ulzurrun, 1883-1943), publicada en 1925, se adelantó un año a la novela más conocida de este género que es la de Hemingway. La alusión al barrio maldito se refiere a Bozate, en Arizcun, el barrio de los agotes cuya marginación social critica. Urabayen fue un autor olvidado durante muchos años por su alineamiento con la II República, pasó por la cárcel después de la Guerra Civil, pero el libro se reedita en 1982 y de nuevo en 1988 y 2002 en colecciones de autores navarros. El protagonista, Pedro Mari Echenique, nace y vive sus primeros años en Baztán, pero en su juventud viene a trabajar a Pamplona donde residirá varias décadas y regentará una taberna y posada hasta que, ya viudo, decide retirarse a vivir de las rentas en su valle natal y acabará contrayendo matrimonio con una agota. Tres capítulos de la novela se dedican a describir los sanfermines de los últimos años del siglo XIX y principios del XX, los de los conciertos de Sarasate, sin guiris pero con una gran afluencia de visitantes de los pueblos cercanos y de las provincias vecinas que llenaban las calles durante cuatro días (solo había toros cuatro días), aunque principalmente se llenaban de hombres, era una fiesta viril pero pacífica (“como no intervienen faldas es la alegría báquica sin el menor matiz dramático”), las mujeres estaban en las cocinas. Era una época anterior a las leyes que establecieron jornadas de trabajo máximas y el descanso semanal obligatorio y la mayor parte de la población tenía pocas oportunidades de dedicarse al ocio, los mozos esperaban con impaciencia la llegada de los sanfermines para los que se ahorraba todo el año (algunas de las primeras peñas, la Cuatrena o la Ochena, reciben el nombre de esa práctica de ahorro para fiestas). Urabayen habla sobre todo, además del ambiente callejero, del encierro, el espectáculo favorito del protagonista y probablemente también del novelista. Un encierro que 4 describe como lleno de corredores, aunque a la vista de las fotografías de la época Urabayen y sus contemporáneos tendrían otro concepto distinto del nuestro de lo que es una asistencia masiva. Era un encierro donde se permitían hazañas individuales y describe, probablemente con fantasía y exageración, las de algunos corredores populares. Con los años, el protagonista disfruta menos de las fiestas y dice que han cambiado a peor. Y es verdad, las fiestas siempre fueron mejores en el pasado aunque solo sea porque éramos más jóvenes. Como decíamos, Fiesta, de Ernest Hemingway (Oak Park, 1899-1961), publicada en 1926, es la novela más conocida con ambientación en los sanfermines. Hemingway dudó sobre qué título ponerle, manejó el de Lost Generation ya que sus protagonistas representan a esa generación perdida de jóvenes que vivieron la I Guerra Mundial y que tuvieron problemas para ubicarse en la nueva sociedad que surgía una vez llegada la paz. Pensó también en titularla Fiesta, en castellano, y de hecho ese título quedó no sólo en las traducciones al castellano sino también en la edición en inglés que se publicó en Londres en 1927, pero para la primera edición en Estados Unidos se decidió por The Sun Also Rises, una cita tomada de la Biblia, del libro del Eclesiastés, que aparece al inicio del libro y que se recita al inicio de la película: “Una generación pasa, otra generación viene, y la tierra permanece siempre. Sale el sol, se pone el sol y corre hacia el lugar de donde volverá a salir”. La cita original sigue hasta acabar en una frase mucho más conocida: “Sopla al sur y sopla al norte y, gira que te gira, el viento reanuda su carrera. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena; y, sin embargo, los ríos van siempre al mismo lugar. Todas las cosas cansan, y nadie es capaz de explicarlo; ni el ojo se sacia de ver, ni el oído de oír. Lo que fue, eso será, lo que se hizo, se hará; nada hay nuevo bajo el sol”. La obra triunfó de inmediato en los países de habla inglesa pero tardó en ser traducida al castellano y en ser publicada en España. En un principio hubo poco interés y luego, en los primeros años del franquismo, Hemingway fue un autor mal visto dado su apoyo al bando republicano durante la guerra civil. Los primeros ejemplares en castellano que llegaron a Pamplona fueron los de una traducción publicada en Buenos Aires en 1944 y que provocó una ácida crítica de Ángel Mª Pascual en 1946 en el periódico Arriba España donde afirmaba que el libro exhala una “idiotez inimaginable”. Esa traducción fue reeditada en Barcelona en 1948 aunque con muy limitada difusión. Cuando Hemingway vuelve a Pamplona en 1953, un año antes de recibir el Premio Nobel, muy pocos le conocen ni le han leído. La novela contiene sobre todo una trama sentimental, principalmente de fracasos amorosos y de amores imposibles, que se desarrolla en la primera parte en París, luego en Pamplona durante los sanfermines y que tiene su epílogo en Madrid. Hemingway se inspira en personajes reales del círculo que frecuentaba en París, donde vivía, y que eran sobre todo periodistas, escritores y artistas norteamericanos. En los años veinte había muchos norteamericanos en Europa y, principalmente, en París, atraídos por la vida bohemia, un menor coste la vida y el que no existiera la Ley Seca que rigió en Estados Unidos de 1920 a 1933. Hemingway visitó los sanfermines por primera vez en 1923, junto con su mujer, y volvió acompañado de algunos amigos en los años siguientes. La 5 novela se inspira sobre todo en los acompañantes y en los hechos de 1925 (la empezó a escribir en Valencia en julio de ese año, una vez acabados los sanfermines), aunque incluye también algunos detalles del año anterior, como el del muerto que se produjo en el encierro. Describe los sanfermines desde el punto de vista de un visitante, el de Hemingway que inspira al personaje protagonista, Jake Barnes, un periodista norteamericano que fue herido en la I Guerra Mundial y que vive en París. Destaca los toros, la bebida y la juerga. Apenas hay personajes autóctonos individualizados, los pamploneses constituyen solo una masa de figurantes al fondo de la escena, cabe destacar únicamente a Juanito Montoya, el dueño del hotel, inspirado en Juanito Quintana, que fue amigo de Hemingway hasta su muerte. Sobre esta novela se hizo en 1957 una película dirigida por Henry King de la que Hemingway echaba pestes, aunque no pudo evitarla ni influir en ella porque había cedido los derechos a su primera mujer antes de divorciarse. Se rodó en su mayor parte en Morelia, México, en localizaciones que trataban de hacerse pasar por Pamplona, con extras mexicanos. Es falsa la versión de que las autoridades franquistas prohibieron rodar en España, la localización se debió en exclusiva a motivos económicos. Únicamente se rodaron en Pamplona, en los sanfermines de 1956 y con la colaboración entusiasta de las autoridades, algunas escenas documentales que luego se insertaron en la película y que ofrecen algunos anacronismos evidentes ya que la acción se supone que trascurre en los años veinte: la ropa blanca, el chupinazo en el Ayuntamiento, el gobernador civil en uniforme falangista. En contra de lo que dice la leyenda los protagonistas, Ava Gardner, Errol Flynn, Tyrone Power, nunca pisaron Pamplona. En 1984 se hizo una nueva versión para la televisión que pasó sin pena ni gloria. Como en la versión de 1957, se rodaron algunas escenas festivas en Pamplona pero la mayor parte del rodaje tuvo lugar en Segovia y en París. Retorno, de Manuel Iribarren (Pamplona, 1902-1973), publicada en 1932, es una novela muy poco conocida, aunque en su momento tuvo cierto éxito, que solo se reeditó una vez en 1946. En general, hablamos de un autor hoy olvidado pese a que en su época fue muy valorado y que escribió, entre otras muchas cosas, la letra del himno de Navarra. La novela está escrita en un tono costumbrista, melodramático y moralista, con una clara carga ideológica (Iribarren escribiría pocos años después en la prensa falangista). Narra la azarosa vida de Ignacio Quintana, nacido en un pueblecito de Burgos de donde emigra a México. Allí ejerce diversas profesiones, sufre los efectos de la revolución mexicana y, tras veinte años en América, decide regresar a España con su esposa, hija de un baztanés, y sus hijos. Establecidos en un pueblo cercano a Bilbao, un problema de celos y sospechas destroza su matrimonio, abandona a su esposa e hijos para caer en una vida de degradación y vicio y se amanceba con una mujer que queda descrita como una arpía, una pelandusca que, además, tiene ideas políticas radicales. Esta última parte de la trama se desarrolla en 1931, recién proclamada la II República. En compañía de su amante visita Pamplona durante los sanfermines, pero ella le abandona por otro hombre, tras de lo cual el protagonista busca a su mujer y sus hijos, que se han establecido en el valle del Baztán, se reconcilia con ellos y recupera su perdida fe religiosa. Es el retorno a la buena senda al que se refiere el título. Los sanfermines ocupan uno de los capítulos finales del libro y, aunque hay breves descripciones del ambiente callejero, el encierro, las corridas de toros o los fuegos artificiales, las fiestas sobre todo se utilizan como elemento simbólico. La crítica literaria suele señalar que en Fiesta Hemingway utiliza muy deliberadamente el 6 contraste entre los dos lugares principales donde sitúa la acción, París y Pamplona, para marcar la diferencia entre un mundo frío, hipócrita, racional y vacío y otro vivo, instintivo, primitivo, auténtico. Algo parecido hace Iribarren, aunque utilizando Pamplona como el factor negativo de la comparación. La ciudad en fiestas representa el vicio, el desorden, la crisis moral, mientras que el campo, el pueblo a donde se dirige el protagonista al acabar los sanfermines, representa la redención y la vida pura y sencilla. Iribarren refleja una visión negativa, no tanto de los sanfermines, como de los sanfermines de aquel año en particular. De las conversaciones de los personajes se deduce su crítica a la República que está cayendo en manos del socialismo y de la antirreligión, no se aboga por la vuelta a la monarquía de Alfonso XIII pero sí por una República conservadora fundamentada en las clases medias y respetuosa con la Iglesia. Pamplona representa a la República, es una ciudad que sufre los efectos del progreso (se lamenta del crecimiento del Ensanche que ha conllevado derribar el Teatro Gayarre y estropear la plaza del Castillo) y en la que el Ayuntamiento ha dejado de participar en la procesión de San Fermín. En general, se nota que se pierden las buenas costumbres, hay menos teatro, música o literatura y más toros y juerga etílica. Las fiestas están empañadas por la política y los aldeanos, mayoritariamente tradicionalistas, no acuden como antes, el ambiente ha decaído. El protagonista se siente mal durante las fiestas, pero con la tranquilidad que vuelve a reinar en Pamplona al finalizar reencuentra la paz interior y el camino recto. Más conocida es Plaza del Castillo, de Rafael García Serrano (Pamplona, 19171988), publicada en 1951, donde el escritor evoca los sanfermines de 1936, antesala del alzamiento militar. La acción se desarrolla entre el 6 y el 19 de julio, los sanfermines acababan el 12, cuando se inicia la sublevación en la que el autor participó como voluntario falangista (sus recuerdos a partir del 19 de julio se recogen en otra novela anterior, La fiel infantería, de 1943). Es una obra donde se combina una descripción costumbrista de la Pamplona y de los sanfermines de aquella época con la narración de los preparativos del alzamiento militar que algunos personajes, principalmente falangistas, están realizando al abrigo de las fiestas. No hay un solo protagonista sino que la acción va saltando de unos personajes a otros, con un esquema coral de vidas cruzadas al estilo de Manhattan Transfer (1925) o de La colmena (1951). Además de la conspiración política incluye algunas tramas sentimentales. Pese a su claro sesgo ideológico, es una novela que por su calidad narrativa ha soportado mucho mejor el paso de los años que otras de su época y que, por eso, ha conocido numerosas reediciones. Pamplona se presenta como una ciudad pequeña y provinciana donde, escribe García Serrano, “todos se conocían bien y hasta pocos años antes todos habían sido amigos”. Sobre todo en la generación joven se da por inevitable un enfrentamiento violento del que los sanfermines constituyen una breve tregua. Las fiestas, algo deslucidas por el mal tiempo que hizo aquel año, quedan descritas de forma sorprendentemente parecida a la actualidad. Los personajes se van moviendo entre los cafés y bares de la plaza del Castillo y de las calles próximas, toman el aperitivo, acompañan a los gigantes y cabezudos, van a los toros, cenan y bailan por la calle o en alguno de los casinos o sociedades, visitan el real de la feria que estonces estaba en las inmediaciones del Bosquecillo, y estiran la noche hasta la hora del encierro, entonces a las siete. Llegan muchos forasteros a los que la novela no hace mucho caso, salvo para señalar la presencia de un periodista extranjero que lee The Sun Also Rises de Hemingway. 7 Hijos de Torremolinos, de James A. Michener (Nueva York, 1907-1997), es la traducción española de 1973 del best-seller de 1971 The Drifters (los viajeros sin rumbo o los vagabundos), un título que refleja mucho mejor su contenido. Narra las aventuras de ocho personajes, de distintas nacionalidades y de distintas edades, que viajan por diversos países exóticos, algunos reales (Marruecos, Mozambique, España, Portugal) y otros ficticios situados en África. El título en castellano alude a que la mayoría de los protagonistas se encuentran inicialmente en Torremolinos, que en los años sesenta en que se desarrolla la historia no era solo un lugar para turistas sino destino de moda entre jóvenes inconformistas, bohemios y hippies. En un principio se reúnen casualmente seis jóvenes (tres norteamericanos, dos blancos y uno negro, un israelí, una inglesa y una noruega) que tienen como nexo de unión al narrador, Mr. Fairbanks, un asesor financiero internacional norteamericano de 61 años en el que muy probablemente se refleja el propio Michener, que los ha ido conociendo en diversas circunstancias. Más tarde se incorpora al grupo otro norteamericano, un veterano ex marine, experto en comunicaciones que trabaja por todo el mundo y que tiene una cicatriz de una cornada recibida en el encierro de Pamplona, que corre todos los años. Al parecer, el personaje está inspirado en Matt Carney, un californiano que corrió el encierro desde 1951 hasta poco antes de su muerte, en 1988. La novela, a través del contraste de visiones y opiniones de los personajes, aborda temas típicos de aquella época, la brecha generacional, la rebelión de los jóvenes, la guerra de Vietnam, la discriminación racial, la revolución sexual, las drogas, el rock and roll, la búsqueda de sentido a la vida y las ansias de libertad. En lo que aquí interesa, los protagonistas visitan Pamplona durante los sanfermines de 1969, un episodio al que el libro dedica uno de sus doce capítulos. La visión es la propia de los extranjeros, aunque sean visitantes asiduos, que se relacionan principalmente con otros extranjeros. Les entusiasma el encierro, al que ven como una oportunidad de probar su hombría (las mujeres solo son espectadoras), la música, el baile y el vino. A los pamploneses, meros figurantes situados muy al fondo del escenario de la novela, nos ven como rudos y entrañables montañeses apegados a las tradiciones que comemos y bebemos de forma salvaje. Pamplona se muestra sobre todo como una meca de visitantes de todo el mundo en busca de emociones, prácticamente una prolongación de Torremolinos. Aunque Michener conoce Pamplona y los sanfermines, padece de algunos pequeños errores de documentación como el de atribuir al recorrido del encierro una longitud de una milla (1.609 m.), casi el doble de la real (825-850 m. según fuentes). El libro tuvo cierto éxito en España en su momento, pero no es muy conocido en Pamplona. Las bodas de Pamela, de 1998 (“el segundo escritor que ha dedicado una novela a los sanfermines”, escribía una periodista en un periódico de Cordovilla cuando se publicó), tiene autor sueco, Hans Tovoté (Lund, 1935), un profesor de psicología visitante asiduo de Pamplona y de los sanfermines desde 1963. Sin embargo, se narra en primera persona por un protagonista pamplonés, Alberto Arregui, emigrado a Alemania y casado con una alemana. En 1988 vuelve a Pamplona a visitar a su familia justamente durante los sanfermines y cuenta sus recuerdos. Contiene una buena descripción de la sociedad pamplonesa de los años sesenta y setenta, centrándose en las relaciones familiares vistas desde el protagonista de niño y de adolescente, muchos detalles de las costumbres festivas de los pamploneses y una narración desde dentro de los sucesos de los sanfermines de 1978. Su mayor mérito está en esas descripciones, flojea un poco en 8 la trama que acaba de forma demasiado brusca. En todo caso, de lectura recomendable para indígenas de Pamplona. Caravinagre: mis memorias, de 2010, aunque escrito en primera persona por Caravinagre, son tanto las memorias de su autor, el periodista Koldo Larrea (Pamplona, 1966), que fue su portador durante varios años, como la historia del personaje del kiliki y de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos entre los años cuarenta –cuando se fabricó la cabeza de Caravinagre- y la actualidad. En tono costumbrista y humorístico. ¡Oh, Janis, mi dulce y sucia Janis!, de Patxi Irurzun (Pamplona, 1969), publicada en 2011, lleva como subtítulo “Memorias de una estrella del porno (amateur)”, y podría encuadrarse en el subgénero de novela pornosanferminera. Una historia llena de sexo y humor que queda bien descrita en un texto del propio autor en su blog que se ajusta al tono de la historia: “En ¡Oh, Janis, mi dulce y sucia Janis!, también hay varios capítulos dedicados a los sanfermines más lúbricos, más sucios y más gamberros. En esta sí se folla. El protagonista, por ejemplo, con el rostro cubierto por una careta de Caravinagre (en la edición digital, en la de papel creo recordar que era de Verrugas) hace el amor con una teutona en un balcón de Navarrería, mientras neozelandesas con el pubis en llamas se arrojan desnudas desde lo alto de la fuente de la Navarrería. Como la realidad siempre copia a la ficción estoy seguro de que algún día sucederá algo así (de hecho, creo que ya el pasado año se rodó alguna película porno durante los sanfermines). Por lo demás, el protagonista, además de actor porno, era un barrendero pamplonés, como yo lo fui durante unos sanfermines y un verano, sin que ningún redactor jefe fuera capaz de aprovechar esa circunstancia y estuviera dispuesto a publicarme una crónica desde dentro del corazón de la bestia en la que contara cada día cómo había transcurrido, qué habíamos encontrado entre las toneladas de mierda que excretaba la ciudad. Fue una oportunidad perdida para el que habría sido uno de los grandes momentos de la literatura sanferminera, del que solo pude resarcirme años después escribiendo en Diario de Navarra una columna sobre los sanfermines con silleta, es decir, sobre mis sanfermines como padre de niños pequeños”. También de 2011 es A las 12, en el Iruña, de Pedro Pastor Arriazu (Pamplona, 1948). El libro, en un tono donde predomina la ironía, sigue los pasos de tres protagonistas muy distintos que coincidirán en la calle Estafeta en el encierro del siete de julio: Saturnino Elizari Zubiri, peteuve treintañero y profesor de instituto que sueña con escribir una novela ambientada en los sanfermines, Shonda, galerista neoyorkina que, huyendo de un fracaso matrimonial, acude a Pamplona a conocer sus fiestas en el curso de un viaje por Europa con un grupo de amigos, y Campanero, toro cárdeno que también acude a los sanfermines a correr el encierro aunque, en su caso, de modo forzoso, y que gracias a su bravura es indultado en el ruedo. La descripción que se hace de los sanfermines se detiene especialmente en el ambiente etílico y gastronómico como marco para el ligoteo y las relaciones amorosas. La historia de amor entre el pamplonés y la yanqui, que arranca incluso antes del chupinazo, sigue el clásico esquema de chico conoce chica, chico pierde chica, chico recupera chica, y tiene su desenlace meses más tarde, durante el puente foral, en Nueva York. En 2014 se publica Corazones pamplonicas, de Gontrán Cháfer (Valencia, 1962), un valenciano afincado en Navarra, arqueólogo, pintor y escritor. Una historia 9 breve (editada como un folleto sin depósito legal), de amores y desamores juveniles con diversos personajes, pamploneses y foráneos, que se van cruzando con el telón de fondo de los sanfermines y un tono de fábula romántica con un toque costumbrista. Curiosa y agradable de leer. Dejamos para lo último tres novelas que tienen en común situar un crimen en plenos sanfermines. Entre ellas y la más reciente la que ha publicado quien suscribe estas líneas, El asesinato de Caravinagre, hace pocos meses. Una idea de hace bastantes años, la de escribir una novela policíaca con el telón de fondo de las fiestas, rumiada durante largo tiempo hasta tener clara la trama. Tras seis meses de trabajo y a punto de acabar, allá por abril de 2014, el autor se entera de que ya había otras dos novelas que partían de la misma idea: Las lágrimas de Hemingway, de Reyes Calderón, publicada en 2005, y Un extraño lugar para morir, de Alejandro Pedregosa, publicada en 2010. Una vez acabada la suya quien esto escribe leyó las otras dos y con alivio comprobó que aparte de esa idea inicial de un crimen en los sanfermines las tres tienen poco más en común. Pero permiten decir que ha surgido un nuevo subgénero, la novela policíaca sanferminera. Las lágrimas de Hemingway, de Reyes Calderón (Valladolid, 1961), es la primera novela donde esta autora presenta a dos personajes que luego aparecerán en lo que ya es una saga, el comisario Juan Iturri y la jueza Lola MacHor, aunque en esta primera historia todavía no era jueza sino abogada y, además, sospechosa de un crimen. Reyes Calderón es natural de Valladolid aunque lleva muchos años viviendo en Pamplona, es profesora de la Universidad de Navarra, y se declara como navarra adoptiva. Quizás por eso ha creado esta pareja complementaria donde él es peteuve, pamplonés de toda la vida, y ella es una bilbaina de antepasados irlandeses aclimatada a Pamplona. El resto de los personajes también se reparte entre forasteros de visita en las fiestas e indígenas, lo que proporciona también esa doble visión. El muerto es Hemingway, de ahí el título, mejor dicho, un doble de Hemingway, un visitante al que confunden con el escritor porque tiene el mismo aspecto y la misma barba blanca y que muere corriendo el encierro. La trama policíaca permite describir algunos ambientes de Pamplona y de sus fiestas. De algún modo, en Un extraño lugar para morir, de Alejandro Pedregosa (Granada, 1974), también se mata a Hemingway, aunque sea simbólicamente. En este caso el muerto es el ocupante de la supuesta habitación de Hemingway en el hotel La Perla, otra manera de ser el doble de Hemingway. Supuesta habitación porque, en contra de lo que dice la leyenda que explota hábilmente el hotel, Hemingway no se alojaba en La Perla cuando venía a los sanfermines. Pedregosa es nacido en Granada y criado en Málaga y también establecido en Pamplona, él se define como “navarro consorte”. Coincide en ubicar un crimen en plenos sanfermines y en una víctima que es un forastero de visita en Pamplona. También tiene en común con Reyes Calderón una pareja protagonista con un policía pamplonés, el inspector Javier Uriza (que aparece en otra novela suya posterior), y su ayudante, Bea, que se sugiere que es foránea. Evita cualquier tensión sexual (sí la hay entre la pareja protagonista de Reyes Calderón) porque él está muy felizmente casado y ella es mucho más joven y le recuerda a su hija ausente. Introduce en la narración a personajes reales, Miguel Indurain y Mikel Urmeneta, aunque sin roles relevantes. 10 Y acabamos con El asesinato de Caravinagre, de Miguel Izu (Pamplona, 1960). Con las dos anteriores tiene en común no sólo plantar un crimen en los sanfermines sino, de alguna manera, matar simbólicamente a los sanfermines. Matar en los sanfermines es como matar a los propios sanfermines, unir muerte y sanfermines es algo malo, feo, un anticlímax, salvo que sea con un toro de por medio. Quizás por eso en las tres novelas se mata a un tótem o un icono, a Hemingway o a Caravinagre. Este segundo nos resulta mucho más cercano a los pamploneses, ha salido ya cinco veces en los carteles mientras que Hemingway solo una vez, en 2014 (lo introdujo un artista de Alicante, es dudoso que lo hubiera hecho un indígena). En este libro no hay una pareja protagonista sino un solo personaje principal, que no es policía ni detective sino un abogado, Rafael Echarte, al que acompañan varios personajes secundarios. La trama policial permite, no solo describir algunos aspectos de los sanfermines, vistos desde dentro por gente de Pamplona con los hábitos normales que tenemos en fiestas, sino también hacer algunas incursiones en la historia de Navarra, en la sociedad navarra en general, en sus conflictos de identidad y en ciertas cuestiones políticas. Temas que el autor que suscribe había tratado con otro tono a través del ensayo y que aquí se abordan con otro punto de vista y un poco más de ironía. 11 ANEXO Género lírico Canciones Mª Isabel Hualde Redín R. Rodríguez y J. Á. Arteaga Patrón y Martínez José Menéndez Esteban Manuel Turrillas Rufino Campión Joaquín Madurga José Luis Larrión Arguiñano Ricardo Ollaquindía Poesía Baldomero Barón Jorge Ramón Sarasa Juanto Manuel Martínez Fernández de Bobadilla Jesús Górriz Lerga La alegría en San Fermín (Vals de Astráin) Himno de Los de Bronce Himno de La Alegría de Iruña ¡Aupa mozo pamplonica!: canción sanferminera Grandes éxitos Sanfermineros Himno de la peña Donibane Ofrenda a San Fermín (jota) Coplas de San Fermín Jotas navarras en su salsa 1928 1950 1953 1966 1977 1977 1975 1976 1980 Desahogos poéticos: recopilación de versos publicados en Diario de Navarra y en varias revistas Romancero de San Fermin 1925 1956 Revista Pregón 1995 1997 19431979 San Fermín, San Fermín De puro churro Analogía inversa ¡Sanfermin-Ez! To run or to come (that is the question) San Fermín no hay más que uno Sanferminismo Con vistas a la fuente ¡Qué pelma de tío! ¡¡Pum!! Fiambre Los abuelos por San Fermín 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 El Chupinazo: Navarra historia y leyenda en piedra Nuestros Sanfermines Teatro Ignacio Aranaz Maite Pérez Larumbe Víctor Iriarte Miguel Goikoetxandia Ana Maestrojuán Pablo Salaberri Mariano Velasco Laura Laiglesia Miguel Munárriz Patxi Irurzun Josu Castillo Ensayo, periodismo, divulgación Historia y biografía Jacinto de Aguilar y Prado Valeriano Ordóñez Luis del Campo José María Iribarren Fernando Pérez Ollo José María Corella Escrito histórico de las solemnes fiestas que la Antiquíssima y Noble Ciudad de Pamplona, Cabeça del Nobilíssimo Reino de Navarra a hecho en honra y conmemoración del gloriosissimo S. Fermin su Patron, este año de 1628 San Fermín y sus fiestas El encierrillo El encierro de los toros ¿Es peligroso el encierro de Pamplona? Historia trágica del encierro en Pamplona Historia del Encierro de los toros en Pamplona Historia de los fuegos artificiales en Pamplona Sucedió en San Fermín Hemingway y los Sanfermines Astráin, el vals y el "riau riau" La plaza de toros de Pamplona (1922-1997): notas para la historia de una feria Los Sanfermines en el siglo XIX: (espectáculos y atracciones de las viejas fiestas) Sanfermines de ayer 12 1628 1967 1968 1968 1975 1978 1980 1992 1993 1970 1973 1997 1973 1974 Comisión Investigadora de las Peñas de Mozos de Pamplona José Joaquín Arazuri José Joaquín Arazuri Antonio Ayestarán Pablo M. Osácar Elduayen Javier Solano Mariví Salvo, Maite Esparza y Fernando Hualde Fernando Hualde Josetxo Villanueva (et al.) Koldo Larrea José María Pérez Ruiz Valerie Hemingway Edorta Jiménez Mikel Aranburu (et al.) Carmen García Olaverri (et al.) Josu Noain (et al.) Asociación Cultural Txantrean Auzolan Peña El Bullicio Pamplonés David Mariezkurrena Iturmendi Ignacio Murillo y Jesús Rubio Roberto Moreno Torres Asociación Cultural Gigantes de Pamplona Jesús Pérez Artuch Javier Muñoz García Federación de Peñas Pedro Charro Ayestarán Etnografía, costumbrismo Chink Dorman-Smith Eladio Esparza (et al.) Gregorio de Altube Jaime del Burgo José Soria Ayerra Caja de Ahorros Municipal Ayuntamiento de Pamplona Jesús Arraiza Frauca Jesús Arraiza Frauca (et al.) Fermín Erbiti/Javier Manero Ignacio Baleztena Kepa Arburua Olaizola Arturo Navallas Rebolé San Fermín 78: así fue Historia de los Sanfermines 1978 1983 El Iruña del 88: mañueterías La comparsa de gigantes y cabezudos de Pamplona como "vehículo informativo-educativo", "infantil y juvenil" de nuestra comunidad El encierro de Pamplona 25 años de encierros en Pamplona, 2004-2005 1988 El libro de oro del encierro Hemingway, cien años y una huella Historia y carteles de San Fermín, siglo XX Irrintzi: 1951-2001 Historia taurina de Pamplona del siglo XX, 101 años de pasión por los toros El encierro de Pamplona y sus protagonistas San Fermín 2003: vivencias de un corredor viejito Correr con los toros: mis años con los Hemingway San Fermingway: otras historias de Ernest Hemingway Manuel Turrillas en el centenario de su nacimiento Encierros de San Fermín: 1980-2005: datos básicos/ recopilación de datos Historias en torno a la peña: S.D.R. 7 de Julio San Fermín 1998 1999 2000 2001 1993 1995 2006 2002 2005 2003 2005 2005 2005 2006 2006 Armonía txantreana: 1956-2006 El Bullicio Pamplonés: aniversario: 1933-2008 Peña Aldapa: 50 aniversario Los Sanfermines de nuestra vida: 1976-2008 Ganaderías históricas de los Sanfermines: 50 aniversario Feria del Toro 150 aniversario: Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona ¡Riau-Riau! (historia de la marcha a Vísperas) Chupinazo 70 aniversario Peñas de Pamplona. Una historia viva Fin de fiesta: crónica de una muerte en el encierro 2006 2009 2009 2009 A Bull Figth at Pamplona Il Encierro El encierro de los toros: Pamplona, San Fermín 1953 Poliorama del San Fermín 7 de julio San Fermín Pinceladas sanfermineras Los gigantes de Pamplona. Comparsa de Gigantes y Cabezudos San Fermín Patrono San Fermín: el santo, la devoción, la fiesta San Fermín, ayer y hoy: fiesta, culto y tradición Sanfermines Iruñerías: Los gigantes de Pamplona Sanfermines: novela corta El baile de la alpargata: bailes y conciertos en el casino 1924 1925 1953 1960 1964 1978 Artículos periodísticos (recopilaciones) Iruñerías. Colección de escritos que con el título “Del viejo Ignacio Baleztena Pamplona” publicó en el Semanario Radica Baldomero Barón Las fiestas de San Fermín: reportaje informativo José Mª Iribarren Los Sanfermines 13 2009 2010 2011 2011 2013 2014 1984 1989 2002 2001 2000 2002 2005 2009 1920 1943 1970 Ignacio Baleztena José Mª Baroga (seudónimo, José María Goñi Zubillaga) Miguel Javier Urmeneta Pedro Salaberri José María Pérez Salazar José Antonio Iturri José Miguel Iriberri Miguel Izu Ernest Hemingway Patxi Arrizabalaga Iruñerías (vol. I-IX) 19721981 Eternos Sanfermines 1978 Crónica de los Sanfermines Mis Sanfermines Pamplona, escritos y sueños Sanfermines a vuela siglo Sexo en sanfermines y otros mitos festivos Pamplona in July = Pamplona en julio 1923 Toros y sanfermines: cuentas y "cuentos" 2010 1983 1992 1996 1998. 2007 2009 2011 Premios del Concurso Periodístico Internacional San Fermín, artículos de prensa Gabriel lmbuluzqueta El cohete Gabriel Asenjo Al “sherpa” del Everest que dejó amigos en Pamplona por Sanfermines José Mª Romera No me toquen el santo Jesús Mauleón Oración para la calle Antonio Murugarren Programa nuevo para un San Fermín al sol Pedro Lozano Bartolozzi Gigantes, que no estatuas Javier Eder Una Corte sin milagros Jacques Durand 825 m. de folie a Pampelune Desierto Juan Ramón Corpas En Pamplona por San Fermín Iñaki Ochoa de Olza Encierros anónimos Emilio Echavarren Y yo tan lejos… Juan Carlos Gómez Martínez Yo, Fermín Dave Anderson Running with these bulls can be dangerous José Miguel Iriberri Envidia José Antonio Iturri Descriptiva del encierro Juan Mora Sanfermining José Mª Romera Metamorfosis Satur Leoz Cíceros sanfermineros Francis Marmande La corrida des gueux José Mª Romera La Estafeta José Antonio Iturri A los toros lo que quieran Xabier Díaz Esarte Momenticos sanfermineros Mariví Salvo Pablo Cuesta, un corte bien dado Xabier Díaz Esarte Sanfermines de Dya Juan José Gracia Mañanas de San Fermín Álvaro Bermejo Mitologías de San Fermín José Miguel Iriberri En marcha José Mª Romera “Fiesta” y la épica de Hemingway Xabier Díaz Esarte Gerontocracia Sanferminera José Antonio Iturri Momenticos Alfonso Pascal Quién lo probó lo sabe Cine, fotografía, dibujo, ilustraciones Miguel Angel Astiz Mozos y toros por las calles de Pamplona Galle, textos Dominique Aubier Fiesta in Pamplona Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra Catálogos del Salón San Fermín de Fotografía Ramón Masats, textos Rafael García Serrano Los Sanfermines Luis Azpilicueta, textos José María Domench Los Sanfermines Carlos Ciganda, textos Pedro Lozano Bartolozzi Los Sanfermines en apuntes Ricardo Ollaquindía 100 años de carteles de las fiestas y ferias de San Fermín (1882-1981) 14 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1945 1955 19562006 1963 1980 1981 1981 Pedro Martín Balda, textos José Luis Larrión Arguiñano/ José María Rodrigo Jiménez Antonio Eslava Patxi París, textos José Antonio Iturri (et al.) José Luis Nóbel Goñi Andreas Drouve Alberto Schommer, textos Fernando Pérez Ollo Fermín Erbiti y Javier Manero Luis María Estefanía Castro José Javier Sanz Irigoyen Jim Hollander, textos Inge Morath/Fco. Rivera Ordóñez Luis Landa El Busto y María Luz Mangado Alonso José Javier Azanza y Ignacio Jesús Urricelqui Fco. Javier Lafraya Amigot Cláudio Menezes Ramón Herrera Torres José Luis Larrión Arguiñano Larrión y Pimoulier, textos Javier Muñoz García Guillermo Navarro Programas y guías Ayuntamiento de Pamplona José Viñes Bello Lucinda Poole José Antonio Iturri (et al.) Luis Azpilicueta Chus Roncal Mariano Sinués del Val Alexander Fiske-Harrison (ed.) Las pancartas de las peñas 1981 El "encierro": poema gráfico: xilografías, bocetos y letra suelta 1988 El tendido de sol Pamplona, Sanfermines: 24 tarjetas postales Stadt der Sanfermines 1992 1994 1994 La fiesta Encierros en blanco y negro Porque llegaron las fiestas Sellos San Fermín, 1949-2001 1996 1998 2001 2001 Fiesta: La fiesta de San Fermín de Pamplona 2002 Los Sanfermines a través de los carteles El cartel de la feria del toro de Pamplona: arte, diseño y tauromaquia Fiestas de San Fermín: carteles para el recuerdo, 1881-2006 Vive San Fermín: Pamplona-Iruña, Navarra-España Cine y Sanfermines: 25 "momenticos" en la pantalla Carnaval de ladrones: la película (recuperada) de los Sanfermines Fiesta = The sun also rises: (Henry King, 1957) Peña de cine: algunas historias con mozos de Pamplona en el no-do y en otras películas Momentazos de los gigantes de Pamplona en el cine La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona: 150 años de imágenes y recuerdos 2002 Sanfermines: 204 horas de fiesta A propósito de San Fermín 2012 2014 Programas de fiestas Pamplona: guía del viajero, descripción de sus principales monumentos y fiestas No seas forastero en los Sanfermines: guía Guía Hemingway 100 años: la fiesta, Sanfermines, Pamplona Guía imprescindible de los Sanfermines La cocina de los Sanfermines El encierro: San Fermín Fiesta. How To Survive The Bulls Of Pamplona 1881- 2006 2006 2007 2007 2009 2010 2013 2014 2010 1924 1982 1999 2001 2004 2008 2014 Narrativa Libros de viajes Antonio Iraizoz Robert Daley James A. Michener Gary Gray Cómic Chas (et al.) César Oroz No te mueras sin ir a España The Swords of Spain Iberia, viajes y reflexiones sobre España Running with the bulls: fiestas, corridas, toreros, and an American's adventure in Pamplona 1955 1966 1968 2001 Germán Quién es quién en Sanfermín Todo San Fermín. 20 años de fiesta y humor 1988 1996 2011 15 Relato, cuento Ignacio Baleztena Alberto Fraile Jesús Carlos Gómez Martínez Javier Mina Rodríguez Patxi Irurzun Graeme Galloway (et al.) Blogsanfermin.com Novela Félix Urabayen Ernest Hemingway Manuel Iribarren Rafael García Serrano James A. Michener Hans Tovoté Reyes Calderón Alejandro Pedregosa Koldo Larrea Patxi Irurzun Pedro Pastor Arriazu Gontrán Cháfer Miguel Izu Los gigantes de Pamplona: historia de esos simpáticos monigotes que tantos ratos felices han proporcionado a Premín de Iruña, autor de este librico Catorce cuentos sobre San Fermín Actos de amor ingrato Sanfermines forever La historia secreta de los kilikis de Pamplona Siniestro Caravinagre Antojos de luna Cuentos sanfermineros La tristeza de las tiendas de pelucas Running The Bulls With Hemingway (& Other Pamplona Tales) V Certamen internacional de Microrrelatos de San Fermín VI Certamen internacional de Microrrelatos de San Fermín 1990 1993 1995 2001 2012 1995 2005 2013 2013 2013 2014 El barrio maldito Fiesta (The Sun Also Rises) Retorno Plaza del Castillo Hijos de Torremolinos (The Drifters) Las bodas de Pamela Las lágrimas de Hemingway Un extraño lugar para morir Caravinagre: mis memorias ¡Oh, Janis, mi dulce y sucia Janis! A las 12, en el Iruña Corazones pamplonicas El asesinato de Caravinagre 1925 1926 1932 1951 1971 1998 2005 2010 2010 2011 2011 2014 2014 1934 Volver al inicio de la Página de Miguel Izu http://webs.ono.com/mizubel/ 16
© Copyright 2026