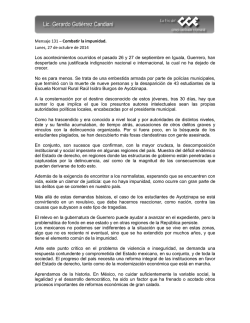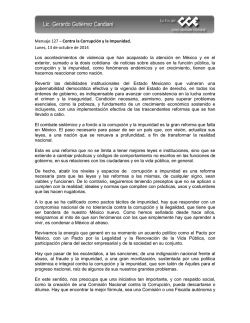Columna de Opinion
3 El precio de la impunidad por Guillermo F. Peyrano (*) No hay que llevar a los hombres por las vías extremas; hay que valerse de los medios que nos da la naturaleza para conducirlos. Si examinamos la causa de todos los relajamientos, veremos que proceden siempre de la impunidad, no de la moderación en los castigos. Secundemos a la naturaleza, que para algo les ha dado a los hombres la vergüenza: hagamos que la parte más dura de la pena sea la infamia de sufrirla. Montesquieu(**) Elegimos encabezar estas reflexiones con palabras de Charles de Secondat, Barón de la Brède, quien de acuerdo al Grand Larousse Enciclopédique nació en La Brède – cerca de Bordeaux– en 1689 y falleció en París en 1755, célebre escritor y notorio pensador político francés, proveniente de una familia de magistrados(1). La elección no ha sido casual. Nuestra sociedad atraviesa momentos sumamente difíciles como consecuencia de que la impunidad se ha enseñoreado y de que todos los días se cobra precio con la afectación de los derechos más esenciales de los ciudadanos. Quienes viven al margen de la ley perciben, y con poderosas razones, que se les “ha hecho el campo orégano”, ya que muy difícilmente sus ilícitos accionares serán sancionados. Han advertido que las leyes parecen ser confeccionadas a la medida de su provecho, y que incluso con esta ventaja, el irrisorio saldo punitivo que les resta es aplicado con una benignidad carente de todo rigor. El resultado, ya previsto por el pensador francés hace aproximadamente tres siglos, es un relajamiento de los controles que hacen posible la vida en sociedad. Por si ello no fuera suficiente, ese relajamiento alcanza incluso a la exigencia en el acatamiento de las leyes –cualquiera sea su tenor o rigorismo–, que por desconocimiento, desidia, corruptela o estulticia de quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplirlas, muchas veces terminan siendo transformadas en meras expresiones de deseos de quienes legislan. La sociedad, por su parte, en general se ha resignado a este estropicio, cuando no, ¿por qué no decirlo?, hasta pareciera propiciarlo, al no enfrentarlo con enérgicas reacciones de repudio, las que solo se concretan ante casos extremadamente graves y de notoria repercusión mediática. Incluso hasta la “condena social” que debiera recaer sobre quienes violan las leyes, sobre quienes se lo permiten o disculpan, y sobre quienes prestan sus servicios para darles cobertura o ampararlos, muy pocas veces se concreta con la fuerza y persistencia que mereciera. La contrapartida de esta suerte de “renuncia” colectiva a garantizar la efectiva vigencia y aplicación de reglas imprescindibles para la subsistencia de una sociedad civilizada es catastrófica. Los ciudadanos honestos –que representan una abrumadora mayoría– se ven obligados a adoptar distintos tipos de recaudos para proteger su persona, su familia y sus bienes, ya que quienes delinquen se encuentran al amparo del descontrol y de la impunidad. Así, quienes cuentan con mayores recursos optan por vivir en complejos residenciales urbanos o suburbanos dotados de medidas de seguridad de todo tipo y con personal de vigilancia contratado. Quienes no pueden solventar los costos que implica ese tipo de vida aseguran sus viviendas con sistemas de alarma, enrejados, puertas blindadas, e incluso recurren a organizarse en grupos de seguridad barrial o vecinal para brindarse mutua protección. El libre tránsito en la vía pública se ve restringido en zonas y horarios en los que las instituciones del Estado no se encuentran en condiciones de garantizar mínimos estándares de seguridad, no obstante la proliferación de los sofisticados sistemas de videovigilancia que se extienden a la mayor parte de los ámbitos públicos. Las tertulias barriales prácticamente han desaparecido y los vecinos ingresan y egresan de sus domicilios con la mayor celeridad posible –sea caminando, sea en vehículos– y controlando si en la calle se encuentran sujetos o automotores sospechosos, procurando así evitar ser víctimas de las cotidianas “entraderas” y “salideras” que ocurren a diario en prácticamente todos los escenarios urbanos. Muchos negocios han optado por trabajar a “puertas cerradas” y la contratación de “vigiladores privados” ya no es patrimonio exclusivo de bancos, financieras y establecimientos de gran movimiento comercial, sino que se ha vuelto común hasta para edificios de vivienda y pequeños negocios de los más dispares rubros. La otrora sosegada vida en zonas rurales ha desaparecido y son pocos los que se animan a vivir aislados y sin posibilidades de contar con sistemas de protección eficaces y de auxilio rápido. Las familias monitorean la ubicación de sus integrantes con la invalorable ayuda de dispositivos de comunicación móviles (teléfonos, tablets, etc.), y llegan incluso a emplear códigos de comunicación para hacerse saber sus estados, procurando así evitar ser víctimas de secuestros tanto “reales” como “virtuales”. Así, podríamos seguir enunciando largamente las innumerables “renuncias” que ha traído aparejadas la inseguridad reinante, las que forman parte de una “renuncia” mucho mayor, que es la de haberlo hecho a “vivir libres”. Pero las consecuencias de este “relajamiento” de las reglas que hacen viable a una sociedad civilizada no se manifiestan solo en problemáticas relacionadas con la seguridad de sus integrantes. El delito económico sin violencia también los golpea, sea individual o colectivamente, con defraudaciones, estafas y actos de corrupción –de distinto calibre e importancia– que solo en casos excepcionales terminan siendo objeto de condena y cuya aplicación efectiva –por otra parte– constituye casi una extravagancia. Este descorazonador escenario reconoce como una de las causas principales de sus manifestaciones a la impunidad. Quienes no respetan las reglas de la vida en sociedad (violando las normas, aprovechando su benignidad e irrazonabilidad o, incluso, las de quienes deben aplicarlas y hacerlas cumplir –todo ello sin olvidar aquellos casos extremos de participación o complicidad–) lo hacen porque poco o nada tienen que temer. El brazo de la ley solo alcanzará a los muy desventurados, e incluso en ese caso es más previsible una suave palmada que un severo castigo. Como resultado se invierten los roles y, en verdad, los castigados con la pérdida de sus libertades y tranquilidad son los ciudadanos honestos y no los criminales. La impunidad de estos últimos solo a ellos beneficia y su precio lo termina pagando toda la sociedad, que asiste a un progresivo relajamiento y deterioro de los mecanismos de control social. De tal suerte, esos mecanismos van perdiendo credibilidad para la mayoría, por lo que resultan como primeras víctimas los sistemas judiciales, las fuerzas de seguridad y la ley misma. Y, cuando la mayoría comienza a dejar de creer en ellos, la sociedad se puede acercar peligrosamente a la generación de situaciones y episodios anárquicos. Los hombres y mujeres de derecho estamos obligados a poner nuestra “ciencia y conciencia” para evitarlo. Debemos actuar con esclarecimiento y decisión para que se recupere la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones jurídicas y, fundamentalmente, para que se recobre el respeto de la ley como regla imprescindible de la vida en comunidad. Quizás recordar el pensamiento del citado filósofo francés nos sirva para reflexionar sobre los cambios que debemos asumir para que sea posible que continuemos viviendo en una sociedad civilizada. O, mejor aún, para que podamos volver a ser auténticamente libres. VOCES: DERECHO - ESTADO NACIONAL - SEGURIDAD PÚBLICA - LEY - CONSTITUCIÓN NACIONAL - DELITO - DERECHO PENAL ESPECIAL - DERECHO PROCESAL PENAL - PODER EJECUTIVO - PODER LEGISLATIVO - PODER JUDICIAL - DERECHOS HUMANOS - FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD - POLÍTICAS SOCIALES - EDUCACIÓN - GARANTÍAS CONSTITUCIONALES (*) Director de El Derecho. (**) Charles-Luis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, El espíritu de las leyes, http://bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos/descargas/31000000630.PDF, pág. 69. (1) Grand Larousse Enciclopédique, edic. 1963.
© Copyright 2026