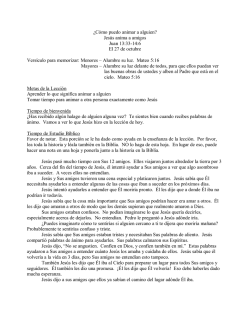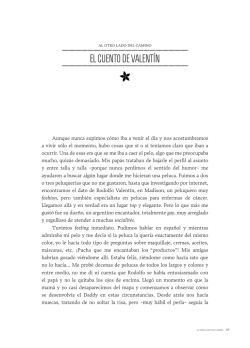Adelanto - Cancion Familiar
Canción familiar Juan Andrade Kino escuchaba el suave romper de las olas mañaneras sobre la playa. Era muy agradable, y cerró los ojos para escuchar su música. Tal vez sólo él hacía esto o puede que toda su gente lo hiciera. Su pueblo había tenido grandes hacedores de canciones capaces de convertir en canto cuanto veían, pensaban, hacían u oían. Esto era mucho tiempo atrás. Las canciones perduraban; Kino las conocía, pero sabía que no habían seguido otras nuevas. Esto no quiere decir que no hubiese canciones personales. En la cabeza de Kino había una melodía, clara y suave, y si hubiera podido hablar de ella, la habría llamado la Canción Familiar. John Steinbeck, La perla LADO A 13 1. She’s a Rainbow Coming, colours in the air Oh, everywhere She comes in colours The Rolling Stones Quizás fue un gesto de rebeldía infantil; una estupidez o un acto temerario o las dos cosas juntas. No me importaba. Que se vaya todo a la mierda, pensaba, mientras prendía un porro sentado en un banco frente a la casa de gobierno. En la puerta había dos canas haciendo fiaca, con sus uniformes desteñidos y panzas gemelas de pizza garroneada. El más alto me sostuvo la mirada cinco, diez segundos. Me chupaba un huevo. ¿Iba a cruzar calle 6 para venir a interrogarme? La gente iba y venía por las veredas internas de plaza San Martín. Algunos se daban vuelta y me miraban. Por el olor, supongo. Y porque no eran más de las tres de la tarde. Había tenido suerte para conseguir un lugar con sombra. Estaba justo enfrente del monumento a San Martín. La figura ecuestre del padre de la patria me daba gracia, era casi ridícula: podía ser un héroe montado a caballo lo mismo que un jockey disfrazado para el carnaval. A medida que el humo entraba en mis pulmones, el tiempo empezaba a transcurrir con una lentitud de cuento fantástico: en un minuto podía ver y pensar tantas cosas, que creía haber alcanzado una porción de eternidad. Me había colgado con las palomas que revoloteaban sobre los pañuelos blancos, pintados en círculo alrededor de la estatua por las Ma- 15 dres y las Abuelas de Plaza de Mayo, cuando a lo lejos vi venir a una morocha. Tardé un poco en caer que era la misma chica que había conocido ese fin de semana en el Tinto Bar. Habíamos charlado un rato de esto y de lo otro; al final no había pasado nada, pero habíamos pegado buena onda. Ella iba apurada; ni se fijó en mí. Tenía un jean gastado, una remera que le dejaba el ombligo al aire y unos anteojos de leer que le quedaban perfectos con el flequillo. Estaba más buena de día que de noche. Llevaba una carpeta cargada de fotocopias bajo el brazo. No sabía ni cómo se llamaba. Cuando pasó frente a mí, improvisé: —¿Estoy alucinando o anoche soñé con vos? La Morocha del Tinto me miró de costado y arrugó la nariz, dando a entender que me había desubicado. No se detuvo. Pero justo cuando estaba a punto de quedar fuera de su campo visual, giró su cabeza y me reconoció. Entonces se acercó y dijo, con unos hoyuelos que se le dibujaban en las mejillas al sonreír: —Qué rico perfume. ¿Dónde lo conseguiste? Después de sentarse y mirarme a los ojos, preguntó: —¿Todo bien? —¡Estupendo! ¿Vos qué contás? Disfruto mucho con esas respuestas que niegan lo que es evidente a simple vista. —Voy a la facu, así que, también… Mejor imposible. Nos tentamos, aunque ella todavía no había probado bocado. Tenía una risa dulce, contagiosa. Le pasé el faso y le dio una pitada rápida. Hizo una pausa. La segunda fue más larga y profunda. Entonces abrió los ojos con todo y, por primera vez, noté que eran color turquesa. La manera en que me miró me dejó tarado. Ella, como si nada, siguió haciendo buches antes de largar una nubecita por la boca. Se llamaba Agustina. Dijo que nos habían presentado en una fiesta que yo ni siquiera recordaba. Habrá sido alguna de esas noches locas de las que emergía, al día siguiente, con una resaca atroz y una amnesia que abarcaba las últimas doce horas. Agustina me contó que aquella vez, a pesar de mi borrachera, habíamos debatido un largo rato sobre cuál había sido la mejor década en la historia del rock, mientras a nuestro alrededor se armaba la pachanga. Según ella, yo opinaba 16 que los setentas eran insuperables, aunque estando sobrio nunca me lo había planteado. La noche que nos vimos en El Tinto, ella me había hecho un chiste al respecto. Y yo, por supuesto, no lo había pescado. Repasamos los discos que habíamos escuchado y las películas que habíamos visto últimamente. Un tema llevó al otro. En algún momento me preguntó la hora y comentó como al pasar que hacía unos minutos había comenzado su clase en Letras, pero no le dio demasiada importancia. Yo, menos. Los centímetros de madera blanca descascarada que nos separaban se fueron acortando. Hasta que de pronto dejamos de hablar, básicamente porque nuestras bocas, que ya no encontraban nada para decirse, empezaron a buscarse. Primero con delicadeza; luego, casi con desesperación. Trataba de no cerrar los ojos, para no perderme la imagen de esos diamantes turquesas que sus párpados dejaban al descubierto sólo un par de segundos por vez. Respiramos. —Qué bueno sería que este banco se convierta en sillón —tanteé. —Yo tengo sed de cerveza helada —agregó ella. —Totalmente. Si viviera sólo, te diría de ir a mi casa. Por un segundo, me arrepentí. Y temí haberlo arruinado todo. —Yo vivo sola —dijo, y se puso a buscar los puchos en su cartera. Nos levantamos y ella aprovechó para estirarse y bostezar. Mientras atravesábamos la plaza en dirección a la legislatura, Agustina me contó que era de Tandil. Vivía en un departamento de pasillo que era de su tía abuela. No tenía nada que ver con el típico hábitat de una estudiante venida del interior: los muebles eran antiguos y cada cosa estaba en su lugar. La mesa del living, por ejemplo, no estaba cubierta por una montaña de apuntes y restos de yerba y galletitas: sólo había un pequeño mantel de hilo, con su respectivo adorno de porcelana blanca. Abrió las persianas que daban a un patio interno y me pidió que la esperara. El porro me había pegado: tenía un mambo de aquellos. Me dejé caer sobre un sillón con orejas. Y me sentí un rey en su trono por el bombonazo que me estaba a punto de comer. Cuando volvió, lo único que llevaba encima era una remera celeste con la tapa de Their Satanic Majesties Request de los Rolling Stones. También se había sacado los anteojos. Sabía que estaba fuerte desde antes, pero todas las promesas habían sido superadas por la realidad. 17 “Ella es un arcoiris”, pensé, “la canción hecha persona”. No era tanto una cuestión de belleza sino, digamos, de actitud. La manera juguetona en que se recostó contra el marco de la puerta, con el flequillo casi tapándole los ojos, provocándome con su voz ronca afinada en clave de fragilidad: —¿Qué, no te gusto? Fue hasta la cocina y volvió con una botella de cerveza y dos vasos. Con los últimos sorbos, dimos por terminada la charla. El resto de la tarde transcurrió sin apuros. Lo hicimos en el sillón y en la cama. Por momentos ella tomaba las riendas; por momentos se dejaba llevar. La luz que entraba por el patio se había ido extinguiendo. Se hizo de noche sin que nos diéramos cuenta. Volvió a ponerse su remera y trajo otra cerveza. Recién entonces, sentada en el sillón, con mi cabeza sobre sus piernas, se le ocurrió preguntarme qué hacía fumando faso a esa hora en el lugar menos recomendable de La Plata. —Estás en pedo, Cristian. Tenía razón. Pero le expliqué que el porro me tranquilizaba, que me gustaba sentarme a pensar en los bancos de la plaza. —Está bien, pero podés hacer las dos cosas en distintos momentos. A vos solo se te ocurre fumar ahí, boludo. —Sí, no sé. No debo estar pasando por mi mejor momento. —¿Por? No pude evitar reírme. Si la pregunta iba en serio, la intensidad del momento que acabábamos de compartir iba a quedar a cientos de kilómetros de distancia. Pero Agustina insistió. Y, la verdad, ya no aguantaba más. Necesitaba desahogarme. Fue la primera vez que le pude contar a alguien cuál era mi mambo. Así que me largué a hablar por uno de los temas que teníamos en común, la música. Le dije que siempre había querido tocar la guitarra y formar una banda de rock. Pero que en mi casa no sólo no estaban de acuerdo, sino que además hacían todo lo posible para evitarlo. Que por eso me había anotado en Derecho, aunque en dos años de carrera casi no había pisado la facultad. Que me había hartado de mi novia, de mis compañeros de rugby. Que todo lo que me rodeaba me resultaba falso, ajeno, irreal. Que mi vida familiar se podía ver como una ficción titulada Los Suárez. Que ya no 18 aguantaba ese malestar ni su efecto dominó. Concretamente, que sospechaba que podía ser hijo de desaparecidos. A duras penas me salieron las últimas palabras. Agustina se había quedado muda; pasaba la yema de sus dedos sobre mi cabeza. —¿Y ahora qué vas a hacer? —preguntó, a quemarropa. —No sé, creo que voy a ir a Abuelas. —Está bien. En tu lugar, yo haría lo mismo. Nos quedamos un rato más así, sorbiendo de nuestros vasos en silencio. Mientras me ataba las zapatillas en el living, ella se fue a vestir a su pieza. En la vereda, antes de despedirnos, quedamos en que nos íbamos a llamar. 19 20 2. Thriller You close your eyes / And hope this is just your imagination But all the while / You hear the creature creepin’ up behind You’re out of time / ‘Cause this is thriller Thriller night Michael Jackson La primera vez que escuché “Hey Jude” fue en un malón, en séptimo grado. Llegamos en barra, lo suficientemente tarde como para no ser los primeros. Hubo esos saludos nerviosos, ese cosquilleo en el estómago al ver a nuestras compañeras sin sus guardapolvos, con vestiditos ajustados o en minifalda. Y entonces uno se preguntaba qué carajo miraba en las clases de educación física. No había alcanzado a picar más que unas papitas y un sánguche de miga, cuando Federico, el disc–jockey del grado, arrancó con lentos. Y encima pasaba de un tema de Europe a otro de Richard Marx. A los cinco minutos, en la sala de estar sólo quedaron dos parejas en pie. Hacían trompos en cámara lenta. La mesa de ping–pong que había en el patio tenía más convocatoria que la pista de baile. Me mezclé entre los que seguían hipnotizados a la pelotita, esperando su turno para jugar. Hasta que alcancé a escuchar unos acordes de piano que llegaban desde adentro. Una fuerza poderosa me despegó de la pared en la que me había apoyado, atrayéndome hasta dejarme parado justo frente a los parlantes. Las dos parejas seguían agarradas de la cintura y los hombros con rigidez, pero no fue eso lo que me llamó la atención. El cantante me hablaba directamente a mí. Cada tanto repetía “Jéi yú”. El resto no se entendía nada, pero “Jéi yú” era yo. La voz me decía que no me preocupe, que 21 todo iba a estar bien. Y se me puso la piel de gallina. Acababa de descubrir el poder misterioso, profundo de la música. Cuando la canción terminó, me mandé adonde estaba el equipo y Federico alcanzó a atajarme antes de que le arrebatara la tapita del casete. —¿Qué, nunca escuchaste a los Beatles? —me apuró, mientras relojeaba el cuentavueltas de su grabador. —Sí, boludo… —le contesté, haciéndome el ofendido, aunque lo único que conocía era el nombre del grupo. Tuve que esperar hasta el lunes para buscar algo de los Beatles en la disquería. El domingo se me hizo eterno. Estaba obsesionado con esa canción. Tarareaba la melodía para mis adentros y, cuando llegaba a la altura del estribillo, sanateaba a partir del “Jéi yú”. El timbre que le puso punto final a la última clase del lunes, la de geografía, sonó como una bendición. No me quedé boludeando en el kiosco de la esquina. Salí disparado a la disquería. L.P. quedaba en el centro, a mitad de camino de mi casa, así que subí por diagonal 79 y crucé plaza San Martín como todos los días. Alguna vez había ido a revolver en las bateas, sin saber muy bien qué estaba buscando. Hasta ese día, para mí la música eran las canciones que pasaban en la radio y una materia aburrida en la que nos enseñaban himnos, marchitas militares y cómo dibujar negras, blancas y corcheas sobre el pentagrama. No entendía cómo los flacos del barrio que me llevaban un par de años podían pasarse tardes enteras discutiendo si el mejor disco de Seru Giran era La grasa de las capitales o Bicicleta, o si “Another One Bites the Dust” estaba en el lado A o B de The Game de Queen. Mi discoteca estaba integrada por una decena de casetes, de los cuales más de la mitad eran compilados que había armado con temas sueltos grabados de alguna FM. O sea: una vez por minuto los pisaba la grabación de un locutor insoportable machacándote con el nombre de la radio. Entré a la disquería y, por primera vez, experimenté una especie de respeto reverencial frente a las pilas de discos que aparecían por todas partes. Una cantidad infinita de música que te hacía sentir pequeño e insignificante. “Te vas a morir sin escuchar todos estos discos”, parecía ser su mensaje subliminal. Pasé de largo por una doble fila de bateas y fui directo al mostrador que había al fondo. Tosí para que el que atendía se percatara de mi presencia. El chabón hizo una mueca iró- 22 nica cuando le pregunté si tenía algo de los Beatles, como si hubiera entendido los Parchís. Tenía el pelo rubio atado en una colita, aunque en la frente le brillaba una bocha que parecía lustrada. Llevaba una remera negra gastada con la tapa de 90125 de Yes. —¿Buscás algo en especial? —tanteó. —Una canción… —le expliqué, un poco nervioso. —Tienen un montón de canciones —me atajó, y sonrió con suficiencia. —Una que dice “Jéi yú”, o algo así. —Ahora sí. A ver, esperá. El pelado de pelo largo fue derecho a un sector que había cerca de la entrada. Lo vi alejarse por el pasillo, bajo los vinilos que colgaban del techo como adornos. Examinó con velocidad una seguidilla de tapas, hasta que sus dedos se frenaron de golpe frente a una blanca con letras negras. Volvió y la dejó frente a mí. Entonces pude leer: The Beatles. Past Masters. Volume Two. Daban ganas de quedarse un rato oliendo el perfume dulce, frutal de la cartulina nueva. En la lista de temas había uno titulado “Hey Jude”. ¿Ese sería “Jéi yú”? La ansiedad me estaba matando. Necesitaba volver a escucharlo. Urgente. El pelado de pelo largo se puso a anotar algo en unos papeles, como si no supiera que me tenía servido en bandeja. Hasta que por fin se apiadó y me ofreció poner el disco en una de las cabinas de testeo que había a un costado del mostrador. —¿Podés poner primero “Hey Jude”? —le pregunté. Silencio. Y de nuevo esa cara de sabelotodo que mide al mocoso inexperto que se atreve a pisar su santuario. Con el tiempo, me hice cliente de la disquería. Y el Polaco, el pelado de pelo largo que, después lo supe, era uno de los dueños, se fue convirtiendo en un aliado indispensable o, tal vez, en una especie de maestro. Tenía una habilidad especial para sacarte la ficha y, además, era una fuente inagotable de información y anécdotas de grupos muy, poco, o nada conocidos. Pero ese día lo odié. Cerré la puerta de plástico transparente, me puse los auriculares y levanté el pulgar en señal de largada, a la manera de los pilotos de Fórmula 1. Y apenas empezó a sonar “Hey Jude”, nada me importó más que esa canción. 23 Me gasté hasta el último centavo de mis ahorros para comprarlo. Y salí a la calle con una sonrisa de oreja a oreja. Apenas llegué a casa, fui directo al equipo del living. En general escuchaba casetes en el radiograbador de mi pieza; Past Masters. Volume Two era mi primer vinilo. Fue un momento tan importante como el del debut sexual, aunque yo todavía era virgen. Lo que hice entonces fue sacar el disco del sobre y sostenerlo a contraluz de la lámpara, para apreciar mejor el brillo de los surcos y su trazado perfecto de círculos concéntricos. Ya sabía cómo funcionaba la cosa, pero igual me pareció increíble que en esos relieves microscópicos de plástico negro hubiera música grabada. ¡Y encima de los Beatles! Lo puse sobre la bandeja y, con el cuidado con el que trataría a una pieza de cristal, dejé que la púa cayera justo al lado del borde exterior, arrancando ese inconfundible crujido seco. Lo escuché de principio a fin. Varias veces. Y pude meterme adentro de las canciones. Vivir sus emociones como si fueran propias. Aprender a quererlas. Después del lado B, era darlo vuelta y volver a empezar. Me llamaron a cenar pero, antes de irme a dormir, conseguí que me dejaran escuchar por última vez “Hey Jude”. Por esa misma época, uno de los mejores planes para un sábado era juntarnos a ver películas de terror en lo de un compañero de grado. Eran nuestras noches de “Thriller”. Le habíamos puesto así por el tema de Michael Jackson: a todos nos había volado la cabeza el video con el hombre lobo, el paseo con la chica por el cementerio, los muertos vivos que salían de las tumbas para bailar y la risa diabólica de Vincent Price al final. Lo que hacíamos entonces era quedarnos tirados sobre la alfombra del living, mientras Freddy Krueger o Jason descuartizaban a pendejos que tenían más o menos nuestra edad. No nos levantábamos hasta el final, aunque nos estuviéramos muriendo de sed o meando encima. Casi siempre, el encargado de alquilarlas era yo. El video de mi barrio era el más grande que conocíamos. Y además me quedaba de pasada. Confiaban en mi gusto a la hora de elegir, pero si caía con algo demasiado bizarro o intelectualoso, me puteaban de arriba abajo. No fue exactamente eso lo que pasó con El pueblo de los malditos. Había pasado desapercibida por los cines de La Plata, al menos para noso- 24 tros. Mario, el dueño del videoclub, me la había recomendado con el crédito que le daban sus aciertos previos. “Es un peliculón”, había insistido, al ver que me quedaba mirando la caja con esas caritas de ángeles del infierno de pelo blanco y ojos rojos. El lugar común de la infancia como algo puro o inocente completamente dado vuelta. Subversión de la buena. La película no hacía otra cosa que llevar esa primera impresión al límite. Ellos no habían visto la tapa, es cierto, pero no fue por eso que al principio no se coparon. No me dieron ni cinco de bola cuando les conté que era de John Carpenter, el mismo director que Escape de Nueva York, La Cosa y Christine, un dato que me había tirado Mario. Pusimos la cinta en la videocasetera y, apenas apareció Christopher Reeve en la pantalla, empezaron a hacer chistes boludos sobre Superman. “¿Cuándo levanta vuelo este bodrio?”, “Le pusieron kriptonita en el desayuno” y otros por el estilo. Después entró en escena Mark Hamill, al que todos teníamos como Luke Skywalker de La Guerra de las Galaxias, haciendo del reverendo George. “¡Ahora corta la hostia con la espada láser!”, gritó alguien en medio de la oscuridad del living. Recién se callaron en el momento del desmayo general, cuando los habitantes del pueblo caían fulminados por una fuerza misteriosa. Y entonces vimos cómo, nueve meses más tarde, una decena de parturientas daban a luz exactamente a la misma hora y en el mismo hospital. Sólo uno de los bebés moría al nacer, pero los nueve restantes desarrollaban una inteligencia superior y unos extraños poderes que les permitían leer y controlar la mente de los adultos. Canosos, tipo albinos y con sus uniformes grises, estos cinco chaboncitos y cuatro chaboncitas salían de la escuela primaria y se movían en patota por las calles del lugar, comunicándose telepáticamente y sembrando la muerte a su alrededor sin levantar un dedo. Sus pupilas se encendían con una luz verdosa en señal de amenaza y, cada vez que se ponían rojas, había un adulto que sufría un accidente mortal. Fríos e inexpresivos, los pequeños criminales de la banda no demostraban ninguna emoción humana. Aunque no eran pibes comunes y corrientes, la cabecilla, una tal Mara, le preguntaba a su padre algo que nos sonaba bastante familiar: “¿Por qué a veces dicen lo que piensan y a veces no?”. 25 Los pibes me empezaron a cargar con que me parecía a David, el más chico de los Malditos, el que se quedaba sin compañera. Y la verdad es que tenían razón, aunque David era unos años menor que yo. Esa misma noche tuve una pesadilla con su madre en la ficción, la viuda rubia que había quedado embarazada y que, en mis sueños, aparecía igual que en la pantalla: iluminada de perfil, en camisón, con una panza enorme y unas voces fantasmales de fondo. Nunca había visto fotos de mi vieja embarazada. Ni ella ni mi viejo eran rubios, como yo. Algo no encajaba y, aunque tardé un tiempo en darme cuenta qué era, capaz que en ese momento ya lo intuía. Por unos días, mi sobrenombre fue Cristian Maldito. Pero después dejaron de llamarme así, porque se cansaron o, simplemente, porque se dieron cuenta de que no sólo no me molestaba, sino que además me caía bastante bien. Me gustaba cómo sonaba: Cristian Maldito. Por eso, cuando dejaron de hacer chistes con lo de mi “hermano albino”, por el enano David, yo seguía pensando que había cosas del personaje en las que me reconocía, a pleno. Por ejemplo, la escena en la que van caminando en una doble fila india por la banquina de una ruta y él, que marcha último, se abre de los demás y baja por un camino de tierra hacia el cementerio. “¡Mirá, Cristian de chico!”, había dicho alguno mientras mirábamos la película. Y los demás largaron la carcajada. Había sido un dardo que le apuntaba a mi costumbre de cortarme solo. Pero no lo hacía porque sí, sino porque no me cabía seguir a la manada. Siempre fui la oveja negra, la mosca blanca. ¿Y qué? Lo que David tenía de distinto a los demás fue lo que, en definitiva, lo salvó. Y a mí también: soy una especie de Maldito entre los Malditos. 26 3. We’re a Happy Family Daddy’s telling lies Baby’s eating flies Mommy’s on pills The Ramones La ceniza del porro caía adentro de una tapa de desodorante, apoyada en la cima de la montaña que formaban una docena de libros sobre la alfombra. Un cenicero hubiera sido demasiado obvio. Fumaba tirado en la cama. Y me entretenía formando figuras contra la pared. Sombras chinas, je. Usando las manos, el humo y la luz roja del velador, lo primero que me salió fue un Robert Smith de espaldas, con el mástil de la guitarra asomando al costado. Después fue una taza de té humeante y una magdalena mordida. Me encantan las magdalenas y estaba empezando a pintar la gula. Además, ya era la hora de la cena. Un elefante con pollera de seda. ¡Cuánta creatividad al pedo! Los haces luminosos perforaban como lásers a las nubecitas ahuecadas y estiradas que largaba por la boca. “Con esto se podría hacer un video de bajo presupuesto buenísimo”, me dije, “nada de gastar guita en máquinas de humo pedorras”. Me distraje un segundo y un rayo rojizo salió disparado y se me incrustó justo en la retina. Uh, qué loco, tenía cosquillas adentro del ojo. Me defendía pegando manotazos al aire. Sonaba After–chabón de Sumo, pero la voz de Luca Prodan parecía no salir desde los parlantes del equipo. Llegaba desde alguna otra parte. Podía estar cantando acovachado debajo de la cama, lo mismo que flotando en un agujero negro en el espacio interior. “No sé lo que 27 quiero / pero lo quiero ya”, rugía. Y mis neuronas se agitaban en estado de ebullición y le seguían la corriente a su descarga de furia. Escuchaba con una nitidez increíble hasta los detalles más insignificantes del sonido, pero juraría que también podía verlo o, por lo menos, percibir su dimensión espacial. Estaba fumado y me sumaba con ganas al coro de chiflados que repetía eso de “¡Yo estoy al derecho / dado vuelta estás vos!”. Aunque el volumen estaba alto y la puerta cerrada, en medio de un silencio entre tema y tema alcancé a escuchar a lo lejos el timbre del teléfono. Y enseguida a mi vieja que me llamaba. Traté de levantarme, pero no hubo caso. Los brazos se me aflojaron y se dieron por vencidos antes de que consiguiera despegar la espalda de las sábanas. Concentración, me dije. Y el colchón me volvió a chupar. Recién al tercer intento conseguí pararme. Quise bajar la música con el control remoto, pero apreté cualquier botón y terminé apagando el equipo. Sacar la silla con la que había trabado la puerta fue otra maniobra complicada. Terminé estresado. Mi vieja esperaba una respuesta al pie de la escalera: podía adivinarlo. Justo cuando me apoyé en la baranda, volvió a llamarme. Esta vez lo hizo con un gritito agudo e impaciente que me puso los pelos de punta. Un compañero de rugby esperaba del otro lado de la línea, por eso insistía. —Decile que después lo llamo —le contesté desde arriba, tratando de huir de su campo visual. En mi estómago rugía cada vez más fuerte una fiera hambrienta. Me puse las gotitas mágicas en los ojos y bajé por la escalera como si me estuviera tirando por un tobogán. El premio por ser el primero en entrar a la cocina fue un pedido para que pusiera los platos. Pero en vez de molestarme, me causó gracia. La mesa, la cocina, el televisor, todo estaba en su lugar. Pero yo tenía un cuelgue de aquellos: estaba en el aire, volando sin alas. Y de golpe me vi metido en la escena de una típica comedia familiar, una de esas en las que se escuchan risas y aplausos de fondo. En Los Suárez, como le había contado a Agustina que se podía llamar mi ficción diaria, a mí me tocaba interpretar el papel del Hijo Fumón. Pero ni ella ni mi viejo figuraban como tales en el guión ima- 28 ginario. Además, a esta altura, ya no tiene ningún sentido para mí seguir llamándolos “mi vieja” o “mi viejo”. Entonces mejor hablemos de La Mujer Antes Conocida Como Mi Madre y El Hombre Antes Conocido Como Mi Padre. Un eufemismo onda Prince, aunque muy largo para repetirlo en cada línea de diálogo. Primero sonaba la cortina del programa, “We’re a Happy Family” de los Ramones. Y después la cosa iba más o menos así: INTERIOR. COCINA. NOCHE. (La Mujer Antes Conocida Como Mi Madre lava los platos. En la tele pasan el noticiero. El Hijo Fumón entra en escena pestañeando exageradamente, con los ojos achinados. Toma el control remoto de la mesa, baja el volumen y cambia de canal mirando de reojo a LMACCMM. En la pantalla aparece entonces un resumen de fútbol europeo casi inaudible) LA MUJER ANTES CONOCIDA COMO MI MADRE: ¡Cristian, me sacaste el noticiero! (dándose vuelta y mirándolo enojada) (Risas del público) EL HIJO FUMÓN: Ahora lo pongo otra vez (cierra los ojos y bufa, de espaldas a ella) LMACCMM: Dale, que van a pasar algo que quiero ver. EHF: Bueno… (mordiéndose el labio y mirando para arriba). (Risas y aplausos del público) (LMACCMM saca un vino tinto del aparador y una botella de agua mineral de la heladera. EHF distribuye sobre la mesa los platos, los cubiertos y los vasos para cuatro personas. LMACCMM espera que termine para dejar la bebida en su lugar) 29 LMACCMM: ¿Qué tal la facu? EHF: Todo bien (contesta, distraído). LMACCMM: Ah… ¿Y bien por qué? (EHF abre los ojos de par en par y enseguida los cierra, con expresión contrariada) (Risas del público) EHF: Porque aprobé el parcial de Historia. La semana que viene toman recuperatorio, así que no tengo que ir. (LMACCMM sonríe complacida y orgullosa. EHF entonces suspira, aliviado) (Aplausos del público) (La cortina musical del noticiero suena con una potencia atronadora. LMACCMM entonces gira como una autómata en dirección a la pantalla y su mirada no se despegan ni un segundo de ahí, mientras se escucha la voz del locutor) LOCUTOR: Ahora vamos a la noticia del día. ¡Muerte en el almacén! Un hombre de 56 años fue asesinado a sangre fría por los asaltantes del negocio. Era el único cliente que se encontraba en el momento del robo. Se negó a entregar sus pertenencias y sacó un arma para dispararles a los ladrones, pero no alcanzó a usarla. Un tiro en el pecho lo dejó tirado en el lugar que ahora nos muestran nuestras cámaras. ¡Vamos al móvil! (El Hombre Antes Conocido Como Mi Padre ingresa a la cocina con el pelo mojado y envuelto en una bata. No saluda ni mira a los otros dos. Se sienta en la cabecera de la mesa y descorcha el vino con un movimiento mecánico) 30 LMACCMM: No se puede ni salir a la calle (comenta, angustiada y enojada a la vez) (Risas del público) (EHACCMP permanece en silencio, con una expresión que puede ser tanto de interés como de indiferencia. Prueba el vino y niega con la cabeza, como si estuviera reprochándose el haber comprado ésa y no otra marca) EL HOMBRE ANTES CONOCIDO COMO MI PADRE: ¡Sabés cómo se termina la joda con el ejército en la calle! (exclama, con una mezcla de nostalgia y anhelo) (Risas del público) EHF: Si les daba la guita no pasaba nada (retruca, desafiante) (Exclamación de sorpresa del público) EHACCMP: Claro, ¡vos estudiás derecho para defender a los chorros! (ladra, sin levantar la vista de su copa de tinto) (Risas y aplausos del público) LMACCMM: Por favor, tengamos una cena en paz (suplica). (LMACCMM los mira con expresión bondadosa y sale de la cocina por unos instantes) EHACCMP: Más vale que te vayas consiguiendo un trabajo, porque no vas a vivir mucho tiempo más en esta casa (agrega con voz amenazante, mirándolo por primera vez a la cara, con desprecio) (Risas del público) 31 EHF: Ojalá lo consiga pronto (responde en el mismo tono, sosteniéndole la mirada) (Risas y aplausos del público) (LMACCMM entra en escena nuevamente. Cubriéndose la mano con un repasador, abre el horno y comprueba cómo marcha la comida) LMACCMM: Che, esto ya está. Mariano no avisó que llegaba tarde… (lamentándose) (Desde la habitación contigua se oye el ruido de una llave que ingresa en la cerradura. La puerta de calle se abre y se cierra) MARIANO: ¡Holaaa! (saluda, antes de entrar a escena) (Aparece MARIANO, vestido con una remera de rugby. Es tres años menor que EHF, pero aparenta ser mayor. Tiene la misma estatura y el mismo color de pelo, castaño oscuro, que EHACCMP: el parecido físico entre padre e hijo es notable, aunque MARIANO también tiene la nariz y la boca de LMACCMM. A diferencia suya, EHF es rubio, delgado y no se parece a ninguno de los dos). LMACCMM: Hola, mi amor. Pero qué puntualidad… (lo recibe, con un beso maternal) (Mientras LMACCMM saca la comida del horno, EHACCMP y MARIANO se tiran unas piñas en broma y se ríen. EHF mira la tele con aire ausente. Con orgullo, LMACCMM apoya la fuente humeante sobre el centro de mesa) MARIANO: ¡Pastel de caca, qué rico! (celebra con alegría) (Exclamación de sorpresa del público) (LMACCMM sonríe, pero luego observa a MARIANO contrariada) 32 LMACCMM: ¿Cómo dijiste? (pregunta, haciendo pucheros) MARIANO: ¡Pastel de papa, mi comida preferida! (se corrige, mirando con complicidad a EHACCMP, que le guiña un ojo y sonríe socarronamente) (Risas del público) LMACCMM: Bueno, ¡a ver cómo me salió hoy! (exclama, de nuevo entusiasmada) (LMACCMM corta la primera porción y se la sirve a EHACCMP, que pone cara de sufrimiento sin que ella lo note) (Risas y ovación del público) FIN 33 34 4. Fuiste De repente una mañana cuando desperté me dije todo es una mentira Gilda Apoyé la viola contra la pared del bar. Veníamos de ensayar y, a esa hora, la gente recién empezaba a caer en El Barro. Aprovechamos para elegir mesa y nos atrincheramos en una pegada al ventanal que daba a plaza San Martín. Desde ahí teníamos una vista panorámica del lugar y, de paso, quedábamos a tiro de una mesa de chicas solas. Ellas eran cuatro y nosotros también: el grupo a pleno. Pero bastó que nos sentáramos para comprobar que una era más fea que la otra. Así que nos olvidamos de los bagartos y pedimos una birra. Habíamos fumado tanto porro en la sala, que señalar merqueros nos pareció el plan más divertido del mundo. Podía ser la cara de piedra de uno o la euforia parlanchina de otro, la cuestión era que, en nuestro cuelgue, veíamos momias por todos lados. El que identificaba a alguna sentada en la otra punta o caminando por ahí, tenía que gritar “¡Poncho!”, igual que en ese jueguito infantil que consistía en decir la palabra clave cada vez que te cruzabas con un Escarabajo en la calle. Estábamos tan enchufados boludeando que no lo vimos llegar. El flaco venía arrastrando una silla. La puso al revés, en una esquina de la mesa y se sentó contra el respaldo, como si acabara de volver del baño. Tenía un olor a chivo que se sentía a un metro de distancia. 35 Ninguno de nosotros lo conocía, ni siquiera de vista. Nunca supimos cómo se llamaba. —Azí que tienen una banda —fue lo primero que dijo. Era “zeziozo” y encima se hacía el canchero. Tenía mirada de psicópata, aunque su corte de pelo taza le daba un aire infantil. Llevaba el brazo sobre el pecho, atado con uno de esos pañuelos grandes y colorinches. Todavía no habíamos tocado en vivo, así que nos sorprendió mucho más su observación que su falta de tacto para empezar una charla. Nos agrandamos un poco, supongo, porque le dijimos que sí, que cómo se había dado cuenta. Entonces nos miró como si fuéramos idiotas y cabeceó en dirección a mi guitarra. La cosa empeoró con su siguiente pregunta porque, cuando le contestamos que nos llamábamos Los Malditos, arqueó las cejas y se mordió el labio. ¿Quién era este pelotudo zeziozo que aparecía así, de la nada para bardearnos? De pronto se quedó tildado, pálido y con los ojos bien abiertos. No parpadeaba. —¡Poncho! —salté. Los chicos se empezaron a cagar de la risa, como si fuera el mejor chiste que habían escuchado en años. El flaco ni se dio por enterado. Nosotros delirábamos y él estaba más duro que una mesa de mármol. Cuando salió del modo silencio, se le soltó la lengua y empezó a mandibulear y gesticular como un maniático. Ni se enteró, pero le puse de sobrenombre el Flaquito Zeziozo. —A que no zaben cómo me zaqué el hombro… —tiró. No esperó una respuesta, ni captó nuestra falta de interés. Simplemente, arrancó con su relato y no paró hasta el final. Hacía un mes, dijo, había estado en el glaciar Perito Moreno como parte de un equipo que estaba haciendo un documental para la televisión holandesa o alemana o algo así. En total eran cuatro personas, incluyendo al guía. Iban con la cámara y los equipos a cuestas. El Flaquito Zeziozo marchaba último en la fila. El sol rebotaba contra un témpano, provocando un efecto óptico extraño. Y él se colgó con esa figura cristalina, desentendiéndose por completo de la huella que iba trazando el guía sobre la nieve. —Ni ze imaginan lo que era… ¡Aluzinaaante! —mandó, con un brillo demente en las pupilas. 36 Después de refregarse la nariz con un manotazo mecánico, el Flaquito Zeziozo contó que había empezado a caminar hacia el témpano flashero cuando sintió, bajo la suela de sus botas, el crujido seco que produce el hielo al astillarse. Primero fue un temblor débil, pero en cuestión de segundos se desató el tronar de una tormenta subterránea que sacudió la superficie que lo rodeaba de punta a punta. Una boca enorme reemplazó al suelo y el Flaquito Zeziozo fue devorado por la fuerza de la gravedad. Sólo atinó a levantar los brazos. Fue un movimiento torpe, instintivo. Y también fue lo que lo salvó: el trípode que llevaba en sus manos quedó atravesado justo en la grieta que se abría sobre su cabeza. Había quedado con las pies colgando en el vacío. Las lágrimas se le congelaban sobre las mejillas. Justo antes de que se quedara sin fuerzas, sus compañeros llegaron a rescatarlo. No habían escuchado sus gritos; descubrieron que no estaba cuando uno de ellos quiso hacerle una consulta técnica. Lo que vino a continuación fue una nebulosa de la que emergió en la cama de la habitación del hotel, con el hombro inmovilizado y dolor hasta en las uñas de los pies. Seguramente había exagerado o inventado más de un detalle; quizás toda la historia era un bolazo. ¿Qué importaba? Mientras los pibes rogaban en silencio que el plomo cerrara el pico y se fuera de una buena vez, me quedé mirándolo como si acabara de escuchar al viejo sabio de la tribu iluminarnos con una de sus parábolas. Claro que también me puse contento cuando por fin se levantó y se las tomó. Pero me quedé pensando en el hielo que se quiebra, en el vacío repentino, en la muerte. La imagen fue una especie de epifanía retrospectiva, digamos, que resumía exactamente lo que me había pasado hacía unos meses, cuando me quedé sin el suelo que pisaba, suspendido en el aire. Mi vida no había corrido riesgo. No en un sentido literal. Pero yo había vuelto a nacer. El viaje a mí no me había llevado a un desierto blanco y con temperaturas bajo cero, sino más bien todo lo contrario, porque había tocado fondo sobre la tierra roja y caliente de la selva misionera. Igual, eso no importa. Yo también pisé una grieta profunda. Una grieta mental, existencial. Y caí. El vértigo y el mareo aumentaron a medida que me hundía, mientras a mi alrededor el mundo tal como lo conocía 37 se desintegró con una facilidad alarmante. Increíble. Irreal. Sufrí nada más que unos golpes superficiales. Pero me quedó una cicatriz, una marca invisible y profunda: la de saberme un Maldito. Y si lo escribo así, con mayúscula, es por algo. Si tuviera que ponerle música de fondo a esa experiencia, “The Thin Ice” de Pink Floyd encajaría justo. Había escuchado miles de veces The Wall, pero no le había dado mucha bola a esa letra. Hace poco la volví a leer y me voló la cabeza. Aunque Roger Waters no habla de algo concreto, te da a entender que hasta las certezas más sólidas se pueden derrumbar e irse a pique en un segundo, arrastrándote con ellas hacia el abismo. Y ahí cagaste. “The Thin Ice” le avisa a alguien que se va a patinar sobre “el hielo de la vida moderna”: “No te sorprendas cuando el hielo se rompa bajo tus pies”. La realidad es nada más que una fina capa de hielo sobre la superficie de un lago de agua oscura. Todos los putos días, yo había salido a patinar sobre una pista de mentiras conservadas en punto freezer. Hasta que empezaron las rajaduras. La primera fue el final de mi noviazgo con Carolina. Y ya no hubo vuelta atrás. Fue a partir de ese punto que dejé de ser el que era y empecé a ser quien soy. Me acuerdo de todo lo anterior como si le hubiera sucedido a otra persona, hace una eternidad. Pero fue una tarde de la primavera pasada. O sea: todavía no había cumplido los veinte, ni tenía la banda, ni sabía quién era. Esa tarde estaba embolado, haciendo zapping con la tele muda, cuando se me ocurrió ir a buscar a Carolina a la salida de la facultad. Hacía dos años y pico que salíamos y la cosa se había vuelto rutinaria. Darle una sorpresa me pareció que era uno de esos gestos que ella siempre me reclamaba. Todo el tiempo me estaba reclamando algo. Y al rato me olvidaba y ella se ponía como loca. Estaba buena: rubia de ojos verdes, tenía un físico de modelo en miniatura esculpido con hambre y horas de gimnasio. Pero era medio frígida y, si lo hacíamos dos veces por semana, para ella ya era mucho. Y me acusaba de depravado si intentaba meterle mano de nuevo. Carolina hablaba con ese acento gangoso y ese aire afectado típicos de las conchetas. Mis amigos me miraban con envidia cuando me veían con ella, y de alguna forma lo disfrutaba. Pero a veces tenía ganas 38 de decirles: “Ustedes no saben lo pelotuda que es esta mina”. Cuando la vi bajar por la escalera de Económicas hablando y riéndose con un chabón, en vez de acercarme a saludarla, decidí seguirlos a la distancia. Era un compañero con el que estaba preparando un parcial; me lo había presentado un par de semanas atrás. Fueron derecho al departamento del flaco y, antes de que se metieran en el ascensor pude comprobar, desde la vereda de enfrente, que una de las cosas que habían aprendido estudiando juntos era comerse la boca a besos. Yo también me llevé una buena lección: en el caso de Carolina, quedaba demostrado que la frigidez no era incurable. Estábamos a mano. Yo le había metido los cuernos con Agustina. Pero igual no pude caminar ni hasta la esquina. Alcancé a dar unos pasos sobre los adoquines a la pesca de un taxi, hasta que por fin pasó uno libre. El tachero era un gordo de culo fofo que rebalsaba a los costados del asiento. Pensé que también era sordo, porque le tuve que repetir varias veces la dirección. Recién me entendió cuando bajó el volumen de la radio. El forro encima me miró por el espejo retrovisor con sus ojitos de rata encerrada en el cuerpo de un elefante, como diciendo: “¿Qué te pasa, pibe, no podés caminar diez cuadras?”. Sin embargo, lo que dijo fue: —No tengo cambio. Podría haberle contestado lo primero que me vino a la cabeza: “Te voy a pagar igual, bola de grasa”. Pero no tenía ganas de bajarme y buscar otro taxi. —Yo sí —respondí y, por la cara que puso, supe que había sonado a puteada. Estaba escuchando una FM de cumbia y, mientras ponía primera bufando, volvió a subir el volumen. Le iba a pedir que lo baje, pero justo en ese momento empezó a sonar “Fuiste” de Gilda. Y el arranque alegre, machacón de las trompetas y el teclado, le pegó una sacudida de aquellas a mis ganas de matar a alguien. La había bailado en fiestas, escabiando y descontrolando. Pero en ese momento no me llegaba ni su espíritu jodón ni su ritmo contagioso, sino su carga de odio, desilusión y rencor. A veces la canción menos esperada te tira una radiografía exacta de tu estado de ánimo. Miraba por la ventanilla a la gente que paseaba con indiferencia, mientras pensaba: “Basta para mí”. 39 40 5. Ji-ji-ji Este film da una imagen exquisita esos chicos son como bombas pequeñitas el peor camino a la cueva del perico para tipos que no duermen por la noche Patricio Rey Y Sus Redonditos De Ricota Todo transcurría con una escenografía de teatro berreta, de cartón pintado, de fondo. Saltaba de un capítulo de Los Suárez al siguiente. Mi condena era sostener una fachada de normalidad en la que nunca había creído. Pero tampoco iba a ser tan nabo de avivarlos. Mejor que creyeran que la maquinaria del engaño funcionaba a la perfección. Oh, sí, era el Gran Simulador. Y hacía de cuenta que estaba todo bien. Aunque estuviera metido hasta las pelotas en una farsa montada por un director sádico, que disfrutaba con mis reacciones frente a un público imaginario. Por más que intentara no darle bola, no podía evitar el miedo a ser rechazado. Desde que iba al primario intuía que era distinto a los demás, pero no tenía ni la más pálida idea de cuál podía ser el motivo. Hasta tercer o cuarto grado, cada vez que volvía a clase después de las vacaciones me quedaba en un rincón del patio de la escuela, esperando a que sonara el primer timbre. Estaba convencido de que ninguno de mis compañeros de clase se iba a acordar de mí. Que me iban a tratar como a un extraño, aunque el año anterior hubiésemos inventado juntos los sobrenombres para cada una de nuestras maestras o “señoritas”. La “seño” de dibujo era, por ejemplo, “Calculín con tetas”. Y así con las demás. 41 Igual, a veces elegía quedarme solo. Una noche fuimos a Magdalena, al campo de una familia amiga de La Mujer y El Hombre Antes Conocidos Como Mis Padres. Yo tenía nueve o diez años: un viejo episodio de Los Suárez. Después de cenar, la hija mayor de la pareja intentó asustarnos a Mariano y a mí con sus historias de relojes a cuerda que taconeaban sobre el piso de madera y fantasmas que daban vueltas por los pasillos de la casona. Eran de terror, pero por lo malas. Lo que pasaba ahí adentro me resultaba completamente ajeno: los chicos gritaban y corrían y los grandes jugaban a las cartas y cada tanto largaban una carcajada general. Embolado, opté por salir y me senté en uno de los escalones de la puerta. Había luna llena y los árboles tenían un brillo raro, de cera sin lustrar, en la copa. Me concentré en el canto de los grillos y los pájaros nocturnos, aislado de todo lo demás. Miraba el cielo: nunca había visto tantas estrellas juntas. Y cuando cerraba los ojos, pensaba: “Ahora que no puedo verlas, las estrellas no están más”. Volvía a abrirlos, y ahí estaban los puntitos blancos titilando otra vez. La sensación más poderosa la tenía cuando cerraba los ojos y me tapaba los oídos. No veía ni oía nada, excepto una nebulosa oscura y un zumbido de fondo. El mundo entero había desaparecido porque yo había dejado de ser testigo de su existencia. La realidad tal como la conocía también podía transcurrir en un escenario. En uno de esos programas tipo Créase o no o Increíble pero real, había visto un informe que la describía como una serie infinita de universos paralelos que se sucedían minuto a minuto. La humanidad y todas las demás especies eran transportadas de uno a otro sin que se dieran cuenta. Unos tipitos azules se encargaban de la mudanza y de dejar hasta el mínimo detalle tal cual había quedado en el minuto anterior. En medio de semejante quilombo mundial, a veces se equivocaban de lugar o se olvidaban de alguna cosa. Por eso podías estar seguro de que habías dejado la billetera sobre la mesada pero, después de buscarla hasta en los rincones menos esperados, la encontrabas casi sin querer arriba del televisor, a la vista de todos. Y si preguntabas, nadie sabía cómo había ido a parar hasta ahí. Flasheé. Fue una revelación. La explicación calzaba justo en el hueco que dejaba mi falta de confianza en todo lo que me rodeaba. 42 Sospechaba que la mentira rondaba por todas partes, mantenida por un ejército de obreros invisibles. Y yo era uno más de ellos. Mentía para zafar o para agradar, por conveniencia o por instinto. Nada fuera de lo común, es cierto. Mentía por mentir. Y a veces ni siquiera me daba cuenta. “Cuando la mentira es la verdad”, como dicen los Divididos en “Qué ves?”, te acostumbrás a convivir con ella. Y la necesitás, porque te volvés adicto a esa droga. Así te convertís en un mitómano, un autómata capaz de inventar las excusas más disparatadas, de salir con el chamuyo más absurdo sólo para no contar cómo suceden realmente las cosas. Que, dicho sea de paso, en general son más simples y fáciles de explicar y de entender. Y mucho más aburridas, también. La idea de “verdad” me sonaba como algo puro, inalcanzable, falso. Y, de última, me chupaba un huevo. Mi impresión era que no tenía nada que ver con Los Suárez. Hasta las costumbres familiares más básicas me resultaban extrañas, ajenas. Nunca había podido compartir algo con ellos y experimentarlo a fondo. En general me preguntaba: “¿Cuándo va a terminar todo esto?, ¿Cuándo voy a poder rajar de acá?”. Llevaba ese apellido, sí, pero me sentía como un visitante en mi propia casa. Los demás me trataban como al raro, la pieza que no encajaba en el rompecabezas, el amargo con cara de culo que desentonaba como nunca con el espíritu prefabricado de la Navidad. “Viejo de mierda, largá los juguetes y rajá de acá”, pensaba, si tenía la desgracia de cruzarme con algún boludo disfrazado de Papa Noel. Hasta que entendí que la mentira y la verdad no eran más que las dos caras de una misma moneda. Fue a partir de ese momento que dejé de ver lo que me pasaba como si fueran fotos, para empezar a verlo como una película. Una en la que, como director y protagonista, podía tomar decisiones que la llevaran para un lado o para el otro. Sé que suena raro, pero siempre me había comportado como un espectador. O, a lo sumo, me había conformado con un rol secundario, de actor de reparto o algo así. Un testigo de las acciones, al que le costaba horrores tomar la iniciativa. Siempre era más fácil dejar que el peso de las cosas te arrastrara hacia alguna parte. El esfuerzo no valía la pena: prefería hacer de cuenta que me creía el cuento hasta el final. Oh, sí, era el Gran Simulador, yendo a la deriva en mi propio 43 mundo. Tampoco es que de repente me senté en el sillón del director, agarré el megáfono y acomodé el guión a mi antojo con un par de gritos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me hice cargo del papel que me tocaba en mi propia historia. Una en la que había un hilo suelto, colgando. El día que por fin lo encontrara y empezara a tirar de él, el tejido de la realidad se iba a deshacer y yo me iba a quedar completamente en bolas. Lo loco es que la punta de ese hilo se asomaba mientras soñaba o mientras caminaba por la calle. Hablo de una imagen que se me aparecía cada tanto. Era una mujer a la que no conocía, pero que igual me obsesionaba: la buscaba por todos lados. No me acuerdo ni cuándo ni cómo había empezado a pasar. Casi siempre me llamaba la atención un rasgo que veía al pasar. El pelo rubio, la nariz vista de perfil o un gesto de la mano alcanzaban para dejarme tildado. Y cuando ocurría eso, ya no podía sacarle los ojos de encima. La seguía a la distancia, para que no se diera cuenta, hasta estar seguro de que era ella. ¿Que era quién? Siempre se trataba de mujeres mucho mayores que yo. Cuarentonas, digamos. No era la clase de contacto visual que se podía generar con una chica en un bar o en un recital. Nada que ver con la fantasía de estar con una veterana. Ella nunca había dado señales de vida. Sin embargo, nunca había puesto en duda su existencia. No sé por qué estaba tan seguro, pero confiaba en que mi instinto no iba a fallar cuando por fin la tuviera frente a mí. Una locura total. Una tarde de invierno gris y lluviosa, después de un entrenamiento de rugby que me había dejado molido hasta los huesos, me tomé el 273 y caí desarmado en uno de los asientos del fondo. Miraba por la ventanilla las gotas gruesas que reventaban contra el vidrio o sobre el espejo asfaltado del camino Centenario. Los párpados se me cerraban. Justo en un momento en el que conseguí abrirlos, vi que subía una rubia. Pagó su boleto y se sentó más adelante. En un segundo se me fue cualquier rastro de cansancio: era ella. Esperé a que se diera vuelta o que por lo menos mirara para un costado para confirmarlo, pero no hubo caso. El micro fue dejando atrás mi parada, el centro de la ciudad, plaza Moreno. No me importaba. Antes de llegar a 13 y 60, por fin se paró y al toque supe que no 44 era ella. El encantamiento se disolvió, la mujer bajó. Toqué el timbre en la siguiente parada. Tuve que caminar veinte cuadras bajo la lluvia hasta mi casa. Tampoco es que esperaba encontrármela cada vez que salía a la calle. La cosa no funcionaba así. No dependía de mis ganas. Simplemente, pasaba. Podía olvidarme por completo de esta mujer. De hecho, habían transcurrido meses, años enteros sin que la visión se volviera a cruzar en mi camino. Hasta que ocurría de nuevo. Y me dejaba regulando por un tiempo. Dormido me la cruzaba más seguido. El comienzo de la historia siempre era placentero. Tenía derecho a ilusionarme con un final feliz. Y aunque no terminaba en pesadilla, igual era desagradable y me dejaba con una angustia y un vacío de aquellos. Un sueño recurrente: caminaba por el interior de una plaza y, apenas la veía venir, sabía que era ella. Contento, trataba de acercarme sin que se diera cuenta. Quería sorprenderla y después abrazarla. Cuando la tenía casi frente a mí, los ojos se me cerraban. Volvía a abrirlos y en la vereda de la plaza ya no había nadie. Entonces despertaba y me quedaba desvelado. Lo primero que pensaba era un lugar común: “Qué bueno que fue un sueño”. Pero sabía que, en las horas siguientes, iba a tener que soportar la compañía de una presencia casi palpable y, al mismo tiempo, inexistente. No se iba cuando sonaba el despertador y encendía la luz del velador, ni cuando prendía la radio y ponía algo de música. Estaba ahí mientras preparaba el desayuno y me perseguía como una sombra cuando salía a la calle. No me dejaba en paz ni un segundo, en todo el puto día. A la noche, cuando volvía, todavía se arrastraba a mis pies. Cada vez que tenía ese sueño, me venía a la cabeza “Ji–ji–ji”. Nunca fui a un recital de los Redondos, pero justo antes de escuchar el “¡¡¡No lo soñéee!!!” del Indio Solari y los guitarrazos de Skay Beilinson, me preparaba para una especie de pogo mental que me dejaba mareado y sin fuerzas. Y así iba, corriendo a la deriva, con los ojos ciegos bien abiertos, tratando de no mirar y no prender la luz para que la imagen no se desfigurara una vez más. 45
© Copyright 2026