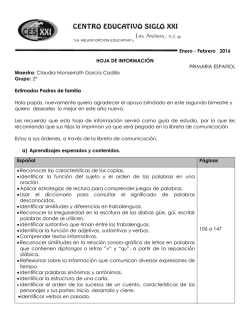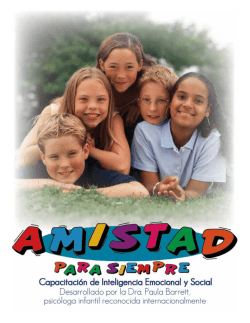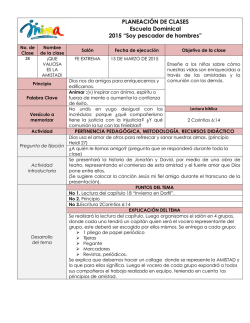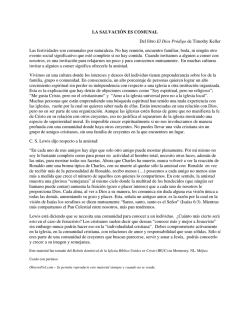“UNA AMISTAD CENTENARIA”. En toda
“UNA AMISTAD CENTENARIA”. En toda amistad verdadera hay una semilla de eternidad. El que ose negarlo que se adentre, venciendo su repugnancia, por entre estos feos y maltrechos pedazos, mis pedazos… A pesar de lo que afirmen algunos, incluso en un osario, como es este, existe un resquicio para la amistad y para su vocación de perdurar. Quiero, en fin, mostrarlo con esta extraña carta, escrita desde la tumba. Aquí, precisamente, estamos hablando de muerto, o –para ser más precisos- está hablando un muerto: yo mismo. Además, lo que digo, por extraño que parezca, es que hasta un muerto puede seguir prolongando su amistad. Sí, se puede continuar viviendo la amistad incluso con esos exiguos restos que quedan de uno después de morir. Yo, desde luego, me empeño en ello. Reivindico mi derecho a ser amigo aún después de muerto. Por esto, afirmo que se puede experimentar la amistad incluso hecho cenizas, trocitos o huesecitos. Ser amigo acaso en un sentido exiguo, si se quiere, con todas las limitaciones de este penoso estado; pero seguir siempre fiel a la amistad. Se ha dicho, hace tiempo, que la amistad es más fuerte que la muerte. Pues bien, yo ahora deseo darle otra vuelta de tuerca al asunto, y por eso proclamo a los cuatro vientos –desde mi tumba- que la amistad es más fuerte no ya sólo que la muerte ajena sino incluso que la propia. Efectivamente: pues ni muerto he desertado yo de la amistad. Pero vamos al grano... ¿Quién soy?; y ¿de quién soy todavía amigo, estando muerto y bien muerto como estoy? Llegado este momento, me gustaría facilitar al lector alguna pista acerca de mi identidad, aunque resulte todavía opaca. Recuérdese que he empezado esta historia refiriendo el que, en toda amistad verdadera, hay una semilla de eternidad. Pues bien, respecto a mí, cabe decir que soy alguien que pertenece ya, en cierto sentido, a lo eterno. Ello a causa de dos razones de peso. Una: por causa de hallarme ya bien muerto. Dos: porque constituyo alguien que pertenece no a un tiempo en particular sino en cierto modo a todos. Ahora bien, ¿cómo puede alguien pertenecer a cualquier tiempo y edad, cuando nuestra vida siempre acaba por circunscribirse a un período concreto e inexorable, más allá de cuyos límites no nos aguarda a los humanos habitualmente otra cosa que el olvido o el silencio? No tengo edad y pertenezco a todas las edades debido a lo que soy. Ahora bien: qué es lo que soy. No me andaré en esto con circunloquios. Así, aunque alguno lo pueda considerar pretencioso y altisonante por mi parte, allá va: “Soy un clásico”. ¿Un clásico?, habrá quien se pregunte perplejo. Pues sí: un auténtico clásico, y hasta tal vez el más clásico de nuestros clásicos, un clásico de la literatura. Pero quién es el objeto de mi amistad… Pues: allá va. Mi amiga del alma, mi amiga de siempre y para siempre es… “la lengua castellana”. Sí, ni más ni menos, la lengua castellana, la de mi época y la de ahora, el español con todas y cada una de sus letras. Yo, desde lo hondo de esta sombría tumba, lo digo. El escritor y soldado, el recaudador y viajero, que fui y que soy, sigue viviendo la amistad, eternamente, de esta lengua maravillosa en que ahora me expreso. Pero termino ya esta excéntrica carta. En Madrid, a la fecha que fuere, firmo y rubrico esta sentencia de ser muerto amigo de nuestra lengua española. Esa lengua divina con la que escribí las hazañas de don Quijote entre nuestros paisajes, el que luego tanta fama ha cobrado en el mundo entero. Fdo. Miguel de Cervantes 2
© Copyright 2026