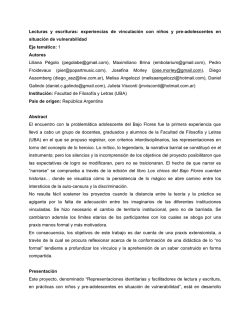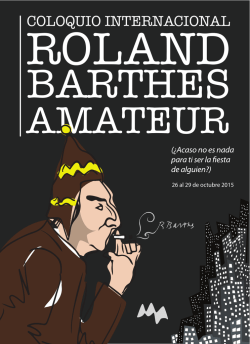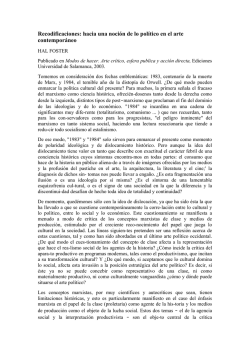Roland Barthes, una presentación
1 Roland Barthes, una presentación 1 Alberto Giordano U.N.R. – C.O.N.I.C.E.T La ocasión no podía resultar más propicia: estoy aquí para presentar, ante un público que las desconoce, o que sólo tiene de ellas un conocimiento parcial e indirecto, la figura intelectual y la obra crítica de uno de los ensayistas literarios que más admiro y que con más fuerza insidió sobre mi formación profesional como docente, investigador y crítico. Me propongo introducirlos, durante el tiempo que dure el desarrollo de esta charla más o menos informal, en algunas de las complejidades y sutilezas del pensamiento de Roland Barthes acerca del lenguaje y la literatura, y a través de este discurso propedéutico, transmitirles algunas resonancias de la fuerza de este pensamiento, en términos de lucidez e intensidad, para intentar persuadirlos sobre su valor teórico pero también sobre su encanto. Rara vez nos conformamos con admirar algo, sin pretender al mismo tiempo despertar en otros la misma admiración. En el comienzo de esta charla dejo inscripto un deseo: que a su término, quienes la hayan escuchado cuenten con un puñado de reflexiones que podrían expandir en complejos y enriquecedores argumentos teóricos y con la inquietud de aventurarse en esos desarrollos. En las últimas páginas de la Lección inaugural, un texto alrededor del cual girará mi exposición con insistencia, Barthes confronta la buena voluntad pedagógica que anima los discursos con pretensiones de enseñanza y se pregunta si es posible sostener tales discursos sin imponerlos. (Más adelante veremos que esta precaución de carácter ético reposa sobre un principio teórico fundamental: el discurso, cualquier discurso, es antes un instrumento de poder y acción que de comunicación: hablar es, inmediatamente, ejercer cierta violencia simbólica sobre quien escucha y sobre el tema tratado.) Extremando el argumento, se podría afirmar que toda enseñanza tiende a la 1 Una primera versión de esta charla fue leída y comentada en el contexto del ciclo “Los hombres detrás de las ideas”, que organizó la Subsecretaría Académica de la Facultad de Humanidades y Artes de la U.N.R., en octubre de 2012. Publicado en En Cuaderno de Trabajo N° 1, FHyA ediciones, Universidad Nacional de Rosario, 2013. 1 2 opresión porque busca, por sobre todas las cosas, imponer valores, pero esta constatación no pretende señalar un límite infranqueable, sino llamar la atención sobre una trampa que tiende a pasar desapercibida, porque suele resultar placentero valorar e identificarse con valores establecidos, pero que no habría que confundir con una fatalidad. Siempre es posible desbaratar las maquinaciones del poder simbólico (aunque no haya forma de bloquearlas por demasiado tiempo), y cuando se trata de lo que ocurre en una relación de enseñanza, Barthes apunta dos tácticas magistrales para resistir, o al menos aligerar, la presión moral que comprime los cuerpos del educador y del educando: “la fragmentación si se escribe… [y] la digresión si se expone o, para decirlo con una palabra preciosamente ambigua, la excursión” (Barthes 1982: 147). Como esta es la versión escrita y no la “desgrabación” de una “charla”, y como pretendo comunicarles mi interés y admiración por la obra de Barthes sin resultar demasiado opresivo, voy a fragmentar la exposición acerca de su perfil intelectual y su obra crítica encadenando una serie de entradas según un principio de recomienzo e insistencia más que de desarrollo. -0-0-0- Con trazo grueso, se podría esbozar un retrato de Barthes que dé cuenta de la complejidad y la potencia de su pensamiento crítico a partir de la enunciación de tres proposiciones. Según la primera de estas proposiciones, Roland Barthes fue alguien que reflexionó insistentemente, con una sutileza extrema, sobre los diferentes usos del lenguaje. El subrayado nos invita a reparar en la ambivalencia del genitivo (objetivo y subjetivo a un mismo tiempo). Barthes reflexionó sobre los usos retóricos y literarios que los hombres hacen del lenguaje (los usos que tienden a la persuasión, a la imposición de valores y al ejercicio de la crítica –en los varios sentidos que esta práctica cobra en la obra barthesiana, y los usos intransitivos, los que convierten al lenguaje en objeto de múltiples inclinaciones afectivas), y reflexionó también sobre cómo el lenguaje, en tanto discurso social, usa a los hombres: los constituye en sujetos, adheridos a múltiples codificaciones; los identifica –les impone la necesidad de 2 3 identificarse en términos culturales, sexuales, incluso anímicos; los modela o los deforma, los exalta o los aplasta. Tal como lo recuerda Maurice Blanchot, comentando a Brice Parain, hay un antagonismo esencial entre lenguaje y singularidad: “El discurso no está destinado a expresar lo individual, la sensación, sino que su papel es atraerme, lo desee o no, hacia lo general, la conciencia lógica y las leyes de las que es depositario” (Blanchot 1977: 99-100). Cuando me convierto en hablante, en usuario del lenguaje, lo quiera o no, quedo a su disposición: el lenguaje me impone “encarnar” significaciones absolutamente exteriores y anteriores a mi existencia irrepetible, me impone, por ejemplo, ser “hombre” (en el sentido de sujeto masculino), o, si prestamos oídos a los rumores y las estridencias de la conversación social, me impone una tarea todavía más apremiante y misteriosa: convertirme en un “verdadero hombre”. La segunda proposición que define otros rasgos de su perfil como intelectual y crítico literario dice que Roland Barthes fue alguien que se propuso y practicó, respecto del saber y del discurso, con una constancia y una lucidez también extremas, una micropolítica del desprendimiento del poder2. Esto lo vamos a considerar detenidamente cuando comentemos la primera parte de la Lección inaugural. Por el momento, valoremos la diferencia radical entre desprenderse y oponerse, la sutileza del primer movimiento. El que se opone va en contra y actúa desde fuera, enfrentándose a lo que combate, para ocupar su lugar o borrar ese lugar de la distribución de posiciones en conflicto. El desprendimiento siempre lo es respecto de la voluntad de “querer-asir” que mueve al saber y a los discursos, respecto de la consistencia aplastante de las imágenes que inmovilizan la singularidad de la existencia. A diferencia de la oposición, el desprendimiento actúa desde el interior de un dominio que busca neutralizar e impugnar (etimológicamen, impugnar –de in-pugnare- significa dirigir una pugna al interior de aquello que se combate)3. 2 Tomo, al pasar, la diferencia entre macro y micropolíticas, con un sentido semejante al que le dan Gilles Deleuze y Félix Guattari en Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. A diferencia de las macropolíticas (políticas en el sentido común de la palabra), que se definen como intervenciones en las disputas por el poder, que sirven para instituir o reproducir relaciones de poder (según la lógica dominante/dominado), las micropolíticas remiten a movimientos casi imperceptibles que buscan el desprendimiento y la neutralización del poder como dominación. 3 En Roland Barthes por Roland Barthes encontramos otra diferencia que tiene un aire de familia con esta entre macropolíticas de la oposición y el enfrentamiento y micropolíticas del desprendimiento y la neutralización, es la diferencia entre descomponer y destruir. Barthes parte del supuesto de que la tarea histórica del intelectual en el presente es la de acentuar la descomposición de la conciencia burguesa, es decir, habitar esa conciencia y desmoronarla 3 4 El desprendimiento, puntualiza Barthes en El placer del texto, provoca un efecto de suspensión “del valor significado: la (buena) Causa” (Barthes 1982: 106). El ejercicio obcecado de la suspensión es, en este sentido, tanto una micropolítica como una ética, es decir, un “arte de vivir”. La suspensión que operan el intelectual y el crítico literario desorienta la ley (los imperativos del saber, del prestigio del método) y resiste la voluntad de dominio que ejercen los lenguajes. Si por el peso de las circunstancias la suspensión se sostiene y se intensifica, puede volverse crítica, en el sentido de “poner en crisis”, no en el de la oposición o el develamiento de intereses enmascarados (como ocurre, por ejemplo, en la crítica ideológica, que Barthes cultivó en sus comienzos). Para Barthes el efecto de suspensión está ligado a lo esencial de la experiencia estética y literaria, remite a sus potencias afirmativas, más acá de los compromisos que las obras contraen con los horizontes culturales que condicionan y legitiman su aparición y su circulación. Dado que el sentido, que siempre es sentido común, es una fatalidad de la que no hay escape a través del sinsentido (porque este es otra forma de sentido, igual de convencional), el arte y la literatura se ocupan menos de fabricarlo y reproducirlo, que de suspenderlo. De esta afirmación se deriva la clásica definición barthesiana de la literatura como sistema de significación deceptivo, que al mismo tiempo que propone una multiplicidad de sentidos supuestamente descifrables, desactiva cualquier posibilidad de interpretación en términos hermeneúticos. La obra literaria “tiene un sentido suspenso: se ofrece al lector como un sistema significante declarado, pero le rehúye como objeto significado. Esta especie de de-cepción, de desasimiento del sentido, explica de una parte que la obra literaria tenga tanta fuerza para formular preguntas al mundo (haciendo tambalear los sentidos seguros que las creencias, ideologías y el sentido común parecían poseer), sin llegar nunca, sin embargo, a responder…” (Barthes 1983: 306). Algunos habrán evocado la muy citada definición del “hecho estético” con la que Borges cierra magistralmente su ensayo “La muralla y los libros”: “la inminencia de una revelación que sin embargo no ocurre”. Como Barthes, Borges reconoce, gozoso, que la literatura es potente (aunque no imponga desde dentro (la destrucción sólo podría realizarse desde fuera de ella, en una situación revolucionaria). “En suma, para destruir hay que poder saltar. ¿Pero saltar a dónde? ¿En qué lenguaje? ¿En qué lugar de la buena conciencia y de la mala fe? Mientras que al descomponer, acepto acompañar esa descomposición, descomponerme yo mismo en la misma medida…” (Barthes 1978: 70). Las micropolíticas del desprendimiento se desenvuelven en un doble registro: a la vez que el escritor o el crítico se desujetan de un orden alienante, por la herida que ese movimiento abre entre los lugares comunes que traman el ordenamiento, la consistencia de lo instituido se derrama y pierde vigor. 4 5 nada) porque es capaz de poner al sentido en estado de inminencia, y de sostener, en ese intervalo inquietante, la enunciación de preguntas que no presuponen su respuesta. A quienes quieran profundizar en esta línea argumentativa, que implica al mismo tiempo una concepción de la experiencia literaria y de los modos convenientes en los que el lector, en particular el crítico, puede intimar con ella (dejando resonar la suspensión, dominando la compulsión a interrumpirla), les recomiendo en particular la lectura de un ensayo de Barthes breve y luminoso, “La respuesta de Kafka” (recogido en Ensayos críticos). En El proceso o en “Ante la Ley”, esas narraciones que simulan a la perfección la estructura de las parábolas religiosas, que orientan al lector desprevenido (el que está demasiado atento a los mandatos de la tradición) por los andariveles de la exégesis alegórica, Barthes, de la mano de Marthe Robert, descubre la fuerza defectiva de la alusión, que deshace, en el mismo momento en que las propone, las analogías entre el mundo sensible y el mundo de los valores trascendentales, para testimoniar que “la literatura es posible debido a que el mundo no está hecho” (Barthes 1983: 172). Ligado a la fuerza micropolítica y existencial de los efectos de suspensión, hay que señalar el interés de Barthes (su gusto, en el sentido del “placer”, de lo que afecta activamente la sensibilidad) por distintas afirmaciones estéticas que presuponen la suspención del sentido (se trata, en todos los casos, de apariciones en las que algo se reserva, se muestra pero no se da: apariciones de nada cierto, presencias in-decibles, irepresentables: inapariciones). Según la lógica asociativa de una charla con fines introductorios, menciono rápidamente una serie de “objetos críticos”, de inventos barthesianos, en los que se pone en juego el valor de la suspensión (como se advertirá en seguida, para que el valor de la suspensión resplandezca, es preciso que la lectura o la escucha repare en un detalle aleatorio, suplementario, que viene a descomponer o a fragmentar la unidad de una obra): el punctum, que se opone al studium –la lectura competente, la que puede dar cuenta de la totalidad en términos compositivos- y es lo que punza, toca el cuerpo del espectador de una fotografía sin que éste sepa por qué (la teoría del punctum está expuesta en la primera parte de uno de los libros más hermosos de Barthes, La cámara lúcida); el sentido obtuso, que se manifiesta en un rasgo fascinante pero completamente gratuito sobre la superficie de un fotograma y desorienta los recorridos pautados a través del sentido obvio (en “El tercer sentido”); el grano de la voz, que es una cualidad inmediatamente sensible pero indemostrable, que hace a lo intransferible de una voz que canta –la singulariza, no la identifica, porque su aparición 5 6 excede el campo de lo representable (en “El grano de la voz”). En los tres casos, lo que se pone en juego es la presencia de afecciones, la intensidad con la que el cuerpo del espectador o el escucha es afectado por fuerzas que el lenguaje no puede representar. Como ustedes saben, entre lenguaje y afectividad hay un desencuentro irremediable, pero ese desencuentro, cuando ocurre puntualmente y compromete los intereses de una subjetividad en estado de conmoción, una subjetividad inquieta por la presencia de algo que no puede nombrar pero que parece que le está dedicado; ese desencuentro, decía, se convierte en ocasión de reflexiones y conjeturas, de ensayos que experimentan el saber como búsqueda de razones secretas. En la misma serie que conforman las nociones de punctum, sentido obtuso y grano de la voz, hay que incluir al texto de goce, que se opone, aunque a veces se confunde, con el texto de placer. Como se trata de uno de los “objetos críticos” más interesantes y conocidos de Barthes, pero también el que dio lugar a mayores malentendidos, me voy a permitir una larga digresión para intentar ceñir su rareza, es decir, su eficacia crítica. Lo que sigue es poco más que una paráfrasis y un resumen de algunos momentos de El placer del texto. Lo que pone en juego la diferencia placer/goce no es otra cosa que la posibilidad de fundar una “microfísica” de la lectura literaria (un proyecto que algunos críticos, desencantados con las teorías del Lector Modelo y de la Recepción, consideramos muy valioso, porque nos obliga a revisar los fundamentos y los alcances de nuestra práctica). Lo primero que hay que señalar es que placer y goce no remiten a sensaciones personales, de signo opuesto, que los individuos pueden experimentar durante la lectura de un texto literario. Placer y goce son fuerzas cualitativamente diferentes, que se afirman y entran en tensión en el acto de la lectura literaria, que responden a voluntades de poder también diferentes (el léxico nietzscheano pone en evidencia que en este momento de su obra, al que también pertenece la Lección inaugural, Barthes piensa los problemas que conciernen al sentido en términos de fuerzas, según la oposición activo/reactivo). En todo acto de lectura de un texto que recibimos como literario intervienen fuerzas que se afirman bajo el signo del placer (o del displacer) y pueden intervenir también, según una lógica suplementaria, fuerzas identificables con un deseo intransitivo de goce. Las primeras –siguiendo la nomenclatura y la lógica nietzscheanason fuerzas reactivas, de constatatición y adaptación a lo conocido, que cristalizan el sentido del acto de la lectura dentro de los límites de las instituciones culturales que establecen el valor de lo literario en términos generales –el placer y el displacer son 6 7 “gregarios”, compartidos. Desde este punto de vista, el gusto o disgusto que sentimos al leer determinado texto tiene siempre como referencia el poder de determinados códigos culturales (lo que esos códigos, a los que nos sujetamos, muchas veces insensiblemente, imponen como bueno o malo, como interesante o aburrido, como digno o no de ser leído). Por otro lado -habría que decir: según un modo de existencia radicalmente heterogéneo, las fuerzas identificables con un deseo intransitivo de goce son fuerzas que suspenden el valor de los códigos de legibilidad y provocan una pérdida abrupta de la sociabilidad: el goce es intransferible e inargumentable. La experiencia del goce provoca, según Barthes, un debilitamiento de la “unidad moral que la sociedad exige de todo producto humano” (Barthes 1982: 51), y de esto depende, como veremos más adelante, su potencia transgresiva. La afirmación del goce, que implica la atracción incierta, injustificada, por un fragmento de la obra que estamos leyendo, escinde esa obra, la desdobla (lo que no quiere decir que la duplique: sin convertirla en otra, la vuelve diferente de sí misma). Voy a enlazar esta digresión sobre la diferencia placer/goce con otra más discreta sobre el sentido, el valor y la eficacia, del recurso a las oposiciones en el discurso de Barthes, ya que se trata de uno de los procedimientos ensayísticos que caracterizan su retórica crítica. A Barthes le gusta discurrir a partir de la enunciación de diferencias binarias: placer/goce, punctum/studium, sentido obtuso/sentido obvio, y también, por mencionar escritor/escribiente, otras de la sistemático/sistema, misma relevancia, escribible/legible, connotación/denotación. Se podrían mencionar otras tantas. Lo que interesa señalar es que, en todos los casos, se acuña la oposición pero no se la usa convencionalmente (científicamente), como fundamento de una clasificación o una tipología. Como él mismo lo explica en uno de los fragmentos de Roland Barthes por Roland Barthes, cualquiera de estas diferencias no es más que un artefacto retórico que alimenta y alienta el ejercicio argumentativo: sirve para decir algo, para producir sentido problematizando el campo en el que se ejercita la reflexión. Nos quedó pendiente la última proposición, el último trazo de este esquemático retrato intelectual. La enuncio: Roland Barthes fue alguien que sostuvo un combate insistente e incesante contra las fuerzas del estereotipo en favor de una ética de la 7 8 escritura 4. El estereotipo es inconveniente para cualquier tentativa de reflexión, para cualquier ejercicio intelectual, porque la cristalización del sentido contribuye a que una apreciación circunstancial e interesada se imponga como evidencia. A través de los estereotipos, esos fragmentos de discurso solidificado y desnaturalizado, se deja oír la voz de la doxa, que es tanto la voz prejuiciosa de la Opinión pública, como la arrogante del Espíritu mayoritario, y la estúpida del Consenso pequeñoburgués. Hay estereotipos, palabras que se desconocen como tales, que enmascaran sus fuerzas bajo la apariencia familiar e intimidatoria de lo obvio, para que la violencia de lo que se da por sentado reduzca o elimine lo diferente casi sin hacerse notar. El estereotipo es un reductor de diferencias, en esto consiste su política: reducir lo diferente, aplastarlo, normalizarlo, desplazarlo y hacer aparecer en su lugar, intimidando a quien habla o escribe, lo evidente. Lo más peligroso de los estereotipos reside en su poder de seducción: sensibilizan la moral o adulan la inteligencia. (Dos ejemplos, uno pobrísimo, tomado de las revistas de espectáculo, el otro, más interesante, tomado del “cortazarismo” –que es la reducción a doxa contracultural de algunas intervenciones pretendidamente transgresoras de la escritura de Julio Cortázar. Cada vez que una actriz o una conductora se dejan entrevistar a poco de haber dado a luz, no es raro que el cronista segregue enternecida admiración y exalte su condición de “madraza”. En su ñoñez irredimible este estereotipo expone la voluntad que anima cualquier cristalización discursiva: aplastar la singularidad y reducir lo inquietante. ¿Por qué no conformarse con llamarla “madre”? ¿No es acaso suficiente? La maternidad es en sí misma es algo tan extraordinario y misterioso (a veces próximo al milagro, otras a lo siniestro) que la idealización solo puede banalizarla cuando pretende hacerle justicia. Para curarnos de tamaña estupidez contamos con la literatura, que sabe cortejar lo irrepetible sin anegarlo de moralidad. Pienso en la Carta a mi madre de Georges Simenon, o en un texto todavía más inquietante, el Diario de duelo del propio Barthes. Paso al otro ejemplo: “cronopio”. Pocos vocablos con un destino tan paradójico: nació como una ocurrencia que buscaba dar nombre a un modo de existencia insólito y enseguida, por obra del 4 Tal como lo aprendimos en el Deleuze que leyó a Spinoza, la ética se diferencia de la moral en que no se obsesiona por juzgar lo existente desde el punto de vista de valores trascendentales (anteriores, exteriores, generalizables), sino que se interesa por experimentar qué potencias lo habitan, qué fuerzas ejerce sobre otros modos de existencia y cuáles es capaz de resistir. En una apretadísima síntesis, se podría afirmar que toda la obra crítica de Barthes es el despliegue, en clave ética, de una única interrogación, que varía su sentido según cuál sea el contexto en el que se enuncie: ¿qué puede la literatura?, de qué modo su existencia anómala actúa sobre la cultura para someterla a la prueba de lo indeterminado y cómo se deja afectar –identificar, inmovilizarpor las determinaciones culturales. 8 9 propio Cortázar primero, y de sus acólitos después, se convirtió en un estereotipo, es decir, en un reductor de excepcionalidad. “Cronopio” no dice nada de la rareza de alguien porque a lo único que apunta es a imponer el valor de una sola forma, festiva y obvia, de concebir la rareza en general. “Cronopio” es Cortázar y, a partir de esta primera identificación, “cronopios” son sus amigos, los artistas que ama, los revolucionarios con los que simpatiza y, claro, sus lectores, sobre todo si son jóvenes. Como todo estereotipo, “cronopio” expresa un punto de vista moral, un criterio de valoración unívoco: los “cronopios” viven la vida como debe ser vivida, para escándalo de los serios y los solemnes -a veces da la impresión de que el escándalo, tan fácil, tan banal, es la razón última de su existencia.) La mejor manera de combatir los estereotipos no es enfrentarlos (Barthes nos enseñó que todo discurso para-dóxico termina instituyéndose como doxa) sino mantenerlos a distancia. Para eso hay que poner el lenguaje en crisis, es decir, sacudir el discurso de los Otros que acecha el flujo de la significación para orientarlo e inmovilizarlo (en el contexto de exigencias éticas en el que decidimos situarnos, al decir “flujo de la significación” pensamos en los estremecimientos silenciosos que provoca el paso de la vida –que es lo intransferible por definición- a través del lenguaje). Barthes llama escritura a esos golpes secos que sacuden y destejen fragmentariamente la trama de los estereotipos, que suspenden la reproducción discursiva, para que lo diferente (la diferencia en sí, la ausencia de origen y finalidad) se afirme. Al adoptar la escritura como valor, lo que se rechaza, dice Barthes en “De la ciencia a la literatura”, es la sordera para el lenguaje, para la repetición (que no es la reproducción sino la variación continua), para la sobreabundancia de sus efectos. La escritura elimina la mala fe de los lenguajes estereotipados (todos lo son, incluso el lenguaje literario, es decir, la literatura en tanto institución cultural) porque descubre el ser del lenguaje, su “violencia originaria”, basada “en que ningún enunciado puede expresar directamente la verdad y no tiene a su disposición más sistema que ejercer la fuerza de la palabra” (“Escritores, intelectuales, profesores”). -0-0-0- 9 10 A Barthes hay que pensarlo simultáneamente como un teórico (de los procesos de significación social) y como un escritor. Su compromiso con el lenguaje es al mismo tiempo intelectual y afectivo. En sus textos, la voluntad de saber y el deseo de intensificar la existencia experimentando en la escritura otras posibilidades de vida, coexisten y se afectan mutuamente. Una de las formas de aproximarse a esa coexistencia se abre paso cuando reparamos en la ambigüedad esencial que constituye y tensiona la figura del crítico literario tal como el propio Barthes (sus teorizaciones y su práctica) nos enseñó a concebirla. Porque la profesionalización no extinguió del todo el deseo de lo desconocido que alguna vez lo convirtió en lector, el crítico busca la afirmación de la literatura como experiencia irreductible, “una afirmación que no afirma nada: en plena ruptura de la transitividad” (Foucault 1996: 129). El crítico quiere que en su escritura la literatura se manifieste como un modo de existencia cultural inaudito, carente de causa y de fin, privado de toda sanción, que “se propone al mundo sin que ninguna praxis acuda a fundarlo o a justificarlo: una acto absolutamente intransitivo, [que] no modifica nada, [al que] nada lo tranquiliza” (Barthes 1983: 169). La irreductibilidad de la literatura que el crítico barthesiano desea manifestar y preservar, es irreductibilidad a cualquier saber literario que se formule en términos generales, es decir, irreductibilidad a cualquier valor establecido, a cualquier criterio de valoración. Y sin embargo el crítico no puede evitar, por el solo hecho de ejercer su oficio, que los saberes y los valores intervengan activamente en su escritura y ejerzan una inevitable potencia reductora. No se conforma con señalar lo desconocido, lo conceptualiza y promueve su experiencia –con toda la sutileza y la discreción de las que es capaz- al rango de lo inapreciable. La paradoja irresoluble del crítico barthesiano consiste en que no puede renunciar a imponer como valor, como valioso en sí mismo, lo irreductible a cualquier valoración. Por si fuese necesario aclararlo, la ambigüedad no es en este contexto un índice de debilidad, sino de fortaleza: es la prueba de una formidable resistencia al poder moralizador de las instituciones culturales –las que fijan el valor y las funciones de lo literario en términos extraños e indiferentes a su experiencia-, del rechazo a aceptar criterios de valoración que no dialoguen con la afirmación de lo irreductible. -0-0-0- 10 11 A modo de presentación sucinta, ahora que ya avanzamos lo suficiente como para tolerar esquematismos, les propongo una segmentación en cuatro momentos de la trayectoria y la obra de Barthes como crítico literario. Antes de recorrerla, convendría recordar lo que apunté en la nota 3, a propósito de la necesidad de afirmar una ética de la escritura literaria como política de intervención cultural: si podemos hablar de obra crítica a propósito de Barthes, esto tiene que ver menos con la sucesión, el encadenamiento de una serie de libros sujetos a diferentes contextos, según diferentes coyunturas culturales, que con la insistencia de una interrogación sobre el poder de la literatura que atraviesa, modificándose sin perder su impulso originario, los distintos contextos y coyunturas. El primer momento es brechtiano (que es como decir, heterodoxamente marxista, lejos de los estereotipos del realismo socialista), y en él la especificidad literaria se define en términos ideológicos, como compromiso formal determinado en última instancia por la Historia. Se trata de un momento sociológico, signado por el encuentro de marxismo y existencialismo, en el que también se leen, nítidas, las huellas de la lectura de Maurice Blanchot. Las obras representativas de este momento son El grado cero de la escritura (1953) y Mitologías (1957). El segundo momento, con menos pretensiones políticas y mayor afán cientificista (coincide con el apogeo de la moda estructuralista), es tal vez el menos interesante. En él, los términos que explican el funcionamiento discursivo de la literatura (y de otros sistemas de signos) lo proveen la lingüística y la semiología. Las obras más representativas de este momento son: “Elementos de semiología” (1965), “Introducción al análisis estructural de los relatos” (1966) y El sistema de la moda (1967). (A caballo entre segundo y tercer momento hay que ubicar un librito que para mí tiene una importancia particular, porque fue lo primero que leí de Barthes siguiendo un interés personal, cuando estaba en segundo año de la carrera de Letras (¡1978!), y con el tiempo, echando una ojeada retrospectiva, se convirtió en uno de los libros “de mi vida”. Se trata de Crítica y verdad (1966), una obra maestra del arte de la polémica que responde magistralmente a los cuestionamientos, extraordinariamente agresivos, que había recibido un libro anterior, Sobre Racine (1963), de parte de algunos académicos tradicionalistas. Este librito me descubrió la posibilidad de un modo de dialogar con la 11 12 literatura en el que convergen el placer de la conceptualización y la construcción de sistemas, las astucias argumentativas, los afanes de la polémica y el arte de manifestar, discretamente, entre palabras que ambicionan saber, la presencia de la sensibilidad del lector. Leyendo este libro, por voluntad de imitación, comencé a convertirme en crítico literario.) El tercer momento es el de la teoría del “texto” (habría que dedicar toda una charla a la importancia de este concepto en la obra de Barthes, una charla que giraría alrededor de la idea de que llamamos “texto” al devenir auto-diferente de la obra), teoría apuntalada por el psicoanálisis lacaniano y las filosofías de la diferencia (Derrida y Deleuze), en la que ya no se trata de lo específico, sino de lo singular, de la literatura como acontecimiento irreductible. S/Z (1970), Sade, Fourier, Loyola (1971) y El placer del texto (1973) son en este caso las obras representativas. Por último, el cuarto momento, el que llamo del giro autobiográfico en clave nietzscheana, que es el momento más rico y luminoso. En él la literatura deja de ser aquello sobre lo que se discurre y funciona como el interlocutor eminente de los ejercicios éticos que ejecuta el crítico cuando ensaya la microfísica de su estupidez y su rareza. A través de estos ejercicios, que toman la forma del ensayo autobiográfico, el crítico palpa su propia sujeción a determinados estereotipos, cómo lo modelan y lo identifican excesivamente, pero también sigue la pista de su rareza, de lo que suspende y descompone la reproducción de las consignas morales. Este momento está representado por una trilogía gloriosa: Roland Barthes por Roland Barthes (1975), Fragmentos de un discurso amoroso (1977) y La cámara lúcida (1980). Con Fragmentos… Barthes se convirtió, inesperadamente, en una celebridad cultural. El libro se vendió muy bien, entre un público mucho más amplio que el de los lectores de crítica literaria; incluso –creo no estar recordando mal- hubo en su momento una adaptación teatral. Las razones del suceso son fáciles de explicar y conciernen, no sólo a la temática del libro, sino a la estrategia retórica que Barthes usó para componerlo: el recurso a un “método dramático”. En Fragmentos… no habla un especialista, digamos, un semiólogo interesado en los discursos sentimentales, sino un enamorado, un sujeto extremadamente lúcido y sensible, en trance de enamoramiento, que pone su inteligencia y su sensibilidad al servicio de un experimento estético: la formalización de las distintas figuras en las que se corporiza la pasión que lo arrastra 12 13 [A partir de 1981, con El grano de la voz, una recopilación de entrevistas, comenzó la publicación de los libros póstumos de Barthes, que incluye compilaciones de ensayos (como El susurro del lenguaje y Lo obvio y lo obtuso, entre varios otros), diarios personales (Incidentes, Diario de mi viaje a China y Diario del duelo) y la edición de las notas preparatorias de los tres cursos que dictó en el Collège de France: Cómo vivir juntos, Lo neutro y La preparación de la novela.] -0-0-0- Después de este excurso bio-bibliográfico, voy a centrarme en el comentario de algunas páginas de uno de los textos de Barthes más frecuentados por la reproducción académica, la Lección inaugural, porque en ellas podemos encontrar una justificación elocuente y convincente de por qué es necesario pensar todos los problemas que conciernen a los usos del lenguaje (insisto en la ambivalencia del genitivo) desde el punto de vista del poder, una fuerza proteica y omnipresente, que se infiltra en todas las instituciones y formaciones culturales, cualquiera sea su grado de formalidad, a la que Barthes identifica como una inagotable voluntad de sujeción o, para decirlo con sus palabras, de “querer-asir” 5. Para exponer el vínculo esencial entre poder y lenguaje (o lengua, o discurso: en el nivel de generalidad en el que reflexiona, el ensayista pasa por encima de cualquier tecnicismo y confunde, con ligereza pero sin liviandad, todos los términos), el punto de partida lo provee una afirmación de Jakobson: un idioma se define menos por lo que permite decir que por lo que obliga a decir. Barthes repite la máxima a través de un golpe de efecto discutible y varias veces discutido: “la lengua es fascista”. Pero no es por esta ocurrencia por donde pasa lo más interesante de su argumentación, sino por la consideración del discurrir como acto performativo. Se sabe: decir es hacerle a otro algo con palabras y, en el mismo acto, hacerse algo a uno mismo. “Algo”, cualquiera sea el sentido del acto (acariciar o golpear, aproximar o mantener a distancia), remite, en 5 “…el poder está presente en los más finos mecanismos del intercambio social: no sólo en el Estado, las clases, los grupos, sino también en las modas, las opiniones corrientes, los espectáculos, los juegos, los deportes, las informaciones, las relaciones familiares y privadas, y hasta en los accesos liberadores que tratan de impugnarlo…” (Barthes 1982: 117-118). 13 14 primer lugar, a una voluntad impersonal y transubjetiva de someter y someterse a un orden saturado de moralidad, que se despliega a través de puras generalidades, en el que, para poder individualizarse, además de renunciar a lo irrepetible, hay que identificarse con tal o cual valor establecido. “Antes que comunicar –dice Barthes, discurrir es sujetar.” El adverbio tiene un sentido lógico que precede a su alcance temporal: para que el intercambio de mensajes o el mero soliloquio resulten posibles, los cuerpos tienen que estar prendidos, lo quieran o no, lo sepan o no, a la reproducción de los estereotipos. No recuerdo en qué lugar Barthes se refiere a la condición paradójica de todo hablante con las siguientes palabras: “El hombre está condenado a hablar de sí mismo con la lengua de los otros”. Esta afirmación remite a lo que en la Lección considera una de las dos rúbricas que se dibujan al hablar: la gregariedad de la repetición (la otra rúbrica es la autoridad de la aserción, y tiene que ver con que el discurso es inmediatamente asertivo, aunque se lo use para negar o dudar). Los signos son por definición gregarios, funcionan en tanto son reconocidos, es decir, porque se repiten: no importa que tan personal sea lo que pretenda comunicar, no puedo hablar más que reproduciendo algo que ya fue dicho. “En cada signo duerme este monstruo: un estereotipo; nunca puedo hablar más que recogiendo lo que se arrastra en la lengua [eso que Voloshinov llamó “valoraciones sociales” y Bajtín, “ideologemas”]. A partir del momento en que enuncio algo, esas dos rúbricas se reúnen en mí, soy simultáneamente amo y esclavo” (Barthes 1982: 120-121). Al hablar instauro un orden del que inmediatamente quedo prisionero, o mejor dicho, del que ya estaba prisionero: instauro un orden porque se me ordenó hacerlo, porque desde antes de tomar la palabra ya sufrí la intimación a subjetivarme, frente a otros, dentro de ciertas coordenadas. Es lo que revela la más banal de las conversaciones, el saludo que se intercambian dos vecinos cuando se cruzan en la mañana. Jakobson hablaba de “función fática”, porque suponía que pronunciar “Buenos días” servía para mantener abierto el canal de la comunicación. Lo que realmente significa “Buenos días”, el acto de esa enunciación ritual, es: pertenezco al orden del discurso, respondo al mandato cultural de individualizarme en términos morales (incluso si al que saluda, el vecino le cae simpático, si se alegra al saludarlo). 14 15 ¿Es posible escapar de la encerrona del lenguaje o imponerle al discurso formas de significar lo irrepetible de cada uno? La respuesta es obvia y negativa, porque el lenguaje no tiene exterior, porque no hay un afuera pre-lingüístico en el que el sujeto podría emplazarse para desde ahí enfrentar y contrarrestar el gregarismo (la condición de sujeto hablante implica, como acabamos de ver, la inmediata sujeción a un orden de puras generalidades, que además es un orden esencialmente jurídico: en cada acto de enunciación quedo comprometido con el sentido común, obligado a encarnar estereotipos que, desde luego, no me significan, pero de cuya significación tengo que hacerme cargo, como si los hubiese elegido libremente, porque es a través de ellos que se me reconocerá). La lucha contra el lenguaje se pierde ni bien comienza, porque el combate es retórico y se libra con armas lingüísticas, que confirman e incluso refuerzan la potencia de los estereotipos. Y sin embargo es posible quebrar una lanza en favor de la diferencia irreductible, descubriendo formas de impugnar el orden lingüístico desde su interior, resistiendo –y no enfrentando- las arrogancias del discurso. No podemos destruir la lógica discursiva, porque no hay exterior donde situarse para poder hacerlo, pero sí podemos descomponerla desde dentro, sutil y discretamente, mediante el ejercicio de la suspensión y la extenuación del sentido. Aquí, para ponerle un nombre a ese ejercicio, es donde entra en escena la literatura, a la que Barthes piensa en la Lección como una forma de hacerle trampas al lenguaje, de tramar, con palabras desprendidas de cualquier intencionalidad comunicativa, una experiencia de lo neutro (en la ética barthesiana, neutro es todo lo que esquiva o vuelve irrisoria las intimidaciones del poder). La práctica de la escritura literaria moviliza “fuerzas de libertad”, impulsos anárquicos, irrecuperables en términos morales, que no dependen de los compromisos ideológicos asumidos por el escritor, sino del trabajo de desplazamiento que la escritura ejerce sobre la lengua. Gracias a ese desplazamiento, el sujeto experimenta la realidad del discurso, el “halo de implicaciones, efectos, resonancias, vueltas, revueltas” que permanecen imperceptibles cuando lo único que se escucha son las arrogancias del poder. El trabajo de desplazamiento supone una ética de la palabra vaciada de intenciones comunicativas, atópica (que escapa de todo tópico), que neutraliza la voluntad de intervención en debates o conflictos (consustancial a la literatura como institución cultural) para que se ejerzan, soberanas, porque sí, las políticas del “despoder” (Barthes 1982: 139). 15 16 -0-0-0- Me gustaría concluir esta charla con un breve ejercicio crítico, mostrarles cómo Barthes actúa, en el comienzo de la Lección inaugural, según los mismos valores que identifican las micropolíticas del desprendimiento sobre las que trata la Lección, es decir, cómo hace con palabras lo que, con palabras, dice que es conveniente hacer. Recuerden que Barthes pronunció la Lección, el 7 de enero de 1977, al asumir la cátedra de Semiología Lingüística del Collège de France. Las cátedras del Collège de France, una de las instituciones más prestigiosas de la cultura francesa, se crean expresamente cuando un nuevo catedrático se incorpora a la institución, para legitimar la orientación intelectual y el campo metodológico con los que se identifican las investigaciones que vino realizando. Aunque Barthes coquetee con la idea de que el Collegè está, de alguna forma, “fuera del poder”, porque en él se imparten enseñanzas pero no se otorgan diplomas, lo cierto es que al asumir como catedrático, incluso antes de comenzar su primer discurso desde esa posición, ya quedó inmediatamente investido con los emblemas del rigor, la disciplina y la cientificidad. Como lo sabe y se siente, además de alagado, incómodo, ensaya desde el incipit modos de autofiguración que persiguen el enrarecimiento de su identidad como sabio, docto, o especialista (todo eso que se supone es un catedrático). Primero se define como un “sujeto incierto”, porque si bien su carrera ha sido universitaria, nunca contó con los títulos que ordinariamente dan acceso a esta carrera. La apuesta a la ambigüedad se refuerza de inmediato cuando, reparando en el modo oblicuo, a veces indolente, con que respondió desde su escritura a las exigencias de cientificidad (las que planteaban, a comienzos de los ’70, la Sociología, la Semiología, e incluso una improbable Ciencia Literaria) se reconoce un “sujeto impuro”. La estrategia es clara: Barthes ocupa el lugar del gran catedrático, el que detenta la suma de un saber específico (en su caso, la Semiología Lingüística) y el dominio de un Método, pero juega, desde dentro, a debilitar la identificación con esos atributos que sin dudas le resultaban, además de excesivos, indeseables. Lo que ha aprendido a través de su experiencia como lector y crítico literario es que, en el campo de las llamadas 16 17 Humanidades, el único saber realmente precioso es el de los acontecimientos sutiles, el de las singularidades anómalas. Si el Método se legitima en la eficacia con que reproduce, en ejemplos concretos y particulares, las determinaciones generales y abstractas del saber sistemático, la lectura literaria experimenta el valor de la ocurrencia intransferible. Leer, en el sentido literario del término (pienso en la lectura del crítico), es descubrir los puntos en que las tramas conceptuales, llevadas al límite de sus posibilidades, rozan, sin capturar e inmovilizar, los flujos afectivos que desencadena el encuentro con algo interesante. Finalmente, para consumar su estrategia de desplazamiento del lugar de la autoridad, que es siempre el lugar desde el que se enuncia el discurso de la arrogancia, Barthes reniega de la especialización y la cientificidad, para asumir, con la “modestia irónica” que Lukács supo leer en Montaigne, la identidad proteica y escurridiza del ensayista (“no he producido sino ensayos”), el que escribe a partir de lo que no sabe para convertir al saber en una experiencia de búsqueda. Referencias Bibliografía Barthes, Roland (1978): Roland Barthes por Roland Barthes, Caracas, Monte Avila. --------------------- (1982): El placer del texto y Lección inaugural, México, Siglo XXI. --------------------- (1983): Ensayos críticos, Barcelona, Seix Barral. Blanchot, Maurice (1977): “Investigaciones sobre el lenguaje”, en Falsos pasos, Valencia, PreTextos. Foucault, Michel (1996): “Prefacio a la transgresión”, en De lenguaje y literatura, Barcelona, Paidós. 17
© Copyright 2026