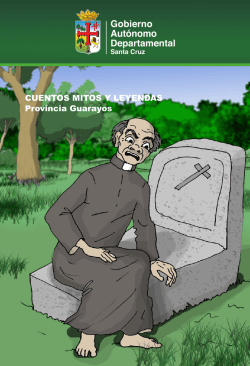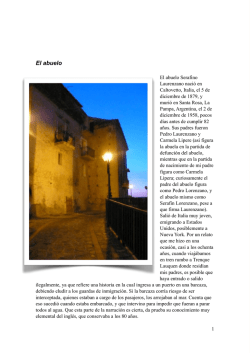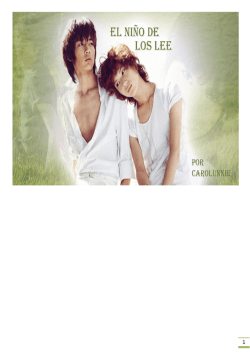Corrientes - Huffington Post
Ovidio Parades Corrientes de amor CORRIENTES DE AMOR Ovidio Parades CORRIENTES DE AMOR A mis padres A mi hermana A Íñigo El amor es como una corriente de agua, fluye continuamente, no para nunca. Gena Rowlands en Love Streams, penúltima película de John Cassavetes, con guión del propio director y de Ted Allan El hombre no es un ser sencillo. La espectral compañía del amor siempre con nosotros. John Cheever, Crónica de los Wapshot Y después ya no supo qué decirle. Y después se lo dijo. Le dijo que era como antes, que todavía la amaba, que nunca podría dejar de amarla, que la amaría hasta la muerte. Marguerite Duras, El amante Oía los latidos de mi corazón. Oía el corazón de los demás. Oía el ruido humano que hacíamos allí sentados, sin movernos, ninguno lo más mínimo, ni siquiera cuando la cocina quedó a oscuras. Raymond Carver, De qué hablamos cuando hablamos de amor Lo importante no es saber cuánto amas a alguien, sino quién eres tú cuando estás con esa persona. Anne Tyler SECRETOS M i madre aún no había cumplido los treinta años y, cuando se ondulaba el cabello y se pintaba las uñas de rojo, parecía una actriz de cine. No lo hacía muy a menudo. Sólo cuando salía a cenar con mi padre, cuando asistían a la boda de un familiar o cuando, una vez al mes, íbamos a ver al abuelo Tomás, su padre. No eran viajes muy largos. Apenas duraban media hora o un poco más, dependiendo del tráfico o de la meteorología. Siempre en autobús porque mi madre nunca quiso sacar el carné de conducir, pese a las insistencias de mi padre y de la abuela Virginia, su madre. Era algo que ni siquiera se había planteado antes de casarse. Decía que aquello no era para ella, que sólo con pensar en ponerse delante de un volante sentía numerosos mareos y un nerviosismo en el estómago difícil de controlar. Mi padre, empleado de Telefónica, no podía acompañarnos porque los únicos días que el abuelo podía recibir visitas eran los sábados, y él, por aquella época, a pesar de que no era un mal trabajo, sólo descansaba los domingos. Con el tiempo, consiguió descansar también los sábados. Pero, en esa época, el abuelo ya estaba de nuevo en casa, con la abuela Virginia. Su estancia en aquel hospital psiquiátrico al que mi madre y yo íbamos a visitarlo los sábados duró medio año aproximadamente. El tiempo que los médicos consideraron necesario para que se rehabilitara. El abuelo era alcohólico. Había empezado a beber muy joven, siendo casi un adolescente. O tal vez antes. Cuando le dolía la barriga, en las fiestas del pueblo gallego donde la abuela y él habían nacido (y vivido hasta que se trasladaron a Asturias, donde el abuelo encontró 13 trabajo en la mina: un trabajo que, como casi todos los que había tenido, le duró poco debido a su enfermedad) o incluso con el postre, le daban un vasito o dos de vino blanco, muy dulce. Ahí empezó a aficionarse. Extrañas costumbres las de antes. Lo que produce más perplejidad es la naturalidad con la que entonces todo eso se veía. Otros tiempos, sin duda. Su alcoholismo duró muchos años, desde jovencito hasta que yo tuve cinco o seis años. Un día, decidió ingresar voluntariamente en aquel hospital psiquiátrico y jamás volvió a probar el alcohol, pese a las malévolas insistencias de algunos viejos conocidos con los que jugaba al dominó o a las cartas después de comer en el mismo bar de siempre. Estuvo sobrio casi veinte años, hasta que murió, cinco años después que su mujer, de un fulminante ataque al corazón provocado, probablemente, por la pena y la angustia que arrastraba desde la muerte de la abuela, de la que, según aseguraba, aún continuaba enamorado. Los ojos siempre se le nublaban cuando hablaba de ella. Su historia de amor había sido diferente al resto. Los padres de mi abuelo, con buena posición económica, no querían que se casase con la abuela, que era una mujer muy elegante pero cuya familia no poseía los mismos privilegios. Juntos se escaparon y se casaron en secreto en una ermita perdida en las montañas. Luego, se fueron a buscar fortuna a Asturias. Tuvieron tres hijos. Cuatro, en realidad, pero uno de ellos (un niño) se murió a los pocos días de nacer. Mi madre era la segunda. La única mujer. Pero allí, en aquel autobús, al lado de mi madre, con cinco o seis años, yo aún no sabía nada de todo eso. Sólo sabía lo que mi madre decía. Que el abuelo estaba enfermo y que por eso íbamos a verlo una vez al mes. «¿Por qué sólo una vez al mes?», le preguntaba a mi madre, sentado al 14 lado de la ventanilla, chupando la piruleta de fresa que ella me había comprado poco antes de subirnos al autobús y que dejaba mis labios coloreados de un rojo casi tan intenso como las uñas de las manos que mi madre había estado pintando la noche anterior con suma precisión mientras veía algún programa o película de la televisión. «Porque así lo deciden los médicos», sentenciaba mi madre de manera rotunda. A los cinco o seis años, como es lógico, no te cuestionas más. Lo que dice tu madre es sagrado. Y más lo que decía mi madre, que siempre repetía lo mismo: «No hay que mentir nunca. Y menos aún, a los mayores». Con el paso del tiempo, cada vez que se me ocurría decir una mentira, por piadosa que fuera, recordaba aquellas palabras. Mi madre nunca me contó qué enfermedad padecía el abuelo. Ni yo se lo planteaba. Desde muy pequeño, antes y después de que me operaran de las anginas, había sufrido numerosas infecciones de garganta, con fiebres altísimas y dolores agudos, y para mí eso, con aquella edad, era la enfermedad. No había más vueltas que darle ni más matices por descubrir. Supongo que pensaba que lo que sufría el abuelo era una especie de infección de garganta desproporcionada, que los médicos, pese a sus esfuerzos, no lograban curarle. Sí, eso pensaba. En aquel autobús, mirando a través de la ventanilla, disfrutando del paisaje. De aquel trayecto que nos conducía a un lugar desde donde se podía ver la playa. La línea donde el cielo y el mar parecían unirse. Aquella misma playa a la que solíamos ir en coche los días soleados del verano, aprovechando las vacaciones de mi padre. Y donde un año alquilamos un apartamento durante un mes. Los abuelos vinieron dos fines de semana a vernos. La abuela deseaba quedarse más tiempo, pero el 15 abuelo, que era un hombre de costumbres, quería regresar cuanto antes a su casa. «Aquí hay demasiada humedad para nuestra reuma», sentenciaba. Fueron varios los viajes que hicimos en aquellos meses para visitar al abuelo (la abuela sólo nos acompañó en tres ocasiones: decía que no podía soportar, cuando nos despedíamos, dejar al abuelo allí, que lo único que deseaba hacer era lo único que no podía hacer: quedarse a su lado), sin embargo el que cobra más importancia para mí, el que recuerdo por encima de todos los demás, es uno en concreto. Mi madre llevaba el pelo ondulado y las uñas pintadas de rojo, como siempre, pero no tenía la misma cara que otras veces. No era una cara de enfado, sino una cara de malestar, como cuando mi padre iba a gran velocidad en el coche –aquel Seat 127 blanco de dos puertas, el primero que tuvimos– y tenía que bajar del todo la ventanilla de su lado porque se mareaba. Mi madre tenía la cara pálida, con ojeras, como si no hubiese dormido en toda la noche o estuviese a punto de dolerle la garganta, la única enfermedad que por entonces, con cinco o seis años, yo alcanzaba a distinguir. «¿Te duele la garganta, mamá?». Ella se echó a reír. Y dijo: «No, es otra cosa». Poco después de que arrancara el autobús decidió explicármelo. La luz de un día primaveral atravesaba la ventanilla. Los destellos de un sol madrugador. Aquella luminosidad contrastaba con el rostro demacrado de mi madre. No se anduvo con rodeos. Lo dijo de golpe, como si estuviese hablando con un adulto. «Vas a tener una hermana», dijo. Mi cara de sorpresa la hizo sonreír. «¿Una hermana?», exclamé. «Sí», respondió ella. Mi madre siempre tuvo claro que lo que estaba esperando era una niña. «Los síntomas», le oía decir a veces a mi padre, «son muy diferentes a los de la 16 primera vez». «Será una niña», le decía a todo el mundo. Y no se equivocó. Tuve una hermana, algunos meses después, cuando el abuelo ya estaba recuperado del todo de su enfermedad y había regresado a la casa que compartía con la abuela frente a un pozo minero, el mismo donde había trabajado durante algunos meses. Después de su recuperación, consiguió trabajo en el Ayuntamiento como barrendero. Ahí estuvo hasta que se jubiló. Muchas veces aún recuerdo los paseos por la plaza donde se instalaban los sábados los puestos de frutas y verduras buscándole, las breves palabras que compartíamos, el chubasquero y el gorro de color amarillo (¿o era de color verde?) en los días de lluvia. En aquel autobús, camino del hospital psiquiátrico donde nos íbamos a encontrar con el abuelo, no supe cómo reaccionar. «Habrá que comprarle una muñeca». Eso fue lo primero que dije. «Las niñas juegan con muñecas», añadí. «Se la compraremos», replicó mi madre. Me puse a pensar cómo sería aquella niña. Mi hermana. Algunos de mis compañeros de colegio tenían hermanas más pequeñas. No parecían muy contentos con ellas, ni les hacían demasiado caso. Iban en sus sillas y, a veces, lloraban sin motivo aparente. Algunos de ellos les daban pequeños tortazos cuando sus madres estaban distraídas. «¿No te hace ilusión?», me preguntó mi madre al verme tan silencioso. «Sí», le respondí. No quería disgustarla. Parecía cansada. Y con pocas ganas de hacer aquel día el trayecto en autobús. «¿Se lo podemos decir hoy al abuelo?», pregunté ilusionado. «No, aún no», respondió tajante. «Se lo diremos más adelante». La única preocupación de mi madre era que el abuelo hiciese completo aquel tratamiento, como había prometido, que nada lo descentrase ni le hiciese retroceder. 17 Ninguna noticia, por positiva que fuese. Dentro de aquel mismo hospital, había hombres que se escapaban a beber por las noches. Eso le contaban a mi madre los familiares de otros pacientes, en susurros. El abuelo nunca lo hizo. No obstante, a mi madre a veces le entraba el miedo. Pensaba en las recaídas. Todo eso me lo contó mucho tiempo después. Ahora estábamos allí, en aquel autobús, con el dilema de la hermana y la muñeca. Me resultaba extraño comprarle un regalo a una persona que aún no existía físicamente. Mi madre observó mi rostro algo perplejo tras recibir aquella noticia. «Todo irá bien», dijo. «Está bien tener hermanos», ya lo verás. Y me ofreció un caramelo que sacó del bolso, uno de aquellos mentolados que ella desenvolvía cuando le entraban ganas de toser en el cine o de fumar. Llevaba semanas sin hacerlo, sin fumar. Una noche le escuché decirle a mi padre que aquel era el momento indicado para dejarlo. A las pocas semanas de nacer María, cuando dejó de darle el pecho, volvió a fumar. Y ya no se planteó dejarlo nunca más. Ni siquiera cuando mi padre, para asombro de toda la familia, lo hizo definitivamente. De un día para otro. Como si tal cosa. «Como hay que hacerlo», sentenciaba, presumiendo de su hazaña. ¿Cómo sería la cara de mi hermana? ¿A quién se parecería? Ésas eran las cuestiones que me preocupaban en aquel viaje, después de recibir la noticia de su próxima llegada. ¿Me quitaría mis juguetes? ¿O tendría los suyos propios? ¿Dormiría en mi habitación o le prepararían aquella otra que nadie ocupaba en la casa? No pude dejar de darle vueltas a aquel asunto durante todo el trayecto. Mi madre parecía adivinar mis pensamientos y sonreía. Y yo entonces, sentado en aquel autobús, con cinco o seis años, no 18 pensaba en las golosinas que el abuelo me compraría en la cafetería del hospital como hacía siempre sino que ya la imaginaba a ella, a mi madre, cómo se pondría en los meses siguientes. Aún más guapa, si cabía, con el pelo siempre ondulado porque había decidido rizárselo (un moldeado suave) en la peluquería para que le durase unos cuantos meses («Así estaré más cómoda cuando nazca la niña», le dijo a la peluquera, mientras ésta le echaba aquel líquido que le rizaría el pelo y que tenía un olor tan intenso que se te metía por la nariz durante un largo rato) y las uñas siempre pintadas de rojo porque el médico le había mandado hacer cierto reposo y tenía mucho tiempo libre para pintárselas más a menudo, frente al televisor, esperando que mi padre regresase del trabajo. También la imaginé con aquella barriga grande que se le pondría después, como se les había puesto a las madres de mis amigos, y diciendo aquellas palabras: «Aquí dentro está tu hermana, María». María. Mis padres pronto supieron que aquella niña, su hija, iba a llamarse así. «¿Por qué ese nombre», le pregunté a mi madre en otro de aquellos viajes en autobús en los que íbamos a visitar al abuelo. «Porque así se llamaba tu abuela, la madre de tu padre», respondió. La madre de mi padre se había muerto cuando él tenía tres años, de neumonía. Era una historia que les había escuchado contar alguna vez a los mayores, pero siempre en voz baja, ya que el abuelo Pepe se había vuelto a casar y todos considerábamos a su segunda mujer, la abuela Luisa, como nuestra abuela. «Pero no debes decírselo a la abuela Luisa», añadió mi madre. «Ella siempre debe pensar que es vuestra abuela. Es un secreto». «Un secreto», repetí. Los mayores, aunque no decían mentiras, estaban llenos de secretos. Eso me planteé a los pocos días de que 19 mi madre me anunciase que iba a tener una hermana. ¿De dónde venía aquella niña? ¿Cómo se había instalado allí, en el interior de la barriga de mi madre? Todo eran secretos. No me atreví a indagar en las respuestas. Eran preguntas que me planteaba al acostarme, después de leer algún cuento con mi madre y acariciarle la barriga, cada vez más abultada y de preguntarle si faltaba mucho para verle la cara a mi hermana. María. Como aquella abuela que no había llegado a conocer y cuya fotografía de boda estaba colgada en la pared del salón de la casa de los abuelos. Una vez le pregunté a la abuela Luisa quién era aquella mujer tan guapa y ella me respondió que mi abuela. Cuando nació mi hermana, todo el mundo decía lo mucho que se parecía a ella, a la mujer vestida con un traje negro de novia de aquella foto. La abuela María. La protagonista del secreto. Como si fuera la protagonista de un cuento. Pronto supe de dónde venía mi hermana, cómo había llegado al interior de la barriga de mi madre. Mi madre me lo contó, en el siguiente viaje que hicimos para visitar al abuelo, con la naturalidad con la que hablaba de todo, tratándome como si fuera una persona de más edad de la que tenía. Casi como un adulto. Me quedé sorprendido con la explicación, aunque alguna cosa ya había escuchado en el colegio a alguno de los repetidores de curso. Los niños no venían de París, como continuaban señalando con una tonta sonrisa algunos mayores. Mi madre y yo nos mirábamos y sonreíamos, sin decir nada. Como dos adolescentes pillados en falta. Ese mismo día, después de visitar al abuelo, en la estación de autobuses, le compramos a mi hermana la muñeca. La vi, al bajarme del autobús, en un escaparate donde también vendían revistas, periódicos y golosinas. Era una 20 muñeca pequeña, de color negro, con un vestido naranja y el pelo muy negro y muy rizado. La señalé y le dije a mi madre que aquella era la muñeca que quería para mi hermana. Mi madre estaba muy cansada, pero sonrió. Con una de esas sonrisas que expresan más que el puñado de palabras que conforman una larga conversación. Entramos en aquella tienda de la estación y le pedimos a la dependienta la muñeca que tenía en el escaparate, sentada entre otras muñecas parecidas pero con la piel de color blanco y diferentes vestidos. Nos preguntó si la envolvía para regalo. «No», le dije. La dependienta me miró sorprendida por aquella reacción. Mi madre dijo que estaba bien así, que con una bolsa era suficiente. Le pagó a la dependienta y salimos de allí, en dirección a nuestra casa. No me atrevía a preguntárselo, pero al final lo hice: «Mamá, ¿puedo jugar con la muñeca hasta que nazca María?». Mi madre sonrió y asintió con la cabeza. Como si, de algún modo, estuviese esperando esa pregunta. «Pero mejor lo haces cuando tu padre esté trabajando», susurró. Otro secreto, pensé. «Vale», le dije. Y salimos de la estación y aún era de día, y pese al cansancio que el rostro de mi madre reflejaba, mientras una ligera brisa alborotaba su pelo ondulado, me pareció la madre más guapa del mundo. Sí, como una actriz de cine. ÍNDICE Secretos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Noviembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Películas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Hallazgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Espejos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Reencuentro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Accidente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Círculos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Relámpago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Huida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Habitación 505. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Despedida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 157 Primera edición: octubre de 2015 Todos los derechos reservados © Ovidio Parades Álvarez, 2015 Ediciones Trabe S. L. C/ Foncalada, 10 2.º A - e33001 Oviedo Teléfonos: 985 208 206 / 684 626 445 www.trabe.org [email protected] Diseño: Samuel Castro y Jaime Suárez Nava Foto de cubierta: Matthew Wiebe Foto del autor: Íñigo Rodríguez Dorronsoro Al cuidado de la edición: Esther Prieto Hecho en Asturias Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Depósito legal: As-02871-2015 ISBN: 978-84-8053-820-6 Con una ayuda de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias Ovidio Parades Corrientes de amor Corrientes de amor es una colección de cuentos, variaciones de amor y desamor, de amores posibles e imposibles, momentos que atrapan un instante (complicado, decisivo) en las vidas de los hombres y mujeres, sobre todo, mujeres, que pueblan sus páginas. Gente que viaja, que huye, que recuerda, que busca su lugar, que mira hacia delante. Cuentos que nos advierten que la vida no es fácil, que va en serio y que eso lo descubrimos –tal vez– un poco tarde. Todos los cuentos están atravesados por esas corrientes de amor del título, que les da unidad. Porque está bien que los libros de relatos tengan un denominador común. El amor, en casi todas sus variantes, aquí presente. O como escribió John Cheever: «La espectral compañía del amor siempre con nosotros». www.ovidioparades.blogspot.com
© Copyright 2026